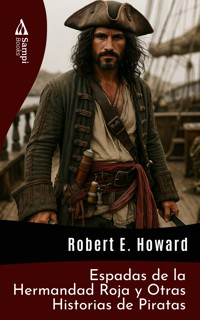
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Prepárate para cruzar espadas y desafiar imperios en esta emocionante colección de Robert E. Howard. Con tres relatos protagonizados por el pirata irlandés Black Vulmea — La Venganza de Black Vulmea, La Isla de la Perdición Pirata y Espadas de la Hermandad Roja — esta antología sumerge al lector en traiciones mortales, fortalezas malditas y sociedades secretas. Una travesía feroz por los mares del Caribe con el espíritu inconfundible de la aventura pulp.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Espadas de la Hermandad Roja y Otras Historias de Piratas
Robert E. Howard
Sinopsis
Prepárate para cruzar espadas y desafiar imperios en esta emocionante colección de Robert E. Howard. Con tres relatos protagonizados por el pirata irlandés Black Vulmea — La Venganza de Black Vulmea, La Isla de la Perdición Pirata y Espadas de la Hermandad Roja — esta antología sumerge al lector en traiciones mortales, fortalezas malditas y sociedades secretas. Una travesía feroz por los mares del Caribe con el espíritu inconfundible de la aventura pulp.
Palabras clave
Piratas, venganza, Aventura pulp
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
I. La Venganza de Black Vulmea
Capítulo I
Fuera de la cabina del Cockatoo, Black Terrence Vulmea tambaleaba con una pipa en una mano y una jarra en la otra. Estaba de pie, con las piernas abiertas y las botas puestas, tambaleándose ligeramente por la suave elevación de la alta popa. Estaba descubierto y su camisa estaba abierta, revelando su ancho y peludo pecho. Vació la jarra y la arrojó por la borda con un jadeo de satisfacción, luego dirigió su mirada algo borrosa a la cubierta de abajo. Desde la escalera de popa hasta el castillo de proa, todo estaba lleno de figuras desparramadas. El barco olía a cervecería. Barriles vacíos, con las cabezas aplastadas, estaban de pie o rodaban entre las formas postradas. Vulmea era el único hombre de pie. Desde el pinche hasta el primer oficial, el resto de la tripulación yacía inconsciente tras una borrachera que había durado toda la noche. Ni siquiera había un hombre al timón.
Pero estaba bien amarrado y en aquel mar plácido no hacía falta mano en el timón. La brisa era ligera pero constante. La tierra era una delgada línea azul al este. Un cielo azul inoxidable sostenía un sol cuyo calor aún no se había vuelto feroz. Vulmea parpadeó con indulgencia sobre las figuras tendidas de su tripulación y echó un vistazo ocioso por el lado de babor. Gruñó con incredulidad y se frotó los ojos. Un barco se alzaba donde esperaba ver solo el océano desnudo que se extendía hasta el horizonte. Estaba a poco más de cien metros de distancia y se acercaba rápidamente al Cockatoo, obviamente con la intención de abordarlo. Era alto y de aparejo cuadrado, y su lona blanca brillaba deslumbrantemente al sol. Desde el puente principal, la bandera de Inglaterra ondeaba roja contra el azul. Sus baluartes estaban llenos de figuras tensas, erizadas de picas de abordaje y garfios, y a través de sus portas abiertas, el asombrado pirata vislumbraba el resplandor de las cerillas encendidas que los artilleros tenían preparadas.
— ¡Todos a los puestos de combate! —gritó Vulmea confundido. Los ronquidos reverberantes respondieron a la llamada. Todos permanecieron donde estaban.
— ¡Despertad, perros asquerosos! —rugió su capitán—. ¡Levantaos, malditos! ¡El barco de un rey nos está pisando los talones!
Su única respuesta llegó en forma de órdenes entrecortadas desde la cubierta de la fragata, ladrando a través de la estrecha franja de agua azul.
— ¡Maldición!
Maldiciendo espeluznantemente, se tambaleó en una carrera tambaleante a través de la popa hasta el cañón giratorio que estaba en la cabeza de la escalera de babor. Agarrándolo, lo giró hasta que su boca apuntó directamente al baluarte de la fragata que se acercaba. Los objetos se tambaleaban vertiginosamente ante sus ojos inyectados en sangre, pero entrecerró los ojos a lo largo del cañón como si estuviera apuntando con un mosquete.
— ¡Arriad la bandera, maldito pirata! —gritó la esbelta figura que caminaba por la popa del buque de guerra, espada en mano.
— ¡Vete al infierno! —rugió Vulmea, y arrojó las brasas de su pipa al respiradero de la recámara del cañón. El halcón se estrelló, el humo salió en una nube blanca y el doble puñado de balas de mosquete con las que se había cargado el arma abrió un camino espantoso a través del grupo de abordaje apiñado a lo largo de la muralla de la fragata. Como un trueno llegó el cañonazo de respuesta y una tormenta de metal azotó las cubiertas del Cockatoo, convirtiéndolas en un caos rojo.
Las velas se rasgaron, las cuerdas se partieron, las maderas se astillaron y la sangre y los sesos se mezclaron con los charcos de licor derramados en las cubiertas. Un disparo redondo del tamaño de la cabeza de un hombre se estrelló contra el halcón, arrancándolo del cañón y estrellándolo contra el hombre que lo había disparado. El impacto lo lanzó de cabeza hacia atrás a través de la popa, donde su cabeza golpeó la barandilla con un estallido que fue demasiado incluso para un cráneo irlandés. Black Vulmea se desplomó sin sentido contra las tablas. Era tan sordo a los gritos de triunfo y al estruendo de los pies victoriosos sobre sus cubiertas rojas como lo eran sus hombres, que habían pasado del sueño de la embriaguez al negro sueño de la muerte sin saber qué les había golpeado.
El capitán John Wentyard, de la fragata de Su Majestad Redoubtable, sorbió su vino con delicadeza y dejó la copa con un gesto que en otro hombre habría olido a afectación. Wentyard era un hombre alto, con un rostro estrecho y pálido, ojos incoloros y una nariz prominente. Su atuendo era casi sobrio en comparación con el brillo de sus oficiales, que se sentaban en respetuoso silencio alrededor de la mesa de caoba en el camarote principal.
— Traed al prisionero —ordenó, y hubo un destello de satisfacción en sus fríos ojos.
Trajeron a Black Vulmea, entre cuatro marineros musculosos, con las manos esposadas delante de él y una cadena en los tobillos que era lo suficientemente larga como para permitirle caminar sin tropezar. La sangre estaba coagulada en el espeso cabello negro del pirata. Su camisa estaba hecha jirones, revelando un torso bronceado por el sol y lleno de grandes músculos. A través de las ventanas de popa, podía ver los mástiles de la Cockatoo, que se hundían fuera de su vista. Ese ataque de corta distancia había privado a la fragata de un botín.
Sus conquistadores estaban ante él y no había piedad en sus miradas, pero Vulmea no parecía en absoluto avergonzado ni intimidado. Se enfrentó a las severas miradas de los oficiales con una mirada firme que solo reflejaba una sardónica diversión. Wentyard frunció el ceño. Prefería que sus cautivos se encogieran ante él. Le hacía sentirse más como la Justicia personificada, mirando sin emoción desde una gran altura los sufrimientos del mal.
—¿Eres Black Vulmea, el famoso pirata?
—Soy Vulmea —fue la lacónica respuesta.
—Supongo que dirás, como hacen todos estos granujas —se burló Wentyard—, que tienes una comisión del gobernador de Tortuga. Estas comisiones de corsario de los franceses no significan nada para Su Majestad. Tú...
—¡Ahorra saliva, ojos de pez! —Vulmea sonrió con dificultad—. No tengo ninguna comisión de nadie. No soy uno de tus malditos espadachines que se esconden tras el nombre de bucanero. Soy un pirata, y he saqueado barcos ingleses y españoles, ¡y que te den, pico de garza!
Los oficiales se quedaron boquiabiertos ante tal descaro, y Wentyard esbozó una sonrisa espantosa y sin alegría, pálida por la ira que contenía.
—¿Sabes que tengo autoridad para colgarte sin más? —le recordó al otro.
—Lo sé —respondió el pirata en voz baja. —No será la primera vez que me cuelgues, John Wentyard.
—¿Qué? —El inglés lo miró fijamente.
Una llama creció en los ojos azules de Vulmea y su voz cambió sutilmente en tono e inflexión; el acento se hizo más marcado casi imperceptiblemente.
—En la costa de Galway fue, hace años, capitán. Entonces eras un joven oficial, poco más que un niño, pero con toda tu crueldad plenamente desarrollada. Hubo algunos desalojos masivos, con los militares para asegurarse de que el trabajo estaba hecho, y los irlandeses estaban lo suficientemente locos como para luchar: campesinos pobres, harapientos y medio muertos de hambre, luchando con palos contra soldados y marineros ingleses armados hasta los dientes. Después de la masacre y los ahorcamientos habituales, un niño se metió en un matorral para observar: un niño de diez años, que ni siquiera sabía de qué se trataba todo aquello. Tú lo espiaste, John Wentyard, e hiciste que tus perros lo arrastraran y lo colgaran junto a los cuerpos que pateaban los demás. “Es irlandés”, dijiste mientras lo levantaban. “Las serpientes pequeñas se convierten en grandes”. Yo era ese chico. ¡He esperado este encuentro, perro inglés!
Vulmea todavía sonreía, pero las venas se le anudaron en las sienes y los grandes músculos se destacaron claramente en sus brazos esposados. Por mucho que el pirata estuviera planchado y custodiado, Wentyard retrocedió involuntariamente, intimidado por el odio descarnado y desnudo que emanaba de aquellos ojos salvajes.
—¿Cómo escapaste de tu merecido? —preguntó con frialdad, recuperando la compostura.
Vulmea se rió brevemente.
—Algunos de los campesinos escaparon de la masacre y se escondieron en los matorrales. En cuanto os fuisteis, salieron, y al no ser ingleses civilizados y cultos, sino pobres irlandeses salvajes, me mataron junto con los demás, y descubrieron que aún me quedaba un poco de vida. Los gaélicos somos difíciles de matar, como vosotros los británicos habéis aprendido por las malas.
—Esta vez caísteis en nuestras manos con bastante facilidad—observó Wentyard.
Vulmea sonrió. Sus ojos estaban sombríamente divertidos ahora, pero el destello de odio asesino aún acechaba en sus profundidades.
— ¿Quién hubiera pensado encontrarse con un barco del rey en estos mares occidentales? Hace semanas que no avistamos una vela de ningún tipo, salvo la carraca que tomamos ayer, con un cargamento de vino con destino a Panamá desde Valparaíso. No es la época del año para ricos botines. Cuando los muchachos quisieron emborracharse, ¿quién era yo para negárselo? Nos alejamos de los caminos que suelen seguir los españoles y pensamos que teníamos el océano para nosotros solos. Llevaba varias horas durmiendo en mi camarote cuando subí a cubierta para fumar en pipa y te vi a punto de abordarnos sin disparar un tiro.
—Mataste a siete de mis hombres —acusó Wentyard con dureza.
—Y tú mataste a todos los míos —replicó Vulmea—. Pobres diablos, se despertarán en el infierno sin saber cómo llegaron allí.
Volvió a sonreír con ferocidad. Sus dedos de los pies se clavaron con fuerza en el suelo, sin que se dieran cuenta los hombres que lo sujetaban a ambos lados. La sangre bullía por sus venas y la sensación frenética de su gran fuerza se apoderó de él. Sabía que podía, en una repentina explosión volcánica de poder, liberarse de los hombres que lo sujetaban, despejar el espacio entre él y su enemigo con un salto, a pesar de sus cadenas, y aplastar el cráneo de Wentyard con un golpe demoledor de sus puños maniatados. Que él mismo muriera un instante después no le importaba en absoluto. En ese momento no sintió ni miedo ni arrepentimiento, solo una exultación temeraria y feroz y un desprecio cruel por esos estúpidos ingleses que lo rodeaban. Se rió en sus caras, regodeándose en el conocimiento de que no sabían por qué se reía. ¿Así que pensaron encadenar al tigre, verdad? Poco imaginaron de la furia devastadora que acechaba en sus músculos felinos.
Comenzó a llenar su gran pecho, inspirando lenta e imperceptiblemente, mientras sus pantorrillas se tensaban y los músculos de sus brazos se endurecían. Entonces Wentyard volvió a hablar.
—No estaré abusando de mi autoridad si te cuelgo en menos de una hora. En cualquier caso, te ahorcaré, ya sea de mi verga o de una horca en los muelles de Port Royal. Pero la vida es dulce, incluso para pícaros como tú, que notoriamente se aferran a cada momento que les concede una sociedad indignada. Ganarías unos meses más de vida si te llevara de vuelta a Jamaica para que el gobernador te sentenciara. Esto podría convencerme de hacerlo, con una condición.
—¿Qué es eso? —Los músculos tensos de Vulmea no se relajaron; imperceptiblemente comenzó a adoptar una postura semi acostada.
—Que me digas el paradero del pirata Van Raven.
En ese instante, mientras sus músculos tensos volvían a flexibilizarse, Vulmea evaluó y valoró infaliblemente al hombre que tenía frente a él, y cambió su plan. Se enderezó y sonrió.
— ¿Y por qué el holandés, Wentyard? —preguntó en voz baja—. ¿Por qué no Tranicos, o Villiers, o McVeigh, o una docena más destructivos para el comercio inglés que Van Raven?
—¿Es por el tesoro que se llevó de la flota de Indias española? Sí, al rey le gustaría mucho echarle mano a ese tesoro, y hay un rico botín para el capitán lo suficientemente afortunado o audaz como para encontrar a Van Raven y saquearlo. ¿Por eso has dado toda la vuelta al Cabo de Hornos, John Wentyard?
— Estamos en paz con España —respondió Wentyard con acidez—. En cuanto a los propósitos de un oficial de la marina de Su Majestad, no te corresponde cuestionarlos.
Vulmea se rió de él, con la llama azul en los ojos.
— Una vez hundí un crucero real frente a La Española —dijo—. ¡Malditos seáis tú y tu parloteo de “Su Majestad”! Vuestro rey inglés no es para mí más que un trozo de madera podrida a la deriva. ¿Van Raven? Es un pájaro de paso. ¿Quién sabe adónde navega? Pero si lo que quieres es un tesoro, puedo mostrarte un tesoro que haría que el botín del holandés pareciera un charco de turba junto al mar Caribe.
Una pálida chispa pareció brotar de los ojos incoloros de Wentyard, y sus oficiales se inclinaron tensos hacia delante. Vulmea sonrió con dificultad. Conocía la credulidad de los hombres de la marina, que compartían con los terratenientes y los marineros honestos, con respecto a los piratas y el saqueo. Todos los marineros que no eran aventureros creían que todos los bucaneros tenían conocimiento de grandes riquezas ocultas. El botín que los hombres de la Hermandad Roja tomaron de los españoles, lo suficientemente rico como era, se magnificaba mil veces en el relato, y el rumor convertía a cada fanfarrón rata de mar en el guardián de un tesoro.
Sondeando fríamente la avaricia del duro alma de Wentyard, Vulmea dijo:
— A diez días de navegación de aquí hay una bahía sin nombre en la costa de Ecuador. Hace cuatro años, Dick Harston, el pirata inglés, y yo anclamos allí en busca de un tesoro de joyas antiguas llamadas los Colmillos de Satanás. Un indio juró haberlos encontrado, escondidos en un templo en ruinas en una selva deshabitada a un día de marcha tierra adentro, pero el miedo supersticioso a los dioses antiguos le impidió apropiarse de ellos. Pero estaba dispuesto a guiarnos hasta allí.
— Marchamos tierra adentro con ambas tripulaciones, pues ninguno de nosotros confiaba en el otro. Para resumir una larga historia, encontramos las ruinas de una antigua ciudad, y debajo de un altar antiguo y roto, encontramos las joyas: rubíes, diamantes, esmeraldas, zafiros, hematites, ¡grandes como huevos de gallina, que formaban una temblorosa llama de fuego alrededor del antiguo santuario en ruinas!
La llama creció en los ojos de Wentyard. Sus dedos blancos se anudaron alrededor del delgado tallo de su copa de vino.
— La visión de ellos fue suficiente para enloquecer a un hombre —continuó Vulmea, observando de cerca al capitán—. Acampamos allí para pasar la noche y, de una forma u otra, nos peleamos por la división del botín, aunque había suficiente para hacernos ricos de por vida a cada uno de nosotros. Sin embargo, llegamos a las manos y, mientras luchábamos entre nosotros, llegó un explorador corriendo con la noticia de que una flota española había llegado a la bahía, había ahuyentado nuestros barcos y había enviado a quinientos hombres a tierra para perseguirnos. ¡Por Satanás, estaban sobre nosotros antes de que el explorador terminara de contar! Uno de mis hombres arrebató el botín y lo escondió en el antiguo templo, y nos dispersamos, cada banda por su cuenta. No hubo tiempo para llevarse el botín. Apenas escapamos con vida. Al final, yo, con la mayoría de mi tripulación, regresé a la costa y me recogió mi barco, que regresaba a hurtadillas tras escapar de los españoles.
— Harston consiguió su barco con un puñado de hombres, después de luchar todo el camino con los españoles que lo perseguían en lugar de nosotros, y más tarde fue asesinado por salvajes en la costa de California.
— Los nobles españoles me acosaron durante todo el camino alrededor del Cabo de Hornos, y nunca tuve la oportunidad de volver tras el botín, hasta este viaje. Allí es donde iba cuando me abordasteis. El tesoro sigue allí. Prometedme mi vida y os llevaré hasta él.
—Eso es imposible —espetó Wentyard—. Lo mejor que puedo prometerte es un juicio ante el gobernador de Jamaica.
—Bueno —dijo Vulmea—, tal vez el gobernador sea más indulgente que tú. Y pueden pasar muchas cosas entre aquí y Jamaica.
Wentyard no respondió, pero extendió un mapa sobre la amplia mesa.
—¿Dónde está esta bahía?
Vulmea señaló un punto concreto de la costa. Los marineros soltaron sus brazos mientras él lo marcaba, y la cabeza de Wentyard quedó al alcance, pero los planes del irlandés cambiaron e incluyeron una oportunidad para la desesperada, pero no obstante una oportunidad.
Aquí tienes tu texto con las comillas corregidas por guiones largos, manteniendo los términos originales:
— Muy bien. Llévenlo abajo.
Vulmea salió con sus guardias y Wentyard se burló con frialdad.
— Un caballero de la marina de Su Majestad no está obligado por una promesa a un pícaro como él. Una vez que el tesoro esté a bordo del Redoubtable, caballeros, les prometo que colgará de una verga.
Diez días después, las anclas se hundieron en la bahía sin nombre que Vulmea había descrito.
Capítulo II
Parecía lo suficientemente desolada como para haber sido la costa de un continente deshabitado. La bahía no era más que una hendidura poco profunda de la costa. Una densa selva abarrotaba la estrecha franja de arena blanca que formaba la playa. Aves de plumaje colorido revoloteaban entre las anchas frondas, y el silencio de la salvajería primordial reinaba en todas partes. Pero un tenue rastro conducía de nuevo a las vistas crepusculares de un misterio de paredes verdes.
El amanecer era una niebla blanca sobre el agua cuando diecisiete hombres marcharon por el camino oscuro. Uno de ellos era John Wentyard. En una expedición diseñada para encontrar un tesoro, no confiaría el mando a nadie más que a sí mismo. Quince eran soldados, armados con garrotes y mosquetes. El decimoséptimo era Black Vulmea. Las piernas del irlandés estaban libres, por fuerza, y le habían quitado los grilletes de los brazos. Pero le habían atado las muñecas con cuerdas, y un extremo de la cuerda estaba en las manos de un marino musculoso que sostenía con la otra mano un machete listo para cortar al pirata si hacía algún movimiento para escapar.
— Quince hombres son suficientes —le había dicho Vulmea a Wentyard—. ¡Demasiados! Los hombres se vuelven locos fácilmente en los trópicos, y la visión de los Colmillos de Satanás es suficiente para volver loco a cualquier hombre, sea del rey o no. Cuantos más vean las joyas, mayores serán las posibilidades de motín antes de que vuelvas a doblar el Cabo de Hornos. No necesitas más de tres o cuatro. ¿A quién le tienes miedo? Dijiste que Inglaterra estaba en paz con España, y no hay españoles cerca de este lugar, en cualquier caso.
— No estaba pensando en españoles —respondió Wentyard con frialdad—. Me estoy preparando contra cualquier intento que puedas hacer para escapar.
— Bueno —se rió Vulmea—, ¿crees que necesitas quince hombres para eso?
— No voy a correr ningún riesgo —fue la respuesta sombría—. Eres más fuerte que dos o tres hombres corrientes, Vulmea, y estás llena de artimañas. Mis hombres marcharán con las armas preparadas, y si intentas huir, te dispararán como al perro que eres, en caso de que, por casualidad, evites ser abatido por tu guardia. Además, siempre existe la posibilidad de que haya salvajes.
El pirata se burló.
— Vete más allá de las Cordilleras si buscas verdaderos salvajes. Allí hay indios que te cortan la cabeza y la encogen hasta que no es más grande que tu puño. Pero nunca vienen a este lado de las montañas. En cuanto a la raza que construyó el templo, todos llevan muertos siglos. Trae tu escolta armada si quieres. No servirá de nada. Un solo hombre fuerte puede llevarse todo el tesoro.
— ¡Un hombre fuerte! —murmuró Wentyard, lamiéndose los labios mientras su mente daba vueltas ante la idea de la riqueza que representaba una carga de joyas que requería toda la fuerza de un hombre fuerte para transportarla.
Visiones confusas de caballería y almirantazgo le daban vueltas en la cabeza.
— ¿Y el camino? —preguntó con recelo—. Si esta costa está deshabitada, ¿cómo es que hay un camino?
— Era un camino antiguo, de hace siglos, probablemente utilizado por la raza que construyó la ciudad. En algunos lugares se puede ver dónde estaba pavimentado. Pero Harston y yo fuimos los primeros en utilizarlo durante siglos. Y se nota que no se ha utilizado desde entonces. Se puede ver dónde ha brotado el crecimiento joven por encima de las cicatrices de las hachas que usamos para despejar el camino.
Wentyard se vio obligado a estar de acuerdo.
Así que ahora, antes del amanecer, el grupo de desembarco se adentraba en el interior con un paso firme que devoraba kilómetros. La bahía y el barco se perdieron rápidamente de vista. Durante toda la mañana caminaron bajo un calor sofocante, entre verdes y enmarañadas paredes de selva donde pájaros de alegres colores revoloteaban en silencio y los monos parloteaban. Las gruesas enredaderas colgaban bajas a lo largo del camino, impidiendo su avance, y estaban muy molestos por los mosquitos y otros insectos.
Al mediodía se detuvieron solo lo suficiente para beber agua y comer la comida precocinada que habían traído. Los hombres eran veteranos impasibles, habituados a largas marchas, y Wentyard no les permitiría más descanso del necesario para su breve comida. Estaba ardiendo de un ansia salvaje por ver el tesoro que Vulmea había descrito.
El sendero no se retorcía tanto como la mayoría de los caminos de la selva. Estaba cubierto de vegetación, pero daba muestras de haber sido una vez un camino, bien construido y ancho. Todavía se veían trozos de pavimento aquí y allá.
A media tarde, el terreno comenzó a elevarse ligeramente para romperse en colinas bajas y llenas de selva. Solo se daban cuenta por las subidas y bajadas del sendero. Las densas paredes a ambos lados les impedían ver.
Ni Wentyard ni ninguno de sus hombres vislumbraron las furtivas y sombrías formas que ahora se deslizaban a lo largo de la selva a ambos lados. Vulmea era consciente de su presencia, pero solo sonrió con tristeza y no dijo nada.
Con cuidado y tan sutilmente que su guardia no lo sospechó, el pirata trabajó en las cuerdas de sus muñecas, debilitando y tensando los hilos tirando y retorciéndolos continuamente. Llevaba todo el día haciendo esto y podía sentir cómo cedían lentamente.
El sol colgaba bajo en las ramas de la selva cuando el pirata se detuvo y señaló el lugar donde el viejo camino se doblaba casi en ángulo recto y desaparecía en la boca de un barranco.
— Al final de ese barranco se encuentra el viejo templo donde están escondidas las joyas.
—¡Vamos, pues! —espetó Wentyard, abanicándose con su sombrero emplumado. El sudor le resbalaba por el rostro, marchitando el cuello de su abrigo carmesí bordado en oro. Un frenesí de impaciencia se apoderó de él, sus ojos deslumbrados por el brillo imaginado de las gemas que Vulmea había descrito tan vívidamente. La avaricia lleva a la credulidad, y a Wentyard nunca se le ocurrió dudar del relato de Vulmea. Vio en el irlandés solo a un bruto descomunal ansioso por comprar unos meses más de vida. Los caballeros de la marina de Su Majestad no estaban acostumbrados a analizar el carácter de los piratas. El código de Wentyard era dolorosamente simple: mano dura y una franqueza despiadada. Nunca se había molestado en estudiar o tratar de entender a los forajidos.
Entraron en la boca del barranco y marcharon entre acantilados bordeados de frondas colgantes. Wentyard se abanicó con su sombrero y se mordió el labio con impaciencia mientras buscaba ansiosamente alguna señal de las ruinas descritas por su cautivo. Su rostro estaba más pálido que nunca, a pesar del calor que enrojecía los rostros encarnados de sus hombres, que pisaban pesadamente tras él. El rostro moreno de Vulmea no mostraba humedad excesiva. No caminaba con dificultad: se movía con el paso seguro y ágil de una pantera, y sin la menor sugerencia de un balanceo de marinero. Sus ojos recorrieron las paredes que tenían encima y cuando una fronda se balanceó sin una brisa que la moviera, no se lo perdió.
El barranco tenía unos quince metros de ancho, y el suelo estaba cubierto por una vegetación baja y espesa. La selva crecía densamente a lo largo de los bordes de las paredes, que tenían unos doce metros de altura. En su mayor parte eran escarpadas, pero aquí y allá había rampas naturales que descendían hacia la quebrada, medio cubiertas de enredaderas. Unos cientos de metros más adelante vieron que el barranco se doblaba fuera de su vista alrededor de un hombro rocoso. Desde la pared opuesta sobresalía un peñasco correspondiente. Los contornos de estas rocas estaban difuminados por el musgo y las enredaderas, pero parecían demasiado simétricos para ser obra de la naturaleza sola.
Vulmea se detuvo, cerca de una de las rampas naturales que descendían desde el borde. Sus captores lo miraron con curiosidad.
—¿Por qué te detienes? —preguntó Wentyard con inquietud. Su pie golpeó algo en la hierba y lo apartó de un puntapié. Rodó libre y le sonrió: un cráneo humano podrido. Vio destellos blancos en el verde que lo rodeaba: cráneos y huesos casi cubiertos por la densa vegetación.
— ¿Es aquí donde os matabais unos a otros, perros piratas? —preguntó con tono irritado—. ¿A qué estáis esperando? ¿A qué estáis escuchando?
Vulmea relajó su actitud tensa y sonrió con indulgencia.
— Eso solía ser una entrada allí delante de nosotros —dijo—. Esas rocas a cada lado son realmente pilares de entrada. Este barranco era una calzada que conducía a la ciudad cuando la gente vivía allí. Es la única forma de acceder a ella, ya que está rodeada de acantilados escarpados por todos lados. —Se rió con dureza—. Esto es como el camino al infierno, John Wentyard: fácil de bajar, no tan fácil de volver a subir.
— ¿Qué estás farfullando? —gruñó Wentyard, golpeándose el sombrero con saña en la cabeza—. ¡Los irlandeses sois todos unos charlatanes y unos tontos! Sigue con...
De la selva más allá de la boca del barranco llegó un agudo silbido. Algo gimió venenosamente por el barranco, terminando su vuelo con un golpe sordo. Uno de los soldados tragó saliva y comenzó a convulsionar. Su mosquete cayó al suelo con estrépito y se tambaleó, agarrándose la garganta de la que sobresalía un largo asta, que vibraba como la cabeza de una serpiente. De repente, cayó al suelo y se quedó tirado, retorciéndose.
— ¡Indios! —gritó Wentyard, y se volvió furioso hacia su prisionero—. ¡Perro! ¡Mira eso! ¡Dijiste que no había salvajes por aquí!
Vulmea se rió con desdén.
— ¿Los llamas salvajes? ¡Bah! Perros cobardes que merodean por la selva, demasiado temerosos para mostrarse en la costa. ¿No los ves escabulléndose entre los árboles? Será mejor que les dispares antes de que se vuelvan demasiado atrevidos.
Wentyard le gruñó, pero el inglés conocía el valor de una exhibición de armas de fuego cuando se trataba con nativos, y vislumbró figuras morenas moviéndose entre el follaje verde. Lanzó una orden y cayeron catorce mosquetes, y las balas retumbaron entre las hojas. Algunas frondas cortadas cayeron; eso fue todo. Pero incluso cuando el humo se elevó en una nube, Vulmea rompió las cuerdas deshilachadas de sus muñecas, golpeó a su guardia haciéndolo tambalearse con un golpe bajo en la oreja, le arrebató el machete y desapareció, corriendo como un gato por la empinada pared del barranco. Los soldados, con sus mosquetes vacíos, lo siguieron con la mirada, impotentes, y la pistola de Wentyard sonó en vano, un instante demasiado tarde. Desde la franja verde sobre ellos llegó una risa burlona.
— ¡Necios! ¡Estáis en la puerta del infierno!
— ¡Perro! —gritó Wentyard, fuera de sí, pero con su codicia aún predominante en su mente aturdida—. ¡Encontraremos el tesoro sin tu ayuda!
— No puedes encontrar algo que no existe —replicó el pirata invisible—. Nunca hubo joyas. Fue una mentira para atraerte a una trampa. Dick Harston nunca vino aquí. Yo vine aquí, y los indios masacraron a toda mi tripulación en ese barranco, como atestiguan esas calaveras en la hierba.
— ¡Mentiroso! —fue todo lo que Wentyard pudo decir—. ¡Perro mentiroso! ¡Me dijiste que no había indios por aquí!
— Te dije que los cazadores de cabezas nunca cruzaron las montañas —replicó Vulmea—. Tampoco lo hacen. Te dije que la gente que construyó la ciudad estaba muerta. Eso también es cierto. No te dije que una tribu de demonios marrones vive en la selva cerca de aquí. Nunca bajan a la costa y no les gusta que los hombres blancos entren en la selva. Creo que fueron ellos quienes aniquilaron a la raza que construyó la ciudad, hace mucho tiempo. En cualquier caso, acabaron con mis hombres, y la única razón por la que yo escapé fue porque había vivido con los hombres rojos de Norteamérica y había aprendido su arte de la caza. ¡Estás en una trampa de la que no saldrás, Wentyard!
— ¡Escala ese muro y atrápalo! —ordenó Wentyard, y media docena de hombres se colgaron los mosquetes a la espalda y comenzaron a intentar torpemente la escarpada rampa por la que el pirata había corrido con tanta facilidad felina.
— Mejor recorta la vela y prepárate para repeler a los abordadores —le aconsejó Vulmea desde arriba—. Hay cientos de demonios rojos ahí fuera, y tampoco hay perros domesticados que corran al chasquido de un cañón.
— ¡Y traicionarías a los hombres blancos por unos salvajes! —exclamó Wentyard furioso.
— Va en contra de mis principios —admitió el irlandés—, pero era mi única oportunidad de salvar la vida. Lo siento por tus hombres. Por eso te aconsejé que trajeras solo a un puñado. Quería salvar a tantos como fuera posible. Hay suficientes indios ahí fuera en la selva como para comerse a toda la tripulación de tu barco. En cuanto a ti, perro asqueroso, lo que hiciste en Irlanda te hizo perder cualquier consideración que pudieras esperar como hombre blanco. Me jugué el cuello y me arriesgué con todos vosotros. Podría haber sido yo a quien alcanzara la flecha.
La voz cesó abruptamente, y justo cuando Wentyard se preguntaba si no había indios en la pared sobre ellos, el follaje se agitó violentamente, sonó un grito salvaje y cayó un cuerpo marrón desnudo, todo desparramado, con las extremidades girando en el aire. Se estrelló contra el suelo del barranco y quedó inmóvil: la figura de un guerrero musculoso, desnudo salvo por un taparrabos de corteza. El muerto tenía el pecho profundo, los hombros anchos y musculosos, con rasgos no poco inteligentes, sino duros y brutales. Le habían dado un tajo en el cuello.
Los arbustos se agitaron brevemente, y luego de nuevo, más allá del borde, que Wentyard creía que marcaba la huida del irlandés a lo largo de la pared del barranco, perseguido por los compañeros del guerrero muerto, que debían haber asaltado a Vulmea mientras el pirata gritaba sus burlas.
La persecución se llevó a cabo en un silencio mortal, pero en el barranco las condiciones eran todo menos silenciosas. Al ver el cuerpo que caía, un ulular espeluznante brotó de la selva fuera de la boca del barranco, y una tormenta de flechas descendió silbando. Otro hombre cayó y tres más resultaron heridos, y Wentyard llamó a los hombres que luchaban laboriosamente por subir la rampa cubierta de enredaderas. Cayó de nuevo por el barranco, casi hasta la curva donde sobresalían los antiguos postes de la puerta, y más allá de ese punto temía ir. Estaba seguro de que el barranco más allá de la Puerta estaba lleno de salvajes al acecho. No lo habrían rodeado por todos lados y luego dejado abierta una vía de escape.
En el lugar donde se detuvo había un grupo de rocas rotas que parecían haber formado en su día las paredes de algún tipo de edificio. Entre ellas, Wentyard se plantó. Ordenó a sus hombres que se tumbasen boca abajo, con los cañones de los mosquetes apoyados en las rocas. Encomendó a uno de ellos que vigilase si los salvajes se acercaban sigilosamente por el barranco desde detrás de ellos, y los demás vigilaban la pared verde visible más allá del camino que conducía a la boca del barranco. El miedo heló el corazón de Wentyard. El sol ya se había perdido detrás de los árboles y las sombras se alargaban. En el breve atardecer del crepúsculo tropical, ¿cómo podía el ojo de un hombre blanco distinguir un cuerpo marrón que revoloteaba velozmente, o una bala de mosquete encontrar su objetivo? Y cuando cayó la oscuridad, Wentyard tembló a pesar del calor.





























