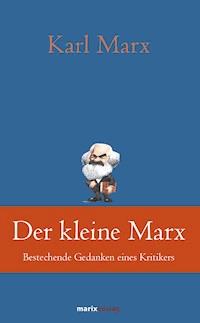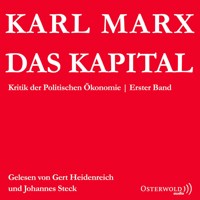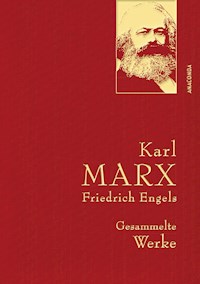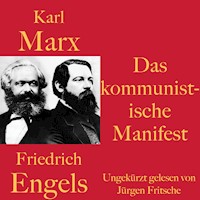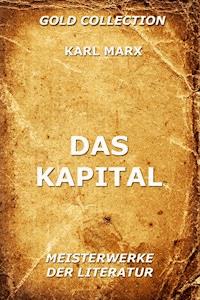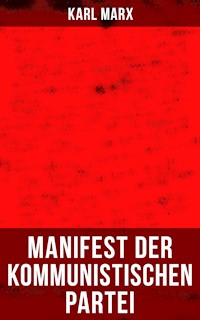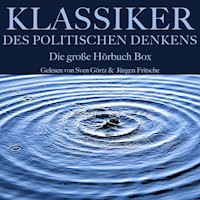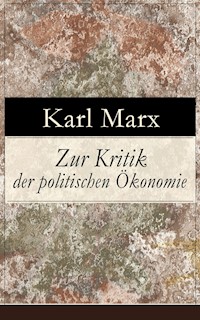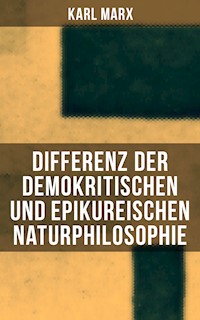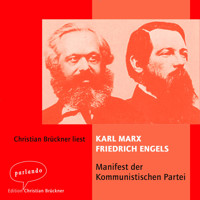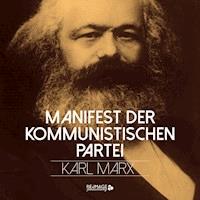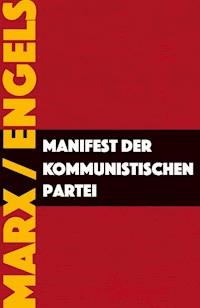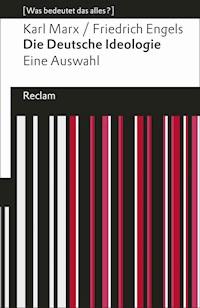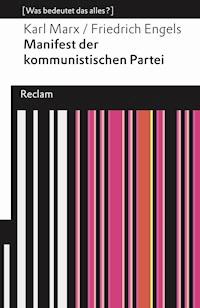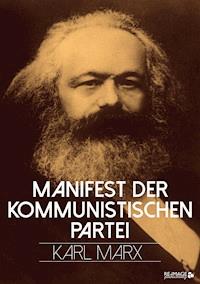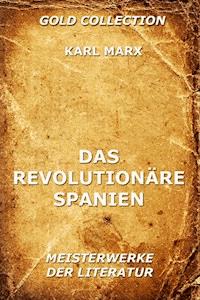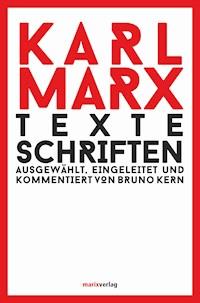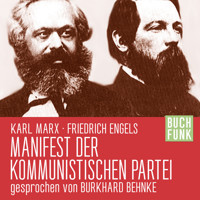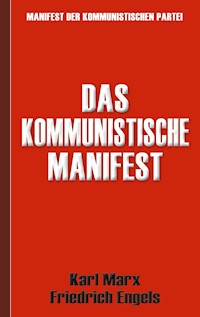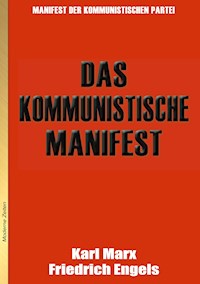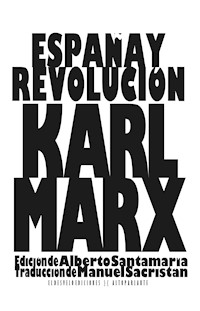
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: El Desvelo Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Altoparlante
- Sprache: Spanisch
iempre se habla de la presencia de Marx en España pero no de la presencia de España en Marx, de ahí la importancia de esta obra. Se trata de una edición ampliada de la 'canónica' de Manuel Sacristán, con textos dispersos en castellano, así como notas, referencias y una extensa introducción acerca de la idea de Marx sobre España y la revolución, a propósito de los procesos que se desarrollaron desde la Guerra de Independencia hasta la revolución de 1854. Marx escribió sobre ello en las crónicas que periódicamente mandaba al más importante periódico estadounidense, el New York Daily Tribune. Sus escritos sobre España son importantes porque en esa época estudiaba economía política y empezaba a germinar su obra cubre, El Capital.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición, noviembre de 2017
Primera edición digital, marzo de 2023
El Desvelo Ediciones
Paseo de Canalejas, 13
39004 Santander (Cantabria)
www.eldesvelo.es
@eldesvelo
© de la obra, Karl Marx, 1854, 1855, 1856 y 1857
© de la edición literaria, Alberto Santamaría, 2017
© de la Traducción, Manuel Sacristán Luzón, 1960 mediante acuerdo con sus herederos
© de la Traducción de los artículos 9 (Segunda Parte, pag. 187), Borrador (Segunda Parte, pag. 202) e Interesantes revelaciones (Cuarta Parte, pag. 227), Salvador Anglás, 2017
© de la edición, El Desvelo Ediciones, 2017
ISBN edición en papel: 978-84-946820-9-4
ISBN: edición digital 978-84126797-4-8
IBIC: JPFC
Confección ePub: booqlab
Los editores quieren agradecer la colaboración prestada por Inmaculada Polanco Cisneros para la realización de este libro
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Karl Marx
INTRODUCCIÓN: ESPAÑA Y EL ARTE DE LA REVOLUCIÓN
Alberto Santamaría
A la memoria de Fermín Fernández y Fidel Santamaría, lugares de aprendizaje político
«En ratos perdidos estoy estudiando español. He comenzado con Calderón de cuyo El mágico prodigioso —el Fausto católico— Goethe no sólo usó ciertos pasajes en su Fausto, sino fragmentos enteros de escena. Luego he leído en español —horrible dictu— Atala y René, de Chateaubriand, algo que hubiese sido imposible en francés […]. Ahora estoy en medio de Don Quijote. Veo que en español hay que usar más el diccionario que en italiano». Es 1854. Karl Marx escribe esta carta a Friedrich Engels en mayo de ese año. En ese momento su interés por España es meramente anecdótico y cultural; interés heredado de cierta pulsión romántica que había hecho de España territorio de fantasía, de contacto ebrio con la naturaleza, etc. En el imaginario romántico, España seguía siendo ese país de resonancias mágicas y medievales, donde se cruzaba el catolicismo ceremonioso con el exotismo oriental, generando así una nebulosa mística y carnal al mismo tiempo. Se trataba, en efecto, de una España idealizada, atravesada por ciertos tópicos culturales y, por supuesto, situada en las antípodas del monótono rumor de la rueda; metáfora que definía, según expresión de Schiller, el empuje del capitalismo que arrasaba entonces las ciudades europeas más importantes. Esta visión romántica de España estaba bastante extendida a nivel intelectual por Europa. Se había así disociado la imagen de España. Por un lado, estaba la España deseada (la España medieval, etc.) y, por el otro, la España presente, que vivía momentos de fuerte complejidad política. La difusión literaria de la primera imagen obturaba por completo la posibilidad de escuchar fielmente a la segunda. Incluso la Guerra de Independencia contra los franceses fue leída, en muchos lugares de Europa, en clave romántica; es decir, como refuerzo de ese imaginario místico y sentimental. Ahora bien, si en mayo de 1854 España ocupa «los ratos perdidos» de Marx según este parámetro romántico de lectura, cuatro meses más tarde la pulsión romántica va decreciendo lentamente mientras avanza en dirección opuesta un interés más hondo de estudio y análisis acerca de la complejidad política de lo español. Así, vuelve a escribir a Engels en septiembre de ese mismo año: «Mi principal tema de estudio es ahora España. Hasta el momento, y básicamente en fuentes españolas, he estudiado las épocas de 1808-1814, y de 1820-1823. Llego ahora al periodo de 1834-1843. Es una historia bastante confusa. Es verdaderamente difícil dar con las causas de los desarrollos. En todo caso había empezado a tiempo con Don Quijote». El cambio de registro es evidente. Marx parece haber entendido en esos meses España de otro modo. Es cierto también que Marx nunca visitó España, aunque ése sería otro tema. La cuestión que nos planteamos ahora es la siguiente, ¿qué sucedió durante el tiempo que transcurre entre mayo y septiembre de 1854 para que se produjera este cambio en la perspectiva de Marx? ¿Por qué este cambio en la dedicación de Marx a España? La respuesta es sencilla, pero exige acceder a la vida de Marx de otro modo.
Es 1854 cuando escribe estas líneas sobre España. No debemos dejar de lado el hecho de que son años complicados para Marx. En 1852 se ha disuelto la Liga Comunista. En ese momento tiene decidido, tras abandonar sus tareas directamente políticas, dedicarse por completo al estudio de la economía política, encerrándose para ello a diario en el Museo Británico. Son los años en los que proyecta sus trabajos sobre economía (que tendrán El Capital como meta) y para eso necesita dinero que le permita sostenerse a flote. Eso, por supuesto, significa acudir a Engels quien habitualmente le socorre cuando sus problemas económicos se agravan. Éste lo hace de buena gana, sin duda. Sin embargo, a pesar de la ayuda de Engels, la vida de Marx sigue siendo de penurias. Es una de las épocas más duras para Marx, tanto a nivel vital como económico, si es que ambas cosas pueden deslindarse. Pongamos algún ejemplo. En abril de 1852, justo cuando las cosas iban económicamente peor que nunca, su hija Franziska, poco después de cumplir un año, fallece tras un grave ataque de bronquitis. El suceso afectó notablemente a la familia Marx, como se recoge en diversas cartas y testimonios1. Además, el hecho se agravó debido a que Marx carecía del dinero suficiente como para pagar el ataúd de la niña. Fue un vecino quien le dio dos libras para poder hacerse cargo del féretro. El propio Marx lo describió de este modo: «No tenía cuna cuando llegó al mundo, y durante mucho tiempo se le negó un lugar de descanso eterno». Los testimonios de esos años son todos similares. Ese mismo año cuando su familia enferma debido a un virus, escribe: «Ni podía ni puedo llamar al médico porque no tengo dinero para pagar medicinas. Durante los últimos ocho o diez días he estado alimentando a mi familia a base de pan y patatas, pero dudo que hoy pueda conseguirlo. ¿Cómo voy a salir de esta infernal situación?». Y un año más tarde, en carta a Engels de nuevo: «Nuestras desgracias han alcanzado su peor momento». Eso creía, pero no. En 1855 fallece otro de sus hijos, Edgar, un adolescente despierto y pilluelo que vagabundeaba por las calles de Londres buscándose la vida y las oportunidades. Para Marx, Edgar era pura alegría. Disfrutaba de su compañía y de su humor, así como de su carácter avispado y atento. Esta muerte le causó incluso un mayor dolor. Edgar muere en los brazos de Marx en la madrugada del 6 de abril de 1855. En carta a Engels escribe: «Ya he tenido mi parte correspondiente de infortunio, pero hasta ahora no me he dado cuenta de lo que es la auténtica desgracia. Estoy destrozado. […] Bacon dice que las personas verdaderamente importantes tienen tantas relaciones con la naturaleza y el mundo, tantas cosas que son objeto de interés, que se sobreponen fácilmente a cualquier pérdida. Yo no soy una de esas personas importantes. La muerte de mi hijo me ha destrozado hasta la médula y siento la pérdida tan intensamente como el primer día». Éstos son tan sólo unos ejemplos. En cualquier caso, parece claro que hay en Marx en esta década una sensación de ruptura, de caída, de disolución de algo que había estado construyendo. Lo vital y lo intelectual se tocan en este punto. Se rozan, y algo arde. La década de los cincuenta es para Marx (y su familia) una época de necesidad, y en el contexto de esa necesidad hallamos curiosamente su escritura sobre España.
Ahondemos en esto.
Es al inicio de este territorio de penurias cuando recibe una extraña invitación: escribir para el diario estadounidense New York Daily Tribune. En 1851, Charles Dana, director gerente del periódico neoyorquino, le ofrece escribir una serie de artículos acerca de la situación política de Alemania tras 1848. Al principio Marx sospecha. No le parece algo atractivo en sí mismo el hecho de escribir para este periódico, al tiempo que aceptarlo implicaba dejar de lado el objetivo previamente autoimpuesto: consagrar su tiempo al estudio de la economía política. Por un lado, le hastiaba el hecho de dedicarse al periodismo. En un momento dado escribe: «El continuo estercolero periodístico me aburre. Me ocupa mucho tiempo, dispersa mis esfuerzos. […] Las obras puramente científicas son algo completamente diferente». Por otro, sabe con certeza que el New York Daily Tribune es un periódico liberal-burgués cuyos límites vienen definidos por el poder industrial del país. Acerca de este periódico apunta: «So guisa de anti-industrialismo socialista filantrópico sismondiano representan a los proteccionistas, esto es, a la burguesía industrial de América. Eso explica a su vez el secreto de por qué el Tribune a despecho de todos sus «ismos» y su charlatanería socialista puede ser el «periódico guía» en los Estados Unidos»2. Sin embargo, había algo ineludible en su situación respecto al hecho de escribir para el Tribune: los artículos llegarían a pagarse a dos libras por cada uno de ellos. Marx se siente «obligado» a aceptar la oferta de Charles Dana. Sin embargo, Dana no iba a ciegas al ofrecerle a Marx convertirse en uno de sus corresponsales extranjeros. Conocía previamente su trabajo y su personalidad. Había visto a Marx en acción en Colonia en 1848, mientras lideraba junto a Engels La Nueva Gaceta Renana, cuyo objetivo era dirigir y canalizar la opinión revolucionaria en los movimientos de 1848. La historia de La Nueva Gaceta Renana fue breve, ya que terminó por ser suprimida poco después de ser fundada, y Marx fue procesado por supuestamente conspirar para derribar el gobierno. Dana quedó impresionado ante la fuerza de Marx, sin duda. Fue eso lo que llevó al director gerente del Tribune a ver en Marx al corresponsal que necesitaba para informar de la tensa y compleja política alemana del momento. Cuando recibe la oferta de Charles Dana, está ya asentado en Londres. Aunque, como decimos, Marx se muestra renuente al principio a aceptar, finalmente lo hace. Además, junto a los reparos mencionados por Marx para aceptar escribir para el Tribune había que sumar otro: Marx no escribía aún en inglés. En cualquier caso, entre 1851 y 1862 escribe 487 artículos para este periódico neoyorquino. No obstante, en todo esto hay un truco; o mejor, una trampa que ni siquiera Dana llegó a sospechar. No todos los artículos publicados por Marx en este diario, firmados con su nombre, fueron escritos por él. Así pues, si tenemos en cuenta su deseo de no desviarse de su objeto de estudio (la economía política), así como sus problemas de liquidez y su aún poca destreza con la escritura en inglés, podemos entender que Marx recurriera a quien siempre estuvo a su lado: Friedrich Engels. Escribe a Engels para decirle que ha aceptado colaborar con el diario burgués Tribune, que necesita el dinero, pero que carece de tiempo. Asimismo, el primer encargo de Charles Dana es una serie de artículos sobre Alemania tras las revueltas de 1848, es decir, algo sobre lo que Marx no deseaba trabajar entonces. Toda esta trama vital, política y periodística, deriva en la siguiente carta dirigida a Engels el 14 de agosto de 1851: «Tienes que ayudarme ahora que estoy tan ocupado con la economía política. Escribe una serie de artículos sobre Alemania desde 1848 en adelante. Ingeniosos y claros». Y le vuelve a insistir: «Si puedes arreglártelas para redactar en inglés un artículo sobre la situación alemana para el viernes por la mañana, eso sería un gran comienzo». Y por supuesto que Engels se las arregló. No escribió uno sino dieciocho artículos. Todos ellos firmados por Marx. El libro resultante fue Revolución y contrarrevolución en Alemania. Como autor apareció durante mucho tiempo Karl Marx, siendo Engels realmente quien lo había escrito. Durante décadas se mantuvo el secreto y estos artículos se siguieron reimprimiendo bajo el nombre de Marx hasta fechas no muy lejanas. De los 487 artículos firmados por Marx para el Tribune, al menos 125 fueron escritos realmente por Engels, fundamentalmente aquellos relacionados con asuntos bélicos y estrategias militares.
El éxito de la serie escrita por Marx sobre Alemania fue tal que de hecho provocó que Dana le pidiera a Marx que prosiguiese escribiendo regularmente para el Tribune, ahora bien, no sólo acerca de Alemania sino también de temas relacionados con la política y la sociedad inglesas. Y no sólo eso. Progresivamente, dado el fuerte interés e impacto que despertaban los escritos de Marx en el público estadounidense, se le permitió ir ampliando el foco en lo relativo a la política internacional, expandiendo el campo de investigación a otros países, temas y territorios. A su vez, la contribución de Marx al New York Daly Tribune coincide con el éxito arrollador de este diario, que en apenas diez años había logrado situarse, desde la nada, como el diario más influyente de Estados Unidos. El diario tenía en ese momento 200 000 suscriptores, y era por entonces el periódico de avanzadilla del progresismo. Defendía el fourierismo y se posicionó firmemente contra la esclavitud. Asimismo, tenía una amplia red de corresponsales extranjeros, lo cual era de enorme importancia para la burguesía industrial que estaba detrás de esta publicación. La burguesía industrial estadounidense estaba atenta a las noticias procedentes de Europa en cuanto eso podía afectar más o menos a sus negocios. Era, ciertamente, el periódico más rico de Estados Unidos, y, por supuesto, el más influyente. Esto, quizá, fue otro los acicates para que Marx diera el sí definitivo. Aunque tal vez decir esto sea excesivo. En cualquier caso, todos estos elementos en mayor o menor medida, junto a las dificultades por las que atravesaba la prensa obrera en ese momento, parece que decantaron el sí de Marx.
Con respecto a la escritura de los artículos realmente escritos por Marx desde 1851 para este periódico, la forma habitual de trabajar solía ser la siguiente. Marx escribía el texto en alemán y luego Engels lo traducía al inglés. Ahora bien, paulatinamente Marx comenzó a escribir en inglés, y tras ello se lo pasaba a Engels, quien lo revisaba y corregía atentamente. Sin embargo, ya en 1853 le escribe a Engels y le dice: «Por primera vez me he arriesgado a escribir un artículo en inglés para Dana». Desde entonces, salvo los artículos que Engels escribía por sugerencia de Marx, parece que éste comenzó a mandar directamente sus trabajos a Dana.
Si bien es cierto que estos trabajos periodísticos no están a la altura de sus grandes obras teóricas, eso no debería implicar su desprecio o relegamiento a la sombra. Podemos decir que este tipo de trabajos sobre política internacional fueron, a pesar del aparente engorro, una fuente de enorme importancia en la medida en que sirvieron a Marx y Engels para estudiar, sobre el mapa estratégico del mundo, el modo en el que las diversas naciones nadaban en el mar de las diferentes guerras que sacudían el presente. Al mismo tiempo servían para testar las intrigas diplomáticas, así como las problemáticas económicas asociadas a éstas que discurrían por el planeta. Como bien destaca y estudia Pedro Ribas en su magnífico e indispensable trabajo sobre los escritos sobre España de Marx y Engels, la cuestión es, ¿en qué medida la dedicación al periodismo por parte de Marx en los años 50 fue una pérdida de tiempo? Como diversos trabajos e investigaciones muestran, por un lado, Marx insiste en varios momentos, sobre todo en cartas a amigos, que el periodismo le arrebata lo más preciado: el tiempo. En una carta a Adolf Cluss en 1853 Marx señala que «me quita mucho tiempo, me distrae, y al final, no es nada». Pero, ¿realmente no era nada? Este tipo de expresiones de un Marx apretado por la necesidad y la pobreza tienden —como bien recoge Pedro Ribas— a entender el periodismo como algo meramente nutricional. Y es cierto que en gran medida lo era. Sin embargo, las horas y horas invertidas en el Museo Británico también alimentaron posteriores momentos de obras monumentales como El Capital. Podemos así mantener la hipótesis de que todo ese trabajo periodístico, que mezclaba con auténtica maestría política internacional y análisis económico y social, pudo servir (y sirvió) sin duda a modo de archivo para trabajos posteriores de mayor altura teórica. A este respecto creo que las palabras de David McLellan son certeras: «Los artículos de Marx no fueron meramente un medio de ganarse la vida: a despecho de su mala opinión sobre su propia obra, Marx produjo consistentemente piezas periodísticas llenas de talento. […] Marx estaba muy apartado de las fuentes convencionales de noticias, haciendo así un uso de los informes oficiales, estadísticas, etc., muy superior al de la mayoría de los periodistas». Por otro lado, no debemos dejar de lado que «algunos de sus artículos de prensa, sobre la India por ejemplo, se incorporaron casi verbatim al Capital».
Fue justo en el cruce de todos estos elementos (vitales, intelectuales, políticos, periodísticos, económicos…) cuando España aparece en el mapa mental de Marx. España se cruza además en su obra justo en el mismo horizonte histórico sobre el que ha escrito obras como La lucha de clases en Francia o El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. No obstante, el caso de los escritos sobre España es notablemente diferente. España aparece como lugar de estudio cuando nadie la esperaba ni confiaba demasiado en ella, y lo hace en función de un conflicto determinado (1854). Sólo entonces, gradualmente, avanza Marx hacia un análisis más complejo acerca del concepto de revolución en España, el cual sigue latiendo con fuerza a pesar de la espesa rama del conservadurismo reaccionario que tiende a acallar y pisotear cada intento de cambio. Por supuesto, esto tendrá a su vez ciertas consecuencias metodológicas. Como es fácilmente comprobable en la lectura de los textos aquí presentados sobre España y la revolución, la forma de trabajar de Marx consiste en un proceso gradual de penetración desde la cáscara del problema (la actualidad) hasta el núcleo del mismo. Es decir, emprende una especie de labor genealógica que implica ir desde una apreciación externa, de carácter histórico vinculada a lo coyuntural del momento (la revolución de 1854), hasta las marcas históricas profundas que nos permitan entender mejor a una nación realmente poco conocida. El propio Marx lo escribe: «Quizás no haya otro país, excepto Turquía, tan poco conocido y erróneamente juzgado por Europa como España». Así pues, de afuera hacia adentro, así opera Marx en sus textos sobre España. Un método, todo sea dicho, que él mismo ha empleado y empleará en otros muchos textos. De afuera hacia adentro, para luego tratar de aunar estos elementos dentro de un panorama más complejo. Un panorama donde las pulsiones económicas determinan todo cambio. De esta forma Marx parte de los conflictos presentes para remontarse a unos hechos del pasado de cuyo análisis pueda extraer una visión más estructurada del sentido de la revolución en España3.
En cualquier caso, no nos adelantemos. La cuestión inicial sigue aún en pie: ¿cómo llega España a pasar de ocupar «ratos perdidos» a ser objeto principal de estudio? Hemos visto una parte de la respuesta: una necesidad vital le lleva a aceptar la escritura periodística. Pero ¿cómo encaja dentro de ella la visión política de España? Aquí se sitúa la segunda parte de la respuesta a la pregunta recién esgrimida. España era políticamente esencial en la red comercial diseñada por la burguesía industrial situada tras el New York Daily Tribune. La década de 1850 es una época de gran florecimiento y crecimiento económico en Estados Unidos. Asimismo, es un momento de fuerte tendencia expansionista. No debemos dejar de lado el hecho de que México se había independizado en 1821 y que posteriormente Estados Unidos se hace con California, Utah, Nevada y Nuevo México. Es decir, a la burguesía industrial y expansionista de Estados Unidos le interesaba enormemente las noticias que llegaban desde España, ya que en función de su equilibrio-desequilibrio esa misma burguesía podía continuar hasta la obesidad su crecimiento. España era entonces estratégicamente un lugar a mirar con cierto recelo en tanto que lugar en franca decadencia pero que, al mismo tiempo, era capaz de atesorar aún cierto flujo de poder. Por otro lado, si bien España ciertamente era visto como un país en decadencia, sumido en lejanos sueños de grandeza, al mismo tiempo estaba situado en medio de un juego de influencias donde Francia, Inglaterra y Rusia eran las piezas centrales. Todo ello parece clave a la hora de empezar a reflexionar sobre el interés acerca de España tanto del New York Daily Tribune como de Marx. Inicialmente el interés de Marx por España, como decíamos al comienzo, era meramente cultural. A nivel político, Marx esperaba más bien poco de España. En un esquema superficial podemos señalar que la estructura de movimientos que pensaba Marx podría ser la siguiente: la revolución proletaria vendría inicialmente de un levantamiento fuerte y contundente de la clase obrera francesa. Esta sacudida repercutiría en la burguesía inglesa que empujaría a Inglaterra a embarcarse en una guerra a nivel mundial. Sólo en ese escenario bélico podría tener cabida un movimiento obrero capaz de tomar el poder. España aparecía en ese mapa como un mero aledaño, incapaz de aportar nada en la medida en que vivía bajo el peso de su propia decadencia. Partiendo de este doble movimiento, en el que, por una parte, el periódico estadounidense tiene un notable interés por lo que pasa en España, mientras que, por el otro, el interés de Marx parece inicialmente estrictamente literario, ¿cómo se produce el roce entre España y Marx? ¿Dónde se produce en su obra el cortocircuito que une dos palabras en apariencia tan contrarias: España y Revolución?
Fijémonos en el primer texto de Marx sobre España publicado en el Tribune. Éste lleva por título La insurrección en Madrid (publicado el 19 de julio de 1854). Es un texto breve y conciso en el que desde una prosa fría describe el pronunciamiento militar encabezado por el general O’Donnell. Es un texto de circunstancia acerca de la revolución de 1854 conocida como La Vicalvarada, donde al pronunciamiento militar le sigue una insurrección popular. A su vez, todo ello desemboca en el llamado bienio progresista (1854-1856), así como en el consiguiente acceso de España al capitalismo. No hay en este texto ningún atisbo de profundidad aún. Posiblemente se tratase de dar noticia de lo que estaba ocurriendo en Madrid para que los lectores estadounidenses se hiciesen una composición de lugar sobre los sucesos. A este texto le suceden varios más acerca del mimo tema. Si nos fijamos atentamente, parece que Marx entra en España bajo la óptica de la rutina periodística, y, sin embargo, poco a poco se siente atraído por los sucesos revolucionarios que se dan en España en ese momento, al tiempo que presiente que tras estos hechos late la fuerza de un empuje revolucionario más antiguo. Un empuje revolucionario que llevaría la seña de identidad específica de lo español. Marx parece así captar la importancia del levantamiento de 1854. Incluso llega a pronosticar que «no sería cosa de asombrarse si estallara en la Península un movimiento general partiendo de la mera rebelión militar». De hecho lo que se propone es profundizar en esta vía. Así pues, a medida que sus crónicas aparecían en el New York Daily Tribune, avanzaba en su estudio de la historia de España con el objetivo claro de encontrar las razones que explicasen las causas verdaderas y profundas de la revolución de 1854. Marx comienza a tener claro en ese momento que «no es exagerado afirmar que no hay en estos momentos zona alguna de Europa, ni tan siquiera Turquía con la guerra rusa, que ofrezca al observador reflexivo interés tan profundo como España». Es por ello que ve necesario acercarse a «la primitiva historia revolucionaria de España, como medio para la comprensión y enjuiciamiento de los acontecimientos que esa nación está ofreciendo a la contemplación del mundo». Junto a este interés por el presente y el pasado histórico-político de España en 1854, no debemos obviar que la imagen romántica del país sigue flotando en la mente de Marx (Calderón, Cervantes, aire oriental de España, etc., son referencias habituales en sus textos).
Así abre Marx una extensa lista de escritos acerca de España. Y el método de escritura de tales trabajos, como más arriba señalamos, implica partir del presente para ir atravesando estratos históricos diferentes, hasta aproximarse lo más posible a ese lugar en el que se pueden cruzar estas palabras: España y Revolución. Manuel Sacristán describió este proceso del siguiente modo:
Poca duda puede caber de que lo que ha motivado a Marx a estudiar y escribir sobre España es la agitación de la Vicalvarada: la participación popular en el pronunciamiento es la primera señal del despertar de los pueblos europeos desde la conmoción de 1848, que para Marx, naturalmente, fue más la derrota del pueblo trabajador que la consolidación de los estados nacionales burgueses. Los artículos escritos para la New York Daily Tribune, aunque todos fruto, al mismo tiempo, de la necesidad de ganar algo de dinero en circunstancias de mucha miseria y del interés por las perspectivas revolucionarias de España, se pueden dividir en dos grupos: meras crónicas de los acontecimientos a medida que se van produciendo (La Vicalvarada en 1854, el alzamiento de O’Donnell en 1856) y pequeños ensayos históricos y analíticos. Éstos son claramente el resultado de los estudios y las reflexiones de Marx con la intención de comprender los destinos de la «España revolucionaria».
Es fácilmente comprobable cómo el interés de Marx por España va en aumento. En pocos meses, trabajando a diario en el Museo Británico, Marx llena cinco cuadernos de notas a partir de la lectura de libros que tratan sobre España escritos en diversos idiomas. En concreto trabaja al menos sobre 37 libros, de los que toma notas y referencias. De esos 37 libros que maneja sobre España, 16 están escritos en inglés, 11 en español y 10 en francés. Pedro Ribas desglosa la lista. Destacan sus lecturas atentas de Jovellanos y Blanco White, así como de diversos trabajos acerca del pasado y el presente histórico de España. Podemos decir que Marx, conforme empieza a escribir breves bocetos sobre el presente revolucionario de España (1854), vinculados en cierta medida a los movimientos de 1848, percibe que España se puede convertir en objeto de estudio más profundo. Es decir, que es posible establecer un acercamiento más complejo al tema de España.
Entre la docena de artículos iniciales acerca de la revolución de 1854 destaca quizá uno sobre todos, y es el que dedica a Baldomero Espartero, titulado así, Espartero. Es el primer texto de cierto calado teórico y político acerca de España. Como bien señala Pedro Ribas, «Marx […] pasa de la esperanza de una revolución que podía ser, después del 48, la chispa de un nuevo levantamiento europeo, a los recelos que le inspiran «héroes» revolucionarios como Espartero. Si la revolución pone en semejantes manos la dirección de la política española, poco puede esperarse de esta revolución». La imagen que tiene Marx de Espartero es radicalmente negativa. Una especie de trilero y timador capaz de salir siempre ganando en cada embate. Entre las descripciones de Espartero realizadas por Marx podemos leer: Espartero «se retiró a su propiedad de Logroño, a cultivar sus hortalizas y sus flores hasta que llegara la hora. No dio un paso hacia la revolución hasta que la revolución llegó hasta él. Ha hecho realmente más que Mahoma. Esperó que la montaña llegara a él y ésta lo ha hecho efectivamente». Como militar le parece un fraude, incapaz de llevar adelante ningún logro, al tiempo que es capaz de poner en peligro a los demás. Lo denomina Marx «bombardeador de ciudades». A nivel político queda retratado como un mero oportunista. Escribe: «Los méritos militares de Espartero son tan discutidos como indiscutible es su cortedad política». Aparece (o reaparece) en 1854 cuando el progresismo vuelve al poder. Es entonces cuando Marx, justo al inicio, realiza una descripción magistral (y casi intemporal) del proceder revolucionario español (y no sólo). Escribe:
Una de las peculiaridades de las revoluciones consiste en que el momento mismo en que el pueblo parece estar a punto de dar un gran paso e inaugurar una nueva era, sucumbe a ilusiones del pasado y pone todo el poder e influencia tan costosamente conquistados en manos de hombres que representan, o se supone que representan, el movimiento popular de una época ya terminada. Espartero es uno de esos hombres tradicionales que el pueblo acostumbra cargarse a las espaldas en los momentos de crisis sociales y que, como el perverso viejo que hundía obstinadamente sus piernas en torno al cuello de Simbad el Marino, son luego muy difíciles de descabalgar.
Estas palabras con las que Marx abre su artículo sobre Espartero bien pueden dibujar el proceso revolucionario en España. Lo describirá así meses más tarde: «España ha sufrido todos los males de la revolución sin adquirir robustez revolucionaria». En cualquier caso, la revolución de 1854 que da paso al bienio progresista queda perfectamente retratada, según Marx, en el momento en el que O’Donnell asume los principios liberales. Marx señala que O’Donnell se ve obligado a asumir tales principios en tanto que sin el apoyo de la insurrección popular, puede quedar completamente aislado. Ahora bien, este apoyo implica, como describe Marx, la condición de que la insurrección militar ha de someterse, para tener sentido, a la insurrección popular. De esta forma O’Donnell se ve impelido, una vez acepta esos principios, a modificar su planteamiento inicial con el objetivo de no quedar completamente aislado. Entre esos principios se encuentra «el perfeccionamiento de las leyes electorales y de prensa, la disminución de impuestos, la implantación en las carreras civiles del ascenso por méritos exclusivamente, la descentralización y el establecimiento de una Milicia Nacional con amplia base». La ley electoral, la libertad de prensa, y la eliminación de la corrupción establecida ya como una plaga en el interior del palacio se mostraban como ejes elementales para producir un cambio político real. Y sobre ello reflexiona Marx. En cualquier caso, el proceso se repite, como bien estudia Marx. La jugada es la siguiente. Isabel II asume que debe someterse a los sublevados, a la par que debe llevar a cabo un juego magistral que implique integrar a tales sublevados en los aparatos estatales. Al mismo tiempo que estas intrigas se desarrollan, son los obreros catalanes quienes alzan fuertemente su voz a través de numerosas huelgas debidas a la introducción de nuevas máquinas en la industria textil. Igualmente, y en paralelo, se observa un aumento considerable de la prensa republicana, de fuerte impulso democrático. Sin embargo, observa Marx, como ocurre en otras ocasiones (y sigue ocurriendo), los sublevados, una vez llegan al poder, van despojándose del impulso radical del cual brotaron: «Si hay algo que llame especialmente nuestra atención es la prontitud con que ha empezado a actuar la reacción. […] Apenas habían sido retiradas las barricadas de Madrid —a petición de Espartero— cuando ya estaba actuando la contrarrevolución. El primer paso contra-revolucionario fue la impunidad acordada a la reina Cristina, Sartorius y sus asociados. A ese paso siguió el de formación del Gabinete, con el moderado O’Donnell en la cartera de Guerra y todo el Ejército, por tanto, puesto a disposición de ese viejo amigo de Narváez». Quien volvía a ser engañado, lo tiene claro Marx, era el pueblo que había luchado por conseguir los objetivos antes mencionados (objetivos que quizá, más de ciento cincuenta años después, nos sigan sonando: cambio en la ley electoral, libertad de prensa y fin de la corrupción). Tan sólo el movimiento obrero catalán continúa la lucha. Curiosamente será Espartero quien imponga el principio contrarrevolucionario de restricción de derecho de asociación a los trabajadores. Por su parte, el resto de la población, mayoritariamente situado en el arco liberal-progresista, no opone oposición. La revolución naufraga en el mismo proceso de su desarrollo. La cuestión para Marx es cómo alguien como Espartero, desprestigiado por completo por no cumplir ninguna de sus promesas de cambio real en el periodo en el que actúa como regente entre 1840-1843, puede ser tenido una década más tarde como garante de nada. Marx lo disecciona perfectamente: «Las épocas de reacción intensa y duradera son maravillosamente adecuadas para restablecer a los hombres desprestigiados en abortos revolucionarios».
En estos textos iniciales sobre España, dedicados a su actualidad política, destacan cuestiones como la libertad de prensa o el problema de la corrupción, vinculado a las camarillas de Palacio y a Hacienda. De ello por ejemplo trata en La reacción en España (1 de septiembre de 1854), donde escribe: «La supresión de la libertad de prensa ha sido inmediatamente seguida por la libertad de asociación, ocurrida también por real decreto. En Madrid han sido disueltos los clubs, y en las provincias las juntas». Y añade: «Pero el golpe más audaz de la contrarrevolución ha sido la autorización dada a la reina Cristina para salir hacia Lisboa, después de haber prometido al consejo de ministros ponerla a disposición de las Cortes Constituyentes». A su vez la corrupción aparece constantemente en los textos de Marx de esta época como un problema central para España. Por ello escribe cosas como las siguientes: «No ha habido jamás revolución que haya ofrecido espectáculo tan escandaloso en la conducta de sus hombres públicos como esta revolución emprendida en interés de la «moralidad». La coalición de los viejos partidos que constituye el actual gobierno (partidarios de Espartero y partidarios de Narváez) se ha ocupado principalmente en repartirse el botín de cargos, empleos, salarios, títulos y condecoraciones».
A su vez, es en estos textos iniciales donde podemos leer una de las mejores y más incisivas reseñas acerca del espíritu (no es la palabra exacta, pero es la única que se me ocurre) transformador español. Estas palabras de Marx pueden aplicarse a múltiples momentos de nuestra historia reciente (pensemos al leerlas en la Transición española, por ejemplo). Según Marx, España se ha movido a través de ciertos gobiernos revolucionarios abortivos, los cuales siempre están sometidos al siguiente círculo vicioso que impide en España una revolución real: «Reconocen como obligaciones nacionales las deudas contraídas por sus predecesores contrarrevolucionarios. Para poder pagarlas tienen que seguir con los viejos impuestos y contraer nuevas deudas. Para poder llevar a cabo nuevos empréstitos tienen que garantizar el orden, es decir, tienen que tomar ellos mismos medidas contrarrevolucionarias. Y así el nuevo gobierno popular se transforma finalmente en servidor de los grandes capitalistas y en opresor del pueblo».
Es hora de que volvamos a las palabras que Marx escribe a Engels en septiembre de 1854 antes citadas: «Mi principal tema de estudio es ahora España. Hasta el momento, y básicamente en fuentes españolas, he estudiado las épocas de 1808-1814, y de 1820-1823. Llego ahora al periodo de 1834-1843. Es una historia bastante confusa. Es verdaderamente difícil dar con las causas de los desarrollos. En todo caso había empezado a tiempo con Don Quijote». A lo que añade: «Todo ello dará aproximadamente seis artículos para el Tribune, una vez condensado». En realidad, no fueron seis, sino siete los artículos que terminaría por escribir. Estos siete, a su vez, fueron convertidos en nueve por el periódico, y la serie llevaría por título La España revolucionaria. Fueron además publicados de forma separada, es decir, no mezclados con otros temas, lo cual indica el interés por las crónicas políticas provenientes de España escritas por Marx. Tras el análisis de las revueltas de 1854 que dieron pie al bienio progresista, así como su estudio de la figura de Espartero, Marx rápidamente se percata de la necesidad de profundizar en un terreno complejo, el terreno que da título a este libro y que implica observar el lugar en el que entran en fricción esas dos palabras: España y Revolución. La serie titulada La España revolucionaria comienza a publicarse el 9 de septiembre de 1954 y se cierra el 23 de marzo de 1855. Un total, como decimos, de nueve artículos.
En los artículos reunidos bajo el título La España revolucionaria destaca sobre manera el análisis teórico y político del fenómeno revolucionario en España. Marx, como ya mencionamos, parte de una situación presente para ir hacia el pasado en busca de una lectura que permita leer ese presente sobre el horizonte histórico-político más adecuado. El primero de los artículos comienza de un modo clarividente: «La revolución ha asumido ya en España tan acusadamente el aspecto de un estado crónico que según nos informa nuestro corresponsal en Londres las clases ricas y conservadoras han empezado a emigrar buscando seguridad en Francia. Ello no debe sorprender: España no ha adoptado nunca la moderna moda francesa, tan al uso en 1848, de empezar y terminar una revolución en tres días. Sus esfuerzos en este terreno son complejos y más prolongados». Marx considera que para referirnos con cierta exactitud a la relación entre España y Revolución hemos de hablar de ciclos revolucionarios en lugar de revoluciones (así, a secas) en tanto que esos ciclos expresan un proceso sin un destino fijo ni claro, es decir, son abiertos y difusos por completo. El primero de los artículos de esta serie es sintomático tanto del cambio estilístico a la hora de hablar de España, como en el proceder metodológico. Comienza con una extensa labor genealógica tratando de hallar puntos y similitudes revolucionarias en el pasado. Para ello recorre diversos momentos de la monarquía española: Isabel I, Fernando el Católico o Carlos V. Sobremanera atiende al proceso a través del cual Carlos V, al llegar al poder, hizo todo lo posible para reducir el poder de los municipios. Es en este contexto en el que sitúa a los comuneros como los primeros en tratar de llevar a cabo una revolución en serio. Ahora bien, lo que destaca Marx en este momento es algo que en principio le parece sorprendente. A la hora de enfrentarse a la historia de España para poder acceder de otro modo a su presente, se percata de algo que le parece cuanto menos curioso (y atractivo). En concreto la cuestión parte de la siguiente pregunta: ¿de dónde brota el poder en España? ¿Dónde se sitúa? Marx, sorprendido, responde que en todos los sitios y en ninguno. Es decir, Marx se da cuenta de que el poder en España siempre ha sido algo así como una masa viscosa e invisible difícil de delimitar, que estaba en todas partes y en ninguna. Esto se debe a que el poder, continúa Marx, siempre ha recaído en los municipios y ayuntamientos y de ahí derivaba hacia las Cortes. De esta forma era muy difícil gobernar, ya que el poder estaba, como dice Marx, deslocalizado, o bien, descentralizado. Fue Carlos V quien decidió acabar con este poder difuso y para ello se apoyó primero en los nobles, para después terminar enfrentándose a ellos. Así pues, Carlos V, al tiempo que asentaba su poder como monarca absoluto y permitía que la Inquisición se asentara como el más poderoso instrumento de ese absolutismo, estableció finalmente la disolución de las Cortes. Entonces, escribe Marx, «la libertad española murió bajo torrentes de oro, entre el fragor de las armas y el resplandor terrible de los autos de fe». Ahora bien, apuntado esto, Marx se plantea una cuestión clave, y por ello es necesario detenernos algo más en este primer artículo de la serie. Escribe de un modo incisivo: «¿Cómo, empero, podemos explicar el singular fenómeno consistente en que tras casi tres siglos de una dinastía habsburguesa seguida de otra borbónica —cada una de las cuales se basta y se sobra para aplastar a un pueblo— sobrevivan más o menos las libertades municipales de España, y que precisamente en el país en que, de entre todos los Estados feudales, surgió la monarquía absoluta en su forma menos mitigada no haya conseguido sin embargo echar raíces la centralización?». Según Marx la respuesta es sencilla. La mayoría de las monarquías absolutas en Europa se presentan como centros civilizadores, capaces desde sí mismos de vertebrar toda la vida social, toda la unidad social. En España, al contrario, ocurrió que «mientras la aristocracia se sumía en la degradación sin perder sus peores privilegios, las ciudades perdieron su poder medieval sin ganar en importancia moderna». Es decir, el poder se delegó a las ciudades, las cuales seguían dependiendo del reino, el cual no estaba pensado como centro civilizador o de cohesión4. Marx, a partir de esto o para intentar explicarlo, habla de un «despotismo oriental» o de una «forma asiática de gobierno», que sería la forma real del poder en España. Este despotismo oriental que detenta el poder en España se funda, por un lado, en la carencia de un Estado central. El Estado bajo este modelo de poder no se muestra como una forma capaz de generar cohesión sino como un espacio de privilegio y de lucha por mantenerse. Así, ese Estado, como nos recuerda Pedro Ribas, «no ha hecho más que constituirse en casta, en casta ocupada primordialmente en su autoconservación». Por otro lado, otro eje de este «despotismo oriental» del gobierno español se basa en la tendencia al inmovilismo. Esto es, al tiempo que se da un fuerte impulso revolucionario destinado a cambiar las formas del poder en España, se da otro movimiento más fuerte de reacción y temor a ese cambio. Sobre estos dos pilares se mueve «la forma asiática de gobierno» en España según Marx. Las palabras de Marx son precisas al respecto: