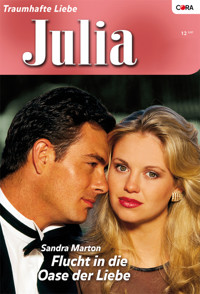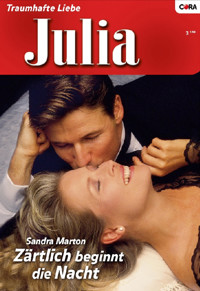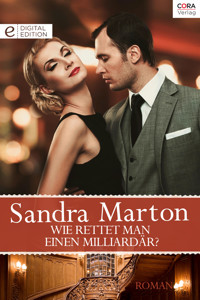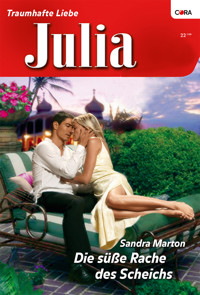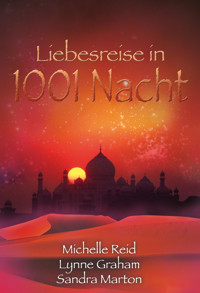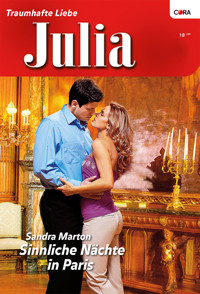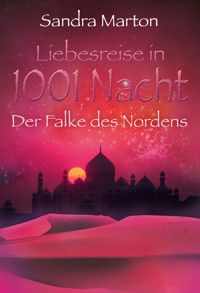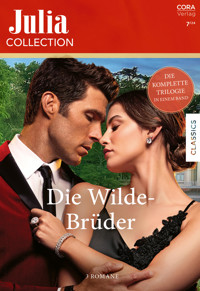2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
En un país extraño y obligada a casarse... A pesar de la atracción que sentía hacia ella, el jeque Qasim estaba intentando no llevarse a Megan O'Connell a su rico pero tradicional país, donde las mujeres no tenían ningún derecho. Pero no había ningún experto financiero mejor que Megan, así que a Qasim no le quedó otra opción... Una vez en Sulliyam, Megan se vio amenazada por los jefes de las tribus, que la consideraban una mujer de moral relajada. Sólo había una manera de salvarla... ¡casarse con ella!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Sandra Myles. Todos los derechos reservados.
ESPOSA POR CONVENIENCIA, Nº 1575 - julio 2012
Título original: The Sheikh’s Convenient Bride
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0714-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Capítulo 1
Era un jeque, el rey de Suliyam, un pequeño país con unas reservas petrolíferas impresionantes situado en la península de Bezerian.
Además, era alto, moreno, de ojos grises y muy guapo.
Si a una le gustaban los hombres de aquel tipo, claro.
Según los tabloides y la televisión, a la mayoría de las mujeres les gustaban.
Pero Megan O’Connell no era como la mayoría de las mujeres.
En cualquier caso, los hombres altos, morenos, guapos y muy ricos eran siempre egoístas, egocéntricos y arrogantes.
Megan se llevó la taza de café a los labios.
De acuerdo, quizás pensar algo así fuera superficial pero, ¿y qué? Los hombres como él eran superficiales también.
¿Para qué necesitaba el mundo a aquellos dictadores que se creían regalos divinos para el sexo femenino?
Lo cierto era que jamás había hablado con él, pero ni falta que le hacía para saber qué tipo de hombre era. Su jefe, otro estúpido absolutamente nada guapo, le había trasmitido el mensaje del jeque aquella mañana alto y claro.
Era una mujer y, por lo tanto, a sus ojos una ciudadana de segunda. Él, por supuesto, era un hombre y, por si eso no era suficiente, de sangre azul.
«Sangre azul», pensó Megan con una mueca de desprecio.
Aquel tipo no era más que un cerdo machista.
¿Por qué era ella la única en darse cuenta?
Lo había visto hablando con un grupo de hombres de negocios durante más de una hora y el muy cínico se había permitido el lujo de fingir incluso interés en lo que estaba oyendo.
Megan tuvo que admitirse a sí misma que no parecía hacer mal su trabajo pues los demás estaban pendientes de sus palabras, lo cual no era fácil teniendo en cuenta que eran directivos de una prestigiosa empresa.
Claro que, según The Times, el jeque era el responsable de que su país estuviera modernizándose y llevando a cabo varios programas de desarrollo.
Eso si se leía The Times porque, si se leían los tabloides, no era más que un playboy, un rompecorazones.
Seguro que la versión de los tabloides se acercaba más a la realidad.
Lo único que Megan sabía a ciencia cierta era que aquel hombre se llamaba Qasim al Daud al Rashid, que era el rey de Suliyam desde la muerte de su padre y monarca todopoderoso de su pueblo.
Desde luego, el título sonaba a demasiado antiguo para el siglo XXI, pero al jeque no parecía importarle, él no parecía darse cuenta de que todo aquello parecía una broma.
Por lo visto, los empleados de Tremont, Burnside and Macomb, Financial Advisors and Consultants de la oficina de Los Ángeles tampoco se lo tomaban a broma.
Qué pena que Megan hubiera aceptado el traslado desde la oficina de Boston porque allí nadie se hubiera molestado en hacerle la pelota a un anacronismo andante.
–Oh, Alteza –suspiró una mujer.
Sí, había que llamarlo así según les había indicado el séquito que lo acompañaba.
Megan se terminó el café.
Ella jamás lo llamaría así.
Si tenía la mala suerte de hablar con él, lo que no era muy probable después de lo que había sucedido aquella mañana, jamás lo llamaría «Alteza».
¿Cómo se llama a un dictador del siglo XXI que vive una vida del siglo XVI y que se permite el lujo de hablar de una mujer con estudios como si fuera una vaca?
Se le llama bastardo.
¡Y pensar que Megan se había dejado la piel documentándose y escribiendo la propuesta que había conseguido ganarlo como cliente!
¡Y pensar que había pasado varias noches en vela y fines de semana completos dedicada a aquel proyecto!
¡Y pensar que había creído que aquello le valdría el ascenso del que tantas veces le habían hablado!
Todo aquello se había ido al garete cuando aquella mañana Simpson le había dicho que aquella cuenta pasaba a Frank Fisher.
Megan fue a servirse otra taza de café, pero decidió no hacerlo porque ya tenía una buena dosis de cafeína en el cuerpo.
Se sirvió una mimosa y pensó en la ironía de la situación pues aquel champán californiano y el zumo de naranja habían sido incluidos en el bufete porque ella se había molestado en descubrir que al jeque le solía gustar tomarlos por influencia de su madre, que había nacido en California.
Él jamás lo sabría, pero si aquel día estaba bebiendo mimosas en Los Ángeles era porque ella se había molestado en encargar el champán y el zumo de naranja.
¿Por qué no habría encargado estricnina?
Debía dejar de pensar de aquella manera. Debía dejar de pensar en absoluto o, al final, iba a decir o hacer algo que le costara el puesto de trabajo.
Como si eso no hubiera sucedido ya.
¿Por qué se mostraba tan negativa? Claro que no iba a perder el trabajo. Se había esforzado mucho en aquella empresa y no iba a permitir que una decisión de aquel maldito jeque arruinara su carrera profesional.
Habría otras grandes cuentas que le dieran el ascenso.
Claro que sí.
Si, por lo menos, no se hubiera tomado tantas molestias para que todo fuera sobre ruedas. Aquella mañana había llegado a la oficina a las ocho en punto para asegurarse de que la reunión con el jeque estuviera preparada.
A las ocho y diez, había hablado incluso de los sándwiches y el tipo de café que se iban a servir. A las ocho y cuarto, su jefe había entrado en su despacho con una gran sonrisa y una bolsa de Starbuck’s en la mano.
–Para ti –le había dicho.
Megan había estado a punto de decirle que llevaba ya dos horas bebiendo café, pero decidió que, puesto que Jerry jamás sonreía ni le llevaba nada para desayunar, debía aceptarlo.
Ingenuamente, había creído que su jefe había llegado pronto, algo que jamás hacía, para asegurarse de que los preparativos de la importante reunión que se iba a llevar a cabo iban viento en popa.
–¿Qué tal el fin de semana? –le había preguntado Jerry.
–Fenomenal –había contestado Megan sinceramente.
Había estado en Nantucket Island, en la boda de su hermano Cullen, y lo cierto era que lo había pasado de maravilla.
Jerry había sonreído y le había dicho que se alegraba mucho y que estaba estupenda y que, por cierto, le iba a dar la cuenta de Suliyam a Frank Fisher.
Megan se dijo que no lo había oído bien, que debía de haber tomado demasiado champán en la boda de su hermano o que había dormido poco y había tomado demasiados cafés.
–No te lo vas a creer, creía que me habías dicho que...
–Sí, eso es exactamente lo que te he dicho –había contestado Jerry.
–Eso es imposible –había dicho Megan–. Suliyam pidió un estudio...
–Fue el jeque quien lo encargó.
–Da igual, lo que importa es que...
–Es un detalle importante, Megan. El jeque habla en nombre de su pueblo.
–¿Y qué?
–Que para él lo único que cuenta es Suliyam.
–Ya, pero yo he estado trabajando en este estudio durante mucho tiempo. Lo he hecho porque me dijiste que, si el rey aceptaba nuestra propuesta, sería mi cliente.
–Jamás te dije eso. Yo sólo te pedí que prepararas la propuesta.
–En esta empresa, normalmente, la persona que se encarga del estudio de un cliente se queda con ese cliente.
–Te recuerdo que tú no eres socia, Megan.
–Los dos sabemos que eso no es más que una formalidad, Jerry.
–Su Alteza quiere a alguien con autoridad.
–Eso tiene fácil arreglo. Hazme socia ahora mismo en lugar de esperar hasta julio.
–Megan, lo siento mucho, pero...
–Lo único que hay que hacer es que el resto de los socios me voten y le diremos al jeque que soy más que capaz de...
–Eres mujer.
–¿Cómo?
Jerry suspiró.
–No es nada personal, no es por ti sino porque...
–¿Por qué? Venga ya, Jerry, ¿qué tiene que ver que sea mujer? –preguntó Megan intentando no perder los nervios.
–Es mejor así –contestó su jefe evitando la pregunta–. Quiero que te ocupes de un cliente nuevo. Se trata de Rod Barry, el director de cine.
–Yo quiero ocuparme del jeque de Suliyam –insistió Megan–. Es el cliente que me habías prometido.
–Barry es duro de pelar y hay que ser muy bueno para trabajar con él. Tú eres la única persona a la que le pueda encomendar este trabajo. Hazlo tan bien como lo sueles hacer siempre y el año que viene te hago socia –concluyó Jerry alargando la mano–. Enhorabuena.
Si Megan se hubiera acabado de caer de un guindo, se lo habría creído, pero, a sus veintiocho años y con una carrera de Económicas a las espaldas, un máster en finanzas y una experiencia profesional más que brillante, no era inocente ni estúpida.
¿Por qué estaba su jefe tan interesado en apartarla de aquel cliente?
–Acabas de decir hace un rato que el problema era que era mujer.
–Yo no he dicho exactamente eso.
–¿Por qué es un problema?
–Porque Suliyam es un reino.
–Eso ya lo sé.
–Eso quiere decir que no tiene Constitución ni Parlamento elegidos democráticamente.
–No me estás diciendo nada nuevo. Te recuerdo que llevo tres meses documentándome sobre Suliyam.
–Entonces, sabrás que allí viven de manera tradicional, acatando unas normas que a nosotros se nos quedan obsoletas.
–¿Te importaría ir al grano?
–Ya veo que no te quieres hacer cargo del nuevo cliente, así que te voy a nombrar ayudante de Frank. Él irá con el jeque a Suliyam y tú te quedarás aquí para ejecutar sus órdenes.
–¡No pienso ser la ayudante de Fisher! –estalló Megan.
–La discusión se ha terminado, Megan. Este cliente ya no es tuyo. Así lo quiere el jeque y así será.
–El jeque es un idiota –dijo Megan con frialdad.
Jerry se giró hacia la puerta, pálido como la pared y cualquiera hubiera dicho que esperaba ver allí al jeque con una espada en la mano.
–¿Lo ves? Tú no puedes hacerte cargo de este proyecto.
–Sabes que jamás le diría una cosa así a la cara.
–Jamás tendrías oportunidad –dijo Jerry apretando los dientes–. ¿Acaso no te has dado cuenta mientras recababas información sobre Suliyam de que allí las mujeres no tienen los mismos privilegios que aquí? En el reino del jeque, las mujeres no tienen status.
–Aquí, las mujeres tenemos derechos, no privilegios. En cuanto al jeque, pasa tanto tiempo en occidente como en su propio país y está acostumbrado a tratar con mujeres embajadoras en las Naciones Unidas.
–Nuestro representante tendría que trabajar codo con codo con él, tratar con su gente. ¿Crees que esos hombres van a estar de acuerdo en sentarse con una mujer y aceptar sus críticas y sus sugerencias?
–Lo que creo es que ya va siendo hora de que vivan en el siglo XXI.
–Eso no es asunto de esta empresa.
–¿Y tú? ¿No va ya siendo hora de que tú también vivas en el siglo XXI? ¿Acaso no sabes lo que son las leyes antidiscriminatorias?
–Esas leyes sólo son válidas en el territorio de Estados Unidos. Hay lugares del mundo donde incluso nuestras mujeres soldados tienen que acatar ciertas tradiciones locales.
–Lo que haga el ejército no tiene nada que ver con el plan del jeque para conseguir capital para el desarrollo de los recursos de su país –le espetó Megan sintiendo sin embargo que estaba perdiendo la batalla.
–Tiene absolutamente todo que ver.
–No creo que un juez pensara lo mismo.
–Si me estás amenazando con ir a juicio, adelante –le dijo Simpson–. Nuestros abogados te harían picadillo. Las leyes de Suliyam tienen prioridad sobre las estadounidenses cuando nuestros empleados viven y trabajan allí.
¿Tendría razón? Megan no estaba segura. A lo mejor, Jerry ya había tratado el asunto con el equipo jurídico de la empresa.
–¿Y si sigues adelante y nos denuncia crees que luego encontrarías trabajo? ¿Crees que a las empresas les gusta saber que un empleado es capaz de denunciarlas en lugar de obedecer sus órdenes?
–¡Eso es chantaje!
–Es la verdad. Jamás volverías a trabajar en una consultora.
Megan sabía que su jefe tenía razón. Legalmente, la sentencia estaría de su parte, pero en la práctica las cosas funcionaban de manera muy diferente.
Simpson sonrió.
–Además, esta conversación nunca ha tenido lugar. Sólo me he pasado por tu despacho para darte las gracias por tu trabajo y para decirte que, desgraciadamente, no tienes experiencia suficiente para llevar el proyecto tú sola. Estoy convencido de que adquirirás esa experiencia siendo la ayudante de Fisher –dijo Jerry balanceándose sobre los talones–. No hay nada de raro en ello, nada de nada.
Megan se quedó mirándolo fijamente.
Aquel hombre era un canalla, pero tenía razón. Probablemente, no tenía base legal para denunciar a la empresa y, aunque la tuviera y lo hiciera, se estaría cavando su propia tumba.
Estaba arrinconada, atrapada sin opción.
Lo lógico hubiera sido que controlara su ira, sonriera y le diera las gracias a su jefe por decirle que al año siguiente la iba a hacer socia y por haberle conseguido otro cliente estupendo.
Pero no podía, no podía. Megan siempre había creído que las cosas había que hacerlas según las normas y lo que su jefe le estaba diciendo era que las normas no tenían importancia.
Jerry la miraba muy sonriente, convencido de que se había salido con la suya.
–Te equivocas –le dijo Megan–. Te equivocas conmigo. No pienso dejar que el príncipe de las tinieblas y tú me quitéis de en medio.
–No digas estupideces, Megan. Sabes muy bien que no tendrías nada que hacer contra nosotros, jamás nos ganarías en un juicio.
–Puede que no, pero vuestro nombre quedaría por el suelo y los dos sabemos que a los consejeros delegados no les gusta ver el nombre de la empresa en el fango. Y sería todavía peor para el jeque. Suliyam está asentado sobre un mar de petróleo y minerales, pero cuando los inversores se enteren de que tiene un juicio pendiente por atentar contra los derechos humanos, saldrán corriendo en dirección opuesta.
A su jefe se le había borrado la sonrisa de la cara.
«Bien», pensó Megan dispuesta a asestarle la estocada final.
–Si me apartas de este proyecto, me aseguraré de airear los trapos sucios de Suliyam para que se entere todo el mundo –concluyó pasando a su lado–. Díselo a ese sultán de los desiertos.
Y dicho aquello, salió del despacho con la cabeza muy alta y sintiéndose muy orgullosa.
Mientras avanzaba por el pasillo, se dio cuenta de que había salido de su propio despacho, no del de su jefe, pero no era el momento de volver.
Su amenaza no tenía ningún sentido. Megan lo sabía muy bien y suponía que su jefe también.
Para ella, su trabajo lo era todo. Estaba entregada a él en cuerpo y alma. En aquel aspecto, no se parecía en nada a su madre, que se entregaba a un hombre y dejaba que hiciera con su vida lo que quisiera.
Tampoco se parecía a su hermana Fallon, cuya belleza le había valido la independencia. Ni a su hermana Bree, que parecía contenta con sobrevivir.
No, Megan había hecho dos carreras universitarias y había trabajado mucho para llegar donde había llegado.
¿Estaba dispuesta a tirarlo todo por la borda para hacerse la feminista?
No.
No iba a demandar a nadie. Lo que iba a hacer, cuando se le hubiera pasado el enfado, sería tragarse el orgullo y decirle a su jefe que lo había pensado bien y que...
¡Pedir perdón le iba a doler! Pero era lo que tenía que hacer y era lo que iba a hacer.
La vida no era fácil.
Megan se quedó en el cuarto de baño un buen rato y luego volvió a su despacho, se sirvió una taza de café, sacó una caja de bombones Godiva y se pasó una hora inventando maneras de borrar a los hombres de la faz de la tierra.
Un poco antes de las diez, apareció la secretaria que compartía con otros tres analistas.
–Ya ha llegado –susurró.
No hacía falta preguntar a quién se refería. Aquella mañana, sólo esperaban una visita y, además, Sally parecía una adolescente ante la llegada de su estrella del rock preferida.
–Me alegro por ti –contestó Megan.
–El señor Simpson ha dicho que... prefiere que te quedes donde estás.
–Y a mí me gustaría que él estuviera delante de un tren –sonrió Megan–, pero muchas veces en esta vida no conseguimos lo que queremos.
–Megan, te has tomado unos cuantos cafés, ¿verdad? Madre mía, y te has comido la mitad de la caja de bombones.
Megan sabía que cuando se pasaba con el café se ponía nerviosa, irritable y hablaba demasiado. Menos mal que era consciente de ello porque, de lo contrario, sería capaz de aparecer en la sala de juntas.
Lo cierto es que estaba mejor en su despacho.
–Dile al señor Simpson que me voy a quedar aquí.
–¿Estás bien? –le preguntó la secretaria con preocupación.
–Sí –mintió Megan.
Más café, más chocolate e intentar no pensar en que, mientras ella estaba allí obedientemente encerrada en su cubículo, Jerry Simpson y Su Alteza estarían probablemente riéndose a su costa.
¿Y por qué dejar que eso ocurriera?
Megan se peinó, se puso bien las medias, se pasó las manos por la falda azul marino y se dirigió a la sala de juntas.
Cuando su jefe la vio, se sonrojó levemente y Megan le dedicó una sonrisa de mil vatios, encantada de hacerlo sufrir.