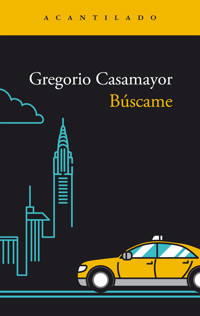Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Después de casi dos años encerrado en una celda de la cárcel Modelo de Barcelona, en la madrugada del día de difuntos de un año que no viene a cuento, Pacho Heredia está despierto, inquieto ante la libertad provisional que por fin tiene al alcance de la mano. Ha tenido tiempo de sobras para sopesar sus prioridades y trazar minuciosos planes, puesto que sólo contará con veinticuatro horas, a lo sumo cuarenta y ocho, para ejecutarlos. No hay tiempo que perder, no puede cometer un solo error, ¿pero logrará sustraerse a lo que a esas alturas de su vida ya parece un destino insoslayable? Gregorio Casamayor urde un relato a un tiempo clásico, como las antiguas tragedias, y original gracias al peculiar narrador que, pese a conmoverse por la suerte de su héroe, no tiene el poder de alterar el curso de los acontecimientos. «Gregorio Casamayor es un autor que nunca defrauda: hay que leerlo más». Darío Luque, «Anika entre libros»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GREGORIO CASAMAYOR
ESTÁS MUERTO,
Y TÚ LO SABES
ACANTILADO
BARCELONA 2021
CONTENIDO
Un golpe de suerte
Nadie regala nada
No es lo que parece
Naufragio en la barra de un bar
Quien bien te quiere…
Mariajo, el espejismo de un oasis
Vestida para la ocasión
Imbécil, de los que creen que el dinero lo regalan
Una docena de rosas rojas
¡Que viene el lobo!
Un día sin chuches
No está hecha la miel…
Mentir en defensa propia
Dinero llama dinero
Una imagen vale más que mil palabras
En caída libre
«No estaban maduras», dijo la zorra
Ánimas benditas, me arrodillo yo…
Llueve sobre mojado
Una nueva identidad
Alguien va a tener que sufrir
Nunca segundas partes fueron buenas
Estaba escrito que esta historia tendría un mal final
A Isabel Pérez Fernández,
la Isabelilla de Cocho.
UN GOLPE DE SUERTE
Madrugada del día de difuntos; el año no viene a cuento. Pacho Heredia está despierto en su celda de la cárcel Modelo de Barcelona, y yo soy su ángel guardián. Muy a mi pesar, sin disponer de los privilegios de acceso necesarios, un ángel guardián de oficio no puede alterar el curso de los acontecimientos en los que está inmerso su protegido. De hecho, ni siquiera puede interferir para advertirle del peligro que corre, por grave que sea. Hay un protocolo—¡siempre hay un protocolo de obligado cumplimiento!—que establece claramente las normas y los límites de una intervención.
Así pues, Pacho Heredia está tumbado en su jergón, una claridad tacaña le permite imaginar que unas manchas informes en el techo, sucio desconchado recosido una y otra vez con pegotes de yeso, van adquiriendo formas cada vez más amenazadoras: la cabeza exangüe y descarnada de Holofernes o del Bautista—aunque él no sepa ponerles nombre—, una navaja de barbero abierta y afilada, el hocico y los colmillos de un lobo voraz, un rostro atravesado de cicatrices… Pacho cierra los ojos con fuerza y acaba con esas visiones, cruza los brazos por debajo de la nuca y se incorpora un poco. Se le tensan los formidables bíceps y un cuello macizo de toro. A lo largo de la noche el aire viciado de la celda se ha ido cargando hasta hacerse irrespirable; por encima de los resuellos jadeos bufidos de sus forzosos compañeros, Pacho bosteza furiosamente un par de veces hasta producir una lágrima que no está asociada a emoción alguna. Está incómodo o intranquilo o nervioso, intenta adivinar cuánto falta para el alba, pero hace un par de días que la esclerótica imaginación de nuestros presuntos gobernantes ordenó retrasar una hora todos los relojes y Pacho no sabe si está más oscuro por ese motivo o si simplemente todavía no ha amanecido, aunque también cabe la posibilidad de que el cielo esté abarrotado de nubes. En realidad nada le gustaría más en este momento que poder asomarse a la calle y contemplar ese cielo, aunque fuera un cielo legañoso.
Después de casi dos años, Pacho tiene la libertad al alcance de la mano, en la punta de los dedos, le basta con un poco de paciencia y contener su ansiedad unas horas más. Entorna los ojos para aprovechar la desvaída luz amarilla que se filtra por el ventanuco. Su mirada bascula entre las sombras oscilantes del techo, la compacta puerta metálica y los barrotes de la pequeña ventana, ése ha sido su mundo durante este tiempo, sin la posibilidad de estar solo, sin intimidad, sin poder hacer lo que le diera la gana. No le interesan las otras literas, no atiende a los ronquidos, quejidos y lamentos de sus compañeros de infortunio, a los que está deseando perder de vista para siempre. Para atisbar la ventana sin moverse de su posición, y la plomiza claridad de la mañana que se abre paso, tiene que ladear la cabeza, levantar el mentón y encoger la nuca, y aun así sólo consigue verla a medias. Ha pasado la noche tumbado encima del camastro, aunque sólo ha sentido frío al llegar la madrugada; lleva una camiseta negra y tejanos azules descoloridos desgastados desabrochados. Los calcetines de rombos marrones y grises no son suyos, los encontró tirados por ahí, quizá porque tenían un tomate en el talón, y se los quedó porque eran de lana y Pacho siempre tiene los pies helados. Al lado del camastro descansan sus botas granates de media caña, sin brillo, desvaídas agrietadas hambrientas, y una cazadora gris oscuro, raída, de polipiel, con los bolsillos agujereados, ni siquiera apta para un mercadillo. Utilizando sólo los pies atrapa una manta apolillada caída en el suelo, la arrastra, la levanta y los envuelve en ella; una vez más se le han quedado pajaritos. Flexiona las rodillas y apoya las plantas de los pies en el camastro para hacer acopio de un poco de calor.
Pacho Heredia no ha dormido en toda la noche, siente pavor ante esa pesadilla recurrente en la que se ve golpeando el asfalto con un bate, con todas sus fuerzas, una y otra vez, se estremece al oír un quejido de madera que cruje y se astilla hasta que el bate rebota y le hace daño en los músculos de los brazos y en las manos que de repente están manchadas de sangre. Y entonces, cuando su mirada vuela tras las gotas de sangre que se estrellan en el suelo, sólo entonces, contempla la cabeza de un tipo caído, una cabeza abierta y sangrante, oscura y roja como una sandía rajada. Por eso evita dormir, por la angustia de despertarse exaltado con las manos ensangrentadas. Han pasado dos años y todavía no ha podido digerir ese suceso. ¿Cómo pudo dejarse arrastrar por la ira hasta ese extremo? ¿Cómo aceptó un trabajo que apestaba? Se ha martirizado con esas preguntas, despierto y dormido, y no ha sabido hallar una respuesta que lo satisfaga o lo tranquilice.
¡Si pudiera volver atrás en el tiempo! Pacho nunca ha deseado nada con tanta intensidad, regresar a los días de su vida con Mariajo, al taller del señor Salvador, a los domingos en Castelldefels con Ricardito, esos domingos de verano en la playa, con la manita de su hijo atrapada entre las suyas, jugando a saltar olas. Ojalá pudiera, ¡ojalá!, pero no está a su alcance; de hecho, ni siquiera puede elegir algo tan nimio como la hora de comer o la de irse a la cama. La prisión anula la voluntad. En la cárcel ni siquiera el suicidio es una opción abierta. Por eso, para evitar esa pesadilla, intenta mantenerse despierto hasta que no puede resistir más y el sueño lo vence con ayuda de un par de tragos largos de ginebra o con el concurso de un diazepam. De todos modos esta noche tampoco pretendía dormir, ¿cómo iba a pegar ojo en su último día en la cárcel?, pero ha sido un esfuerzo vano y durante unas horas ha cerrado los ojos y se ha visto arrastrado hasta el sueño, la pesadilla y la ciénaga.
Desde que sabe que va a salir, desde que se lo confirmaron hace veintitrés días, lo asalta persigue atosiga otra absurda ensoñación, a menudo despierto, pero también en el duermevela. Está en su celda y acude a visitarle un juez togado que irrumpe sin saludo ni presentación, abre una carpeta para extraer unos folios timbrados, se acomoda las gafas con parsimonia, balbucea unas falsas excusas por el error que han cometido y vuelve a leerle la sentencia que recoge una condena más larga, mucho más larga, aunque al despertar Pacho no consigue recordar de cuánto tiempo se trata. Y el presunto juez es en realidad esa mujer policía que se ha convertido en su obsesión, que parece haberse tomado la persecución de Pacho como una cuestión personal. En el sueño aparece siempre rodeada de guardias y de abogados y de otros presos, y la policía jueza le suelta todo ese discursito salpimentado con una sonrisa perdonavidas. Sin embargo, en este momento, está muy despierto, y consciente, intenta consolarse Pacho, por fin la última noche. De casi setecientas frías solitarias interminables noches.
Dos de noviembre, algo más de las siete, está amaneciendo sobre Barcelona, pero Pacho Heredia todavía tendrá que esperar un buen rato hasta que la maquinaria carcelera se ponga en marcha. Pacho lleva muy mal la espera, siente que es rabia ira desesperación lo que le circula por las venas justo cuando más frío y tranquilo le conviene permanecer. Y es que Pacho sólo tiene un propósito, sólo desea una cosa: abandonar ese maldito lugar. Cuanto antes. Necesita verse ya en la calle. Sabe que a esa hora la vida en el exterior empieza a liberarse del sopor, los primeros consumidores salen a la calle zombis, cuando todavía no se han sacudido el sueño de las orejas, salen a currar para ganar dinerito y poder seguir consumiendo. De todos modos, envidia a esos tipos, que sí pueden hacer lo que les dé la gana; algunos, incluso, deben de llevar unos días sacando pecho por haberse negado a retrasar sus relojes, por cabezonería, por joder, como una ingenua rebeldía. No puede verlos pero los presiente, están justo ahí, al otro lado de los muros, en esa frontera o ese foso que forman las calles Rosellón, Entenza, Provenza y Nicaragua. Un foso que sólo tiene árboles a un lado, en la orilla de la vida que circula tumultuosa libre desconcertante. Seguramente esta extraña particularidad aparece recogida en el Protocolo de construcción de panópticos intraurbanos, capítulo sobre «La seguridad en los espacios extramuros», con instrucciones precisas sobre la edificabilidad de las prisiones que desaconsejan o desaprueban o prohíben que se planten árboles junto a sus muros. ¿De verdad es tan complicado entender que sería mucho más fácil insertar a una persona con un comportamiento errático desordenado antisocial en un entorno ajardinado, como un oasis, en el que pudiera cultivar un huerto, cuidar animales, ejercitar un oficio manual, aprender la diferencia entre una actitud enérgica, agresiva o violenta, entender lo que es la empatía? ¿O es que quizá, ya que se consideran desechos despojos escoria, sólo conviene gastar el mínimo dinero posible en atenderlos?
Los muros de la cárcel Modelo son muy gruesos, tan gruesos que aíslan del ruido del tráfico y del fragor de las actividades cotidianas de los sufridos ciudadanos. Otra cosa son las quejas de las cañerías, la respiración húmeda de las paredes interiores, el crujido de los suelos, la inacabable sinfonía de ruidos metálicos, el incansable corretear de las cucarachas y las ratas, los pasos fatigosos y rutinarios de los vigilantes. En su concurrida celda, quizá intuyendo que el día está a punto de abrirse paso, sus compañeros se revuelven inquietos en los camastros y resoplan roncan gruñen. Todavía no ha pisado la calle y Pacho ya se ha olvidado de ellos; ha olvidado sus nombres, su nacionalidad, sus manías.
Pacho Heredia sale con la provisional. Veintitrés meses es demasiado tiempo. Es cierto que Pacho le dio un revés a su parienta, quizá se le fue la mano más de la cuenta, pero también es cierto que Visitación Valcárcel resbaló y cayó sobre una mesa de vidrio; además, se dio un golpe en la cabeza que le produjo una conmoción. Tuvieron que hospitalizarla. A la acusación de lesiones graves, el fiscal añadió otro delito de maltrato continuado tras escuchar los lamentos y reproches de una Visi casi restablecida pero rencorosa, ansiosa de venganza—«Señor juez, ¡cómo voy a ganarme la vida con esta cara que me ha quedao!»—, y el juez encontró todos los agravantes necesarios para darle un escarmiento a Pacho: ¡cuatro años! Para que lo dejen salir ha tenido que cumplir la mitad de la pena. Estaban a punto de concederle el tercer grado cuando se cruzó un informe de la policía que lo vinculaba a un doble asesinato. Riesgo de fuga, argumentaron. Y, sin embargo, ahora lo excarcelan, quizá porque la poli se ha encontrado en un callejón sin salida, sin pruebas, y él se ha esforzado por mostrar toda la buena conducta que es posible exhibir en un centro penitenciario; o puede que todo se deba al viejo dilema entre la oferta y la demanda: por un lado, el consabido déficit de plazas, y, por otro, la incesante crisis habitacional que lleva a los ciudadanos a tomar decisiones desesperadas por encontrar un techo con pensión completa.
No era su primera condena y cuando eres reincidente tienes todas las de perder. La primera vez se confió demasiado. Pacho entró con un pasamontañas y una porra extensible en una casa de apuestas deportivas que un listillo había montado por su cuenta; el local tenía todos los papeles en regla, pero le faltaba el permiso especial del gremio de los más listillos. El encargo consistía en destrozar el local, como advertencia, sin causar daños personales. Y Pacho era un sicario obediente concienzudo riguroso. Tras el primer golpe, cuando vieron saltar en pedazos la primera pantalla, los dos currantes y los tres clientes que en ese momento tiraban el dinero por el desagüe de su estupidez se apelotonaron en un rincón sin oponer resistencia. El tipo que habían contratado para ocuparse de la seguridad se quedó quieto, clavado en posición de firmes, y quizá siguiendo las minuciosas instrucciones del Protocolo de seguridad y vigilancia de la compañía, capítulo «Actuación en caso de asalto armado con aviesas intenciones», se cagó patas abajo, se cagó literalmente. Pacho se empleó a fondo y bastaron cuatro o cinco minutos para que las imágenes de aquel local pudieran pasar por algún establecimiento bombardeado en Alepo o en alguna otra de las ciudades sirias tan mimadas por su dictador hijo de dictador. Por supuesto, el local tenía cámaras a la entrada y en el interior, y como Pacho lo sabía no se quitó el pasamontañas hasta haber cruzado la calle y sentirse a resguardo entre el anonimato de los paseantes. Sólo que, cosas de la vida moderna, un consumidor modélico, metomentodo, había filmado la escena desde algún balcón justo hasta el preciso momento en el que Pacho se descubría. La policía lo identificó fácilmente y lo fue a buscar a casa un par de días más tarde, a una de esas horas incómodas en las que es imposible decirle que no a una visita por inoportuna que resulte.
Ésa fue su primera detención, de la que sobre todo aprendió a desconfiar, y, en pocos años, a ésa le siguió un extenso rosario de encontronazos con la policía, más o menos graves pero tan prolijo que Pacho había perdido la cuenta. Y ahora, a pesar de todo, a pesar de los dos años a la sombra, quizá la miaja de refrescante que le aplicó a la Visi, como definió el revés en presencia del juez, quizá fue un golpe de suerte, pues lo sacó de la circulación en una época en la que Pacho se había visto envuelto en un asunto mucho más grave.
En efecto, Pacho Heredia llegó a pensar que su encierro había sido providencial, ya que pasaban las semanas y los meses y ese otro asunto parecía haber quedado olvidado; concienzudamente sepultado sí, pero no olvidado, puesto que en mayo en las noticias de la tele explicaron que las intensas lluvias habían provocado un deslizamiento de tierras en Collserola y que en una zona boscosa unos voluntariosos corredores, mientras seguían una gran ruta a no se sabe dónde, ni tampoco para qué, habían descubierto un cadáver. Y al día siguiente en la televisión mostraban ya todo el terreno acotado con cintas de plástico estampadas con la banderita oficial, el escudo de la policía y la admonitoria advertencia de «No pasar»; en las imágenes aparecían también agentes de uniforme que examinaban la zona palmo a palmo, varios vehículos oficiales, un par de ambulancias, una excavadora y una mujer policía que aclaraba que no era uno, sino dos los cuerpos encontrados con claros signos de violencia. A Pacho le pareció reconocer más tarde a esa subinspectora, que respondía con cortantes monosílabos a las preguntas del periodista, que se alejaba displicente diciendo que sin el informe del forense era precipitado extraer conclusiones y que se reservaba las hipótesis previas. Así que Pacho, atrapado entre aquellos muros se sintió relativamente a salvo, aunque supuso que a partir de ese momento, además de los colegas de esos pobres tipos, también lo buscaría la policía.
La cárcel Modelo de Barcelona tiene un diseño típico de esa clase de establecimientos penitenciarios que no ha evolucionado en doscientos años: es un panóptico, con una torre central para vigilancia y edificios que se abren como las aspas de un molino—si bien lo diseñó un tipo llamado Bentham, quien explica muy bien el funcionamiento de las prisiones es Foucault, en Vigilar y castigar, es posible que los responsables de esos establecimientos hayan pirateado el libro pero no que lo hayan leído—. Las prisiones se inventaron en el Siglo de las Luces para desterrar las torturas a los condenados, que acababan amputados desmembrados descoyuntados, mordidos con tenazas, bañados con plomo derretido, entre otras atrocidades. Torturas que se ejecutaban en plaza pública para amedrentar al populacho, aunque a decir verdad con escaso éxito. En cambio, la cárcel sólo pretende contener encerrar—¿a estas alturas quién puede creer en la reinserción social, al margen de los psicólogos buenistas, los políticos cínicos y los jueces hipocritones?—hacinar eliminar a esos individuos antisociales hasta que algunos, unos pocos, alcanzan cierta edad y son conscientes de todo lo que han perdido—una familia, una mujer, un bar al que acudir para tomar una caña y unas bravas con los amigos, el pueblo de la infancia, pasear con las manos en los bolsillos, dormir sin sobresaltos—, y entonces, y sólo entonces, esos pocos deciden que es preferible un trabajo duro y un sueldo mísero a los límites claustrofóbicos de una prisión.
En casi veintitrés meses de cárcel a Pacho le ha sobrado tiempo para recuperar la lucidez o la cordura o el sentido común; no le ha costado reconocer que había rodado por una pendiente que parecía no tener fin, que durante los últimos veinte años había pasado demasiado tiempo fuera de sí, o borracho o drogado o enfebrecido por el puto dinero. Pero cumplidos los cincuenta ya no le basta con reconocer el error o la culpa; está decidido a enmendarse si tiene la oportunidad, a comenzar una nueva vida en un entorno menos agresivo, en un lugar donde nadie lo conozca, en el que pueda aparecer un buen día por sorpresa, como por sorpresa llegó su madre a Coín, y al que más tarde pueda pertenecer, y eso pasa por poner tierra de por medio, de modo que la policía no acabe atando cabos y caiga otra vez sobre él. De la policía sabe lo que puede esperar, ya lo ha experimentado en sus propias carnes; de los otros sabe que sólo puede esperar lo peor: la venganza nunca colma la rabia del que se siente injuriado, por eso no puede ser proporcional o equivalente al daño causado; la venganza sólo encuentra satisfacción cuando puede multiplicar ese daño por dos, por tres o por cien.
Y así, cuando llega el ansiado día de la libertad, aunque sea provisional, Pacho se encuentra aburrido cansado hastiado de la vida que ha llevado. Está decidido a emprender un nuevo camino. Aunque hacia dónde o en qué dirección o con qué meta dependerá de la suerte que tenga ese primer día que va a pasar en la calle. Pacho se imagina instalado en el sur, en el bendito sur, con una casa soleada de muros rugosos, enjalbegados, un taller de carpintería que le permita ganarse la vida y un pequeño huerto, como su padre. Pero antes ha de esforzarse para recuperar a su familia, a Mariajo y a Ricardito, y aunque le parece difícil, muy difícil—pero no imposible, pues Pacho no puede aceptar que su reconciliación sea inalcanzable—, no por eso va a dejar de intentarlo. Y para cumplir su sueño necesita dinero, y no poco. Pacho está dispuesto a todo para cobrar una deuda pendiente: los honorarios de su último trabajo antes de que lo detuvieran, una cantidad que le permitiría abandonar Cataluña para instalarse sin sobresaltos en ese sur idealizado. Por supuesto, sabe que deberá emplearse a fondo, que no se lo van a poner fácil; han pasado dos años, cuando lo enchironaron el patrón le hizo llegar un mensaje diciendo que cumpliría con lo prometido y le ofreció un dinero extra por su silencio, pero algo se ha torcido en los últimos meses: durante los interrogatorios a los que lo sometió esa odiosa subinspectora le dijeron que el Puma había desaparecido, posiblemente asesinado. Así que esta mañana no espera que una comitiva de recibimiento acuda a la puerta de la Modelo, nadie va a darle un abrazo, nadie va a entregarle un sobre lleno de billetes.
Pacho tiene claras sus prioridades, ha tenido tiempo de sobras para pensar reflexionar planear. Le ha costado, pero ya no duda sobre qué es lo que le conviene, lo que necesita. No le cuesta reconocer que lo más importante es convencer a Mariajo y a su hijo, puesto que de ningún modo se imagina solo en ese futuro con el que ha soñado despierto durante dos años. Ha dedicado meses a trazar esos minuciosos planes y ahora para ejecutarlos sólo cuenta con veinticuatro horas, a lo sumo cuarenta y ocho. Dos de noviembre, curioso día, conmemoración de los fieles difuntos.
NADIE REGALA NADA
Sin mirar a Pacho Heredia, el guardia extiende sus escasas pertenencias en un exiguo mostrador; además de una reja, los separa también una pared de doble vidrio con una abertura a la altura de las manos. El agente hace recuento de un modo cansino, como el que cuenta ovejas merinas de dos en dos con el vano propósito de quedarse dormido. Uno a uno introduce los objetos en una bolsa de plástico negra con asas, de esas que ahora cuestan cinco céntimos, y hace una marca en el listado de las pertenencias requisadas al preso. Reloj. Cartera. Cinturón con una hebilla en forma de diamante. Anillo de acero con herradura. Alianza de oro. El guarda detiene la operación para estornudar hacia un lado, tiene los ojos acuosos y la nariz roja. Aunque lo más inquietante es su expresión, como de extrañeza asombro estupor, como la del pez que han sacado violentamente del agua, quizá porque no tiene ni un solo cabello, ni cejas ni pestañas, y su cabeza es como un inmenso y desvaído Chupa Chups de limón. El agente continúa el escrutinio sin agradecer el ronco «¡Jesús!» con el que Pacho le ha deseado un pronto y desinteresado restablecimiento.
Cadena gruesa de plata con una medalla de Nuestra Señora de la Fuensanta. Mechero. Llavero. El guardia se sorprende al ver anotado como un simple llavero un mosquetón de alpinismo, grande y pesado, con arandelas que recogen casi una veintena de llaves de todos los tamaños. Dieciocho, habría puntualizado Pacho. El guardián lo sopesa sorprendido antes de dejarlo caer en la bolsa. Seguramente no abren ya ninguna puerta, pero Pacho decidió conservar las llaves de las casas en las que había vivido y en las que viviría a lo largo de su aperreada existencia, lo decidió justo cuando tuvo que abandonar la casa de su infancia en Coín. Las de esa casa fueron sus cuatro primeras llaves: la de la cancela, la de la puerta de entrada, la de la carpintería de su padre y la del candado de la cabaña donde guardaban los aperos de la huerta. Si aquélla todavía fuera su casa, que no lo es, habría valido la pena conservar esas llaves durante treinta y siete años. Lo mismo sucede con todas las otras; en su día significaron algo. El agente deposita esos objetos en el interior de la bolsa como si fueran valiosos. Como si a Pacho le importaran.
Excepto lo que pueda cargar encima, las cuatro cosas que todavía le conmueven, el resto acabará en la primera papelera. El reloj está muerto, la cartera apesta, ni siquiera las llaves de su última casa le servirán, pero no las va a tirar, sin pretenderlo se han convertido en una especie de amuleto. Llaves inservibles que ya no son el ariete que permite salvar un obstáculo, que sólo son un trozo de metal dentado que no da paso a un lugar en el que sentirse protegido y seguro. Las únicas llaves que no tiene, de las que no le han facilitado copia, son las de la Modelo. Pero ese hábitat es inhumano, ahí no piensa volver. Pacho es consciente de que ya no tiene a dónde ir. Su mujer—que no su esposa—, su parienta, ha desaparecido. Visi ni siquiera fue a verle a la cárcel al salir del hospital. Ni una sola vez. Y con ella ha perdido también sus bienes, escasos pero suyos. Ya no piensa en buscarla, ya no quiere darle un escarmiento, ni siquiera tiene ánimo para ponerle cara, sólo un nombre, Visi, Visitación. Pacho Heredia ha pensado largarse a otra ciudad. Más al sur. Todavía no tiene claro si Sevilla o Málaga. Málaga está más cerca de Coín, el pueblo en el que nació y al que no puede regresar. Pero quiere estar cerca, lo más cerca posible de sus raíces, buscar un trabajo y empezar de nuevo. Se conforma con poca cosa: un lugar al sol, una pared encalada contra la que descansar y en la que apoyar la cabeza, el ajetreo de la vida familiar tras esos muros y poder cerrar los ojos sin temor.
Junto a sus cosas, el funcionario añade un paquete que no es suyo. Y en ese momento, mientras levanta el paquete, aspira ruidosamente por la nariz y lo mira directamente a los ojos. Sin decir palabra. Para asegurarse de que comprende. Le clava la mirada acuosa hasta que Pacho asiente bajando la testuz. Un paquetito de unos doce centímetros, calcula Pacho, del grosor de dos cajetillas de tabaco. Marrón. Protegido—o puesto a resguardo de miradas ansiosas—con varias vueltas de una ancha cinta americana marrón. Y el guardia deja caer también tres billetes de cien euros bien doblados que debía de tener preparados en algún bolsillo del uniforme. Su salario. Por su silencio. Por su complicidad. No le da instrucciones, no dice nada, y eso es lo peor. Quiere decir que no lo necesitan, que lo saben todo sobre él.
Pacho presiente que debería rechazar ese paquete; tiene grandes planes y su prioridad es largarse de Barcelona lo antes posible, en un día, en dos como máximo, en cuanto pueda arreglar un asuntillo que le reporte liquidez. Pero está canino. A dos velas. Y el subsidio que le corresponde no será efectivo hasta final de mes. Pacho se ha tensado como un erizo al contemplar esos gestos del guardia; él no quiere ser el mensajero ni la mula de nadie, no le apetece transportar algo sin saber de qué se trata, pero son trescientos euros y no está en disposición de rechazar el dinero. En cuanto ponga un pie en la calle va a necesitar pasta. En Barcelona incluso respirar cuesta pasta. Trescientos, recapacita con un amago de sonrisa, y de repente visualiza lo que puede hacer con ellos: está claro que lo pueden sacar de un apuro, significan una preocupación menos en un día que promete ser largo y complicado.
«Tu móvil», masculla el funcionario, y recupera su atención. Se trata de un modelo antiguo y barato, de los de concha, un móvil de tarjeta que se han ocupado de recargar, y antes de meterlo en la bolsa pulsa un botón y se enciende la pantalla. ¡Vaya!, se sorprende Pacho, lo han recargado, tiene batería, qué precavidos, se han tomado muchas molestias. No tiene que decir nada. Pacho ya sabe. No le hace puta gracia, pero sabe lo que significa. El paquete no tiene remite. Ni remitente. Ninguna señal que permita identificarlo. Qué importa eso. A quién le importa. Alguien lo llamará por teléfono y acudirá a recogerlo, o en cualquier calle se cruzará en su camino y se limitará a extender la mano. Cuando quiera y donde quiera. Cuando le dé la gana y donde le salga del pijo. Y en el instante en que suceda, Pacho sabrá que es justo ese individuo y no otro.
NO ES LO QUE PARECE
En la calle Entenza, enfrente de la cárcel, Pacho recuerda que hay un bar o quizá dos. Incluso puede que más. En los tiempos que corren montar un bar y vendérselo a los chinos es el sueño de cualquier emprendedor barcelonés. En este caso puede que el propietario sea alguno de los guardias, piensa Pacho, o el mismo director de la Modelo, cualquiera sabe. La gente con recursos no habla de otra cosa, diversificar las inversiones y el riesgo, como el que decide abrir un estanco y una farmacia en la misma acera, o como el que puerta con puerta regenta una casa de apuestas y un establecimiento de Compro oro. Compran oro, plata y también relojes, brillantes, monedas, joyas de la abuelita, y ya puestos, riñones en buen estado.
Hasta hace un rato, hasta que apareció el maldito paquete y los trescientos euros, el plan de Pacho era muy sencillo: salir pitando, cruzar la calle Entenza y caminar hacia Rosellón, hasta la parada del metro. Alejarse de allí lo antes posible. Huir. Ahora esos planes se han truncado; contactar con su familia y cobrar la deuda siguen siendo sus principales objetivos, pero también le apetece darse el lujo de un buen desayuno. Son las nueve y media cuando atraviesa la puerta de la Modelo, sólida, maciza, como un puente levadizo; aunque para él sólo han abierto la gatera, cierra los ojos y abre los brazos en cruz. El aire de la calle es más cálido que el del interior, siempre húmedo gélido tóxico; hasta en eso sale ganando. El cielo está nublado, cargado de nubes blancas y grises que se superponen, y el ambiente rebosa humedad. Quizá llueva a lo largo del día. A Pacho le gustaría que lloviese, en ese mismo instante, una buena tormenta; recibiría la lluvia en mitad de la calle hasta empaparse. «¡Por fin por fin por fin!—grita hacia dentro—. ¡Nunca más nunca más nunca más!».
Así pues, por trescientos euros acepta que ha de cambiar sus planes, al menos de manera momentánea. Pacho da algunos pasos en dirección a la calle Provenza arrimado al muro de la cárcel, rozándolo con la punta de los dedos. Cómo le gustaría detenerse, apoyar las manos abiertas y mear contra el muro, piensa, una de esas largas y cálidas meadas de su juventud. Pacho se planta mucho antes de llegar a la esquina y espera a que el tráfico afloje. Mientras cruza la calzada, primero decidido, luego a trompicones, como si un viento furioso lo frenara, y enseguida a cámara lenta, como un sonámbulo indefenso que se desorienta, siente una especie de vacío en el pecho, como si se desinflara, y como si al vaciarse pudiera elevarse por encima de los coches y de los edificios mientras una lluvia fina y plateada desciende mansa desde sus manos. Por un instante, Pacho queda varado en mitad de la calzada, a merced de los vehículos que lo sortean pitan increpan, inmóvil en medio de una tormenta que sólo él puede percibir, como si estuviera situado en el ojo de un huracán. Es una premonición. Pacho intuye las desgracias. Desde niño ha tenido ese don, desde que era un chiquillo en Coín ha visto imágenes o ha percibido ruidos, señales, que le advertían de alguna tragedia que sólo acertaba a interpretar cuando ya no tenía remedio, que aprendió a callar cuando empezaron a señalarlo como si fuera gafe, como si su mera presencia atrajera o provocara esos desastres. Una visión como la de esa mañana, su cuerpo girando en el aire, planeando por encima de los vehículos, envuelto en una lluvia mansa, que no sabe cómo interpretar. Pacho no se engaña, sus ensoñaciones siempre anticipan sucesos trágicos. Son malos presagios que arrastran tras de sí el dolor y la muerte. Lo que no sabe Pacho, lo que no querría saber, es que más pronto que tarde morirá ahí mismo, en esa calle, atropellado por un vehículo que se dará a la fuga.
El tráfico ha aminorado un poco, quizá por efecto de algún semáforo en rojo, y Pacho consigue a duras penas cruzar la calzada, se queda clavado en la otra acera, de espaldas a la cárcel, balanceándose entre confusas emociones, la que le produce la sombra amenazadora de la Modelo, lamentando la pesadilla que han sido tantos días y tantas noches, y por el desgarro que le ha producido esa señal de alarma inesperada. Parece un muñeco de goma compuesto caprichosamente por un niño desganado: una cabeza redonda y oscura, de rostro ancho y plano, con la nariz chata, mandíbula prominente y una corona de cabello rizado de hebras como alambres; una cabeza clavada directamente sobre un torso de luchador que no encaja bien sobre una cintura estrecha y unas piernas que parecen endebles, cortas y arqueadas.
Frente a un túnel de lavado de coches apoya la mano en un plátano de sombra para mantener el equilibrio y recuperar la plena consciencia; Pacho tiene la cabeza baja y sólo puede contemplar el manto de hojas secas que cubre la acera, pero al levantar la mirada…, al levantar la mirada presta atención y observa un vehículo mal estacionado en la esquina de Provenza con Entenza, y se extraña, pues un coche sin distintivos oficiales no puede aparcar en la esquina de la Modelo. En el asiento del conductor cree reconocer a la subinspectora de policía que se la tiene jurada. No está seguro, pero no le extrañaría que justo ese día Rita Giró hubiera querido hacerse presente para intimidarlo, para recordarle la amenaza que pesa sobre él.
Pacho Heredia se sacude el estupor apretando los puños y ahogando un grito de rabia; si pudiera arrojaría esa maldita bolsa negra lo más lejos posible. Sobre todo lejos de su vida. Pacho respira de manera pausada para sacudirse esa angustia que le atenaza el estómago, decide que si alguien tiene que abordarle y reclamarle el paquetito será allí, en ese bar. Cuanto antes, mejor. Para qué van a esperar. No sabría explicar por qué, no le han dado instrucciones, quizá sólo lo cree porque le conviene. Cuanto más rápido sea el intercambio, mejor para todos. No considera que haya ningún motivo para que la recogida del paquete no sea inmediata. Es una especie de intuición que, a la hora de la verdad, no se verá corroborada.