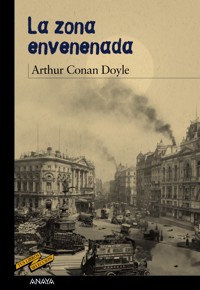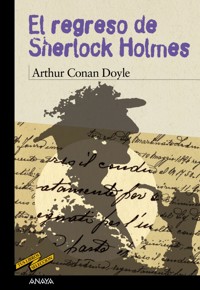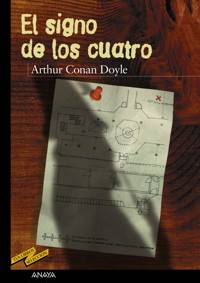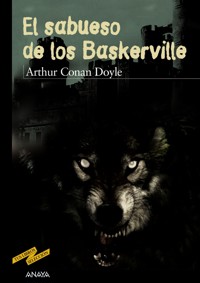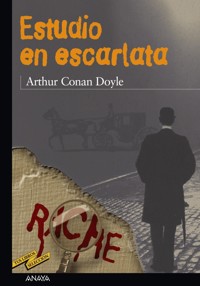
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Tus Libros-Selección
- Sprache: Spanisch
Es esta la novela en que Conan Doyle dio a conocer al inmortal detective Sherlock Holmes, y al doctor Watson, su no menos genial narrador. Un cadáver hallado en extrañas circunstancias pone en marcha los reflejos deductivos de Holmes, mientras la policía oficial se pierde en divagaciones equivocadas o arresta a inocentes ciudadanos. Un nuevo asesinato parece complicar la historia, pero a Holmes se la aclara. Nuestro detective no sólo encuentra al asesino, sino que intuye la historia turbulenta que lo motiva: la de otros asesinatos ocurridos treinta años atrás y cuyos ecos llegan al presente, historia que constituye una segunda novela tan apasionante como la primera. [Edición anotada, con presentación y apéndice]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arthur C. Doyle
Estudio en escarlata
Traducción de A. Lázaro Ros
Índice
CUBIERTA
PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO 1. El señor Sherlock Holmes
CAPÍTULO 2. La ciencia de la deducción
CAPÍTULO 3. El misterio de los Jardines de Lauriston
CAPÍTULO 4. Lo que John Rance tenía que decir
CAPÍTULO 5. Nuestro anuncio nos trae una visita
CAPÍTULO 6. Tobías Gregson da una prueba de lo que él es capaz
CAPÍTULO 7. Una luz en la oscuridad
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO 1. En la gran llanura de álcali
CAPÍTULO 2. La flor de Utah
CAPÍTULO 3. John Ferrier habla con el Profeta
CAPÍTULO 4. Una fuga para salvar la vida
CAPÍTULO 5. Los Ángeles Vengadores
CAPÍTULO 6. Continuación de las memorias de John Watson, doctor en medicina
CAPÍTULO 7. Final
APÉNDICE. Holmes en Monument Valley
NOTAS
CRÉDITOS
PRESENTACIÓN
ESTUDIO EN CONAN DOYLE
Arthur Conan Doyle (1859-1930) era un narrador nato quizá porque el humus de sus genes, irlandeses y escoceses, como a Stevenson, Wilde y tantos otros, le había impregnado de esa misteriosa destreza que entre la niebla, el alcohol, las leyendas y el furor melancólico de las derrotas históricas, concluyen en una prosa con sabores poéticos, cadencia de juglar de frontera y sentido exacto de la emoción para atrapar a su auditorio y hacerle soñar con lejanas tierras, remotos hechos y sueños largamente acariciados.
Este escritor de raza, caballero artúrico de causas imposibles, victoriano honrado y rebelde, patriota de corazón, valeroso hasta la temeridad y agnóstico con ansias de eternidad, todo él pura coherencia, pura contradicción, había nacido en Edimburgo, la hermosa y brumosa ciudad escocesa, donde también estudió medicina. Casi ningún biógrafo repara en la tragedia que debió suponerle el alcoholismo irredento de su padre, un dibujante que ilustró alguna primera edición de Estudio en escarlata, ¿compensada? por la constante presencia de una madre rocosa y moralmente referente. El joven Doyle perderá su fe católica en terreno jesuítico, pero su cientifismo racionalista solo le aportará la certidumbre de un montón de dudas. El joven Doyle se embarcará, ¿de qué huye?, a tierras africanas, a los mares árticos en barcos dudosos, un aprendizaje ciertamente entre darwiniano y conradiano.
El médico que nunca fue, tenaz y terco se instala en Southsea y luego en los suburbios londinenses; viaja a Viena dispuesto a convertirse en elegante y rico oftalmólogo de Harley Street, pero todo es inútil. De muy adentro le brotan los relatos, y en 1886 publica Estudio en escarlata, un debut casi inadvertido para Holmes y Watson. Doyle lo ignora, pero en el living room de su casa se han instalado dos ocupantes peligrosos. Un segundo intento, El signo de los cuatro (1890), tampoco hace mucho, pero el detective racionalista y romántico y el médico militar victoriano encuentran su fama imperecedera cuando la serie de cuentos se publica en una revista popular, el Strand Magazine, y un excelente artista, Sidney Paget, inventa el aspecto visual de los personajes. Éxito, fama, dinero, todo afluye de la mano de Sherlock y Cía. Doyle, celoso, agobiado, hace desaparecer al detective, pero, significativamente, no lo mata; es un error, porque lo que en realidad perpetra es un mutis de emoción infinita. En dos años, 1892-1894, todo lo domina Holmes. Entre tanto, su vida se parece más a un infierno, con su mujer, Louise Hawkins, tuberculosa, y no mucho más adelante con el problema de amar a Jean Leckie. Cuidará a una y, victorianamente, amará a distancia a la otra. Porque Doyle sueña en medieval, y por eso son tan buenas sus novelas históricas, particularmente La compañía blanca (1891) y Sir Nigel (1906), que John Ford intentó infructuosamente rodar en España con Bronston, y por eso se desesperaba Doyle con que el público le pidiera más Holmes y más Holmes. Se admiraba la ironía, la precisión, la diversión de Las aventuras del brigadier Gerard, la gente se estremecía con las del irascible y extravagante profesor Challenger, El mundo perdido, y los degustadores de las esencias del cuento disfrutaban con sus cuentos de médicos, piratas, boxeo o terror… Todo inútil, porque el habitante del 221 B de Baker Street fagocitaba toda su vida.
Regresa Holmes, caza al sabueso de Baskerville, El valle del terror, de nuevo Doyle le hace despedirse, retirado y viejo, al borde de la terrible Primera Guerra Mundial, El último saludo, pero aún quedan los relatos del archivo holmesiano. Es 1927, un tiempo para retirarse todos, un tiempo para nadie. Conan Doyle muere laureado en 1930. Estoy seguro de que murió inquieto, quizá porque sus veleidades con el espiritismo más ridículo nada le respondían. Habían muerto familiares queridos, hijos en guerra, y su mundo también se iba. El campeón de causas injustas pero patrióticas (la guerra de los boers), o de injustos errores judiciales (casos Edalji o Slater), el político frustrado, el polemista apasionado, el deportista gentleman, al fin y al cabo seguía siendo un niño soñador a la busca de ideales imposibles, el quijote rebelde e inquiridor.
Dondequiera que esté Arthur Conan Doyle, está en buena compañía, porque como mínimo le acompañan sus personajes y entre ellos, exigentes y retadores, justos como él, que miraba al mundo y contaba sus historias tamizándolas con lo que él mismo era y no deseaba ser y con lo que quería ser y no podía ser, justo a su lado, me temo, querido Sir Arthur, allí están Sherlock, con su mirada de halcón y su melancolía irónica, y el fiel Watson, un tipo que mira a los ojos y no teme a nadie ni a nada. Como Arthur Conan Doyle.
Eduardo TORRES-DULCE
PRIMERA PARTE
(REIMPRESO DE LAS MEMORIAS
DE JOHN H. WATSON,
DOCTOR EN MEDICINA,
QUE PERTENECIÓ AL CUERPO
DE MÉDICOS DEL EJÉRCITO)
CAPÍTULO 1
El señor Sherlock Holmes
El año 1878 me gradué de doctor en medicina por la Universidad de Londres, y a continuación pasé a Netley con objeto de cumplir el curso que es obligatorio para ser médico cirujano en el Ejército. Una vez realizados todos esos estudios, fui a su debido tiempo agregado, en calidad de médico cirujano ayudante, al 5.º de Fusileros de Northumberland. Este regimiento se hallaba en aquel entonces de guarnición en la India y, antes de que yo pudiera incorporarme al mismo, estalló la segunda guerra de Afganistán1. Al desembarcar en Bombay2, me enteré de que mi unidad había cruzado los desfiladeros de la frontera y se había adentrado profundamente en el país enemigo. Yo, sin embargo, junto con otros muchos oficiales que se encontraban en situación idéntica a la mía, seguí viaje, logrando llegar sin percances a Candahar, donde encontré a mi regimiento y donde me incorporé en el acto a mi nuevo servicio.
Aquella campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí solo me acarreó desgracias e infortunios. Fui separado de mi brigada para agregarme a las tropas del Berkshire, con las que me hallaba sirviendo cuando la batalla desdichada de Maiwand. Fui herido allí por una bala explosiva, que me destrozó el hueso, rozando la arteria subclavia. Habría caído en manos de los ghazis asesinos, de no haber sido por el valor y la lealtad de Murray, mi ordenanza, que me atravesó, lo mismo que un bulto, encima de un caballo de los de la impedimenta y consiguió llevarme sin otro percance hasta las líneas británicas.
Agotado por el dolor y debilitado a consecuencia de las muchas fatigas soportadas, me trasladaron en un gran convoy de heridos al hospital de base, establecido en Peshawar3. Me restablecí en ese lugar hasta el punto de que ya podía pasear por las salas, e incluso salir a tomar un poco el sol en la terraza, cuando caí enfermo de ese flagelo de nuestras posesiones de la India: el tifus. Durante meses se temió por mi vida, y cuando, por fin, reaccioné y entré en la convalecencia, había quedado en tal estado de debilidad y de extenuación, que el consejo médico dictaminó que debía ser enviado a Inglaterra sin perder un solo día. En consecuencia, fui embarcado en el transporte militar Orontes, y un mes después tomaba tierra en el muelle de Portsmouth4, hecho una irremediable ruina física, pero con un permiso otorgado por un Gobierno paternal para que me esforzase por reponerme durante el período de nueve meses que se me daba.
Yo no tenía en Inglaterra parientes ni allegados. Estaba, pues, tan libre como el aire o tan libre como un hombre puede serlo con un ingreso diario de once chelines y seis peniques. Como es natural en una situación como esa, gravité hacia Londres, gran sumidero al que se ven arrastrados de manera irresistible todos cuantos atraviesan una época de descanso y ociosidad.
Me alojé durante algún tiempo en un buen hotel del Strand5, llevando una vida incómoda y falta de finalidad, y gastándome mi dinero con mucha mayor esplendidez de lo que hubiera debido. La situación de mis finanzas se hizo tan alarmante que no tardé en comprender que, si no quería verme en la necesidad de tener que abandonar la gran ciudad y de llevar una vida rústica en el campo, me era preciso alterar por completo mi género de vida. Opté por esto último, y empecé por tomar la resolución de aban donar el hotel e instalarme en una habitación de menores pretensiones y más barata.
Me hallaba, el día mismo en que llegué a semejante conclusión, de pie en el bar Criterion, cuando me dieron unos golpecitos en el hombro; me volví, encontrándome con que se trataba del joven Stamford, que había trabajado a mis órdenes en el Barts6 como practicante. Para un hombre que lleva una vida solitaria, resulta grato por demás ver una cara amiga entre la inmensa y extraña multitud de Londres. En aquel entonces Stamford no era precisamente un gran amigo mío; pero en esta ocasión lo acogí con entusiasmo, y él, por su parte, pareció encantado de verme. Llevado de mi júbilo exuberante, le invité a que almorzase conmigo en el Holborn, y hacia allí nos fuimos en un coche de alquiler de los de un caballo.
—¿Y qué ha sido de su vida Watson? —me preguntó, sin disimular su sorpresa, mientras el coche avanzaba traqueteando por las concurridas calles de Londres—. Está delgado como un listón y moreno como una nuez.
Le relaté a grandes rasgos mis aventuras. Apenas había acabado de contárselas cuando llegamos a nuestro destino.
—¡Pobre hombre! —me dijo con acento de conmiseración, después de oírme contar mis desdichas—. ¿Y qué hace ahora?
—Estoy buscando habitación —le contesté—. Trato de resolver el problema de la posibilidad de encontrar habitaciones confortables a un precio puesto en razón.
—Es curioso —hizo notar mi acompañante—. Es usted el segundo hombre que hoy me habla en esos mismos términos.
—¿Quién fue el primero? —le pregunté.
—Un señor que trabaja en el laboratorio de Química del hospital. Esta mañana se lamentaba de no dar con nadie que quisiese tomar a medias con él un lindo apartamento que había encontrado y que resulta demasiado gravoso para su bolsillo.
—¡Por Júpiter! —exclamé—. Si de veras busca a alguien con quien compartir las habitaciones y el gasto, yo soy el hombre que le conviene. Preferiría tener un compañero a vivir solo.
El joven Stamford me miró de un modo bastante raro, por encima de un vaso de vino, y dijo:
—No conoce usted aún a Sherlock Holmes; quizá no le interese tenerle constantemente de compañero.
—¿Por qué? ¿Hay algo en contra suya?
—Yo no he dicho que haya algo en contra suya. Es hombre de ideas raras. Le entusiasman determinadas ramas de la ciencia. Por lo que yo sé, es persona bastante aceptable.
—¿Estudia quizá Medicina? —le pregunté.
—No... Yo no creo que se proponga seguir esa carrera. En mi opinión, domina la anatomía y es un químico de primera; sin embargo, nunca asistió sistemáticamente, que yo sepa, a clases de Medicina. Es muy voluble y excéntrico en sus estudios; pero ha hecho un gran acopio de conocimientos poco corrientes que asombrarían a sus profesores.
—¿Le ha preguntado usted alguna vez cuáles son sus propósitos? —pregunté yo.
—Nunca; no es hombre que se deje llevar fácilmente a confidencias, aunque suele ser bastante comunicativo cuando está en vena.
—Me gustaría conocerlo —dije—. De tener que vivir con alguien, prefiero que sea con un hombre estudioso y de costumbres tranquilas. No me siento bastante fuerte todavía para soportar mucho ruido o el barullo. Los que tuve que aguantar en Afganistán me bastan para todo lo que me resta de vida normal. ¿Hay modo de que yo conozca a ese amigo suyo?
—De fijo que está ahora mismo en el laboratorio —contestó mi compañero—. Hay ocasiones en que no aparece por allí durante semanas, y otras en que no se mueve del laboratorio desde la mañana hasta la noche. Podemos acercarnos los dos en coche después del almuerzo si usted lo desea.
—Claro que sí —le contesté.
Y la conversación se desvió por otros derroteros.
Mientras nos dirigíamos al hospital, después de abandonar el Holborn, me fue dando Stamford unos pocos detalles más acerca del caballero al que yo tenía el propósito de tomar por compañero de habitaciones.
—No debe echarme a mí la culpa si no se lleva bien con él —me dijo—. Lo que yo sé del mismo lo sé por haberlo tratado alguna que otra vez en el laboratorio. Usted es quien ha propuesto el asunto y no debe hacerme a mí responsable.
—Si no nos llevamos bien, será cosa fácil separarnos —comenté—. Me está pareciendo, Stamford, que tiene usted alguna razón para querer lavarse las manos en este asunto —agregué, clavando la mirada en mi compañero—. ¿Acaso es hombre terriblemente destemplado, o qué? No se ande con rodeos.
—No resulta fácil expresar lo inexpresable —me contestó, riéndose—. Para mi gusto, Holmes es un poco excesivamente científico. Casi toca en la insensibilidad. Yo llego incluso a representármelo dando a un amigo suyo un pellizco del alcaloide vegetal más moderno, y eso no por malquerencia, compréndame, sino por puro espíritu de investigador que desea formarse una idea exacta de los efectos de la droga. Para ser justo, creo que él mismo la tomaría con idéntica naturalidad. Por lo que se ve, su pasión es lo concreto y exacto en materia de conocimientos.
—Y tiene muchísima razón.
—Sí, pero esa condición se puede llevar al exceso. Toma, desde luego, una forma bastante chocante si llega hasta golpear con un palo a los cadáveres en los cuartos de disección.
—¡Apalear a los cadáveres!
—Sí, para comprobar qué clase de magullamiento se puede producir después de la muerte del sujeto. Se lo he visto hacer con mis propios ojos.
—¿Y dice usted que no estudia Medicina?
—No. ¡Vaya usted a saber qué finalidad busca con sus estudios! Pero hemos llegado ya, y es usted mismo quien debe formar sus impresiones acerca de esa persona.
Mientras hablaba, nos metimos por un camino estrecho y cruzamos una pequeña puerta lateral por la que se entraba en una de las alas del gran hospital. Todo aquello me resultaba familiar, y no necesité que me guiasen cuando subimos por la adusta escalera de piedra y cuando avanzamos por el largo pasillo, que ofrecía un panorama de muro enjalbegado y puertas color castaño. Hacia el extremo del pasillo arrancaba de este un corredor, abovedado y de poca altura, por el que se llegaba al laboratorio de Química.
Consistía este en una sala muy alta, llena por todas partes de botellas alineadas en las paredes y desperdigadas por el suelo. Aquí y allá, anchas mesas de poca altura, erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeños mecheros de Bunsen7 de llamas azules onduladas. Un solo estudiante había en la habitación, y estaba embebido en su trabajo, inclinado sobre una mesa apartada. Al ruido de nuestros pasos, se volvió a mirar y saltó en pie con una exclamación de placer:
—¡Ya di con ello! ¡Ya di con ello! —gritó a mi acompañante, y vino corriendo hacia nosotros con un tubo de ensayo en la mano—. He descubierto un reactivo que es precipitado por la hemoglobina y nada más que por la hemoglobina.
Los rasgos de su cara no habrían irradiado deleite más grande si hubiese descubierto una mina de oro.
—El doctor Watson; el señor Sherlock Holmes —dijo Stamford, haciendo las presentaciones.
—¿Cómo está usted? —dijo cordialmente, estrechando mi mano con una fuerza que yo habría estado lejos de suponerle—. Por lo que veo, ha estado usted en Afganistán.
—¿Cómo diablos lo sabe usted? —pregunté asombrado.
—No se preocupe —dijo él riendo por lo bajo—. De lo que ahora se trata es de la hemoglobina. Usted comprende, sin duda, todo el sentido de este hallazgo mío, ¿verdad?
—No hay duda de que químicamente es una cosa interesante —contesté—. Ahora que prácticamente...
—Pero, hombre, ¡si es el descubrimiento de mayores consecuencias prácticas hecho en muchos años en la Medicina legal! Fíjese: nos proporciona una prueba infalible para descubrir las manchas de sangre. ¡Venga usted a verlo!
Era tal su interés, que me agarró de la manga de mi americana y me llevó hasta la mesa en que había estado trabajando.
—Procurémonos un poco de sangre reciente —dijo clavándose en el dedo una larga aguja y vertiendo dentro de una probeta de laboratorio la gota de sangre que extrajo del pinchazo—. Y ahora, voy a mezclar esta pequeña cantidad de sangre con un litro de agua. Fíjese en que la mezcla resultante presenta la apariencia del agua pura. La proporción en que está la sangre no excederá de uno a un millón. Pues, con todo y con ello, estoy seguro de que podremos obtener la reacción característica.
Mientras hablaba, echó en la vasija unos pocos cristales blancos, agregando luego unas gotas de un líquido transparente. La mezcla tomó inmediatamente un color caoba apagado, y apareció en el fondo de la vasija de cristal un precipitado de polvo pardusco.
—¡Ajá! —exclamó, palmoteando y tan encantado como niño con un juguete nuevo—. ¿Qué me dice usted de eso?
—Parece una demostración muy sutil —le dije.
—¡Magnífica! ¡Magnífica! La tradicional prueba del guayacán resultaba muy tosca e insegura. Y lo mismo ocurre con la búsqueda microscópica de corpúsculos de la sangre. Esta última demostración carece de valor si las manchas datan de algunas horas. Pues bien: esta mía actúa, según parece, con igual eficacia tanto si la sangre es vieja como si es reciente. De haber estado ya inventada esta demostración, centenares de personas que hoy se pasean por las calles habrían pagado hace tiempo la pena debida a sus crímenes.
—¿Ah, sí? —murmuré yo.
—Las causas criminales giran constantemente sobre este punto único. Meses después de haber cometido un crimen, recaen las sospechas sobre un individuo determinado. Se revisan sus trajes y sus prendas interiores, y se descubren en unos y otras algunas manchas parduscas. ¿Son manchas de sangre, de barro, de roña, de fruta o de qué? He ahí la pregunta que ha dejado sumido en el desconcierto a más de un técnico. ¿Por qué? Pues porque no se dispone de una segura prueba demostrativa. De hoy en adelante disponemos ya de la prueba de Sherlock Holmes, y no habrá ninguna dificultad.
Le brillaban los ojos al hablar; puso la palma de la mano sobre su corazón, y se inclinó igual que si correspondiera a los aplausos de una multitud surgida al conjuro de su imaginación.
—Merece usted que se le felicite —fue la observación que yo hice, muy sorprendido ante aquel entusiasmo suyo.
—El pasado año se vio en Francfort el caso de Von Bischoff. De haber existido esta prueba, le habrían ahorcado con toda seguridad. Hemos tenido también el de Mason de Bradford, y el tan famoso Muller, y Lefevre de Montpellier, y el de Samson de Nueva Orleans8. Podría citar una veintena de casos en los que hubiera sido decisiva.
—Parece usted un calendario viviente del crimen —dijo Stamford, riéndose—. Podría iniciar una publicación siguiendo esa línea general y titularla Noticiario policíaco de antaño.
—Y que quizá resultase una lectura muy interesante —hizo notar Sherlock Holmes, pegando un pedacito de parche sobre el pinchazo del dedo.
Luego prosiguió, volviéndose sonriente hacia mí:
—Es preciso que yo tenga cuidado, porque manipulo venenos con mucha frecuencia.
Alargó la mano al mismo tiempo que hablaba, y pude ver que la tenía moteada de otros parchecitos parecidos y descolorida por el efecto de ácidos fuertes.
—Hemos venido a tratar de un negocio —dijo Stamford, sentándose en un elevado taburete de tres patas y empujando otro hacia mí con el pie—. Este amigo mío anda buscando dónde meterse; y como usted se quejaba de no encontrar quien quisiera alquilar habitaciones a medias con usted, se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era ponerlos en contacto a los dos.
A Sherlock Holmes pareció complacerle la idea de compartir sus habitaciones conmigo, y advirtió:
—Tengo echado el ojo a un juego de habitaciones en Baker Street que nos vendría que ni pintado. No le molesta el humo del tabaco fuerte, ¿verdad?
—Yo mismo no fumo de otro que del barco —le contesté.
—Hasta ahí vamos bastante bien. Por lo general, yo suelo tener a mano sustancias químicas, y de cuando en cuando realizo experimentos. ¿Le serviría eso de molestia?
—¡De ninguna manera!
—Veamos... ¿Qué otras desventajas tengo? Hay veces que me entra la morriña, y me paso días y días sin despegar los labios. Cuando eso me ocurre no debe usted tomarme por un individuo huraño. Déjeme a solas conmigo mismo, que se me pasa pronto. Y ahora, ¿tiene usted algo de qué acusarse? Cuando dos personas van a empezar a vivir juntas es conveniente que sepan mutuamente lo peor de cada una de ellas.
Me hizo reír semejante interrogatorio, y dije:
—Tengo un perro cachorro; me molestan los estrépitos, porque mi sistema nervioso está quebrantado; me levanto de la cama a las horas más absurdas e irregulares, y soy de lo más perezoso que se pueda ser. Cuando gozo de buena salud, mi surtido de defectos es distinto; pero los que acabo de indicarle son los principales que tengo en la actualidad.
—¿Incluye usted el tocar el violín en la categoría de cosas estrepitosas? —preguntó Sherlock Holmes ansiosamente.
—Depende del violinista —respondí—. El violín tocado por buenas manos es placer de dioses; pero cuando se toca mal…
—No hay inconveniente entonces —exclamó él con risa alegre—. Creo que podemos dar por cerrado el trato; es decir, si le agradan las habitaciones.
—¿Cuándo podemos visitarlas?
—Venga a buscarme aquí mismo mañana al mediodía; iremos juntos y lo dejaremos todo arreglado —me respondió.
—De acuerdo. A las doce en punto —le contesté, dándole un apretón de manos.
Le dejamos trabajando en sus productos químicos y nos fuimos paseando juntos hacia mi hotel.
—A propósito —pregunté de pronto, deteniéndome y volviéndome a mirar a Stamford—. ¿Cómo diablos supo que yo había venido de Afganistán?
Mi acompañante se sonrió con enigmática sonrisa y dijo:
—Ahí tiene usted precisamente el detalle singular suyo. Son muchísimas las personas que se han preguntado cómo se las arregla para descubrir las cosas.
—¡Vaya! Entonces se trata de un misterio, ¿verdad? —exclamé, frotándome las manos—. Esto resulta muy intrigante. Le quedo muy agradecido por habernos puesto en relación. Ya sabe usted aquello de que «el verdadero tema de estudio para la Humanidad es el hombre»9.
—Dedíquese entonces a estudiar a ese —dijo Stamford al despedirse de mí—. Aunque le va a resultar un problema peliagudo. Apuesto a que él averigua más acerca de usted que usted acerca de él. Adiós.
—Adiós —le contesté.
Y seguí caminando sin prisas hacia mi hotel, muy interesado en el hombre al que acababa de conocer.
CAPÍTULO 2
La ciencia de la deducción
Según habíamos acordado, nos vimos al día siguiente e inspeccionamos las habitaciones del número 221-B de Baker Street, a las que nos habíamos referido en nuestra entrevista. Consistían en dos cómodos dormitorios y un único cuarto de estar, amplio y muy ventilado, amueblado de manera extraordinariamente agradable, y que recibía luz de dos espaciosas ventanas.
Tan apetecible resultaba el apartamento desde todo punto de vista, y tan moderado su precio, una vez dividido entre los dos, que cerramos trato en el acto mismo y quedó por nuestro desde aquel momento. Al atardecer de aquel mismo día trasladé todas mis cosas desde el hotel, y a la mañana siguiente se me presentó allí Sherlock Holmes con varios cajones y maletas. Pasamos uno o dos días muy atareados en desempaquetar los objetos de nuestra propiedad y en colocarlos de la mejor manera posible. Hecho esto, fuimos poco a poco asentándonos y amoldándonos a nuestro medio.
Desde luego no era difícil convivir con Holmes. Resultó hombre de maneras apacibles y de costumbres regulares. Era raro que permaneciese sin acostarse después de las diez de la noche, y para cuando yo me levantaba por la mañana, él había desayunado ya y marchado a la calle indefectiblemente. En ocasiones se pasaba el día en el laboratorio de Química; otras veces, en las salas de disección, y de cuando en cuando, en largas caminatas que lo llevaban, por lo visto, a los barrios más bajos de la ciudad. Cuando le acometían los accesos de trabajo, no había nada capaz de sobrepasarle en energía; pero de tiempo en tiempo se apoderaba de él una reacción, y se pasaba los días enteros tumbado en el sofá del cuarto de estar sin apenas pronunciar una palabra o mover un músculo desde la mañana hasta la noche. Durante tales momentos advertía yo en sus ojos una mirada tan perdida e inexpresiva que, si la templanza y la decencia de toda su vida no me lo hubiesen vedado, quizá yo habría sospechado que mi compañero era un consumidor habitual de algún estupefaciente.1
Mi interés por él y mi curiosidad por conocer cuáles eran las finalidades de su vida fueron haciéndose mayores y más profundos a medida que transcurrían las semanas. Hasta su persona misma y su apariencia externa eran como para llamar la atención del menos dado a la observación. Su estatura sobrepasaba los seis pies, y era tan extraordinariamente enjuto, que producía la impresión de ser aún más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante, fuera de los intervalos de sopor a que antes me he referido; y su nariz, fina y aguileña, daba al conjunto de sus facciones un aire de viveza y de resolución. También su barbilla delataba al hombre de voluntad por lo prominente y cuadrada. Aunque sus manos tenían siempre borrones de tinta y manchas de productos químicos, estaban dotadas de una delicadeza de tacto extraordinaria, según pude observar con frecuencia viéndole manipular sus frágiles instrumentos de Física.
Quizá el lector me califique de entrometido impenitente si le confieso hasta qué punto estimuló aquel hombre mi curiosidad y las muchas veces que intenté quebrar la reticencia de que daba pruebas en todo cuanto a él mismo se refería. Sin embargo, tenga presente, antes de sentenciar, cuán horra de finalidad estaba mi vida y cuán pocas cosas atraían mi atención. El estado de mi salud me vedaba el aventurarme a salir a la calle, a menos que el tiempo fuese excepcionalmente benigno, y carecía de amigos que viniesen a visitarme y romper la monotonía de mi existencia diaria. En tales circunstancias, yo saludé con avidez el pequeño arcano que envolvía a mi compañero e invertí gran parte de mi tiempo en tratar de desvelarlo.
No era Medicina lo que estudiaba. Sobre ese extremo y contestando a una pregunta, él mismo había confirmado la opinión de Stamford. Tampoco parecía haber seguido en sus lecturas ninguna norma que pudiera calificarlo para graduarse en una ciencia determinada o para entrar por uno de los pórticos que dan acceso al mundo de la sabiduría. Pero, con todo eso, era extraordinario su afán por ciertas materias de estudio, y sus conocimientos, dentro de límites excéntricos, eran tan notablemente amplios y detallados, que las observaciones que él hacía me asombraban bastante.
Con seguridad que nadie trabajaría tan ahincadamente ni se procuraría datos tan exactos a menos de proponerse una finalidad bien concreta. Las personas que leen de una manera inconexa, rara vez se distinguen por la exactitud de sus conocimientos. Nadie carga su cerebro con pequeñeces si no tiene alguna razón fundada para hacerlo.
Tan notable como lo que sabía era lo que ignoraba. Sus conocimientos de literatura contemporánea, de filosofía y de política parecían ser casi nulos. En cierta ocasión que yo hice una cita de Thomas Carlyle2, me preguntó con la mayor ingenuidad quién era ese y qué había hecho. Sin embargo, mi sorpresa alcanzó el punto culminante al descubrir de manera casual que desconocía la teoría de Copérnico3 y la composición del sistema solar. Me resultó tan extraordinario el que en nuestro siglo XIX hubiese una persona civilizada que ignorase que la Tierra gira alrededor del Sol, que me costó trabajo darlo por bueno.
—Parece que se ha asombrado usted —me dijo, sonriendo al ver mi expresión de sorpresa—. Pues bien: ahora que ya lo sé, haré todo lo posible por olvidarlo.
—¡Por olvidarlo!
—Me explicaré —dijo—. Yo creo que, originariamente, el cerebro de una persona es como un pequeño ático vacío en el que hay que meter el mobiliario que uno prefiera. Las gentes necias amontonan en ese ático toda la madera que encuentran a mano, y así resulta que no queda espacio en él para los conocimientos que podrían serles útiles, o, en el mejor de los casos, esos conocimientos se encuentran tan revueltos con otra montonera de cosas, que les resulta difícil dar con ellos. Pues bien: el artesano hábil tiene muchísimo cuidado con lo que mete en el ático del cerebro. Solo admite en el mismo las herramientas que pueden ayudarle a realizar su labor; pero de estas sí que tiene un gran surtido y lo guarda en el orden más perfecto. Es un error el creer que la pequeña habitación tiene paredes elásticas y que puede ensancharse indefinidamente. Créame: llega un momento en que cada conocimiento nuevo que se agrega supone el olvido de algo que ya se conocía. Por consiguiente, es de la mayor importancia no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles.
—Pero ¡lo del sistema solar! —dije yo con acento de protesta.
—¿Y qué diablos supone para mí? —me interrumpió él con impaciencia—. Me asegura usted que giramos alrededor del Sol. Aunque girásemos alrededor de la Luna, ello no supondría para mí o para mi labor la más insignificante diferencia.
Estaba ya a punto de preguntarle qué clase de labor era la suya, pero algo advertí en sus maneras que me hizo comprender que la pregunta no sería de su agrado. Sin embargo, me puse a meditar acerca de nuestra breve conversación y me esforcé por hacer deducciones yo mismo. Había dicho que él no adquiría conocimientos ajenos al tema que le ocupaba. Por consiguiente, todos los que ya tenía eran de índole útil para él. Fui detallando mentalmente todos aquellos temas en los que me había demostrado estar extraordinariamente bien informado. Llegué incluso a empuñar un lápiz para proceder a ponerlos por escrito; cuando tuve listo el documento, no pude menos de sonreírme. He aquí el resultado:
SHERLOCK HOLMES
Área de sus conocimientos
1. Literatura . . . . . . . . . . . . . Cero.
2. Filosofía . . . . . . . . . . . . . . Cero.
3. Astronomía . . . . . . . . . . . Cero.
4. Política . . . . . . . . . . . . . . . Ligeros.
5. Botánica . . . . . . . . . . . . . . Desiguales. Al corriente sobre la belladona, opio y venenos en general. Ignora todo lo referente al cultivo práctico.
6. Geología . . . . . . . . . . . . . . Conocimientos prácticos, pero limitados. Distingue de un golpe de vista la clase de tierras. Después de sus paseos me ha mostrado las salpicaduras que había en sus pantalones, indicándome, por su color y consistencia, en qué parte de Londres le habían saltado.
7. Química . . . . . . . . . . . . . . Exactos, pero no sistemáticos.
8. Anatomía . . . . . . . . . . . . . Profundos.
9. Literatura sensacionalista Inmensos. Parece conocer con todo detalle todos los crímenes perpetrados en un siglo.
10. Toca el violín.
11. Experto boxeador y esgrimidor de palo y espada.
12. Posee conocimientos prácticos de las leyes de Inglaterra.
Llevaba ya inscrito en mi lista todo eso cuando la tiré, desesperado, al fuego, diciéndome a mí mismo: «Si el coordinar todos estos conocimientos y descubrir una profesión en la que se requieren todos ellos resulta el único modo de dar con la finalidad que este hombre busca, puedo desde ahora renunciar a mi propósito.»