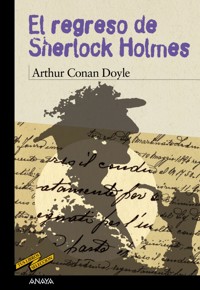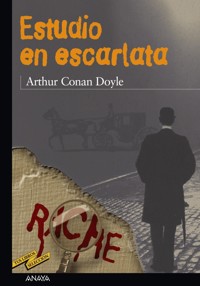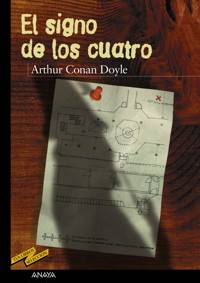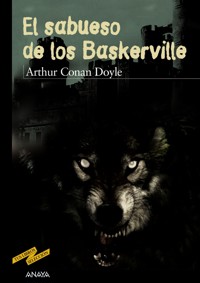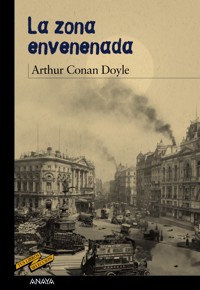
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: CLÁSICOS - Tus Libros-Selección
- Sprache: Spanisch
Este volumen presenta tres relatos protagonizados por el excéntrico personaje del profesor Challenger. En "La zona envenenada" el profesor Challenger congrega su casa a sus amigos más próximos, instándoles a traer consigo una botella de oxígeno. Estos quedan sorprendidos por la petición hasta que el profesor les comunica la amenaza que se cierne sobre la Tierra: la atmósfera terrestre va a verse envuelta en una especie de nube tóxica que acabará con la humanidad. Todos se encierran en una habitación con el oxígeno, dispuestos a aguantar sin esperanzas sus últimos horas de vida. Pero al cabo de unas horas descubren que la nube ha desaparecido... "Cuando la Tierra lanzó alaridos" narra otro de los experimentos de Challenger, que esta vez intenta demostrar con una prueba incontestable que la Tierra es un ser vivo como otro cualquiera. En "La máquina desintegradora" Challenger y su compañero el periodista Malone evitan que un despistado científico haga un uso catastrófico de una máquina de su invención para desintegrar la materia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arthur Conan Doyle
La zona envenenada
Traducción:Nuria Hernández de Lorenzo
Presentación y apéndice:Vicente Muñoz Puelles
Índice
Presentación. ARTHUR CONAN DOYLE
La zona envenenada
I. El desdibujamiento de las líneas
II. La marea mortal
III. Sumergidos
IV. Diario de los que van a morir
V. El mundo muerto
VI. El gran despertar
Cuando la Tierra lanzó alaridos
La máquina desintegradora
Apéndice. La desaparición del profesor Challenger
Créditos
PRESENTACIÓN
ARTHUR CONAN DOYLE
Aunque sus obras más conocidas son las historias de detectives que tienen a Sherlock Holmes como protagonista, Arthur Conan Doyle (1858-1930) cultivó muchos otros géneros literarios: novelas históricas, relatos de intriga, aventuras, terror, ciencia ficción, poesía, obras teatrales, memorias, ensayos sobre literatura, crónicas de la guerra de los Boers y de la Primera Guerra Mundial, y hasta textos divulgativos sobre fotografía, ocultismo y espiritismo.
Tras casarse por segunda vez a finales de 1907, Doyle se trasladó con su esposa y con sus dos hijos a Windlesham Manor, una hermosa mansión en las afueras de Crowborough, en Sussex, donde pasaría el resto de su vida. Al principio de su estancia en Windlesham, su productividad se resintió algo. Escribió sin éxito varias obras de teatro inspiradas en sus propias obras antes de estrenar La banda de lunares, basada en un relato de Sherlock Holmes, que fue muy aplaudida.
Paradójicamente, fue la excelente acogida de esa obra lo que le hizo renunciar al teatro, «no porque dejara de importarle», según explicó, «sino porque le importaba demasiado». Tuvo dos hijos más y luego, en 1912, una hija, que fue la última. Ese mismo año empezó a publicar en el popular The Strand Magazine una novela, El mundo perdido, que llevaría a la fama a su segundo protagonista más famoso, el profesor George Edward Challenger.
A diferencia del carácter imperturbable y de la mente analítica de Sherlock Holmes, el profesor Challenger es un hombre agresivo, dominante, a menudo brutal, «un megalómano homicida con inclinación por la ciencia» según cuenta en la novela el redactor jefe de la Gazette, con una cabeza enorme, «la más grande que he visto sobre los hombros de un ser humano», la cara de un rojo encarnado y una «barba de toro asirio».
Como en el caso de Sherlock Holmes, el personaje del profesor Challenger está basado en un sujeto real, en este caso un profesor de Fisiología llamado William Rutherford, que enseñaba en la universidad de Edimburgo cuando Doyle estudiaba medicina. Los caracteres del reportero Ed Malone y de Lord John Roxton, prototipo de hombre de acción, deportista y explorador, se basan, respectivamente, en el periodista E. D. Morel y el diplomático Roger Casement, promotores desinteresados de una campaña contra la esclavitud imperante en el llamado Estado Libre del Congo, por entonces propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica. El cuarto personaje importante es el profesor Summerlee, firme oponente de Challenger, con quien disputa a menudo.
Tras el éxito popular de El mundo perdido, Doyle empezó a publicar en marzo de 1913 en The Strand Magazine otra novela con los mismos personajes, La zona envenenada. A diferencia de su antecesora, esta obra, de tintes apocalípticos, transcurre en su mayor parte en el interior de una habitación completamente sellada en la casa del profesor Challenger, en Sussex, donde los protagonistas se reúnen provistos de botellas de oxígeno, para intentar postergar una muerte segura que afectará a todos los habitantes de la Tierra.
Al leerla, un crítico francés encontró similitudes con la novela La Force mystérieuse de J. H. Rosny, que había aparecido poco antes. El agente literario de Doyle zanjó la polémica al confirmar que el manuscrito de La zona envenenada ya estaba en sus manos seis meses antes de su publicación.
La Primera Guerra Mundial afectó terriblemente a Doyle, que perdió a su hijo Kingsley, a su hermano, a sus dos cuñados y a sus dos sobrinos. Tanto dolor contribuyó sin duda a hacer de él un converso al espiritismo, es decir, la creencia de que los espíritus de los muertos pueden entrar en contacto con los seres vivos. A la difusión de esa teoría dedicó tiempo, esfuerzos y mucho dinero.
En 1926, Doyle publicó otra novela, El país de la niebla, en la que el profesor Challenger, antes prototipo del científico racional y positivista, se convierte al espiritismo. Además de estas tres novelas, la saga completa del profesor Challenger incluye dos relatos, La máquina desintegradora (1928) y Cuando la tierra lanzó alaridos (1929), que se incluyen en esta edición.
VicenteMUÑOZ PUELLES
La zona envenenada
I
El desdibujamiento de las líneas
Es imprescindible que transcriba de inmediato estos asombrosos acontecimientos, ahora que todavía permanecen vivos en mi memoria, con la exactitud de detalles que el tiempo podría borrar. Pero, incluso mientras escribo, me abruma el hecho milagroso de que haya sido precisamente a nuestro reducido grupo de El mundo perdido1 —el profesor Challenger, el profesor Summerlee, Lord John Roxton y yo mismo— el haber tenido que experimentar esta pasmosa experiencia.
Cuando hace algunos años describí en la Daily Gazette nuestro viaje a Sudamérica —una aventura que hizo época—, poco podía yo imaginar que también me tocaría relatar una experiencia personal aún más extraña; una experiencia única en todos los anales de la humanidad y que sobresaldrá en los registros de la historia como una imponente cumbre entre las humildes estribaciones circundantes. Aunque el acontecimiento en sí mismo siempre se considerará maravilloso, las circunstancias que nos reunieron a los cuatro en el momento en que se produjo este extraordinario episodio no pudieron ser más naturales y en todo punto inevitables. Explicaré los acontecimientos que lo provocaron con la mayor brevedad y claridad posibles, aunque soy perfectamente consciente de que cuanta mayor sea la riqueza de detalles tanto más será el beneplácito del lector, puesto que la curiosidad pública ha sido y sigue siendo insaciable.
Fue un viernes 27 de agosto, fecha por siempre memorable en la historia del mundo, cuando me acerqué a las oficinas de mi periódico para pedirle tres días de permiso al señor McArdle, que seguía dirigiendo nuestra sección de actualidad. El buen escocés sacudió la cabeza, se rascó el menguado flequillo de pelusa rojiza, y finalmente expresó su negativa con palabras:
—Estaba pensando, señor Malone, que sus servicios nos serían especialmente provechosos en estos días. Estaba pensando en que hay una crónica que solamente usted podría hacer como es debido.
—Lo siento —dije yo, haciendo un esfuerzo por ocultar mi desilusión—. Naturalmente, si se me necesita, no se hable más del asunto. Pero se trata de un compromiso importante y muy personal. Si me pudieran excusar...
—Bueno, no creo que podamos.
Resultaba penoso, pero no tuve más remedio que afrontarlo con la mejor cara posible. Al fin y al cabo, la culpa era mía, pues a esas alturas ya debía saber de sobra que un periodista no tiene derecho a hacer planes por su cuenta.
—En ese caso, me olvidaré de ello —declaré con toda la alegría que fui capaz de improvisar—. ¿Qué quiere que haga?
—Bueno, se trata de ir a Rotherfield2 a entrevistar a ese diablo de hombre.
—¿No se referirá al profesor Challenger?
—Pues sí, a él me refiero. La semana pasada agarró al joven Alec Simpson, del Courier, por el cuello del abrigo y los fondillos de los pantalones y lo llevó en volandas a lo largo de una milla por la carretera. Probablemente podrá leerlo en el informe policial. Nuestros muchachos preferirían entrevistar antes a un caimán suelto en el zoo. Pero estoy pensando que usted podría hacerlo, siendo como es buen amigo suyo.
—Claro —exclamé yo con gran alivio—, esto lo arregla todo. Casualmente, si le pedía permiso era para visitar al profesor Challenger en Rotherfield, porque se cumple el tercer aniversario de nuestra gran aventura en la meseta, y ha invitado a todo el grupo a acudir a su casa para celebrar el acontecimiento.
—¡Magnífico! —exclamó McArdle frotándose las manos y dirigiéndome una mirada radiante a través de sus gafas—. Entonces podrá averiguar su opinión. ¡Si se tratara de cualquier otro hombre, yo diría que son pamplinas, pero ese tipo ya demostró en una ocasión que tenía razón y puede estar otra vez en lo cierto!
—¿Qué quiere que averigüe? —pregunté—. ¿Qué ha hecho últimamente?
—¿No ha visto su carta sobre «Posibilidades científicas» en el Times de hoy?
—No.
McArdle se agachó y cogió un ejemplar del suelo.
—Léala en voz alta —me dijo, señalando una columna—. Me gustaría volverlo a oír, porque no estoy seguro de tener claro lo que ese hombre ha querido decir.
Esta es la carta que leí al director de la sección de actualidad de la Gazette:
POSIBILIDADES CIENTÍFICAS
«Muy señor mío:
He leído con regocijo, no del todo exento de otro sentimiento algo menos lisonjero, la carta de James Wilson MacPhail, ejemplo de suficiencia y de completa necedad, recientemente aparecida en su diario, a propósito del desdibujamiento de las rayas de Fraunhofer3 en los espectros, tanto de los planetas como de las estrellas fijas. Él despacha definitivamente el asunto afirmando que carece de significado. Una inteligencia más amplia posiblemente lo consideraría mucho más importante, tan importante que de ello podría depender el bienestar último de todos y cada uno de los hombres, mujeres y niños de este planeta. Teniendo en cuenta la estrechez de miras de las personas que recurren a los periódicos para acumular ideas, no creo que lograra transmitir siquiera las más elementales nociones de lo que quiero decir si utilizara términos científicos. Por tanto, procuraré ser condescendiente con sus limitaciones y mostrar la situación mediante una analogía doméstica que se ajuste a los límites de la inteligencia de sus lectores...».
—Chico, es una maravilla..., ¡fantástico! —declaró McArdle sacudiendo la cabeza con aire reflexivo—. Sería capaz de enfurecer a un pichón y de provocar un tumulto en una reunión de cuáqueros4. No me extraña que Londres sea demasiado peligroso para él. ¡Es una pena, señor Malone, porque se trata de un gran cerebro! Bueno, vamos a ver esa analogía.
—«Supongamos —leí yo— que lanzáramos a una corriente lenta un montón de corchos unidos entre sí en un viaje a través del Atlántico. Los corchos avanzan flotando lentamente día tras día, sin que las condiciones circundantes varíen. Si los corchos fueran sensibles, es de imaginar que considerarían que esas condiciones son permanentes y están aseguradas. Pero nosotros, con nuestro conocimiento superior, sabemos que pueden ocurrir muchas cosas sorprendentes a los corchos. Cabe la posibilidad de que choquen con un barco, o con una ballena dormida, o de que se enganchen en una red. En cualquier caso, su viaje terminaría cuando el mar los arrojase a las rocosas costas de Labrador5. Pero ¿qué podían saber ellos de todo eso mientras se dejaban llevar suavemente por la corriente, día tras día, en lo que para ellos era un océano ilimitado y homogéneo?
»Posiblemente, sus lectores comprenderán que el Atlántico, en esta parábola, representa al inmenso océano de éter por el que navegamos a la deriva, y que el manojo de corchos no es otra cosa sino este diminuto y oscuro sistema planetario al que pertenecemos. Nosotros, un sol de tercera con su cohorte harapienta que constituye un rabito de satélites insignificantes, flotamos en las mismas condiciones diarias hacia un mismo fin desconocido, que puede ser alguna sórdida catástrofe que nos aplastará en los más remotos confines del espacio, cuando seamos arrastrados por un Niágara6 de éter o arrojados en algún Labrador inconcebible. Considero que el optimismo frívolo e ignorante de su corresponsal, el señor James Wilson MacPhail, está fuera de lugar aquí, y veo por el contrario muchas razones que aconsejan observar estrechamente y con suma atención cualquier indicio de cambio en el cosmos, del que en última instancia puede depender nuestro destino final...».
—Chico, como predicador habría sido grandioso —dijo McArdle—. Retumba como un órgano. Vamos a ver qué le preocupa exactamente.
—«El desdibujamiento y desplazamiento generalizado de las rayas del espectro de Fraunhofer indican, en mi opinión, un cambio cósmico general de carácter sutil y singular. La luz de un planeta es la luz reflejada del sol. La luz de una estrella es una luz que ella misma produce. Pero en este caso, tanto los espectros de los planetas como los de las estrellas han sufrido el mismo cambio. ¿Se trata, pues, de un cambio en esos planetas y estrellas? Semejante idea me parece inconcebible. ¿Qué cambio común podría sobrevenir simultáneamente a todos ellos? ¿Se trata de un cambio en nuestra atmósfera? Sería posible, pero sumamente improbable, puesto que no vemos signos de ello a nuestro alrededor, y el análisis químico no lo indica. ¿Cuál sería, entonces, la tercera posibilidad? Que puede tratarse de un cambio en el medio conductor, en ese éter infinitamente sutil que se extiende de estrella a estrella y que impregna el universo entero. Adentrados en ese océano, flotamos sobre una corriente lenta. ¿No podría esa corriente arrastrarnos hasta zonas nuevas del éter cuyas propiedades jamás hemos concebido? Se está produciendo un cambio en alguna parte. La perturbación cósmica del espectro es prueba de ello. Puede que sea un cambio para bien. Puede ser para mal. O puede ser neutral. No lo sabemos. Los observadores superficiales pueden tratar el asunto con indiferencia, pero un observador como yo, que se halle en posesión de una inteligencia más profunda, propia del verdadero filósofo, comprenderá que las posibilidades del universo son incalculables, y que el hombre más sabio es aquel que está preparado para afrontar lo inesperado. Por tomar un ejemplo obvio: ¿quién podría asegurar que la misteriosa y general epidemia que se ha desencadenado entre los pueblos indígenas de Sumatra7, noticia aparecida en su diario esta misma mañana, no guarda alguna relación con un cambio cósmico al que ellos reaccionan con mayor rapidez que los pueblos más complejos de Europa? Dejo caer la idea por si le interesa a alguien. Afirmarlo sería, en el presente estado de cosas, tan poco provechoso como negarlo, pero hay que ser un majadero sin pizca de imaginación y tener una mollera muy dura para no percibir que cabe perfectamente dentro de los límites de la posibilidad científica,
Atentamente,
George Edward CHALLENGER
The Briars, Rotherfield».
—Es una carta imponente, estimulante —dijo McArdle con expresión pensativa mientras encajaba un cigarrillo en el largo tubo de cristal que utilizaba como boquilla—. ¿Qué opinión le merece a usted, señor Malone?
Tuve que confesar mi completa y humillante ignorancia acerca del asunto en cuestión. Por ejemplo, ¿qué eran las líneas de Fraunhofer? McArdle acababa de estudiar la materia con la ayuda de nuestro aburrido científico de la oficina, y cogió de su escritorio dos de esas bandas espectrales de colorines que se parecen, por lo general, a las cintas de sombrero de algunos clubes de críquet nuevos y ambiciosos. Me indicó que había ciertas rayas negras que dividían la serie de colores brillantes que iba desde el rojo de uno de los extremos, a través de gradaciones de naranja, amarillo, verde, azul y añil, hasta el violeta del otro extremo.
—Esas bandas oscuras son las rayas de Fraunhofer —me dijo—. Los colores no son más que luz. Toda luz que se descomponga en un prisma8 da los mismos colores. Por eso no nos dicen nada. Lo que cuentan son las rayas, porque varían según lo que quiera que sea que produce la luz. Son estas líneas las que se han visto borrosas en lugar de nítidas durante la última semana, mientras los astrónomos no logran ponerse de acuerdo acerca del motivo. Aquí está la fotografía de las rayas desdibujadas que aparecerá en nuestro número de mañana. Hasta ahora, el público no se había interesado por el asunto, pero estoy pensando que esta carta de Challenger en el Times los despertará a todos.
—¿Y lo de Sumatra?
—Bueno, poco tienen que ver una línea borrosa en un espectro y un nativo enfermo en Sumatra. Pero, de todas formas, ese hombre ya nos ha demostrado en una ocasión que sabe lo que dice. Hay una misteriosa enfermedad allí abajo, de eso no cabe duda, y hoy acaba de llegarnos un telegrama de Singapur9 diciendo que los faros del estrecho de la Sonda se han apagado, produciendo el encallamiento de dos barcos. En todo caso, de momento, usted entreviste a Challenger sobre la cuestión. Si consigue algo concreto, podremos tener un artículo para el lunes.
Salía del despacho del director de la sección de actualidad, dándole vueltas en la cabeza a mi nueva misión, cuando oí que alguien gritaba mi nombre en la sala de espera del piso de abajo. Se trataba de un cartero con un telegrama que me mandaban de mi pensión en Streatham. El mensaje era precisamente del hombre de quien habíamos estado hablando, y su contenido era el siguiente:
«Malone, 17 Hill Street, Streatham. Traiga oxígeno. Challenger».
—¡Traiga oxígeno!
El profesor, tal y como yo le recordaba, tenía un sentido del humor mastodóntico capaz de las jugarretas más toscas y pesadas. ¿Sería aquello una de esas bromas que solían deshacerle en carcajadas escandalosas, mientras sus ojos desaparecían y todo él quedaba reducido a boca abierta y sacudidas de barba, supremamente indiferente a la seriedad de quienes le rodeaban? Di cien vueltas a las palabras, pero no pude ver en ellas nada que pareciera remotamente jocoso. En ese caso, se trataba con seguridad de una orden concisa, aunque muy extraña. Él era el último hombre del mundo cuya orden expresa no podría dejar de obedecer. Quizás se estaba tramando algún experimento químico; quizás... En cualquier caso, no me correspondía a mí lucubrar por qué lo quería. Tenía que conseguirlo. Todavía me quedaba una hora antes de coger el tren en Victoria10. Tomé un taxi, y después de buscar la dirección en una guía telefónica, me dirigí a la Compañía de Suministro de Botellas de Oxígeno de Oxford Street.
En el momento en que descendía del coche en mi destino, salían por la puerta del establecimiento dos jóvenes portando una botella de hierro, que colocaron con cierta dificultad en un automóvil que esperaba. Los seguía un anciano que los reprendía y les daba instrucciones con una voz cascada y sarcástica. Se volvió hacia mí. Aquellas facciones austeras y la barba de chivo eran inconfundibles. Se trataba de mi compañero, el cascarrabias profesor Summerlee.
—¡Cómo! —exclamó—. ¿No me diga que usted también ha recibido ese absurdo telegrama del oxígeno?
Se lo mostré.
—¡Bien, bien! Yo también lo he recibido, y, como puede ver, haciendo una gran concesión, he obrado en consecuencia. Nuestro buen amigo sigue tan inaguantable como siempre. Es imposible que su necesidad de oxígeno sea tan imperiosa que le impida recurrir a los medios de suministro habituales en lugar de hacer perder el tiempo a quienes verdaderamente tienen cosas más importantes que hacer. ¿Por qué no lo habrá encargado directamente?
Lo único que se me ocurrió sugerir fue que probablemente lo necesitaba de inmediato.
—O pensará que lo necesita, que es una cosa muy distinta. Pero no hace falta que usted compre, puesto que yo tengo ya esta considerable provisión.
—No obstante, por algún motivo, parece que desea que yo también lleve oxígeno. Para mayor seguridad, haré exactamente lo que me dice.
Así pues, a pesar de las muchas quejas y reconvenciones de Summerlee, pedí una botella, que fue colocada con la otra en el automóvil, pues el profesor se había ofrecido a llevarme a Victoria.
Me dirigí a pagar mi taxi, cuyo conductor se mostró muy malhumorado y abusivo respecto al precio. Cuando volví con el profesor Summerlee, este estaba sosteniendo un furioso altercado con los hombres que habían transportado el oxígeno, y su barbita blanca de chivo se agitaba de indignación. Recuerdo que uno de los tipos le llamó «estúpida y vieja cacatúa desteñida», apelativo que tanto indignó a su chófer que saltó de su asiento para defender a su ultrajado señor, y de no ser por nuestra intervención, se habría organizado un tumulto en plena calle.
Es posible que el relato de estos detalles parezca una trivialidad, y en su momento los consideramos meros incidentes. Pero ahora, cuando miro hacia atrás, comprendo su relación con toda la historia que tengo que exponer.
Entonces me dio la impresión de que el chófer era un novato, o bien que se había puesto nervioso por culpa del alboroto, pues condujo horriblemente durante el trayecto hasta la estación. Dos veces estuvimos a punto de colisionar con otros vehículos igualmente erráticos, y recuerdo que Summerlee comentó que el nivel de habilidad en la conducción en Londres había empeorado considerablemente. En una ocasión llegamos a rozar el extremo mismo de una gran multitud que estaba presenciando una pelea en la esquina del Mall. La gente, excitadísima, profirió gritos de furia contra la torpeza del conductor, y un individuo saltó de la acera y blandió un bastón sobre nuestras cabezas. Yo le empujé, pero de todos modos respiramos aliviados cuando nos alejamos de ellos y estuvimos a salvo, fuera del parque. Estos pequeños episodios, uno detrás de otro, alteraron un tanto mis nervios, y de los modales malhumorados de mi acompañante deduje que su paciencia también había decaído bastante.
Pero nuestro buen humor se restableció cuando divisamos a Lord John Roxton, alto y delgado, vestido con un traje de caza amarillo de lana, esperándonos en el andén. Su rostro vivaz, con aquella mirada inolvidable, tan penetrante y a la vez tan divertida, se ruborizó de alegría al vernos. Sus cabellos rojizos estaban salpicados de gris, y el cincel del tiempo había acentuado un poco más las arrugas de su frente, pero por lo demás era el mismo Lord John que había sido nuestro buen compañero.
—¡Hola, profesor! ¡Hola, joven amigo! —exclamó mientras se acercaba a nosotros.
Cuando vio las botellas de oxígeno en el carrito del mozo que nos seguía se echó a reír.
—¡Así que ustedes también las traen! —exclamó—. La mía está en el furgón de equipajes. ¿Qué estará tramando nuestro buen amigo?
—¿Ha visto su carta del Times? —le pregunté.
—¿De qué trata?
—¡Tonterías! —gritó Summerlee ásperamente.
—Si no me equivoco, debe estar detrás de todo este asunto del oxígeno —dije.
Nos habíamos instalado en un vagón de primera clase para fumadores, y el profesor ya había encendido su vieja pipa, corta y ennegrecida, que parecía chamuscar la punta de su larga y agresiva nariz.
—Nuestro amigo Challenger es un hombre inteligente —dijo con gran vehemencia—. Eso nadie lo puede negar. Y quien lo niegue es estúpido. Basta con mirar su sombrero. Debajo de él hay un cerebro de sesenta onzas, una máquina grande que funciona con agilidad y produce obras de calidad. Por su contenedor se conoce el tamaño de la máquina. Pero es un charlatán de nacimiento; ustedes me han oído decírselo a la cara; un charlatán de nacimiento con una especie de manía espectacular por ser el centro de la atención. Reina la tranquilidad y el amigo Challenger busca la manera de que el público hable de él. ¿No imaginarán que él cree en serio ese atajo de tonterías sobre un cambio en el éter y el peligro para la especie humana? En mi vida había tenido que oír un camelo semejante.
Las características carcajadas que le sacudían parecían los graznidos de un viejo cuervo blanco.
Mientras escuchaba a Summerlee, me sentí invadido por una oleada de ira. Resultaba vergonzoso que hablara de esa manera del líder que había sido la fuente de toda nuestra fama y que nos había proporcionado una experiencia única, jamás disfrutada por ningún otro hombre. Ya me disponía a responderle acaloradamente, cuando Lord John se me adelantó.
—Usted ya tuvo una diferencia de criterios con el viejo Challenger —dijo severamente—, y se quedó sin argumentos en menos de diez segundos. A mi modo de ver, profesor Summerlee, está por encima de usted, y lo mejor que puede hacer es guardar las distancias y dejarle en paz.
—Además —agregué yo—, ha sido un buen amigo para todos nosotros. Sean cuales fueren sus defectos, es recto como el que más, y no creo que nunca hable mal de sus compañeros a sus espaldas.
—Bien dicho, muchacho, mi joven amigo— dijo Lord John Roxton. Entonces, con una amable sonrisa, le dio unas palmaditas en el hombro al profesor Summerlee—: Venga, profesor, no vamos a ponernos a discutir a esta hora del día. Hemos visto demasiadas cosas juntos. Pero ándese con cuidado en lo tocante a Challenger, porque este jovencito y yo tenemos una cierta debilidad por el viejo.
Pero Summerlee no estaba de humor para llegar a ningún acuerdo. Su rostro estaba contraído en una mueca de rígida desaprobación, y de su pipa surgían gruesos anillos de humo iracundo.
—En cuanto a usted, Lord Roxton —dijo con su voz cascada—, su opinión sobre una cuestión científica tiene el mismo valor a mis ojos que tendría a los suyos mi visión sobre un nuevo tipo de pistola. Yo poseo un criterio propio, caballero, y lo utilizo a mi manera. ¿Es que por el hecho de que en una ocasión me indujera a error voy a tener que aceptar sin críticas todo lo que a ese hombre se le antoje proponer, por inverosímil que sea? ¿Es que vamos a tener un pontífice de la ciencia dedicado a dictar decretos ex cathedra11 que el pobre y humilde público debe aceptar sin ponerlos en duda? Quiero que sepa, señor mío, que yo tengo mi propio cerebro, y que me consideraría un esnob y un esclavo si no lo utilizara. Si a usted le gusta creer ese galimatías acerca del éter y las rayas de Fraunhofer en el espectro, allá usted, pero no pretenda que una persona mayor y más sabia participe de su locura. ¿No es evidente que si el éter estuviera afectado en la medida que él afirma, y que si ello fuera nocivo para la salud humana, sus efectos ya habrían aparecido en nosotros? —en ese punto de su discurso se echó a reír estrepitosamente ante su triunfante argumento—. Sí, señor, ya tendríamos que encontrarnos en un estado muy diferente al nuestro normal, y en lugar de estar sentados tranquilamente en este vagón de tren, estaríamos empezando a manifestar los síntomas del veneno que en teoría nos está afectando internamente. ¿Dónde se ve alguna señal de la alteración cósmica venenosa? ¡Respóndame a esa pregunta, señor! ¡A ver, responda! ¡Vamos, vamos, no quiero evasivas! ¡Exijo una respuesta!
Yo me sentía cada vez más enfadado. La conducta de Summerlee era sumamente agresiva e irritante.
—Yo creo que si conociera mejor los hechos, sería menos categórico en sus opiniones —le dije.
Summerlee se quitó la pipa de la boca y clavó en mí sus ojos con una mirada glacial.
—Caballero, le ruego que me aclare lo que ha querido decir con esa observación un tanto impertinente.
—Lo que quiero decir es que cuando salía de la oficina, el director de la sección de actualidad me comunicó que había llegado un telegrama confirmando la enfermedad generalizada de los nativos de Sumatra y que añadía, además, que no se habían encendido los faros en el estrecho de la Sonda.
—¡Verdaderamente, la locura humana no tiene límites! —gritó Summerlee con auténtica furia—. ¿Cómo es posible que no se den cuenta de que, aunque aceptáramos por un momento la absurda suposición de Challenger, el éter es una sustancia universal exactamente igual aquí que en el otro confín del mundo? ¿Acaso suponen que exista un éter inglés y un éter de Sumatra? A lo mejor se imaginan que el éter de Kent es en cierta medida superior al éter de Surrey12, a través del cual nos está llevando este tren. En verdad, la credulidad y la ignorancia de los profanos medios no conoce límites. ¿Es que puede concebirse que el éter de Sumatra sea tan fatal como para causar la insensibilidad total en el mismo momento en que el éter de aquí no provoca efectos apreciables de ningún tipo en nosotros? Personalmente, puedo decir con toda certeza que nunca me he sentido físicamente más fuerte ni con un mejor equilibrio mental en toda mi vida.
—No se lo discuto. Yo no pretendo ser un científico experto —respondí—, aunque he oído decir en alguna parte que las verdades científicas de una generación suelen ser las falacias de la generación siguiente. Pero no hace falta tener un gran sentido común para darse cuenta de que, puesto que al parecer sabemos tan poco del éter, podría ser que le afectaran las diversas condiciones locales de las diferentes partes del mundo, y que a lo mejor allí produzca unos efectos que tarden más en manifestarse en nosotros.
—A base de «podría ser» y «a lo mejor» puede demostrarse cualquier cosa —exclamó Summerlee hecho una furia—. Podría ser que los cerdos volasen. Sí, caballeros, podría ser que los cerdos volasen, pero no vuelan. No merece la pena discutir con ustedes. Challenger les ha llenado la cabeza de majaderías y ninguno de los dos está en condiciones de razonar. Sería como argumentar con estos asientos ferroviarios.
—Debo decirle, profesor Summerlee, que al parecer sus modales no han mejorado desde la última vez que tuve el placer de verle —dijo Lord John ásperamente.
—Ustedes, los nobles, no están acostumbrados a escuchar la verdad —respondió Summerlee con una fría sonrisa—. Debe resultar un tanto sorprendente que otro le haga ver que a pesar de su título no deja usted de ser un hombre profundamente ignorante, ¿no es cierto?
—¡Caramba, caballero! —exclamó Lord John, adoptando un aire sumamente rígido y severo—. Si fuera usted más joven, no se atrevería a hablarme de un modo tan ofensivo.
Summerlee irguió la barbilla, agitando su mechoncillo de barba de chivo.
—Para su información, caballero, joven o viejo, en ningún momento de mi vida he temido decir lo que pienso a un petimetre ignorante; sí, señor, un petimetre ignorante, aunque tenga usted tantos títulos como los esclavos puedan inventar y los necios quieran adoptar.
Por un momento, Lord John le miró con los ojos llameantes, pero después, con un tremendo esfuerzo, dominó su cólera y se recostó en su asiento con los brazos cruzados y una fría sonrisa en los labios. A mí aquello me parecía vergonzoso y deplorable. De pronto, me asaltó una oleada de recuerdos del pasado, del compañerismo de los días felices y llenos de aventuras, de todo lo que habíamos sufrido, de nuestras fatigas y de lo que habíamos ganado. ¡Que hubiéramos llegado a aquello..., a los insultos y a las injurias! Y de repente me eché a llorar con sonoros sollozos incontrolables; las lágrimas me atragantaban y no había manera de disimular. Mis acompañantes me miraron sorprendidos, mientras yo me cubría la cara con las manos.
—¡No pasa nada! —dije—. Pero es que... ¡me da una pena!...
—Tú estás enfermo, jovencito; eso es lo que te pasa —afirmó Lord John—. Desde el principio te he notado raro.
—Sus costumbres no se han reformado en estos tres años, caballero —dijo Summerlee sacudiendo la cabeza—. A mí tampoco me ha pasado desapercibido su extraño comportamiento cuando nos hemos encontrado. No malgaste su amabilidad con él, Lord John. Estas lágrimas son puramente alcohólicas. El chico ha bebido. A propósito, Lord John, acabo de llamarle petimetre, apelativo que quizás sea severo en exceso. Pero esa palabra me trae a la memoria una habilidad, trivial, pero divertida, que yo poseía en mis tiempos. Usted me conoce como un austero hombre de ciencia. ¿Podría creer que llegué a alcanzar una fama bien merecida entre muchos niños por mis dotes de imitador de ruidos de granja? Quizás pueda amenizar el viaje. ¿Le apetecería oírme cacarear como un gallo?
—No, señor —dijo Lord John, todavía gravemente ofendido—, no me divertiría en absoluto.
—Mi imitación de la gallina clueca cuando acaba de poner un huevo también se consideraba muy por encima de la media. ¿Pruebo a hacerlo?
—No, caballero, ni hablar.
Pero a pesar de aquella prohibición formal, el profesor Summerlee dejó su pipa y durante el resto del viaje nos entretuvo o, mejor dicho, nos martirizó con una sucesión de gritos de animales y pájaros, tan absurda que mis lágrimas dieron paso repentinamente a un estallido de risotadas que debieron convertirse en carcajadas histéricas mientras veía, o más bien oía, al grave profesor, sentado frente a mí, representar el papel de gallo escandaloso o el de perrito al que le han pisado el rabo. En un momento dado, Lord John me pasó su periódico, en cuyo margen había escrito a lápiz: «¡Pobre diablo! Está como una regadera». Sin duda su actitud era sumamente excéntrica, aunque de todos modos su actuación me pareció extraordinariamente buena y divertida.
Mientras tanto, Lord John se inclinó hacia delante y se puso a contarme una historia interminable acerca de un búfalo y de un rajá indio, que a mí me pareció que no tenía principio ni fin. Cuando el profesor Summerlee acababa de empezar a gorjear como un canario y Lord John llegaba al momento cumbre de su relato, el tren nos introdujo en Jarvis Brook, que era la estación en la que debíamos apearnos para ir a Rotherfield.