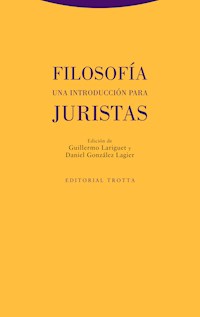
Filosofía. Una introducción para juristas E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Estructuras y Procesos. Derecho
- Sprache: Spanisch
Esta obra está compuesta por once trabajos escritos por filósofos y juristas-filósofos de diversas universidades y países, cada uno de ellos dedicado a una rama de la filosofía o a un aspecto de la relación entre la filosofía y el Derecho. Se sitúa, por tanto, en un terreno interdisciplinar, con el objetivo de ser útil para los juristas —estudiantes o profesionales— interesados en una formación más integral, pero también para los filósofos puros que busquen respuestas a algunos fenómenos que no pueden explicarse bien sin tener en cuenta al Derecho. Aunque la segunda parte del título del presente libro antepone la palabra «introducción», los textos aquí reunidos van (por la hondura de su tratamiento, por el ahínco argumentativo, por la puesta al día de tesis filosóficas, por el ajuste de cuentas con el pasado de cada disciplina) más allá de cualquier texto introductorio habitual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Filosofía.Una introducción para juristas
Filosofía.
Una introducción para juristas
Edición de Guillermo Lariguet
y Daniel González Lagier
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Derecho
© Editorial Trotta, S.A., 2022
Ferraz, 55. 28008 Madrid
Teléfono: 91 543 03 61
E-mail: [email protected]
http://www.trotta.es
© Guillermo Lariguet y Daniel González Lagier, edición, 2022
© Los autores, sus colaboraciones, 2022
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-1364-070-9
CONTENIDO
Presentación: Guillermo Lariguet y Daniel González Lagier
El método filosófico o los métodos filosóficos: Andrés Crelier
Filosofía del lenguaje para juristas: J. J. Moreso
Metafísica para juristas: Samuele Chilovi
Filosofía de la mente y Derecho: Daniel González Lagier
Lógica y Derecho: Pablo Navarro
La filosofía de la ciencia y el Derecho: Andrés Páez
Algunos temas clásicos de la epistemología: Miguel Ángel Fernández Vargas
Una visión iusfilosófica del Derecho: Manuel Atienza
Filosofía moral: Luciana Samamé y Guillermo Lariguet
Introducción a la filosofía política: El problema de la justicia en el debate contemporáneo: Lucas E. Misseri
¿Qué es la filosofía? Variaciones metafóricas sobre un viejo tema: Samuel Cabanchik
PRESENTACIÓN
Guillermo Lariguet y Daniel González Lagier
Fue durante una mañana soleada —un hecho habitual en Alicante—, en su universidad, cuando se nos ocurrió (en una conversación que, quizás, no haría prever ese corolario) coordinar Filosofía. Una introducción para juristas.
La idea seminal del libro partía de un diagnóstico: fundamentalmente, la percepción según la cual existe una concentración de estudios de filosofía del Derecho abocada, predominantemente, a problemas jurídicos o, para decirlo de un modo diferente, a problemas «conceptuales» sobre temas jurídicos. Completaba este diagnóstico la sensación de que las herramientas filosóficas o, más claramente dicho, las disciplinas filosóficas que intervienen en la disección y eventual solución (o disolución) de un problema filosófico se encontraban, en la formación de los juristas —y esto vale inclusive para algunos filósofos del Derecho—, dispersas, fragmentadas, o especificadas ad hoc respecto de cualquier problema que suscitase un particular interés filosófico sobre el Derecho. A diferencia de los filósofos «más puros», que se forman y trabajan en escuelas de filosofía, el entrenamiento intelectual de muchos juristas en sus correspondientes escuelas de Derecho suele ser, podría decirse, mucho más pragmático si se quiere.
De lo anterior surge la necesidad de una precisión casi inevitable: la formación filosófica de muchos juristas (y esto incumbe, por supuesto, de modo característico, a filósofos del Derecho, pero no solamente) suele presuponer una enorme amplitud de perspectivas, intereses y tópicos, amén de una importante relevancia práctica y sofisticación intelectual. También es cierto que no por asistir a escuelas de filosofía se logra ser gran filósofo y que, además, muchas escuelas de filosofía suelen mantener actitudes ingenuas, en el peor de los casos indiferentes, a temas atravesados por lo jurídico. Sostener ahora que las referidas actitudes son cuestionables no constituye, como pudiese pensarse, una afirmación basada en consideraciones de tipo gremial, sino que es una aserción corroborada por hechos culturales —específicamente, académicos— bastante conocidos, aunque algunos no lo vean así, quizás debido a complejas dosis de autoengaño.
Si tuviésemos que escribirlo con trazo grueso, diríamos que a porciones significativas de juristas esta obra les viene de perlas para aspirar a una formación más integral, mientras que a los filósofos puros no les viene mal prestar más atención a los fenómenos que sin la intervención causal o conceptual del Derecho no pueden explicarse bien. Y aunque la segunda parte del título del presente libro antepone la palabra «introducción», tampoco es, exclusivamente, eso: una mera introducción. Los textos aquí reunidos demuestran, por la hondura de su tratamiento, por el ahínco argumentativo, por la puesta al día de tesis filosóficas, por el ajuste de cuentas con el pasado de cada disciplina, algo que excede cualquier texto introductorio habitual.
Si hablamos de filosofía parece que pisamos un terreno complicado. Si la filosofía es algo, qué sea ese algo no es claro, tampoco, para los cultores del oficio: los filósofos. Desde luego, tampoco lo es ese objeto en el que se empecinan los juristas: el Derecho. Y suele ser la combinación de estas dos complicaciones la que da juego al trabajo filosófico en el ámbito de la teoría jurídica en sus diversas variantes y grados de abstracción o concreción.
La filosofía, por ejemplo, la occidental, tiene una vida que se retrotrae a la noche de los tiempos. Algunos empiezan por los presocráticos, acaso por temor a no tener elementos fiables para ir más hacia atrás. Sigue, como jalón fundamental, el método de la definición de Sócrates, el refinamiento de la dialéctica por parte de Platón y el realismo aristotélico. Como parte de la disputa por una herencia, y en el contexto de cambios culturales profundos en el mundo antiguo, emergerá con fuerza el escepticismo o las escuelas helénicas (estoicos, cínicos, epicúreos). Cada movimiento marca tensiones con lo que está atrás y con lo que sigue. La patrística será un paso de baile diferente hacia especulaciones teológicas que continuarán siendo desarrolladas con refinamiento en la Edad Media, por ejemplo, por los «maestros de artes» de escuelas como la de París. La cosmovisión medieval será desafiada por los espectaculares descubrimientos científicos datados durante el Renacimiento. Los filósofos modernos, con más atención hacia lo empírico (p. ej., Locke) o hacia lo racional (p. ej., Descartes) producirán «giros» tan importantes —y a veces olvidados— como los giros de los que se hablará en el siglo XX, por caso, el «giro lingüístico». No pretendemos, aquí, efectuar una rigurosa historia, secuenciada hasta el desmayo, de la evolución de la disciplina. Digamos, más bien, que la filosofía tiene unos supuestos procedimientos, estilos escriturales, modos de evaluar argumentos, métodos, sobre los que se busca avanzar la disciplina como un todo. La filosofía vista desde el vuelo de un águila exhibe un nexo inescapable con el ejercicio de la duda, con el trabajo moroso de cierto cavilar sobre ciertos conceptos. Pero hay más: la filosofía reflexiona sobre sí misma. En una especie de autofagia, al decir de Jacques Bouveresse, o de metafilosofía, los filósofos destinan sendos ensayos a preguntarse y responderse qué es la filosofía como sustancia y como actividad. Y en complemento, la pregunta acerca de qué implica —a nivel epistémico, cuanto ético— ser filósofo.
A diferencia de otras disciplinas, sobre todo del ámbito científico, en la filosofía, concebida globalmente, parece ser parte de su juego, o de su mundo de vida interna, el que los procedimientos, estilos, métodos, la excelencia argumental no aglutinen un consenso fuerte.
Por caso, la idea de que la filosofía se divide en tradiciones no es de tanta ayuda como, a veces, se suele pensar, con algo de negligencia, guiados, más bien, por comodidades o estereotipos. Aunque haya una tradición fenomenológica, marxista, tomista, pragmatista, analítica, hermenéutica, los lazos entre estas tradiciones suelen ser más fuertes de lo que es habitual admitir. Cada una de estas tradiciones, además, y lo sabemos, tienen un transitar complejo que parece designar familias (armónicas y no armónicas) dentro de las mismas.
Las cosas se vuelven más interesantes cuando se discute sobre modos de aproximarse a lo filosófico. Aquellos que privilegian lo conceptual, lo reconstructivo, lo sincrónico, no pueden negar, so pena de tozudez, que la filosofía puede verse diacrónicamente, en movimiento, a través de su historia. Sin embargo, la historia de la filosofía, o el modo de historiarla, es, también, parte de un problema filosófico, pues no son unívocas las nociones ni de historia, ni las nociones de problema. Para algunos filósofos, los analíticos hacen historia de modo salvajemente anacrónico, tratando al Gorgias de Platón como un artículo recién publicado en Mind, para otros hacer historia mediante genealogías, como pedía Nietzsche, no está exento del problema de cómo comparar nuestro horizonte de comprensión del pasado con el horizonte en su fuente de origen. Así, la hermenéutica de Gadamer vendría a testimoniar la obsesión por el problema de cómo comparar horizontes de comprensión histórica diferentes.
Veamos ahora otro punto controversial clásico. Así, respecto de la expresión ‘problemas’, algunos filósofos pueden sentirse impacientes, si no furibundos incluso, como recuerda la anécdota sobre el atizador que Wittgenstein esgrimió frente a Popper al discutir sobre la existencia —o no— de genuinos problemas en filosofía. Probablemente la anécdota se explique no solo por el carácter de los discutidores. Más bien, parece que no está claro qué línea, si la hay, separaría, para algunos, la idea de tener un problema genuino de la de estar simplemente frente de un pseudoproblema. Más aún, al comienzo hablábamos, quizás con algo de prisa, de problemas conceptuales. Empero, en áreas como la epistemología, la filosofía del lenguaje, la estética, la filosofía de la técnica, sin dejar de mencionar a la filosofía jurídica, moral o política, o de la economía, los principales problemas son «normativos» o «axiológicos» y no solo «conceptuales».
Por lo recién enunciado, no es claro qué hace que un problema sea conceptual y si todos los problemas filosóficos que valen la pena son conceptuales. Fue Nietzsche quien, con astucia, provocaba la paradoja de pensar que los conceptos son imposibles, que la definición de términos es una quimera, pues los referentes cambian; sin embargo, su tesis misma tiene un componente conceptual. Posiblemente por datos como este, las paradojas sean parte, también, y de modo perentorio o ineludible, el combustible, necesario, e inevitable, de la filosofía. Cuál es la actitud vital, ya no digamos lógica frente a las mismas, es parte del repertorio de problemas filosóficos.
Hasta aquí, una apretada presentación del espíritu de esta obra filosófica. Si tuviésemos que escoger una palabra para sintetizar lo dicho hasta ahora, podríamos hacerlo con la palabra «desacuerdo». Los filósofos, parece, revelamos nuestra identidad en el desacuerdo. Empero, y parejo con una disquisición que hicimos antes sobre la noción de problema filosófico, ¿los desacuerdos filosóficos son genuinos o falsos? Las teorías que responden a esta pregunta son, nos tememos, también filosóficas. De modo que hay en la filosofía algo así como una serpiente que se muerde la cola. Una metáfora que se liga con aquella otra que empleamos citando a Bouveresse: la idea de autofagia en la filosofía.
De todas maneras, un lector no entrenado en la filosofía podría pensar que los filósofos somos sujetos veleidosos que nos contentamos solo con desacordar. O, para decirlo de otro modo, con discutir con el afán de destruir toda tesis que se nos presente. A lucirnos, destituyendo al oponente, incluso con armas no solo lógicas, sino hasta retóricas. Aunque es una parte esencial del quehacer filosófico —en tanto que sea entendido como actividad argumentativa peculiar— articular la pars destruens, es innegable que muchos filósofos también propendemos a la pars construens. Esta expresión indica que nos damos cuenta, a la hora de discutir, que es más difícil construir buenos argumentos y presentar buenas intuiciones que el fugaz espectáculo de destruir en un minuto lo que llevó años edificar. Por eso quizá Peirce componía la imagen de filósofos que buscan cooperar en el marco de una comunidad extendida a lo largo del tiempo. Aprendemos de los filósofos del pasado, buscando mejorar la manera en que veían un problema. E incluso más: quizás haya un potencial filosófico muy fecundo en los «errores filosóficos». Aunque, emplear la palabra ‘error’ para hablar de filosofía no implique tener en claro el estatus y tipos de errores en juego en la filosofía.
Esta obra está compuesta por once trabajos escritos por filósofos, y juristas-filósofos, de diversas universidades y países. Arranca con una amplia y ponderada consideración del profesor Andrés Crelier, de la Universidad de Mar del Plata, sobre el método o los métodos filosóficos. El empleo del singular, de un lado, y el plural, del otro, para referirse al método, enlaza, en parte, con las consideraciones previas que hemos realizado. Aunque, por una parte, parece ser altamente descriptivo indicar la existencia de tribus filosóficas, por la otra, no deja de ser un problema —otra vez filosófico— si la mejor comprensión de la filosofía no debería radicarse en la identificación —también problemática— de un método único.
A continuación, viene el turno de la filosofía del lenguaje presentada por el profesor José Juan Moreso, de la Universidad Pompeu Fabra. Si un marcador histórico-conceptual de la disciplina está dado por el «giro lingüístico», un antes, un después del mismo, las preguntas no cesan de emerger. ¿Son todos los problemas filosóficos, finalmente, rompecabezas lingüísticos, en cuyo caso bastaría la lingüística, junto a sus ramas disciplinares, y no la filosofía, para poder nombrar correctamente el mundo? ¿Son los problemas lingüísticos entidades idénticas a lo que denominamos problemas conceptuales? Desde que está claro que no es solo la tradición analítica la patrona de dicho giro, de que incluso en autores de la hermenéutica, como Heidegger, está planteada la atención sobre el lenguaje, los temas mencionados párrafos atrás, sobre la disputa a nivel de tradiciones y método, vuelven a surgir. Moreso, sin embargo, no se queda encallado aquí, sino que nos muestra las variantes locutivas, ilocutivas y pragmáticas del lenguaje, los intríngulis del mismo, y sus conexiones fértiles con el Derecho.
En parte por la intuición sobre la importancia del lenguaje como soporte expresivo de inferencias, pero en otra dimensión porque el lenguaje no agota la realidad del filósofo, el profesor Samuele Chilovi, de la Universidad de California, nos introduce en la metafísica analítica. El soporte de nuestras afirmaciones sobre el mundo no puede ser meramente conceptual. Yendo más lejos que la célebre discusión entre nominalistas y realistas, el estudio de Chilovi, en perspectiva más analítica que histórica, se pregunta por la naturaleza del asiento de nuestras afirmaciones e inferencias. Y ese asiento, para decirlo con Quine, tiene que ver con lo que existe (aunque la nada es también un problema metafísico). Para ello, términos cruciales, a la vez que controversiales, como la palabra ‘superveniencia’, aparecen aquí en un intento de suministrar una base más firme para la conexión entre aspectos disímiles del mundo: por ejemplo, los fácticos y los valorativos. Su propuesta de un grounding para conectar unas cosas con otras debe ser leída con atención por todos, pero aquí, en especial, por los juristas que efectúan aseveraciones que parecen presuponer alguna conexión compleja entre estados de cosas discernibles. En particular, Chilovi reconstruye el debate estándar entre positivismo jurídico y antipositivismo en términos de una teoría del grounding, o sea, del tipo de hechos que son la base de otros hechos y aseveraciones.
La filosofía de la mente es el siguiente capítulo, escrito por el profesor Daniel González Lagier, de la Universidad de Alicante. Si estructuramos el mundo sobre la base de categorías metafísicas, que exponemos de modos diversos en articulaciones lingüísticas, no es menos cierto que dichas estructuraciones forman parte de la mente. Pero no es claro qué es la mente y si esta palabra no remite a una ontología imposible. La discusión sobre qué son los estados mentales (creencias, deseos, emociones, intenciones...) no constituye una obsesión solo de aquellos que pretenden encuadrar las perspectivas de la primera, segunda y tercera persona en su justo lugar: el enorme problema del libre albedrío versus el determinismo físico (también un tema metafísico) está presente desde el momento mismo en que analizamos las posibilidades de hablar en forma inteligible de tener una mente como algo diferenciado, por sus estados, de contar con un cerebro. Dado que los juristas utilizan categorías mentales, por ejemplo, el dolo, la culpa, o que se interesan por las emociones en contextos diversos, esta introducción se vuelve imprescindible.
Se ha hablado en varios tramos anteriores del lenguaje, de afirmaciones e inferencias. Esto nos conduce a la lógica introducida aquí por el profesor argentino, investigador del Conicet, Pablo Navarro. Y no olvidemos ahora las negaciones, las conexiones y disyunciones de frases de un discurso, por caso jurídico, y del papel de la lógica clásica para entender ciertos aspectos significativos del Derecho. Si la lógica es aplicable a un mundo de normas constituye un interrogante que suele plantearse. La cuestión, por ejemplo, de si las normas no son verdaderas o falsas puede verse como un signo de alguna clase de problema que está en los albores del surgimiento de la llamada «lógica deóntica». En un ámbito más amplio, la pregunta de si el Derecho puede reconstruirse de manera semejante a lo que los lógicos llaman «sistema», y por tanto a asumir alguna noción de consecuencia lógica, de norma «implícita», no deja de tener atractivo si partimos de ver al Derecho en el marco de un positivismo jurídico más bien de tipo sociológico que solo acepte «hechos sociales», o institucionales, pero no más que eso. Más específicamente, la lógica deóntica se mueve sobre el trasfondo de otra cuestión: si es posible, y hasta dónde, vincular enunciados de un lenguaje prescriptivo mediante el condicional material. Esta cuestión forma parte de un locus classicus de la materia. Entre otras razones conocidas, ello es así porque los juristas suelen enfrentar excepciones para las reglas cuya sola presencia parece vindicar la necesidad de una lógica alternativa: la de condicionales derrotables. Pero ¿son estos condicionales la mejor manera de captar una práctica como la jurídica?
Un objeto de preocupación persistente de los filósofos de todos los tiempos, pero con mayor consciencia a partir de los inventos y descubrimientos científicos que, en modo vertiginoso, principian con el Renacimiento, es la ciencia. Y de esta área disciplinar trata con su capítulo sobre la filosofía de la ciencia Andrés Páez, profesor colombiano de la Universidad de los Andes. Aquí puede adelantarse una comparación. Mientras Pablo Navarro se concentra más en la lógica deductiva, y en relación, en particular, con los enunciados normativos, Andrés Páez se detiene en la inducción y su mirada apunta hacia lo que los juristas por lo general denominan ‘enunciados probatorios’, o sea, enunciados fácticos. La inducción es un problema filosófico porque no garantiza completamente que nuevas evidencias destronen conclusiones jurídicas. ¿Cómo compaginar, entonces, la naturaleza inductiva de los enunciados probatorios con la necesidad de seguridad jurídica o con la exigencia de respetar el principio de inocencia? La pregunta es válida si admitimos que las exigencias de seguridad y respeto del principio de inocencia demandan que los jueces arriben a conclusiones que eliminen, en lo posible, cualquier alternativa que pueda erosionar tales exigencias. Sin embargo, el carácter inductivo de una inferencia no elimina alternativas como sí lo hace una conclusión deductiva. Preguntarse si es posible o no esta compaginación entre inducción y las mencionadas exigencias normativas es uno de los problemas más áridos de esta disciplina. Antes de inmiscuirse con estos contenidos importantes, Andrés Páez discute los clásicos temas de corroboración y falsificación de enunciados, así como nos presenta una disquisición sobre el estatus de las hipótesis judiciales y su grado de derrotabilidad.
A menudo, nuestros filósofos emplean los sintagmas «filosofía de la ciencia» y «epistemología» de modo intercambiable. En el ámbito anglosajón, en cambio, aunque converjan en ocasiones, los temas de una y otra disciplina están bien distinguidos. ¿Qué significa saber que un sujeto S sabe que p? En parte, podríamos retrotraernos a la filosofía de la mente: «saber que p» es parte de un estado mental. Sin embargo, el investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Ángel Fernández Vargas, aborda el tópico como debe ser, recorriendo los temas centrales, sin por eso volverse obvio. La gran pregunta de la epistemología es determinar qué acto cuenta como conocimiento —general, ordinario— genuino. Miguel Ángel Fernández Vargas, por supuesto, nos muestra cómo esta determinación está asaltada por un problema simultáneo que recorre buena parte de la filosofía. Y es el problema del escepticismo: ¿existe un mundo externo? ¿Existen otras mentes? ¿Cuán fiables son nuestras autoadscripciones mentales? Por supuesto, al intentar derrotar o, al menos, domesticar el escepticismo emergen temas sobre la fundamentación del conocimiento. ¿Es posible todavía seguir siendo fundamentista o el coherentismo es una mejor versión? Temas, como se aprecia, que hunden sus raíces en vecindades como las estatuidas por la pregunta de cómo entender la naturaleza de la verdad como concepto filosófico. Un concepto que, en aras de poder elucidar, demanda, para empezar, a distinguir entre conocimiento empírico y conocimiento a priori. Una verdad empírica no tiene el estatus lógico de una verdad a priori. Pero, en ambos supuestos, y comoquiera que sea, parece claro que el conocimiento no es un mero producto. El proceso de conocer surge como un tema central, pero ¿basta con una concepción deontologista de satisfacción de la responsabilidad epistémica por conocer? ¿O será menester volver a Aristóteles para hablar, como mantienen hoy varios epistemólogos, de virtudes epistémicas?
Sigue al capítulo recién descrito una de las frutas del postre. Pues si, al fin y al cabo, pensamos en formar integralmente juristas, la filosofía del Derecho es la invitada especial. Por eso, convocamos a Manuel Atienza, filósofo del Derecho de habla hispana, profesor de la Universidad de Alicante, para que proponga su visión de la disciplina. Una visión, que, para ser clara, a la vez que esclarecedora, que no es exactamente lo mismo, requiere de la larga experiencia de un filósofo y jurista como él, que ha combinado el estudio y enseñanza de la historia de la disciplina, con el análisis riguroso de sus conceptos fundamentales. A esto se añade que Atienza es el principal aportador a una noción argumentativa de la filosofía jurídica, de lo jurídico y del modo mismo de entender el trabajo del filósofo. Sus críticas al positivismo jurídico no lo llevan al fácil y enlodado fenómeno del neoconstitucionalismo. Su defensa de un postpositivismo puede verse como el esfuerzo de capturar los elementos morales del Derecho sin, por ello, renegar de la dimensión institucional y autoritativa del mismo.
Con independencia conceptual, pero también con proximidad a los temas y conceptos de la filosofía del Derecho, la filosofía moral es presentada por la profesora argentina Luciana Samamé, de la Universidad ecuatoriana Yachay Tech, y por el profesor argentino de la Universidad del Litoral, e investigador del Conicet, Guillermo Lariguet. Solo por mostrar cómo las hebras de cada una de las disciplinas que estructuran esta obra se entrecruzan, los autores, al hablar de filosofía moral, abordan cuestiones que enraízan en disciplinas como la filosofía del lenguaje (distinguiendo tipos de enunciados morales), en la filosofía de la mente y la metafísica, mencionando el tema del libre albedrío y proponiendo una distinción, canónica, se podría decir, entre tres ramas de la filosofía moral: la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. La metaética es un área de mucho vigor en estos días, después del vendaval, luego apaciguado, del positivismo lógico. Sin embargo, es una controversia cuánto de «meta» hay en ese prefijo meta- que acompaña al vocablo ética. Para ciertas perspectivas, la metaética no carece de implicaciones sustantivas. Pero esto puede tener dos consecuencias bien diferentes: o bien no hay, propiamente hablando, metaética, como propugna, por ejemplo, Ronald Dworkin, o bien la metaética existe, pero de un modo alternativo a como el positivismo lógico la entendía. La ética normativa, por su parte, es un área pujante porque, a través de la misma, se abordan los ansiados temas sustantivos de la moral. Sin embargo, el hecho de si la empresa crucial de la ética normativa pasa o no por fundamentar la disciplina normativamente es una cuestión que se vuelve filosófica por pleno derecho. Finalmente, la rama desde hace tiempo más difundida, inclusive en medios no académicos, es la de la llamada ética «aplicada». Expresiones como ética médica, ética jurídica, ética empresarial, bioética son formas alusivas de la ética aplicada. Con todo, es un problema filosófico si la idea de una ética aplicada es inteligible. Autores como MacIntyre piensan que la noción «aplicada» descansa en un error porque solo estamos aplicando principios generales a temas concretos. Los autores no se arredran frente a este ingenioso argumento, sino que intentan darle la vuelta al asunto indicando que, si la noción ha de ser inteligible, y por tanto ha de recogerse el guante de MacIntyre, hay que ponerse a pensar seriamente en si hay, y en qué consistirían, modelos de aplicación ética.
También, con su autonomía conceptual robusta, pero indudablemente vecina a lo jurídico, se halla la filosofía política. Si los juristas persiguen de algún modo lo justo, la disciplina en cuestión no puede preterirse en ninguna introducción global a la filosofía. El profesor argentino, ahora visitante en la Universidad de Alicante, Lucas Misseri aborda la disciplina con una mirada meticulosa. Arranca por situar, históricamente, pero también conceptualmente, la clase de debate que está interesado en presentar. Y para ello, y por razones que podrían denominarse «canónicas», inicia con la reconstrucción del pensamiento de John Rawls. Decir filosofía política y decir teorías de la justicia es hablar de modo, quizás no totalmente intercambiable. Pero sí que las teorías de cómo distribuir cargas y derechos en las sociedades, y de cómo fundamentar o no el castigo y la compensación por el daño, son parte nuclear de la disciplina. Y Rawls, ya lo hemos dicho, para un canon muy extendido, es el autor del que hay que partir, para seguirlo, para enmendarlo, para completarlo, para discutirlo. El profesor Misseri, por ello, presenta la doctrina rawlsiana en aspectos esenciales. Por supuesto, esto es el arranque, pues luego, Lucas Misseri, pasa revista a concepciones de la distribución per se: palabras clave como ‘prioritarismo’, ‘suficientarismo’, teoría de las ‘capacidades’ surgen naturalmente de su reconstrucción. Finalmente, un contraste con teorías rivales como el republicanismo, el feminismo o el marxismo analítico tienen lugar en su capítulo, volviéndolo, en un sentido muy básico, un trabajo completo.
Nos hemos dejado para el final un plato fuerte. Quizás por algo de manía analítica, nos ha parecido que el capítulo «¿Qué es la filosofía? Variaciones metafóricas sobre un viejo tema», escrito por el profesor de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad de Buenos Aires Samuel Cabanchik debía dar un colofón a esta obra. Alguien podría preguntarse por qué la pregunta sobre qué es la filosofía, dados sus rasgos básicos, aparece al final, y no al comienzo. Sin odiosas discusiones de método, hemos querido, primero, que el lector se introduzca a las principales disciplinas y tópicos filosóficos. Al hacerlo así, el lector, que va de comienzo a fin, en el estilo tradicional de lectura, llega mejor equipado para apreciar la perspectiva de Cabanchik. Por supuesto, al decir esto, no somos dogmáticos ni imponemos al lector un orden de lectura. El lector puede leer esta obra como desee, como necesite. Y, si es así, el orden no importa demasiado. Pero, así como Herbert Hart no da una respuesta telegráfica sobre qué es el Derecho al comienzo de su The Concept of Law, la respuesta de Cabanchik al principio, hubiera sido, quizás, lo que en jerga popular de cine llamamos un spoiler. Dejamos al lector que disfrute, entonces, la lectura desafiante que nos propone este capítulo referido al gran tema: qué es la filosofía, qué es ser un filósofo. Tema grande por su alcance general y por su larga prosapia.
EL MÉTODO FILOSÓFICO O LOS MÉTODOS FILOSÓFICOS
Andrés Crelier*
¿Hacia dónde mira el búho de Minerva de la filosofía?
En Fundamentos de la filosofía del derecho, Hegel comparó de manera célebre a la filosofía con un búho que levanta vuelo al anochecer (Hegel 2012, Prefacio). Sin discutir las interpretaciones de esta imagen, la mirada hacia el pasado sugiere que la filosofía no requiere un método de trabajo, pues se halla más cerca de una descripción de lo que ha sucedido, aunque esta descripción sea más abstracta que en otras disciplinas. Más aún, la mirada del filósofo estaría alejada de toda discusión normativa sobre lo que resulta moral o legalmente correcto, o de los principios o reglas que lo determinan.
Esta interpretación de la tarea filosófica tiene al menos dos inconvenientes. Primero, no toma en cuenta que la filosofía se ocupa de problemas vigentes, o en vías configuración, y peor aún, de temas de los que tenemos un conocimiento incompleto y pocas certezas. Segundo, no tiene en cuenta que incluso la reflexión sobre lo que ya no puede cambiarse requiere un método de reflexión adecuado.
Respecto del primer punto, más que un búho noctámbulo, la filosofía contemporánea parece un ave curiosa que, desde temprano, se acerca a terrenos que no son los propios, donde no tiene en principio derecho a discutir conceptos o ideas, pues no tiene ni la formación ni las credenciales para ello. Respecto del segundo, la adopción de un método de trabajo no parece fácilmente evitable. Como señala Ricardo Maliandi:
Cada vez que tematizamos algo (es decir, cada vez que problematizamos, o teorizamos, o investigamos, etc.), lo hacemos —si no nos dispersamos desordenadamente— con algún método, seamos o no conscientes de ello. El método es la actitud formal adoptada en la tematización [...] solo el saber ordenado o sistemático puede pretender para sí la condición de saber «científico» (o «filosófico»), y un saber semejante es el que se alcanza mediante la utilización de un método (Maliandi 2004: 79 ss.).
En este mismo sentido, podemos constatar que para los propios filósofos, la reflexión sobre el método es parte de su tarea, que consiste en parte en explicar los pasos que debemos seguir cuando encaramos una investigación.
Mi propuesta en este capítulo es acercarme de manera introductoria y reflexiva al tema del método —o los métodos— de la filosofía. En primer lugar, trataré cuestiones metametodológicas relacionadas con la finalidad de la investigación, el tema por tratar y las posiciones antimetodológicas. En segundo lugar, reseñaré el modo en que algunas tradiciones canónicas han entendido su método de trabajo. Finalmente, discutiré un problema que, a mi modo de ver, resulta transversal a esta discusión en sus aspectos históricos y problemáticos, a saber, la relación metodológicamente relevante que existe entre la discusión conceptual y la evidencia empírica1.
1. Problemas metametodológicos
a) La finalidad del método
¿Resultan independientes los fines adoptados en la investigación filosófica respecto de los métodos para llegar a ellos? Para obtener algún indicio que permita responder a esta pregunta, indagaré una serie de objetivos usualmente perseguidos a lo largo de la historia, empezando por el objetivo predilecto de la tradición occidental, buscar la verdad.
a.1) La búsqueda de la verdad constituye para muchos filósofos el objetivo principal adonde debe conducir el método adoptado. Esto es así al menos desde la filosofía platónica, que subsumía la tarea argumentativa en una intelección de las formas ideales, donde se identifican aspectos normativos (el bien) y epistemológicos (la verdad) (como expresa el locus classicus de la alegoría de la caverna, República, 514a ss.). Si bien el método utilizado es una argumentación dialéctica que opone tesis y objeciones para clarificar los conceptos, la finalidad solo se alcanza cuando se captan los conceptos en su estado ideal. A su vez, aparece en la filosofía platónica algo que distingue a la tradición de otras formas de búsqueda de la verdad, el hecho de que el método argumentativo no puede dejar de estar ausente en la búsqueda del conocimiento verdadero.
En contraste con esta relación entre el objetivo y el método, nuestra tradición occidental también contempló, al menos desde los sofistas, la idea de que el propósito de la filosofía consiste en convencer a los posibles rivales argumentativos, es decir, refutarlos o persuadirlos sin otro interés ulterior. En este caso, el uso de la argumentación constituye una meta en sí misma, y la búsqueda de la verdad queda fuera de juego (como sucede también en algunas formas contemporáneas del pensamiento denominado posmoderno). Como resultado, se configura una doble opción que, a mi modo de ver, podría considerarse recurrente en filosofía. Cuando la verdad es la meta, la argumentación suele ser el método (aunque esto es algo propio de nuestra tradición). Cuando la argumentación (entendida como un procedimiento formal) se transforma en un fin en sí mismo, la verdad pierde relevancia, y como consecuencia la tarea argumentativa termina identificándose con la persuasión.
Pero también existe una opción intermedia, pues la verdad no solo guarda relación con los argumentos esgrimidos, sino que resulta compatible con la pretensión de convencer o incluso de persuadir con medios retóricos, como se advierte en el ámbito legal. Para algunas posiciones, incluso, la idea de la verdad se identifica con la del consenso logrado en un proceso de discusión, entendido especialmente como un objetivo ideal que guía la investigación (Peirce, Habermas y Apel).
Como ha sido indicado por la ética discursiva, existen presupuestos comunicativos de la práctica de argumentar (cf. Crelier 2010). Ante todo, la propuesta y la defensa de argumentos requiere tomar en cuenta la posible validez de los argumentos ajenos y la posible aceptación de que «el otro puede tener razón» (dicho en términos hermenéuticos). En caso de que no se tengan en cuenta los argumentos ajenos, la propia posición se verá implícitamente cuestionada, como si en un juicio legal se excluyera la participación de alguna de las partes (algo que raramente se hace de manera explícita).
Para esta corriente filosófica, analizando el método podemos conocer cuál es la meta allí presupuesta, pues entre las reglas de una argumentación auténtica se encuentra la de que su propio sentido o razón de ser consiste en obtener una verdad sobre el asunto discutido (Apel y Habermas). Para otros, el mero análisis del medio que usamos en una discusión nos indica justo lo contrario, que el propósito presupuesto es tan solo persuadir (Rorty). Sin entrar en esa discusión, me atengo al hecho de que la tarea filosófica suele incluir tanto la búsqueda de la verdad mediante argumentos como la intención de persuadir, y de que suele existir un vínculo entre ambas dimensiones.
a.2) Además de la búsqueda de la verdad (o eventualmente de verdades), existe la meta en apariencia menos ambiciosa de resolver un problema determinado. En esto existe una amarga tradición de reconocimiento de que la filosofía no es como las otras ciencias, pues no ha logrado resolver de manera definitiva los problemas que ha encarado.
Pero existen de todos modos algunos ejemplos concretos en los que la discusión sobre temas teóricos ha sido saldada, aunque con posterioridad a su planteo original. Así, Berkeley y Descartes propusieron dos teorías diferentes e incompatibles sobre la visión de objetos en profundidad. Desde el lado empirista, se sostenía que la representación de la profundidad era fruto del aprendizaje mediante mecanismos asociativos que operaban sobre primitivos sensoriales (asociaciones entre el movimiento hacia el objeto y esfuerzos para enfocar, etc.). Descartes, por el contrario, pensaba que había mecanismos innatos que inferían la profundidad a partir de constricciones geométricas (líneas y ángulos entre los ojos y los objetos, a partir de los cuales los mecanismos innatos inferían la distancia). Como concluye Susan Carey, este debate —que hoy veríamos como más cercano a la psicología o la fisiología— ha sido dirimido de manera definitiva a favor del innatismo cartesiano (Carey 2009: 30 ss.).
La resolución de problemas prácticos, que pueden ser morales, políticos o legales, corre por otros carriles. Mientras que en las cuestiones teóricas puede suceder que el problema permanezca irresuelto a pesar de una creencia generalizada en contrario, no tiene sentido pensar que un problema legal, que tiene la forma de un conflicto de intereses, sigue vigente cuando se ha logrado un consenso completo (no una mera «mediación») entre todos los afectados sobre cómo ha de resolverse resolución.
Finalmente, en lugar de resolver un problema se ha planteado la finalidad de «disolverlo» o incluso de dar razones para no aceptarlo como un problema genuino, en un sentido incluso «terapéutico» que nos libera de la presión psicológica de tener que resolverlo (menciono aquí a la tradición heideggeriana y wittgensteiniana). A mi modo de ver y en contra de lo esperable, el propósito de disolver los problemas no implica menores esfuerzos reflexivos. Al contrario, se suma ahora la tarea de mostrar a la comunidad filosófica que los problemas establecidos eran «pseudoproblemas» que deberían ser dejados de lado.
a.3) Dado que los problemas filosóficos raramente se resuelven o se disuelven por completo, llegamos a la propuesta de intentar al menos clarificarlos, lo cual eventualmente deja en mejores condiciones para resolverlos (o disolverlos). Esto puede involucrar distintos procedimientos, ante todo el análisis en partes y de las partes que constituyen el nudo problemático, siguiendo la propuesta metodológica cartesiana adoptada por la filosofía analítica en el siglo XX (cf. más abajo).
Sin embargo, a menudo se ha señalado que la tarea de definir los conceptos que conforman un problema posee limitaciones. Así, para algunos resulta innecesario, en filosofía del derecho, definir conceptos como «ley», no solo porque la definición depende en parte de un conocimiento previo de ese concepto, sino porque una mera definición no ayuda a ofrecer argumentos, que podrían incluso ser sesgados por la definición inicial (Hart 2012: 14-17). Por ello, el método de clarificación puede consistir en clarificar las tesis y argumentos vertidos sobre el tema; o alternativamente en explicitar sus posibles consecuencias, como piensa el pragmatismo filosófico (cf. más abajo).
Asimismo, la clarificación puede tomar la forma de una reconstrucción de los presupuestos del problema, cambiando con esto el foco de atención, que se dirige ahora hacia algo más «profundo» que el problema de superficie. En esta concepción, la filosofía se diferencia de otros saberes porque su objetivo no es descubrir algo nuevo o adquirir conocimiento empírico, sino sacar a la luz un conocimiento que ya posee quien reflexiona. En el Fedón de Platón, la reflexión está guiada por preguntas pertinentes que permiten recordar un conocimiento adquirido antes de nacer.
A diferencia del conocimiento ubicado «más allá» propio de la filosofía platónica y que ese procedimiento busca reconstruir, la tradición trascendental kantiana propone reconstruir un conocimiento «más acá» de la experiencia, justamente sus condiciones de posibilidad. En el ámbito moral, Kant no intenta enseñar algo nuevo, sino explicar un saber que todos los hombres tienen y de hecho usan en la vida práctica (Kant 1999). Generalizando, el intento por esclarecer los presupuestos pertenecientes a un ámbito «irrebasable» ha abordado terrenos como la percepción (fenomenología), la existencia o ser-en-el-mundo (Heidegger) o la argumentación (Apel y Habermas).
Pero el ámbito por reconstruir también puede ser contingente, como los diversos aspectos de una lengua natural o los presupuestos culturales e históricos de una manera de ver el mundo, con la consecuente tensión entre la proclama de que la filosofía se enfoca en lo contingente, y la elaboración de conceptos generales que, por su propia naturaleza, parecen suponer una validez no sometida al cambio histórico. Tanto en los terrenos contingentes como en aquellos que no lo son, la reconstrucción involucra una paradoja, pues bajo la apariencia de que se obtiene algo nuevo, se indaga lo ya sabido.
Finalmente, la filosofía también ha intentado clarificar o reconstruir el «marco conceptual» de otra disciplina; ya sea pontificando desde un conocimiento más «profundo», ya sea como sierva de un campo autónomo y más firme del saber. Han de contarse aquí tanto las ciencias naturales (para las corrientes positivistas) como las humanísticas (para las corrientes más afines a la sociología, el derecho y la historia); e incluso los fenómenos artísticos (para la hermenéutica). Cuanto más nos acercamos a los debates actuales, constatamos que no existe disciplina que no cuente con su correspondiente «filosofía de».
Respecto de las reflexiones sobre el saber científico, se esconde aquí una paradoja. Desde la modernidad, se acepta ampliamente que el ámbito científico es el que más credenciales posee en cuanto conocimiento auténtico de un sector de la realidad. Pero se define actualmente no tanto por haber entrado «en la senda segura de la ciencia» (Kant) que por su carácter falible. ¿No pierde entonces el tiempo la filosofía, una empresa que busca claridad y firmeza para sus razonamientos, ocupándose de conocimiento inestable y cambiante por naturaleza?
Dejando estas cuestiones a un lado, es momento de extraer una conclusión provisional: si se piensa que la finalidad de la filosofía es la explicitación o reconstrucción de un ámbito irrebasable, contingente o científico, el método tiende a confundirse con el objetivo adoptado, pues consistirá también en una tarea reconstructiva o explicitatoria.
a.4) En mi breve recorrido por las metas de la filosofía y su relación con los métodos que pueden adoptarse, debe mencionarse la meta de transformar la realidad, con lo cual se entiende usualmente la realidad social. Se trata de un sueño largamente acariciado por importantes pensadores de nuestra tradición occidental, aunque quizás no con igual fuerza en otras tradiciones de pensamiento. Está presente al menos desde Platón, quien elaboró un programa de transformación social en su República e hizo intentos (fallidos) de influir programáticamente en tiranos poderosos.
Este propósito tiene diversas expresiones, desde la propuesta de una transformación directa que reniega (o proclama que reniega) de toda demora en una inútil contemplación de ideas (Feuerbach y en cierto modo la tradición marxista, prescindiendo de su compleja elaboración teórica); pasando por una versión intermedia, como la propuesta de transformación indirecta fruto del trabajo en el terreno de la filosofía práctica (recordemos la idea aristotélica de que investigamos en ética para ser felices); hasta llegar finalmente a la noción más modesta de que, después de todo, es posible una transformación indirecta de la vida práctica en un sentido valioso, como resultado —a menudo no buscado— del trabajo filosófico.
Mientras que las versiones más pretenciosas suelen carecer de ejemplos exitosos, no resulta difícil comprobar la eficacia práctica de la discusión abstracta. Al menos desde la modernidad se gestaron conceptos luego incorporados en la declaración de los derechos del hombre y, en sucesivas especificaciones y ampliaciones, en el cuerpo legal de muchas naciones, con una incidencia clara en las costumbres. Este objetivo requiere tener en cuenta información antropológica, legal, histórica y sociológica, etc. Para introducir una transformación práctica en algún ámbito, hay que conocer previamente su conformación y falencias. Por más abstracta que sea una idea de justicia, debe estar enfocada en alguna clase de sociedad a la que se la podría aplicar. Un filósofo que explorara la idea de justicia en sí, inaplicable en su horizonte cultural, no estaría ejerciendo la filosofía «práctica». Vemos, pues, que el objetivo de transformar la sociedad requiere tanto un trabajo conceptual como uno empírico.
b) Método y objeto de estudio
El recorrido anterior por una pluralidad de metas a las que pude aplicarse un método de trabajo indica que ambos aspectos poseen una independencia relativa. Así, la verdad se puede alcanzar en principio por intuición directa o mediante una argumentación colaborativa. Pero también vimos que las metas elegidas restringen en alguna medida los métodos utilizados. Si se trata de reconstruir o explicitar presupuestos filosóficos, el método debe incluir alguna instancia de intuición de esos presupuestos, aunque luego se los deba someter a una discusión conceptual. Ahora llegamos a otra cuestión metametodológica: ¿cómo es la relación de dependencia que existe entre el método y su objeto de estudio?; ¿es el método una mera extensión del mismo, que emerge como consecuencia de haber recorrido sus contornos con sagacidad, o es el método la instancia determinante de los problemas?
En un extremo, es posible darle una importancia suprema al problema como determinante del método. Este es el caso en la visión de la filosofía entendida como el diálogo entre pensadores separados por siglos de distancia, abocados a problemas perennes, abstractos y fundamentales (¿qué es el conocimiento?, ¿está la verdad sometida al cambio histórico?, ¿existen principios morales universalmente vinculantes?, etc.). En el extremo opuesto se encuentra la tesis de que el método determina al asunto mismo, que resultaría en este caso contingente y hasta irrelevante. Pero si el problema filosófico no tiene entidad suficiente como para requerir atención, entonces cualquier tema podrá ser objeto de un tratamiento metódico por parte de la filosofía, incluso un tema bizarro o delirante (algo de lo que por desgracia no estamos actualmente exentos). Podemos invertir la frase enunciada por Polonio en Hamlet —«aunque sea locura, hay método en ello»— como una reducción al absurdo de esta postura: «aunque tenga método, es locura».
Entre estos dos extremos, es posible inspirarse en Aristóteles y su distinción entre lo más conocido por naturaleza y lo más conocido para nosotros. El método que nos propone en su Física consiste en salvar esa distancia partiendo «desde lo que es menos claro por naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es más claro y cognoscible por naturaleza» (184a 15-25). Esto sugiere que el tema determina un método —es decir, la manera adecuada de acercarnos al asunto investigado tal como es en sí mismo—, pero también que el punto de partida y el método son determinantes, en tanto sin familiaridad con el tema no podemos empezar a conocerlo mejor.
Si se le quitan las connotaciones realistas a esta imagen, tenemos la idea hermenéutica de que nuestro acercamiento al asunto que investigamos está predeterminado por las herramientas conceptuales que traemos con nosotros. Es decir, la tarea reflexiva suele partir de las herramientas de las que disponemos para captar los contornos del asunto mismo, lo cual nos conduce luego a modificar estas herramientas. Esto permite comprender finalmente el problema «en sus propios términos», comprenderlo mejor o al menos ampliar nuestro horizonte hacia el tema investigado.
Ahora bien, ¿qué sucede con el origen del asunto del que nos ocupamos con la ayuda de un método? ¿Se nos impone por completo o lo elegimos libremente? Claramente, no es fruto de nuestra creación ex nihilo ni se encuentra más allá de la atención intelectual de la humanidad en su conjunto. Una primera mirada sugiere que nuestra relación con el mundo posee rasgos estructurales que la filosofía ha tematizado, como la relación entre nuestras capacidades conceptuales e intuitivas para el conocimiento (desde Kant), o nuestra angustiada existencia en el mundo como ser-hacia-la-muerte (Heidegger). Pero incluso estos tópicos que parecen irrebasables han sido cuestionados qua problemas genuinos. Así, el idealismo alemán tendió a desconsiderar el papel de la intuición en el conocimiento, y la angustia existencial ha sido señalada como un signo filosófico de entreguerras. De modo similar, la reflexión teológica medieval, en apariencia insoslayable, ha sido sencillamente soslayada en el planteo de la mayoría de los filósofos posmedievales.
Pero en tanto somos producto de una historia y vivimos en una cultura particular, nuestra recepción de los problemas tiene un aspecto inevitablemente pasivo. Así, la relevancia de los tópicos proviene recientemente del desastre ambiental provocado por una mezcla explosiva de capitalismo, crecimiento ecológico y nuevas tecnologías; de la evidencia creciente de la presencia de «inteligencia artificial» en los terrenos más diversos, o de las transformaciones sociales que genera un capitalismo globalizado sin control, como la migración masiva y el afianzamiento de nuevas formas de colonialismo. Los nuevos momentos de la cultura fuerzan a su vez a que las disciplinas más tradicionales adapten su foco de atención. En tal sentido, la filosofía política debe reflexionar sobre formas de democracia posibles frente a los sofisticados mecanismos de control social; la fenomenología sobre los límites difusos entre la mente, el cuerpo y las «extensiones» cibernéticas; la ética sobre la dignidad humana en situaciones límite posibilitadas por la técnica médica; la filosofía social sobre los nuevos modos de producción y de trabajo, etcétera.
La sospecha sobre la novedad de los debates alienta, en todo caso, a conectarlos con problemas filosóficos tradicionales. Así, la irrupción de la inteligencia artificial ha motivado preguntas generales sobre las capacidades cognitivas humanas y no humanas, se ha conectado con el problema moderno de la relación mente y cuerpo, y hasta con la cuestión religiosa del alma humana. Por poner otro ejemplo, la investigación en ciencia cognitiva sobre las predeterminaciones neurológicas de las decisiones se liga naturalmente con el problema de la libertad y el determinismo. Así como la «filosofía de la sospecha» descubría, bajo el supuesto sujeto autónomo de la modernidad, determinaciones ocultas de carácter económico (tradición marxista), inconsciente (tradición freudiana) o vitales (tradición nietzscheana), la evidencia neurofisiológica alentó a quitarle responsabilidad, ética o legal al individuo soberano.
A mi modo de ver, la pluralidad y provisionalidad de los temas que pueden imponerse a la reflexión deja un margen de libertad que nos permite seleccionar los que consideramos relevantes. Más importante aún, siempre podemos resistirnos a considerar que determinado tema posee una relevancia fundamental, o resistirnos a la obligación de sospechar de ciertos presupuestos heredados, o a que algo constituye siquiera un problema. Resulta saludable recordar, con Borges, que «la palabra problema puede ser una insidiosa petición de principio» (Borges 1941).
Además de constatar la existencia de una relativa libertad para adoptar o para resistirnos a un problema, debemos distinguir entre su origen y su legitimidad. En efecto, podríamos llegar a descubrir que un problema no posee legitimidad o relevancia suficiente a pesar de su vigencia en un debate. Para un pensador universalista, que defiende la idea de principios éticos válidos para toda época y cultura, la discusión que enfrenta a relativistas y escépticos —en versiones antiguas o contemporáneas— no tiene auténtica legitimidad. Su problema, en todo caso, consistirá en cómo ofrecer argumentos concluyentes para demostrar el universalismo, más allá de su coyuntural falta de popularidad (en esta situación se halla, a mi modo de ver, la ética discursiva en el debate actual sobre filosofía práctica).
Este margen de libertad en la selección y configuración de los problemas se manifiesta también en la defensa de la actualidad de cuestiones que se creían perimidas, o en la perspectiva general de que los problemas contemporáneos no son sino una nueva versión de problemas perennes. Como los problemas filosóficos no se resuelven definitivamente, siempre queda la opción de retomarlos, adoptando viejas causas con ropajes modernos. La conocida imagen de Newton puede ser invertida: no solo podemos pararnos sobre hombros de gigantes para encarar nuevos desafíos, sino también retomar viejos debates sobre los hombros de nuestros contemporáneos. Esto indica la libertad del trabajo del filósofo, que se ha visto favorecida por el hecho de que la producción filosófica contemporánea está abocada a una infinidad de problemas como nunca antes, lo cual acrecienta el margen de libertad para seleccionarlos.
Retomando el tema de la dependencia que existe entre el método y el asunto, podemos volver a una imagen propuesta por Aristóteles en referencia al concepto de justicia equitativa. En su Ética nicomáquea (libro V, capítulo 10) el Estagirita aludió a la regla de plomo usada en Lesbos para la construcción. Se trata de una regla que se ajusta a los contornos de una moldura y que mantiene la forma adquirida. Esta metáfora conserva la idea de que se necesita una regla para entender un problema, pero agrega que esta regla tiene que ser flexible para cumplir su objetivo, dado que el rigor del asunto depende en cada caso del ámbito de estudio. Si esta metáfora es adecuada, y si como hemos visto los temas que investigar se han multiplicado enormemente y ya no se imponen a la reflexión de manera rígida, también existe entonces una multiplicidad de métodos adecuados. De hecho, las posturas contra el método que veremos a continuación se dirigen en gran medida contra la idea de que existe un método único e identificable que la reflexión debería adoptar.
c) Contra el método
¿Importa en definitiva el método que hemos empleado o el que deberíamos emplear en una investigación filosófica? Aquí existen en principio dos posturas antagónicas. La postura a favor de la adopción de un método tiene a uno de sus antecedentes más influyentes en el Discurso del método de Descartes, quien expone la importancia no solo de contar con un método de trabajo, sino de tener una autoconsciencia metodológica (Descartes 2018 [1637]). En efecto, Descartes consideraba útil contar con un método para descubrir y probar verdades, y toma como modelo a las matemáticas (el análisis geométrico y el álgebra). Pero está lejos de adoptar un tono dogmático respecto del método válido para la filosofía. Tal como lo explica en la segunda parte del mencionado Discurso, su objetivo es examinar y deshacerse de las opiniones recibidas que no tengan verdadero sustento, reformando sus propios pensamientos para darles una base firme, pero sin instar a nadie a que lo imite.
Como señala Maliandi (2004: 83 ss.), allí se encuentran in nuce una serie de ideas metodológicas desarrolladas por tradiciones posteriores, que han sido en cierto modo más dogmáticas (o monistas) en este terreno, entre las que se destacan el darle un lugar central a la evidencia concluyente (algo que la fenomenología retoma), analizar en partes los problemas (como luego hará la tradición analítica), y ordenar y componer los pensamientos (como propone el método dialéctico) (cf. más abajo).
Por otro lado, ha habido propuestas que renegaron explícitamente del uso de un método en la investigación científica y filosófica. En su deliberadamente provocativo Tratado contra el método (1986 [1975]) Paul Feyerabend critica el monismo metodológico de la ciencia:
No hay una «racionalidad científica» que pueda considerarse como guía para cada investigación; pero hay normas obtenidas de experiencias anteriores, sugerencias heurísticas, concepciones del mundo, disparates metafísicos, restos y fragmentos de teorías abandonadas, y de todos ellos hará uso el científico en su investigación (Feyerabend 1986: xi).
A lo largo de su ensayo, Feyerabend analiza ejemplos provenientes especialmente de la cosmología, como la defensa galileana del heliocentrismo. El ensayo de Feyerabend desemboca en un anarquismo metodológico donde «todo vale» o todo puede valer para el progreso científico, aunque en tanto se termina defendiendo la idea de que la ciencia está en pie de igualdad con el mito y la religión, también se desdibuja la idea de progreso en el conocimiento, al menos según un sentido «racionalista».
La propuesta anarquista de Feyerabend posee cierta ambigüedad, en tanto se dirige contra las exigencias de un método único, pero también contra las consideraciones metodológicas en general. A su vez, se enfrenta a concepciones racionalistas de la ciencia —como la de Lakatos—, de modo que su foco no es propiamente la filosofía, a la que de todos modos puede extenderse sin problemas2. Así, puede pensarse que la filosofía no debería estar regida por un método determinado, sino estar directamente enfocada en el asunto o tema de discusión. Esta tesis es defendida por Gadamer (1999) en Verdad y método (que también presentaré más abajo cuando trate la metodología hermenéutica). Esta versión contemporánea de la hermenéutica se propone «iluminar las condiciones bajo las cuales se comprende. Pero estas condiciones no son todas del tipo de los ‘procedimientos’ o métodos, ni el que comprende podría ponerlas por sí mismo en aplicación; estas condiciones tienen que estar dadas» (Gadamer 1999: 365).
Según esto, no podemos aplicar un método racional a un objeto de estudio para obtener un resultado —como sucedería en las ciencias naturales desde la modernidad— porque esto implica tomar distancia de dicho objeto. Pero como el objeto es histórico y nosotros mismos, en tanto intérpretes, estamos inmersos en la historia y somos en esencia parte de ella, esa toma de distancia es imposible. Así lo expresa Gadamer:
Los prejuicios y opiniones previos que ocupan la conciencia del intérprete no están a su disposición; este no está en condiciones de distinguir por sí mismo los prejuicios productivos que hacen posible la comprensión de aquellos otros que la obstaculizan y producen malentendidos (Gadamer 1999: 365).
Dejando de lado a los autores que han adoptado posiciones expresamente antimetodológicas, resulta de interés resaltar algunas de las principales razones contra la adopción de un método en filosofía. Algunos argumentos apuntan a que se trata de una tarea imposible, dado que la tarea filosófica no es metodológicamente controlable; otras razones realzan la fertilidad de desoír las promesas metodológicas, especialmente cuando se nos exige seguir un método único; también se ha señalado la futilidad y trivialidad de las consideraciones metodológicas, prontamente desplazadas una vez que se inicia sencillamente la discusión de un tema filosófico; a su vez, se suele rebajar el valor del método frente al azar, de modo que la propia «serendipia» —es decir, el hallazgo fortuito— tiene más relevancia que cualquier propósito cartesiano para descubrir verdades; finalmente, podemos agregar la crítica a la falsa conciencia que conlleva, para algunos, la adopción declarada de un método, cuando es en realidad la práctica misma la que nos conduce a resultados valiosos o nos estanca en la investigación.
Frente a esto, Maliandi sostiene: «Incluso la oposición al empleo del método, si pretende tener sentido, tiene que hacerse metódicamente. El anything goes («todo vale») de Feyerabend se destruye a sí mismo» (Maliandi 2004: 80). Quizás pueda alegarse —en contra de Maliandi— que la mera indicación del hecho de que no hay método no resulte problemática. Pero si la propuesta de rechazar todo método consiste en instar a proceder de un modo determinado (contra el método), esta posición tiene también relevancia metodológica, y de allí la autocontradicción.
2. El método en las tradiciones filosóficas del siglo XX
Centrarse en algunas importantes tradiciones filosóficas compensa un tanto el desconcierto producido por las cuestiones metametodológicas, pues cada tradición ha tenido, al menos inicialmente, una idea consensuada sobre cómo proceder en la investigación. Los métodos seleccionados pertenecen al siglo XX y han influido en el modo en que entendemos la tarea filosófica. Estos métodos se relacionan de hecho con aspectos relevantes para toda metodología filosófica: analizar conceptos (tradición analítica), reconstruir y comprender fenómenos (fenomenología y hermenéutica), tener en cuenta las consecuencias de las creencias (neopositivismo y pragmatismo), componer ideas (dialéctica), investigar fundamentos (filosofía trascendental). No está de más insistir en que mi presentación será (necesariamente) sesgada e incapaz de dar cuenta de un hecho relativamente novedoso: la cantidad, diversidad e intensidad del trabajo filosófico contemporáneo impide todo intento por identificar tradiciones con precisión.
2.1. Fenomenología
Desde su nacimiento con Husserl a inicios del siglo XX, la fenomenología se identificó con un método filosófico, aunque esto se ha ido desdibujando con el correr del tiempo. Este método ha sido resumido en la máxima de ir «a las cosas mismas», lo cual equivale para Husserl a fundamentar un conocimiento riguroso dejando a un lado todo lo que no resulte esencial, forzando la atención reflexiva (en gran medida autorreflexiva) según algunas directrices expresas. En su época «trascendental», tal como el propio Husserl la presenta en Meditaciones cartesianas (1931), el objeto de análisis es la estructura de la relación intencional, es decir, las relaciones esenciales que existen entre la conciencia y los objetos a los que esta se dirige (los actos de conciencia están dirigidos hacia «objetos» en sentido amplio, que en principio solo son objetos del pensamiento, los cuales tienen distintos «modos de ser», etc.) (Husserl 1996: §15).
El método para lograr un acceso correcto a los fenómenos consiste en «poner entre paréntesis» todo lo que no se presente a la intuición como una evidencia esencial y apodíctica. El pensador que lo aplica debe abstenerse de juzgar los fenómenos, ubicándose de hecho antes de todo juicio, por ejemplo, acerca de la realidad de lo intuido. Este método resultó especialmente adecuado para aplicar al ámbito de la percepción, aunque también fue extendido a los valores morales y no morales (Max Scheler, Nicolai Hartmann). En el transcurso de la tradición fenomenológica, la inclusión de la corporalidad (ya iniciada por Husserl en las Meditaciones) va cobrando mayor relevancia (Merleau-Ponty), en lo que puede considerarse o bien como un abandono del proyecto inicial, o bien como una ampliación del mismo.
Sea como fuere, existe una serie de potenciales objeciones a este método. Ante todo, la fenomenología husserliana, al menos en su época «clásica», descansa fuertemente en el criterio de evidencia o autoevidencia, capaz de ofrecer fundamentos indubitables a la investigación. Esto supone que hay proposiciones que resultan obviamente verdaderas. Pero, como señala Susan Haack, el hecho de que sean obvias (o autoevidentes) no indica que sean verdaderas. La historia nos ofrece innumerables ejemplos de proposiciones que han sido tomadas como obvias y que ya no lo son, como la de que algunos hombres son esclavos por naturaleza, o los axiomas de la lógica fregeana que resultaron inconsistentes. El dilema que surge es que una proposición puede ser autoevidente pero falsa, en cuyo caso el criterio de la autoevidencia pierde validez como criterio metodológico —y epistemológico— infalible (apto para relevar fundamentos últimos); o si asumimos que la autoevidencia y la verdad van de la mano, entonces no podemos saber con certeza cuándo una proposición es realmente autoevidente (Haack 1978: 235-236) (un dilema que puede aplicarse, mutatis mutandis, a la certeza subjetiva como criterio metodológico exclusivo).
El funcionamiento del método fenomenológico y, por ende, los resultados a los que conduce, también puede ser puesto en duda. Los pensadores del siglo XX que han tomado en cuenta el papel del lenguaje en toda reflexión filosófica, han puesto de relieve que la fenomenología se equivoca en su determinación de los fundamentos indubitables. Apel lo resume en su tesis acerca de que Husserl se halla todavía bajo el paradigma moderno de la conciencia, superado por el paradigma contemporáneo del lenguaje. Este último paradigma favorece un método de trabajo que descubre otros aspectos irrebasables para la reflexión, como la presencia de una comunidad real de comunicación, algo que el propio Husserl avizoró con su concepto de «mundo de la vida» en la última etapa de su pensamiento (Husserl 2007).





























