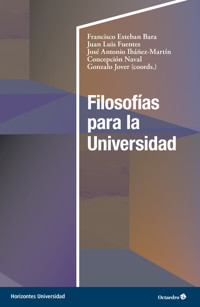
Filosofías para la Universidad E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Bildung
- Serie: Horizontes Universidad
- Sprache: Spanisch
La Universidad está llamada a ser una institución de mejora de la realidad social, científica y cultural. Esa idea aparece reflejada en multitud de documentos oficiales que, de una manera u otra, se refieren a ella y también forma parte de la opinión pública de muchas de nuestras sociedades. Además, durante los últimos tiempos se ha fortalecido, debido a la entrada en escena de asuntos como la inteligencia artificial o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, y quizá hoy más que nunca, necesitamos una reflexión de carácter filosófico sobre la Universidad. Esta puede ser concebida como una institución, pero también debe ser entendida como una idea institucionalizada, como algo que tiene una razón de ser que convive con las circunstancias en las que se encuentra. Tenemos la responsabilidad de continuar con el legado de filósofos, científicos e intelectuales que dedicaron parte de sus trabajos a pensar en la Universidad. Este libro recoge las aportaciones de profesores e investigadores de ámbito internacional, las cuales abordan diversas caras de la cuestión universitaria y que, de algún modo, las ponen en relación con su misión y su futuro. Todas ellas abren puertas, caminos de reflexión que conducen al terreno práctico, que pueden constituir soluciones a no pocas de las situaciones problemáticas que hoy acontecen en nuestras universidades y que requieren algún tipo de cuestionamiento. Así pues, este libro va dirigido a profesores, estudiantes, gestores académicos y, por supuesto, cualquier persona interesada en la Universidad y en su porvenir, es decir, en el futuro de este mundo que cohabitamos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Horizontes - Universidad
Título: Filosofías para la Universidad
Primera edición (papel): julio de 2024
Primera edición (epub): febrero de 2025
© Francisco Esteban Bara, Juan Luis Fuentes, José Antonio Ibáñez-Martín, Concepción Naval y Gonzalo Jover (coords.)
© De esta edición:Ediciones OCTAEDRO, S.L.C/ Bailén, 5 – 08010 BarcelonaTel.: 93 246 40 [email protected]
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-10282-13-1
ISBN (epub): 978-84-10282-14-8
Diseño y producción: Octaedro Editorial
Sumario
Presentación
FRANCISCO ESTEBAN BARA; JUAN LUIS FUENTES; JOSÉ ANTONIO IBÁÑEZ-MARTÍN; CONCEPCIÓN NAVAL; GONZALO JOVER
BLOQUE I. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD
1. La imaginación democrática en la universidad
DAVID T. HANSEN
2. Ética del estilo universitario: una reflexión sobre las prácticas de la Universidad
JOSÉ ANTONIO IBÁÑEZ-MARTÍN
3. Los sedicentes universitarios
FRANCISCO ESTEBAN BARA
4. ¿Basta la ética? Una aproximación pedagógica a la ética de la inteligencia artificial en el sector educativo
JUAN GARCÍA-GUTIÉRREZ; MARTA RUIZ CORBELLA
5. ¿Semillero para privilegios prometidos o humus fecundo? La enseñanza universitaria, dinero y cuidados
VICTORIA VÁZQUEZ-VERDERA; JUAN ESCÁMEZ-SÁNCHEZ
BLOQUE II. PROFESORADO, ESTUDIANTES Y PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA
6. The Metrics and Aesthetics of University Performance
AMANDA FULFORD
7. El docente universitario como guía en la educación del carácter: aprender a ser feliz
JOSU AHEDO
8. Liderazgo educativo del profesor universitario
AURORA BERNAL MARTÍNEZDE SORIA
9. Contenidos conceptuales y contenidos competenciales en la Universidad: ¿cambio de paradigma?
CRUZ PÉREZ PÉREZ; VICENT GOZÁLVEZ PÉREZ
10. El papel de las facultades de Magisterio en la formación cívica de los futuros maestros
ROBERTO SANZ PONCE; ELENA LÓPEZ-LUJÁN
11. Formación y reconocimiento: aportes de Hegel, Ricoeur y Honneth
TERESA YURÉN
BLOQUE III. REFLEXIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI
12. Los retos de la educación superior para el siglo XXI
ANA HIRSCH ADLER
13. La dimensión intelectual en la formación universitaria para una educación del carácter: a propósito de Jean Guitton
JUAN LUIS FUENTES
14. Universidades: la institución y sus funciones. Después de nueve siglos
MARÍA G. AMILBURU
15. La idea de universidad de Alexandre Sanvisens Marfull
MIQUEL MARTÍNEZ
16. La apertura a la experiencia universitaria: visión de Gadamer
ANNA PAGÈS
Sobre los coordinadores
Presentación
FRANCISCO ESTEBAN BARA
Universitat de Barcelona
JUAN LUIS FUENTES
Universidad Complutense de Madrid
JOSÉ ANTONIO IBÁÑEZ-MARTÍN
Universidad Internacional de La Rioja
CONCEPCIÓN NAVAL
Universidad de Navarra
GONZALO JOVER
Universidad Complutense de Madrid
La idea como todo ideal no se realiza nunca, sino que sigue existiendo dentro del movimiento.
Por eso en la universidad existe una permanente tensión entre la idea y su realización institucional y corporativa.
KARL JASPERS, La idea de la universidad
El debate sobre la universidad, por lo menos en Occidente, viene siendo una constante desde la Alta Edad Media, cuando se instauran las primeras instituciones universitarias, hasta nuestros días. La Universidad no puede vivir en paz. Sin embargo, y por extraño que parezca, el desconcierto no es una incomodidad para ella, sino una de sus cualidades inherentes, su elixir vital, tal y como decía Kant (1999). Ese debate se anima considerablemente a finales del siglo pasado. El 18 de septiembre de 1988, en plena celebración del noningentésimo aniversario de la Universidad de Bolonia, 388 rectores de universidades europeas y no europeas firman la Magna Charta Universitatum que fue avalada por la presidencia de la Subcomisión para la Universidad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La apuesta era clara y contundente: «El porvenir de la humanidad [...] depende en gran medida del desarrollo cultural, científico y técnico que se forja [...] en las universidades».1 No hay que olvidar el contexto europeo, y en buena medida mundial, en el que se produce esa declaración, son los años del Tratado de Libre Circulación (1985), del Tratado de Maastricht (1992) y de la creación de la moneda única (1999), los años en los que, de una manera decidida, empieza a tomar forma la Europa del siglo XXI.
En el año 1998, la Unesco promulga la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción, y, si en la Magna Charta Universitatum se dibujaba el horizonte, aquí se traza el camino. Se afirma que es necesario:
[...] formar diplomados altamente cualificados y responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana, ofreciéndoles cualificaciones que estén a la altura de los tiempos modernos.2
Un año más tarde, concretamente el 19 de junio de 1999, se firma la Declaración de Bolonia, se empieza a construir el conocido Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Y, todo sea dicho, ese mismo año se celebra la conferencia de la Cúpula de Río de Janeiro, en la que se propone la creación del Espacio Común de Educación Superior de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALCUE).3
Han pasado más de dos décadas desde entonces, se podría decir desde aquella tectónica de placas, y la Universidad ha cambiado sustancialmente. Sin ánimo de ser exhaustivos: se han creado instituciones nacionales e internacionales que tienen como objetivo asegurar la calidad universitaria en multitud de aspectos; se han establecido ránquines que comparan y clasifican a las universidades de todo el mundo a partir de diversas dimensiones; se ha planteado una formación universitaria basada en competencias, hecho que (en principio) ha provocado una transformación de los modos de enseñar, aprender y evaluar; se ha emprendido el camino de la digitalización de las universidades para renovar procesos y modos de trabajo que estaban en consonancia con los que hoy en día se demandan; se ha impulsado la transferencia del conocimiento con todo lo que ello conlleva para la investigación, la innovación y la relación que la Universidad mantiene con el entorno económico y empresarial; y se ha apostado por la responsabilidad social para que la Universidad sea una pieza clave en la construcción de un mundo más justo, sostenible y digno. Además, en todo este tiempo también se ha realizado un sinfín de estudios e investigaciones que tratan de demostrar la efectividad de los cambios realizados, alertar sobre su inconveniencia o abrir nuevas puertas (Rivero, 2021).
También hay que señalar que todo indica que la transformación irá in crescendo conforme pase el tiempo. Se está pensando, por ejemplo, en la incidencia que están empezando a tener en la Universidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en el año 2015; en los cambios del quehacer universitario que se han puesto en marcha como consecuencia de la pandemia de la covid-19; y, aunque todavía esté dando sus primeros pasos, principalmente con el ChatGTP, en el peso que tendrá la inteligencia artificial (IA).
Lógicamente, las opiniones que provocan estas nuevas circunstancias son diversas y dispares. Se puede decir que el entusiasmo y el buen ánimo conviven con la desilusión y el escepticismo. Si para unos la Universidad está logrando adaptarse a los tiempos que corren, para otros está desvirtuándose y recorriendo caminos que no le son propios. Sea como sea, la actual realidad y el futuro venidero son una nueva oportunidad para escudriñar el leitmotiv de la Universidad (Llano, 2003); para establecer un sano debate en torno a ella, siempre que se lleve con criterio, conocimiento de causa, apertura de miras y limpieza de corazón; o si se prefiere así, para recoger el testigo de filósofos e intelectuales de todos los tiempos (Wyatt, 1990; Fulford y Barnett, 2020).
Este libro persigue precisamente ese objetivo. Filosofías para la Universidad es una recopilación de contribuciones que nos pueden ayudar en la tarea de pensar nuestras instituciones universitarias y la propia idea de Universidad, que nos pueden auxiliar a la hora de buscar respuestas razonadas y razonables a la imperecedera y atemporal cuestión orteguiana: «¿Para qué existe, está ahí y tiene que estar la Universidad?» (Ortega, 1930, p. 27). Las diferentes aportaciones, aunque cada una a su manera, se centran en tres líneas temáticas que consideramos clave a la hora de encarar el asunto que tenemos entre manos.
Una línea trata sobre la relación entre la Universidad y la sociedad. Allí entran asuntos de tanta relevancia como las políticas universitarias, el impacto económico y social de las instituciones universitarias, la igualdad de oportunidades y de género, la transferencia de conocimiento, la tercera misión de la Universidad o el compromiso cívico universitario para con la comunidad.
Otra línea se refiere al profesorado universitario, los estudiantes y la pedagogía universitaria. En relación con el profesorado, se incluye temas importantes como son sus funciones, la ética que se le supone y demanda, los programas de formación inicial y permanente, las condiciones laborales y la carrera académica o el trinomio investigación-docencia-gestión. En cuanto a los estudiantes, se habla de sus características psicoeducativas, sus condiciones de vida, necesidades, derechos, responsabilidades, modos de participación universitaria u otras cuestiones de relevancia. Se aborda del mismo modo el qué aprender en un lugar llamado Universidad, sobre temas como son las competencias profesionales y personales, los planes de estudios, el desarrollo del carácter universitario y la plenitud humana. Y, sobre la pedagogía universitaria, se incluye la innovación docente, los recursos didácticos y tecnológicos, las estrategias e instrumentos de evaluación o la tutoría universitaria entre otras cuestiones.
La última parte tiene que ver con una serie de reflexiones en torno a la Universidad del siglo XXI. En todas ellas se escuchan las voces de filósofos e intelectuales que han pensado sobre la Universidad y sus misiones según han sido las circunstancias en las que se encontraban.
No quisiéramos acabar esta presentación sin dar las gracias a todas las personas que han participado en este libro en calidad de autores de capítulo. Su contribución y predisposición han sido encomiables. También a la profesora Yaiza Sánchez por su inestimable tarea de edición y coordinación de autores. La inmensa mayoría de esas personas forman parte de un grupo de profesores e investigadores que se reúnen hace más de treinta años. No resulta fácil mantener viva una aventura de reflexión filosófica y encuentro sistemático que empezó en el año 1988 del siglo pasado y que quiere seguir presente en años venideros.
Referencias bibliográficas
Fulford, A. y Barnett, R. (eds.). (2020). Philosophers on the University. Reconsidering Higher Education. Springer.
Jaspers, K. (1959). La idea de la universidad. En: VV. AA. La idea de la universidad en Alemania (pp. 391-524). Editorial Sudamericana.
Kant, I. (1999). La contienda entre las facultades de filosofía y teología. Trotta.
Llano, A. (2003). La universidad ante lo nuevo. EUNSA.
Ortega y Gasset, J. (1930). La misión de la universidad. Alianza.
Rivero, R. (2021). El futuro de la universidad. Universidad de Salamanca.
Wyatt, J. (1990). Commitment to Higher Education. Seven West European Thinkers on the Essence of the University. Max Horkeimer, Karl Jaspers, F. R. Leavis, John Herny Newman, José Ortega y Gasset, Paul Tillich, Miguel de Unamuno. SHRE and Open University Press.
1. Véase: http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum
2. Véase: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
3. Véase: https://redue-alcue.org
BLOQUE I. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD
1
La imaginación democrática en la universidad
DAVID T. HANSEN
Teachers College, Columbia University
Uno de los temas centrales de este texto es la universidad: su situación actual con respecto tanto a los retos a que se enfrenta como a las posibilidades educativas que ofrece. Este tema es, evidentemente, de suma importancia para todos nosotros. Lo que voy a decirles esta tarde no es nada que no sepan ya. Lo que diré es bien sabido por los universitarios. Pero también es una clase peculiar de conocimiento (es decir, un conocimiento fácil de olvidar, fácil de pasar por alto, fácil de dejar en la sombra, la penumbra, la oscuridad y en el olvido). Así que podrían pensar este trabajo como una luz arrojada sobre rincones oscuros para que (como el poeta inglés Percy Bysshe Shelley dijo hace 200 años) podamos volver a imaginar lo que ya sabemos. Mi tema será la imaginación democrática en la universidad. No me centraré en cuestiones de gobernanza (aunque, por supuesto, son importantes), sino en cuestiones pedagógicas o lo que en mi país se conoce como currículum y enseñanza.
Las universidades, a día de hoy, se encuentran bajo la influencia de formas intensas de lo que podemos denominar presiones instrumentales. Poderosas fuerzas económicas asociadas a la globalización y a lo que a menudo resumimos como «neoliberalismo» presionan a las universidades para que instrumentalicen lo que hacen (es decir, para reducir su función a la preparación laboral de los estudiantes o, en términos generales, para satisfacer los intereses de las empresas y del Estado). Cada vez más, al parecer, muchos estudiantes vienen a la universidad, al menos en mi país (Estados Unidos), esperando esta supuesta noción «práctica» de la educación superior. Los estudiantes o, al menos, una buena parte de ellos, parecen contentarse con ser tratados como clientes o compradores que están presentes en el campus, o en línea, para adquirir una titulación universitaria con sus habilidades y conocimientos asociados.
A veces, parece difícil llegar a estos estudiantes apelando a cosas como la educación liberal o la educación crítica o reflexiva. Parece que encuentran desconcertante, incluso incomprensible, la noción socrática de que una vida no examinada no merece la pena ser vivida. Tal vez recuerden en varios de los diálogos de Platón (Alcibíades y Teeteto, entre ellos) cómo la gente se refería a Sócrates como una figura «bizarra» (una figura extraña o atípica, del griego atopos, ‘fuera de lugar’). A veces, en mis estados de ánimo más negativos, tengo la sensación de que muchos estudiantes hoy en día (de nuevo, al menos, en los Estados Unidos) están bastante satisfechos con una vida no examinada. Ciertamente, cuando ellos contemplan «el mundo de los adultos» en nuestros tiempos polarizados, pueden observar innumerables personas que parecen sentirse prácticamente orgullosas de nunca cuestionarse a sí mismas.
Mi objetivo no es criticar a los estudiantes, cuyos modos de agencia son siempre un poco difíciles de reconocer y apreciar para una generación más mayor. Es más, diría que me encuentro con numerosos estudiantes que, realmente disfrutan de los valores profundos del estudio y que aspiran a ser una fuerza de bien en el mundo. También, reconozco que muchas formas y modos de vida valen la pena y que ninguno, ni Sócrates ni nosotros, los académicos universitarios, tenemos derecho a tener la última palabra en este asunto. (Es más, ¡puede darse el caso de que nuestros estudiantes, a veces, nos encuentren a nosotros, los profesores, extraños, atípicos, con nuestra intensa preocupación socrática con las cuestiones filosóficas!)
Pero usted y yo, diría, tenemos algo o algunas cosas que decir al respecto. Sigue habiendo una tremenda diversidad intelectual, así como un compromiso profesional entre muchos profesores universitarios. No me refiero a que haya un acuerdo o una concordancia entre ellos sobre los fines y los valores educativos específicos asociados a la universidad. Solo sugiero la convicción, por parte de muchos, de que la universidad continúa siendo una importante y distintiva institución educativa. Sigue existiendo un firme compromiso con su identidad y valor educativo fundamental, y parte de ese valor consiste en mantener, de la manera que podamos, los cimientos para examinar su valor, junto con colegas y estudiantes.
Dicho de otro modo, para muchos colegas el término superior sigue teniendo un significado profundo en la conocida educación superior. Es superior en el sentido de la convicción de que los seres humanos pueden ascender significativamente en su conocimiento, su perspectiva, su comprensión y su compromiso por un mundo más humano. Estos valores, que nos resultan familiares, normalmente están asociados con lo que podemos llamar una educación liberal o humanista, entendida no en un sentido antropocéntrico, sino en un profundo sentido ético que, en principio, puede abarcar todas las entidades en el mundo. Lo que quiero sugerir en este trabajo es que en la medida en que nosotros, como profesores de la universidad podemos ayudar a los estudiantes a cultivar esos valores (incluso, o especialmente, frente a las presiones instrumentales que ya he mencionado), estamos, al mismo tiempo, ayudando a nuestros estudiantes (y, quizás, a nosotros mismos) a cultivar lo que podríamos llamar imaginacióndemocrática.
Las reflexiones que quiero compartir con ustedes en este tema se derivan de un trabajo continuo de lo que considero pensamiento democrático-cosmopolita y su significado educativo. He estado explorando a diversos pensadores en numerosos campos y consultando el trabajo de varios artistas. Quiero destacar, especialmente, el poeta Walt Whitman, de los Estados Unidos, que escribió desde mediados hasta finales del siglo XIX (1819-1892). El poema más relevante de Whitman se titula «Canto a mí mismo» y era parte de una colección más amplia, titulada Hojas de hierba. El poema es, de hecho, una «canción a nosotros mismos», una especie de canción cosmopolita-democrática, haciendo eco de su título. Se publicó por primera vez en 1855 en los Estados Unidos cuando las ideologías atrincheradas y enfrentadas acerca de la esclavitud, combinadas con una ruptura casi completa de comunicación pública entre bandos opuestos, condujeron al país a su terrible y sangrienta guerra civil que comenzó en 1861. Whitman expresa un tremendo sentido de la esperanza en su Canto sobre Estados Unidos, aunque no con optimismo como tal. La esperanza y el optimismo no son la misma cosa. El poema de Whitman encarna esperanza, y lo desarrollaré en lo que sigue a esta parte, pues pienso que todavía hoy nos habla con fuerza. Sugeriré que esta esperanza nos infunde lo que yo entiendo como imaginación democrática, y que tenemos motivos para la esperanza, a pesar de las presiones.
La visión de Whitman ha tenido un efecto mundial, ya que «Canto a mí mismo» ha sido traducido a las lenguas más habladas del mundo. En la literatura española internacional, por ejemplo, Whitman ha influido directamente en personajes como Jorge Luis Borges (quien, como sabemos, tradujo «Canto a mí mismo»), Rubén Darío, Federico García Lorca, José Martí, Pablo Neruda (quien también realizó trabajos de traducción), Miguel de Unamuno y César Vallejo. Estos artistas han considerado la poesía de Whitman como políticamente profética, tan rompedora (al generar nuevas formas y estilos poéticos), como audaz e ilustrada (en cuanto a la sexualidad y lo erótico), y un encomio o canto de alabanza a la lengua vernácula americana y, por extensión, a todas las lenguas vernáculas.
Mi punto de partida para abordar la imaginación democrática es la idea de que la democracia es más que una forma de gobierno, por muy central que sea esa característica institucional. Más bien, podemos pensar en democracia como un modo de asociación humana basada en el contacto mutuo, en la paciencia activa y en la comunicación continua. Quizá, el pensador más conocido asociado con este punto de vista es John Dewey. Curiosamente, en este sentido, Dewey tiene una genuina deuda con Walt Whitman, a quien Dewey llamó el profeta de la democracia. Tanto Whitman como Dewey, cada uno a su manera, se comprometieron profundamente con lo que consideraron la idea más realista: que la democracia puede ser pensada y vivida como una forma de relación humana, una forma siempre en construcción. La democracia no es solo un nombre para un conjunto de instituciones formales y procedimientos regulativos, por importantes que estos sean. Dewey fue particularmente insistente al decir que no se trataba de un mero ideal. Él animaba a las personas a enraizar sus ideas en la realidad, a esbozar sus ideales a partir de un aspecto sustancial de la vida cotidiana, en lugar de sacarlas de la fantasía o de un marco utópico y desenraizado. Aquí es donde yo pienso que fue particularmente influenciado por la gran imaginación de Whitman, pues él es un poeta de la vida cotidiana y está inusualmente dotado del don de ayudarnos a discernir cómo lo cotidiano contiene prácticas comunicativas entre familias, comunidades, amigos, asociados y más, que pueden ser mejoradas, refinadas, enriquecidas y expandidas a través de la educación, entendida ampliamente.
Sin duda alguna, como nos recordaba León Tolstói al principio de su gran novela Anna Karenina, las familias (como las comunidades) pueden representar formas singulares de infelicidad, lo que implica formas singulares de incomunicación, de no comunicación o, incluso, de anticomunicación. Todo esto es en efecto cierto. No obstante, tanto Whitman como Dewey intentaron ayudarnos a ver cómo hay prácticas a las que deberíamos prestar atención: en la familia, en el colegio, en la comunidad y, añadamos, en la universidad, hay prácticas que encierran la promesa de ampliar las inquietudes humanas. Y hemos de basarnos en ellas en vez de suponer que podemos imponer, de arriba abajo o por decreto, una forma de vida a las personas, incluidos nuestros estudiantes.
Imaginar la democracia como una forma de vida es al mismo tiempo darse cuenta de que dicha forma dependerá, a su vez, de una constelación dinámica de disposiciones y sensibilidades humanas. Estas están marcadas por cualidades como la apertura reflexiva, la curiosidad por el mundo, así como el sentido del asombro, y la voluntad de compartir los pensamientos propios y escuchar los de los demás. Por utilizar una metáfora sobre la agricultura, sin esta «tierra» del encuentro recíproco diario, las instituciones democráticas son difíciles de cultivar y mantener. Al mismo tiempo, sin duda, las instituciones comprometidas (supportive institutions) (que es lo que las universidades pueden y, de hecho, a veces son) pueden ayudar a hacer posible el cultivo de esta «tierra» desde el principio.
Una cuestión acuciante a la que el profesorado se ha enfrentado desde hace tiempo, tanto en las universidades como en los colegios, es cómo cultivar y apoyar las cualidades aquí mencionadas, como la apertura a los otros o el compromiso para mantener la comunicación con aquellos que se muestran diferentes y similares. Estas cualidades no pueden imponerse desde el exterior. No se puede obligar a los estudiantes a que las asuman; todos sabemos que no podemos «hacer» que los estudiantes (o los colegas) comprendan una idea. Y, aunque es valioso aprender sobre estas cualidades (para aprender sobre apertura de mente/corazón/espíritu, sobre el valor del diálogo sincero, y así sucesivamente) junto con aprender sobre la estructura y el cometido de la gobernanza democrática, ninguno de estos conocimientos garantiza por sí mismo una conducta democrática real en los asuntos de la vida. Considero aquí la distinción entre saber, en el sentido de saber sobre cosas, y conocer, que denota un tipo de conocimiento incorporado o encarnado.
En respuesta a lo que considero como realidades desafiantes, creo que una cuestión significativa sobre educación tiene que ver con lo que podemos llamar el cultivo de la imaginación democrática, teniendo en cuenta la estrecha asociación orgánica con los valores humanos de una educación liberal. Es importante destacar que, al igual que ocurre con las cualidades de la vida asociada que he mencionado hace un momento, la imaginación democrática en sí misma no puede ser enseñada directamente. No puede adquirirse a través de una metodología formal o guiada. No puede haber una asignatura independiente para apoyar su aparición, porque ninguna forma de imaginación, incluyendo su variante democrática, se produce en el vacío. Los seres humanos no «imaginan» (siempre imaginan algo) y, con respecto tanto a la educación como a la democracia, puede ser muy importante qué es ese algo. En resumen, la imaginación democrática puede ser provocada y puede ser nutrida e informada, pero nunca forzada. Por así decirlo, solo puede ser aprehendida, no enseñada.
La imaginación democrática, como muchas otras formas de imaginación creativa, puede captarse a través de la interacción en muchos entornos, incluyendo una clase universitaria, encuentros en seminarios, conversaciones, diálogos sobre ideas en cafeterías, largos paseos con nuestros seres queridos, etc. Mediante modos de interacción mutua, los profesores y los estudiantes pueden representar, aunque no sea conscientemente, lo que la mente imaginativa es. Pueden hacerlo mediante formas de trabajar con materias y temas específicos, tanto si estamos pensando en biología o arquitectura como si pensamos en poesía. Volveré a estas afirmaciones en su debido momento.
Pero ¿qué es la imaginación democrática? Ambos son términos familiares, pero ¿qué significan o qué pueden significar frente a las circunstancias contemporáneas en la universidad? De hecho, ¿qué es la imaginación en sí misma y por qué desempeña tantas y tantas funciones en la vida humana? Ha habido una enorme cantidad de escritos sobre imaginación en el espacio y en el tiempo. Los filósofos han discutido y debatido de forma interminable sobre el término, y parece que esta situación continuará mientras siga existiendo la imaginación humana. Posiblemente, no pueda hacer justicia a este agitado debate ni al tema en su conjunto en una presentación como esta.
No obstante, me gustaría comenzar haciendo hincapié en lo siguiente: la imaginación difiere del imaginario. La imaginación difiere de la fantasía, el deseo, el soñar despierto y el ensueño, por nombrar solo otros estados de la mente donde las personas, en efecto, pueden apartarse de la realidad con su precariedad, confusiones e incertidumbres, en lugar de permanecer en la realidad con las posibilidades formativas que tiene si estas hacen uso de su imaginación. En otras palabras, la imaginación es trabajo, y puede ser un trabajo extraordinariamente creativo y generativo. Pero nosotros sabemos que este no es siempre el caso. La imaginación puede endurecerse. Puede congelar perspectivas y puntos de vista. En sus peores formas, puede avivar la violencia y la injusticia.
Desde este punto de vista, y con respecto al mundo social en el que viven los seres humanos, me gustaría sostener que la imaginación democrática siempre tiene una dimensión moral y ética. El aspecto moral tiene que ver con aprender a imaginar la realidad de otras personas y sus situaciones. Se trata de embarcarse en el camino de tomar conciencia y responsabilizarse con esta realidad humana. Podemos pensar en ello como imaginación social o moral. Implica dejar de ver «los toros desde la barrera» y unirnos al mundo, dejar de ser espectador o testigo y convertirse en un participante en la vida democrática. En el contexto universitario que estoy retratando, esto no significa necesariamente convertirse en un activista político y luchar abierta y directamente por las causas particulares. Hay, por supuesto, un profundo valor en esta conducta. Más bien, en el contexto que nos ocupa, la participación significa abordar el trato cotidiano con los otros, especialmente con aquellos que son diferentes en sus valores, identidades y actitudes, con un espíritu comunicativo y abierto. Se trata de un espíritu que combina ser leal de una manera reflexiva a los propios valores y compromisos junto con, a una escala más amplia, las herencias propias culturales, con apertura (de nuevo, de forma reflexiva y no acrítica) a la otredad, con sus diversos orígenes, identidades, formas de ser y herencias.
Este punto se hace eco de la imagen a la que he recurrido hace un momento, y que tiene que ver con la necesidad de cultivar y nutrir la «tierra», en la cual las instituciones democráticas pueden crecer e, idealmente, prosperar. El activismo y el trabajo por una causa tienen un valor incalculable para construir dichas instituciones o para fortalecerlas. Sin embargo, sin una base subyacente de contacto mutuo, interacción mutua, comunicación recíproca, etc., es posible que estas instituciones no sean sostenibles.
La dimensión ética de la imaginación tiene que ver con la voluntad de la persona de trabajar en sí mismas, con el fin de mantener su energía imaginativa y su compromiso, y no caer en esos otros modos a los que me he referido, como la fantasía o el mero deseo, algo que es bastante fácil de hacer cuando nos enfrentamos a un desafío. El término ético, en este sentido, evoca imágenes de autocultivo, un sentido de imaginar aquello en lo que la persona puede llegar a convertirse a través de la interacción con otros y con el mundo. En su poesía, Walt Whitman crea de puntillas, de hecho, innumerables imágenes de la persona en la que puede convertirse y se convertirá, dependiendo de su conducta presente. Él anticipa las imágenes poderosas de Dewey de una continua transformación del yo a través de la experiencia. Dewey sugiere que toda nueva situación presenta una ocasión para que el yo se «pierda a sí mismo» (el yo que fue hace un momento) y se «encuentre a sí mismo» (el yo que es ahora mediante la apertura a la influencia de la nueva situación). Todo esto implica lo que podemos llamar imaginación ética. Así, podemos pensar que la imaginación democrática encarna la imaginación ética y moral.
El cultivo de la imaginación, generalmente, se asocia con las artes, incluida la poesía, aunque, sin duda, hay excelentes razones para hablar de una imaginación científica (la ciencia tiene sus propias cualidades artísticas). En cualquier caso, en mi trabajo sobre el pensamiento democrático-cosmopolita, he recurrido a la poesía, porque históricamente ha tenido una función provocadora en la cultura, al provocar el pensamiento y, de hecho, la propia imaginación de los lectores y oyentes. La poesía también ha desempeñado una función profética en la cultura al señalar posibilidades humanas que todavía no han sido realizadas. Cabe recordar cómo Dewey se refirió a Whitman como el profeta de la democracia.
Al igual que otras artes, la poesía abre a las personas a verdades de la condición humana que no pueden expresarse y, por tanto, captarse de ninguna otra forma. Esta gran afirmación ha sido muy discutida durante mucho tiempo y se reduce a dos ideas estrechamente relacionadas: que la imaginación poética es irreductible a un método fijo o contenido, y que la verdad se presenta de múltiples formas. La verdad no reside únicamente en la forma lógica, proposicional, por valiosa que pueda ser. La verdad de una amistad, la verdad de un matrimonio, la verdad de ser un padre, un profesor, un trabajador social: muchas personas aprecian que, para percibir esa verdad, se requiere algo distinto o más que la lógica proposicional, y que no puede captarse mediante la argumentación formal como tal. Más bien, exige una capacidad de respuesta emocional, o lo que Dewey llamaba compasión crítica (critical sympathy), que incorpora atención, reflexión, cierta humildad y, a veces, un serio autoexamen. Las personas intuitivamente perciben la idea de «la verdad de las cosas»,así como «la verdad en las cosas».
La paciencia y la preocupación, por ejemplo, forman parte de prácticas como la enseñanza y la enfermería. No necesitamos pruebas formales de su valor, aunque puede que tengamos que defenderlas de vez en cuando, sobre todo frente a las medidas racionalistas y reduccionistas de la «eficacia» del profesorado o las enfermeras. Aprendemos la importancia de la paciencia y la preocupación de forma orgánica como estudiantes y como pacientes. Vivimos de acuerdo con esa verdad. La enseñanza y la enfermería se desmoronarían en su ausencia; tendríamos que crear nuevos términos distintos de enseñanza y enfermería. Esta verdad no es solo epistémica, sino que está impregnada de consideraciones morales y éticas. Una persona que no ve estas verdades no está «equivocada». Más bien, la persona no tiene experiencia con el aspecto de la realidad en cuestión, o carece de fundamentos perspicaces para una respuesta y un juicio adecuados, o puede estar encerrada actualmente en una órbita dogmática.
Aquí es donde Walt Whitman entra de nuevo en escena. En las líneas de sus poemas (y en las «entre líneas» de sus poemas) podemos detectar su concepción de la poesía, complementada por algunos escritos que realizó sobre las mismas. Y podemos detectar su sentido de la imaginación democrática, que no toma forma conceptual en su obra (compone poemas, no argumentos formales), pero que destaca, y creo que, de forma impresionante, en lo que podemos llamar el ethos de su oficio. Tal como yo lo interpreto, Whitman percibe o, mejor dicho, pone en práctica tres propósitos de la poesía, todos los cuales tienen una relación directa con el significado y el cultivo de la imaginación democrática. Utilizo el verbo poner en práctica en lugar de percibir, ya que es importante no reducir su poesía a fines instrumentales predeterminados. Como todo gran poeta, Whitman sigue lo que podríamos denominar una llamada existencial. No está aplicando una teoría; está descubriendo realidades sobre la condición humana, sobre el mundo y sobre sí mismo; y está descubriendo (a medida que compone palabra a palabra), verso a verso, estrofa a estrofa, una forma en la que plasmar esos descubrimientos.
Permítanme resumir estas tres funciones que la poesía puede desempeñar en la cultura de la siguiente manera, teniendo en cuenta una vez más cómo se ramifican en la imaginación democrática.
1. En primer lugar, el poeta genera imágenes de la realidad vivida a las que la gente suele permanecer ciega o simplemente pasa por alto. La mayoría de las personas (yo incluido), la mayor parte del tiempo están demasiado preocupadas con sus obligaciones, intereses y preocupaciones como para prestar mucha atención a su entorno, que tiende a difuminar en un fondo desapercibido. Por más que comprensible, dadas las necesidades y limitaciones humanas, este hábito constituye una pérdida moral, ética y estética inconmensurable. Fomenta un hábito de falta de atención e indiferencia que socava, cuando no empobrece, la capacidad de las personas para prestar atención, con imaginación y tenacidad, a cosas que importan profundamente: desde el cuidado de los seres queridos hasta preocupaciones más amplias como la democracia, la justicia y el bienestar de todas las entidades del mundo. No se trata de que las personas deban estar atentas las 24 horas del día. Una postura así sería agotadora, incluso para un poeta, e interferiría con la necesidad de la acción práctica. Pero sí implica cultivar el hábito de salir con regularidad de la presión de la vida para tratar de percibir verdaderamente lo que está justo delante de nuestras narices.
En este sentido, y de forma claramente asombrosa, el poeta puede dar luz y sacar de la sombra valores y prácticas importantes y ayudarnos a mantenerlos visibles. El poeta puede, en efecto, «nombrar de nuevo» casi como un Adán bíblico, estos valores y prácticas, para que los oigamos y podamos, así, pensarlos de una nueva manera. Este nombrar difiere de la taxonomización característica de las ciencias naturales y sociales, porque su impulso primordial no es epistémico como tal, sino moral y ético. Estas observaciones señalan por qué la imaginación no solo nutre posibilidades, como abordaré a continuación, sino que es necesaria para ver realmente lo que ya existe en nuestra realidad humana, especialmente en sus aspectos cotidianos que damos por descontados y que pueden ser tan influyentes y expresivos de valores subyacentes.
2. Mi segundo punto, como anticipé hace un momento, es que la poesía puede ayudarnos a imaginar posibilidades y perspectivas. Whitman, al igual que muchos otros poetas en sus respectivas épocas, así como hoy en día, imagina lo que podría ser de una manera altamente afectiva, una manera captada por el orador, escritor y abolicionista de la esclavitud del siglo XIX Frederick Douglass:
Los poetas, profetas y reformadores son todos creadores de imágenes, y esta habilidad es el secreto de su poder y de sus logros. Ven lo que podría ser mediante el reflejo de lo que es, y se esfuerzan por eliminar esa contradicción.
Para Whitman, los poetas no generan imágenes de la nada, y sus esfuerzos no son manipuladores ni expresiones de una voluntad de poder. En un sentido muy real, deben esperar a que la realidad venga a ellos. Pero su espera es intensamente activa. Piensan, recuerdan y relacionan cosas vistas y oídas, y experimentan sin cesar con la forma poética. Su propósito no es construir instituciones ni liderar causas de forma directa. Más bien, a través de su capacidad de espera activa, captan signos y símbolos en la vida cotidiana que ya señalan el camino hacia cómo realizar (hacer realidad) las posibilidades humanas generativas.
3. Finalmente, más allá de ver aquello ante lo que podemos estar ciegos o que pasamos por alto, y de imaginar posibilidades basadas en las circunstancias presentes, el tercer punto es que, para Whitman, los poetas a menudo imaginan lo que la gente conoce desde hace tiempo, pero que tiende a olvidar y a descuidar, a veces a un alto precio. Lo más importante aquí, para Whitman, es su fuerte provocación a los lectores, en las imágenes y sonidos de su poesía, para recordar (es decir, para mantener en la conciencia) las expresiones potencialmente poderosas y creativas de la mente, el corazón y el espíritu de las que son capaces (de las que, en principio, cualquier persona es capaz) y cómo todo esto puede ayudar a poner en práctica y fortalecer la democracia desde la tierra (pensando de nuevo en la idea de democracia como el mencionado modo de asociación humana). Para Whitman y muchos otros poetas, su esperanza cristaliza en lo que han visto: que los seres humanos pueden participar, y a menudo lo hacen, en los asuntos de la vida con espíritu democrático, aunque nunca utilicen esas palabras, y aunque su conducta no se considere deslumbrante y nunca aparezca en los medios de comunicación. Whitman tiene en gran estima la acción pública de los individuos y las comunidades. Pero ese no es el único lugar donde la democracia vive y crece potencialmente. No siempre es el lugar más importante donde vive la democracia, en comparación con la calidad y la naturaleza de la vida cotidiana de las personas, los ritmos y vicisitudes de la vida ordinaria y las comunicaciones que en ella se producen.
Un punto clave aquí, que se hace eco de lo que he dicho antes sobre el autocultivo ético, es que el propio fenómeno de imaginar que uno es capaz de más puede inminentemente influir en la calidad de lo que uno está realmente haciendo en el momento presente. No es que cuando imagino posibilidades, siempre sea cuestión de: «Oh, bien, esto lo retomaré más tarde». No, a veces imaginar posibilidades se funde instantáneamente con lo que uno está haciendo, en ese mismo momento con mayor atención, sensibilidad, compromiso, cuestionamiento y mucho más. Así, una persona puede generar, especialmente con el apoyo de otros, su propia fuerza gravitatoria moral y ética «ascendente» o «superior». Pueden utilizar lo que podría ser, generado a través del trabajo imaginativo, como punto de partida para ayudar a transformar lo que es, incluyendo su orientación fundamental hacia el mundo.
Estos tres puntos sobre la imaginación poético-democrática: imaginar lo que está ante nuestros ojos, pero ante lo que podemos estar ciegos; imaginar cómo las realidades humanas podrían transformarse para mejor; e imaginar, o reimaginar, valores, propósitos y capacidades olvidados, todo ello conecta con la pedagogía. Concluiré esta presentación con unas palabras en este sentido.
Como se mencionó al principio, la imaginación no puede inculcarse directamente, como si los profesores pudieran abrir las mentes y los corazones de los estudiantes y reorganizar el cableado interno, por así decirlo. Sin embargo, los estudiantes pueden adquirir poco a poco hábitos de imaginación a través de las experiencias que los profesores pueden crear (siempre que estos últimos sean conscientes de la naturaleza y el lugar de la imaginación, tal y como se describe aquí). Afortunadamente, esta atención no requiere un programa o método formal. Lo último que queremos en estos tiempos tan ajetreados, me parece a mí, es cargar al profesorado con otra tarea o deber formal.
Más bien, el punto clave aquí es que cualquier aula, en cualquier asignatura desde el arte a la ciencia, que incluya el diálogo sobre cuestiones y temas de la asignatura es ya un terreno fértil para invitar a los estudiantes a cultivar la imaginación democrática. Esto es así porque el diálogo puede llevar a la gente, a menudo sin darse cuenta y quizás incluso a pesar de sí mismos, a prestar atención a la realidad de los demás, y prestar atención es un poderoso verbo en inglés, rico en significado moral y ético. Prestar atención a la realidad de los demás no es solo comprender lo que otros dicen sobre el tema en cuestión, sino asumir, en el mismo momento, la realidad de que son seres singulares que encarnan importantes similitudes y diferencias. Esta conciencia va de la mano de una imaginación democrática o, mejor aún, es una puesta en práctica de la imaginación democrática.
Estos procesos indirectos de nutrir la imaginación democrática pueden complementar esfuerzos más directos. Lo que me viene inmediatamente a la mente, por ejemplo, serían los estudios de literatura, historia, filosofía y otras humanidades en los que escritores como Whitman pueden hacer reflexionar sobre las vicisitudes de la democracia, su vulnerabilidad y sus promesas. Estas indagaciones podrían acompañar el estudio de ejemplos de imaginación democrática, desde personas conocidas y queridas como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y Mohandas Gandhi hasta la contemplación de la abuela o la hermana de un estudiante, o de un profesor que hayan tenido anteriormente que poner en práctica este tipo de imaginación, aunque no sea con tantas palabras.
Además, se puede debatir, siempre que las circunstancias pedagógicas lo permitan, y de nuevo en cualquier asignatura, de los mismos términos que se abordan en esta presentación. ¿Qué es la imaginación? ¿Por qué es tan importante en los asuntos humanos? ¿Qué es la imaginación democrática? ¿Por qué puede ser algo atractivo y gozoso en lugar de una mera tarea o requisito institucional? ¿Por qué la imaginación democrática difiere de otras disposiciones valiosas, como la empatía? ¿Por qué es útil distinguir la empatía de la imaginación democrática? Esto último, en mi opinión, no implica tanto seguir los pasos de otro (algo no solo literalmente imposible que puede llegar a ser potencialmente paternalista o condescendiente si no se es muy cauto) como, más bien, aprender a ver la realidad y la singularidad de los demás y de sus vidas, así como a cultivar la comunicación con ellos, lo que constituye precisamente el tipo de trabajo que implica la imaginación democrática.
En resumen, la principal lección pedagógica que extraigo de poetas como Whitman tiene que ver con apreciar, más allá de lo que podría estar a simple vista, lo que el profesor siempre puede hacer dadas las posibilidades de estar con los estudiantes regularmente. La lección para el profesor no sería: haz esto. Más bien, sería: reimagina cómo estás bien situado para provocar y ayudar a tus estudiantes, tanto indirecta como directamente, a moverse en el mundo de una manera reflexiva, atenta y humana. Como se ha mencionado al principio de esta presentación, podemos ver todo esto como un punto en el que se cruzan los valores de una educación liberal y los de la imaginación democrática.
La nueva perceptividad y el compromiso subyacente con la comunicación compartida que una imaginación democrática siempre ha ayudado a generar pueden servir bien a nuestra vida universitaria. Esta vida, como también he mencionado al principio de estas observaciones, se ve amenazada por lo que a veces puede parecer un maremoto o tsunami de presiones instrumentales. Como quizá todos sepamos personalmente, estas presiones crean nuevos retos a la hora de abrir la comunicación con los estudiantes y, de hecho, quizá con nosotros mismos. Y, lo que es más, las presiones pueden socavar el sentido de la esperanza, que es un componente fundamental o la base del compromiso que llamamos educación. Dicho de otro modo, las dificultades pueden llevarnos, sin darnos cuenta, a olvidarnos de imaginar lo que sabemos. Permítanme concluir con dos notas. Una es que, como no dejan de recordarnos algunos de nuestros contemporáneos, el pesimismo, y mucho menos el fatalismo, sobre nuestras circunstancias son lujos no nos podemos permitir. Parafraseando al gran pensador afroamericano W. E. B. du Bois, podemos vivir de una esperanza que puede no ser esperanzada, pero tampoco desesperanzada. La otra nota es reconocer que nuestro compromiso educativo cotidiano con alumnos y colegas carece del espectáculo de un cambio revolucionario. Más bien, me parece que constituye una revolución «silenciosa» siempre presente, o un «giro» (como un «volteo» ‘revolving’, término raíz de revolución), un giro continuo hacia valores educativos genuinos. Cultivar la imaginación educativa y democrática puede fundirse con el trabajo continuo que realizamos.
Traducción: LAURA CAMASY SARA MANZANO
2
Ética del estilo universitario: una reflexión sobre las prácticas de la Universidad
JOSÉ ANTONIO IBÁÑEZ-MARTÍN
Universidad Internacional de La Rioja
1. Planteamiento general
Es habitual que los libros científicos colectivos aborden temas relevantes sobre los que se presentan perspectivas diversas, que serán objeto de análisis y discusión. Este libro se titula Filosofías para la Universidad y el plural usado expresa que nos movemos hoy en un escenario que ha venido a llamarse de multiuniversidades, donde los objetivos propuestos en las varias Instituciones Universitarias pueden ser muy diferentes. Hace unos cuantos años, los profesores Gil y Reyero afirmaban que un análisis de lo que estaba ocurriendo en el mundo universitario nos llevaría a reconocer que se están proponiendo objetivos contrarios a los fines propios de la Universidad y así expresaban con preocupación sobre la proliferación desproporcionada de:
La necesidad de reclutar numerosos profesores (en muchos casos con baja formación y vocación docente e investigadora); [...]; la creciente politización y mercantilización de la gestión universitaria; la progresiva sustitución del papel del profesor como investigador y estudioso por una figura dinamizadora y gestora; la galopante «secundarización» de las aulas universitarias en los contenidos que se imparten y en las relaciones docentes que se establecen; la aceptación acrítica de modas (la profesionalización exclusiva, las innovaciones huecas, las competencias sin contenido, la creatividad sin pensamiento, las nuevas tecnologías para las mismas ideas, un sentido crítico sin criterio...); [...] y una vertiginosa despreocupación por situar la formación de nuestros estudiantes en una perspectiva humanizadora que les proporcione una actitud de respeto y admiración por el conocimiento centrado en las grandes preguntas sobre la realidad. (Gil Cantero y Reyero García, 2015, pp. 7-8)
Ahora bien, en estos años que han pasado, han surgido con fuerza nuevas exigencias, como, por ejemplo, subrayar la importancia de la sostenibilidad y la sensibilidad ecológica.
Sería, por mi parte, una pretensión excesiva si quisiera valorar esa multitud de objetivos, que se presentan como imprescindibles, por mucho que no pocos de ellos me parezcan secundarios. Mi propuesta, por el contrario, es investigar qué objetivos deben estar presentes, de alguna manera, en toda docencia universitaria, los que podríamos decir que dibujan el estilo universitario más profundo.





























