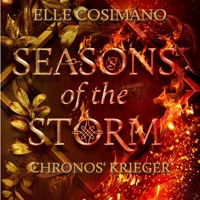Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contraluz Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: Contraluz
- Sprache: Spanisch
Elle Cosimano, nominada a un premio Edgar, nos trae Finlay Donovan los deja KO, una desternillante y trepidante novela de misterio. "La saga Finlay Donovan es sencillamente espectacular. Los libros de Elle Cosimano son la mezcla perfecta de misterio y comedia romántica. ¡Estoy dispuesta a seguir a Finlay adonde quiera que vaya!". Ali Hazelwood, autora del superventas La hipótesis del amor A Finlay Donovan le está costando (otra vez) terminar su siguiente novela y salir adelante como madre soltera de dos hijos. Lo bueno es que puede contar con Vero, su niñera interna y confidente, y que el único cadáver del que se ha tenido que deshacer últimamente ha sido el del pececito de su hija. Lo no tan bueno es que alguien quiere que su exmarido, Steven, desaparezca del mapa... para siempre. Aunque Steven es muchas cosas, también es buen padre, pero salvarlo sumergirá a Finlay en una compleja red de gánsteres disfrazadas de madres modelo y la llevará a involucrarse con la mafia rusa un poquito más de lo que le gustaría. Entretanto, Vero se está guardando algunos secretos y el inspector Nick Anthony parece decidido a volver a entrar en su vida. Por muy buenorro que esté, la máxima prioridad de Finlay es evitar que su familia acabe criando malvas... aunque eso signifique saltarse alguna que otra ley. Con la fecha de entrega inminente de su próximo libro y el esfuerzo de mantener con vida a su exmarido, Finlay cada vez se siente más puesta contra las cuerdas. Solo le queda esperar que ninguna sea una soga para su cuello...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ELLECOSIMANO
Finlay Donovanlos deja KO
Traducido del inglés por Jorge Ollero Castela
A las Mamás de los Escarabajitos Verdes del 2002
Capítulo 1
Christopher había muerto. Lo encontraron meciéndose en la superficie del agua, con los ojos saltones y vacíos, justo al amanecer. Si bien mentiría al afirmar que nunca había matado a nadie, esta vez no había forma de negar que era responsable al cien por cien.
—No ha sido culpa tuya. —Vero me dio un apretón en el brazo por encima de la sudadera negra para animarme. No había encontrado nada más adecuado que ponerme; no es que me hubiera levantado pensando en asistir a un funeral. Y aun así no sé cómo la niñera joven y mega a la última de mis hijos había conseguido dar con un par de pantalones ajustados, un recogido alto de infarto y una blusa de marca. Me dedicó una sonrisa lánguida—. No lo hiciste aposta.
Sentía la mano delicada de mi hija sobre la mía; me abrazaba por el otro lado con los ojos rojos de llorar.
—En tu defensa —susurró Vero—, hay que decir que las instrucciones venían con una letra muy pequeña. Y a tu edad…
—Tengo treinta y un años.
—Exacto. Nadie pensaría que fueras a ser capaz de leer bien esa letra tan diminuta. Le diste demasiado; ya está.
—Parecía que tenía hambre.
La excusa no me convencía ni a mí. Pero, cada vez que había entrado en el cuarto de mi hija, Christopher había levantado la mirada, con esos ojos redondos y suplicantes.
—Ya lo sé. —Vero frunció sus labios brillantes mientras me daba palmaditas en el hombro—. Lo hiciste con la mejor intención, Finn.
El pez de mi hija vagaba sobre el agua turbia señalándome con la tripa hinchada como un dedo acusador. Christopher fue un regalo de su padre, aunque estaba segura de que Steven se lo había comprado solo para fastidiarme. Para sumar otra responsabilidad a mis espaldas ya bien cargadas, solo para verme fracasar y luego restregármelo en la cara mientras me amenazaba con arrebatarme la custodia. Desde que me dejó por nuestra agente inmobiliaria y se prometieron, se había propuesto demostrar que yo era una incompetente. Para él se había convertido en una competición que no había hecho más que empeorar desde que Theresa y él rompieron. Yo me había empeñado en no dejar morir al pez de las narices para demostrar a mi ex que era capaz de mantener a nuestros hijos —y a la mascota— sin él, con mis escasos ingresos de escritora; que podía proporcionarles alimento y cuidados a Delia y Zach —y Christopher— yo solita. O, al menos, con la ayuda de Vero.
El pez había sobrevivido menos de un mes a mi cargo. Y, aunque Zach no era lo suficientemente mayor como para delatarme a su padre, guardar un secreto era superior a las fuerzas de Delia. No habría manera de impedir que la noticia de la muerte de Christopher le llegara a Steven. Se regodearía al contárselo a Guy, ese abogado matrimonialista tan rastrero, y probablemente lo usaría en el juicio. «Señoría, me gustaría solicitar su atención sobre el pez de la bolsa correspondiente a la primera prueba. El fallecido fue encontrado panza arriba después de apenas tres semanas al cuidado de mi exmujer. Es evidente que no es apta para ser la tutora legal de nuestros hijos.»
Si Steven tuviera idea alguna del ser humano que había muerto a mi cargo el mes pasado (o de dónde Vero y yo habíamos decidido esconder el cadáver), tal vez le daría un infarto, posibilidad que Vero había sopesado maliciosamente hasta que calculó la baja probabilidad que había de que la noticia lo matara de verdad. Hacía un mes que una mujer llamada Patricia Mickler había escuchado una conversación entre mi agente literaria y yo sobre la trama de una novela en una sandwichería muy concurrida y me había ofrecido cincuenta mil dólares por asesinar a su marido, un hombre horrible que resultó que blanqueaba dinero para la mafia rusa. Que Harris acabara drogado en mi monovolumen había sido un accidente y, a pesar de que yo no fui quien lo asesinó en realidad, su mujer estaba segura de que sí. Le había pasado mi nombre a su amiga Irina, cuyo marido actuaba a las órdenes de dicha mafia tan temible. La muerte del marido de Irina también había sido un accidente. Con todo, ambas mujeres me habían expresado su gratitud entregándome cantidades generosas de dinero en metálico. Y una propina: alguien había publicado un anuncio en Internet buscando a un interesado que estuviera dispuesto a asesinar a mi exmarido a cambio de dinero.
Vero me tendió la red de plástico verde.
—¿Quieres dedicarle unas palabras?
Zach gateó hacia la pecera con sus piernas gordinflonas, con los bordes ondulados del pañal asomándole por debajo de la camiseta negra. Se sujetó con los dedos pegajosos al borde del aparador al tiempo que se impulsaba para ponerse de pie y mirar. Tocó el cristal con un dedo mientras un hilo de saliva se le descolgaba de la barbilla. Delia respiraba entrecortadamente, con el brillo de los mocos sobre el labio superior y la mirada levantada hacia mí, expectante. Cogí la red.
—¿Qué se supone que tengo que decir? —susurré.
Vero me dio un empujoncito hacia la pecera.
—Di algo bueno de él y ya está.
Sujeté la red contra el pecho, esforzándome por encontrar las palabras que consolaran a mi afligida hija de cinco años, que llevaba histérica desde que se había despertado y había encontrado a su mascota flotando en la pecera como un Cheerio. Era escritora, por el amor de dios. Me dedicaba a ensartar frases. Debería serme fácil. Pero, cada vez que miraba a Christopher, lo único que visualizaba era la cara de mi exmarido. No porque quisiera matar a Steven. Bueno, sí, supongo; algunos días sí. La mayoría. Sin duda, cada vez que abría la boca. Pero no importaba lo conflictiva que se hubiera vuelto nuestra relación desde que me había dejado por nuestra agente inmobiliaria: quería a nuestros hijos y ellos lo querían a él. Y yo nunca haría nada que les hiciera daño a Delia o a Zach.
Alguien quería que Steven muriera. Y no era yo.
—¿Qué puedo decir de Christopher? —Volví la mirada a Vero en busca de inspiración. La comisura de su boca tembló al indicarme con un gesto que continuara—. Era un pez bueno. Amigo fiel y constante para todos nosotros, fue…
Sentí un tirón enérgico en mis pantalones de yoga.
—Cuéntales cómo era su sonrisa —dijo Delia secándose la nariz con la manga del maillot negro— y que era el mejor haciendo burbujas.
Se encogió contra mi costado y hundió la cara entre los dobleces de mi sudadera. Zach frunció su ceño diminuto con preocupación. Di gracias por que fuera demasiado pequeño para comprender de verdad lo que estaba pasando mientras me hacía eco de los sentimientos de su hermana y metía la red en el agua para sacar a Christopher.
Delia se agarró a mi pierna cuando empezamos a desfilar solemnemente por el vestíbulo hacia el cuarto de baño. Zach iba encaramado en la cadera de Vero, detrás de nosotras, cerrando nuestra procesión. Nos paramos en torno a la tapa levantada del váter y presentamos nuestros últimos respetos a Christopher cuando cayó al inodoro con un suave ploc.
Delia me tomó el brazo cuando fui a tirar de la cadena.
—¡Mami, no!
—Cariño, tenemos que hacerlo. No lo podemos dejar ahí para siempre.
—¿Por qué no? —lloriqueó.
—Porque… —Le lancé a Vero una mirada de auxilio. Sin duda, este caso no venía en mi ejemplar de Qué se puede esperar cuando se está esperando. Que me devolvieran el dinero.
—Porque —aportó Vero para ayudar— va a empezar a oler mal y… —Le pisé un pie con fuerza.
—Pero no voy a volver a verlo —sollozó Delia.
Una burbuja se le infló en la nariz y se la limpié con mi manga.
—Siempre nos quedará su recuerdo. —Y las decenas de fotos que Delia me había hecho publicar con la etiqueta #instapececito.
—A lo mejor podemos ir a la tienda de animales a por otro. —Las palabras salieron de la boca de Vero antes de que pudiera impedirlo.
Delia estalló en un intenso lloriqueo. A Zach le empezó a temblar el labio inferior.
—¡No quiero otro pez! —chilló mi hija—. ¡Como Christopher no hay ninguno!
—Tienes toda la razón —dije elevando la voz mientras ambos empezaban a aullar—. Nunca habrá un pez como él. Deberíamos rendirle homenaje con un minuto de silencio.
Delia apretó los labios. El silencio se hizo en el cuarto de baño, salvo por los sollozos que estremecían a mis hijos. Bajé la cabeza y le di codazos a Vero en las costillas hasta que también inclinó la suya. Esperé un minuto entero antes de poner la mano sobre la palanca de la cisterna. Esta vez Delia no intentó detenerme y, tras un remolino de escamas naranjas, Christopher desapareció.
Vero le despeinó con delicadeza los mechones puntiagudos a Delia, empapados de lágrimas.
—Ven, Dee, que te voy a hacer unas galletas.
—No muchas, ¿eh? —le recordé. Mi madre estaba preparando pavo relleno para un regimiento y me mataría si les quitaba el apetito a los niños antes de la cena.
Zach soltó un chillido cuando Vero lo levantó del suelo y lo llevó abajo. Delia remoloneó y miró por última vez el váter antes de seguirlos hacia la cocina.
Cuando me dirigía a apagar la luz, me detuve. Me volví y tiré de nuevo de la cadena, porque no soy la persona con más suerte del mundo ni tampoco tan tonta como para creer que los muertos nunca van a volver a visitarme.
Capítulo 2
Una hora después, Vero y yo estábamos abrochándoles a Delia y Zach los cinturones de sus asientos de seguridad del coche. Ella les limpió las delatadoras migas de galleta de las mejillas mientras yo cargaba mi monovolumen con dos maletas pequeñas de ruedas y cerraba el portón de un golpe.
—¿Y ese equipaje? —preguntó Vero.
—He recibido un correo de Steven esta mañana. Se ha mudado a su casa nueva y quiere quedarse con los niños el fin de semana.
Había adjuntado al mensaje unas fotos de la casa de labranza restaurada que había alquilado en el condado de Fauquier; se había encargado de señalar que las habitaciones y los juguetes de los niños ya estaban colocados y la cocina abastecida y lista para ellos. Había puesto en copia a su abogado, Guy, que nos había respondido a los dos felicitando a Steven por haber encontrado «un lugar tan estupendo para los niños», que en jerga de abogados claramente significaba «No tienes razones para pelear por esto».
Había sido sencillo mantener a Delia y Zach alejados del vivero de Steven desde que arrestaron a su exprometida. Después de que encontraran allí cinco cadáveres enterrados y de que hubieran implicado a Theresa Hall en la consiguiente investigación, él había roto el compromiso. En cuestión de horas se había marchado del adosado de ella y desde entonces había estado durmiendo en el sofá de la oficina de ventas del vivero. Su abogado y él habían acordado que lo mejor para los niños era que dejaran de quedarse a dormir con él hasta que rehiciera su vida. Pero no sabían lo que Vero y yo sabíamos: alguien había publicado un anuncio en un foro de Internet en el que se ofrecía una recompensa de cien mil dólares a quien estuviera dispuesto a eliminar a Steven Donovan. Por lo que Vero y yo sabíamos, el foro era un pozo virtual de inmundicia torpemente disfrazado de grupo de apoyo de madres, un lugar de encuentros anónimos para cientos de mujeres de mediana edad amargadas en el que despotricar de lo que les fastidiaba, es decir, del marido, del jefe y del novio. Al parecer, para las que tenían medios también era una forma de deshacerse de ellos.
Vero parecía horrorizada cuando cerró la puerta corredera del monovolumen, con los niños dentro.
—No vas a dejar que se queden con él, ¿verdad?
—Claro que no. He llamado a mis padres y les he preguntado si se podían quedar con ellos. Luego he contestado a Steven y le he dicho que los niños ya tenían planes.
Una sonrisa pícara se dibujó en los labios de Vero mientras nos montábamos en el coche. Redujo la voz a un susurro de complicidad y meneó una ceja.
—¿Tres días enteros sin los niños? Puedo quedarme unas noches en casa de mi primo si quieres invitar a Julian a jugar a los papás y las mamás el fin de semana.
Noté calor en la cara cuando visualicé a Julian en mi cocina. O en mi dormitorio. Lancé una mirada rápida de vergüenza al espejo retrovisor, pero Zach ya tenía la cabeza inclinada contra su sillita y a Delia se le estaban cerrando los ojos, rodeados por una marca roja.
—No tengo tiempo para jugar a los papás y las mamás. —Por muy tentador que fuera pasar un fin de semana a solas con el estudiante de derecho joven y sexy con el que estaba quedando, tenía cosas mucho más importantes que hacer—. Tengo que averiguar quién publicó esa oferta. No me voy a sentir tranquila dejando que los niños pasen el fin de semana con Steven hasta que me asegure de que nadie está intentado matarlo. —Y, por si fuera poco, tenía una entrega para mi agente el lunes a las nueve de la mañana.
Giré la llave en el contacto y me estremecí cuando el motor protestó renqueando antes de encenderse con un chasquido.
Vero emitió un sonido de indignación.
—El lunes vamos a ver un coche nuevo.
—Al monovolumen no le pasa nada. Tu primo me lo acaba de arreglar.
—No, Ramón solo le ha puesto un parche. Asúmelo: el monovolumen está kaputt.
Metí la marcha atrás en mi viejo Dodge Caravan y recé por que nada se soltara y se cayera —al menos nada importante— mientras bajaba traqueteando hacia la calzada.
—No puedo permitirme un coche nuevo ahora mismo; Steven y su abogado me miran con lupa todos los gastos.
—Podrías si aceptaras la oferta del foro. Con cien mil pavos te comprarías un coche bien guapo.
—No vamos a matar a mi exmarido por dinero —susurré girándome para mirar a mis hijos, dormidos.
—¿Cuánto crees que nos darían por el abogado ese? —sugirió Vero. La fulminé con la mirada—. Tranquila, estoy de broma. Pero esta transmisión no te va a durar mucho. Deberías dedicarte a escribir el libro en el que Sylvia piensa que has estado trabajando.
—Ya lo sé y eso haré. —Mi agente literaria, Sylvia Barr, me había estado acosando para que le mandara unas páginas de muestra de la novela que se suponía que llevaba escribiendo un mes y que mi editora esperaba recibir antes de que acabara el año—. Me pondré con ello este fin de semana. Voy a estar en la biblioteca de todas formas.
Vero y yo nos estábamos turnando para rotar por casi las doce sedes del sistema bibliotecario de nuestro condado, con cuidado de eliminar el historial de búsqueda cada vez que utilizábamos los ordenadores para comprobar si alguien había aceptado la oferta del foro. Había pasado un mes sin que hubiera habido respuesta, pero eso no cambiaba el hecho de que alguien quisiera asesinar al padre de mis hijos y, ahora que Steven tenía donde vivir, no me quedaba ninguna excusa razonable para impedir que los niños lo vieran. Me pasaría el fin de semana entero en la biblioteca si hacía falta. Peinaría ese foro femenino hasta que averiguara quién había publicado el anuncio —probablemente una de las incontables mujeres a las que Steven había menospreciado o conseguido cabrear—. Luego haría una llamada anónima, informaría a la policía de las intenciones de esa mujer y esperaría con todas mis fuerzas que así se acabara esta historia.
—Vendré a ayudarte —se ofreció Vero mientras nos incorporábamos al bulevar.
—Vaya par de tontas que somos por desperdiciar así el fin de semana. ¿No tienes ninguna cita?
—Venga ya; si tú estás teniendo marcha por las dos.
Separé la mirada del bulevar para dirigirla hacia ella. Vero siempre había sido la que me echaba el sermón para que me vistiera con ropa de verdad y saliera, pero últimamente cada vez se quedaba más en casa. A excepción de las clases a las que asistía en el centro de formación de nuestra zona, se había contentado con pasar sus noches libres conmigo y los niños viendo películas en pijama.
—A lo mejor tendrías algo más de marcha si salieras de casa de vez en cuando.
Desvió la mirada en señal de impaciencia.
—¿Qué pasa con ese chico de macroeconomía, Todd?
—Microeconomía —dijo enfatizando «micro»—. Si estás intentando deshacerte de mí para quedarte en pelotas con tu novio, prefiero pasar el fin de semana con mi primo viendo el fútbol.
El coche osciló un poco mientras la examinaba entre vistazo y vistazo a la carretera, lo que hizo que el conductor del carril contiguo tocara el claxon.
—Creía que me habías dicho que tu familia no se iba a juntar en Acción de Gracias este año porque tu tía estaba enferma.
—Así es. Mi madre la está cuidando.
Sabía que Vero y su primo estaban muy unidos —estuvo durmiendo en el sofá de su casa antes de mudarse con nosotros—, pero en cuanto a todo lo demás sobre su familia se mostraba inusitadamente reservada. Durante el mes que llevaba viviendo con nosotros su familia nunca había llamado y, a pesar de que tanto su madre como su tía vivían nada más cruzar el puente, en Maryland, Vero no había ido a visitarlas ni una vez, que yo supiera.
—Si Ramón está en casa, ¿por qué no vas a cenar con él?
Vero respondió con una risa seca.
—El concepto que tiene Ramón de comida casera es unos macarrones con queso precocinados. Además, prefiero pasar este día contigo.
Se volvió hacia la ventana. No podía quitarme la sensación de que se estaba guardando algo, pero al girar hacia el vecindario de mis padres decidí dejarlo estar. Me lo confiaría cuando se sintiera preparada. A veces las familias son raras. Yo lo debería saber.
Mi madre y mi padre aún vivían en la misma casa en que Georgia y yo nos criamos, una de dos plantas, de estilo colonial y fachada de ladrillo en una urbanización de la periferia, en Burke, que en su momento fue más tranquila que ahora. Mi madre abrió la puerta principal cuando entré con el coche en el aparcamiento. El delantal con la frase LAS ABUELAS LO ARREGLAN TODO estaba moteado de aceite y empolvado de harina. El olor apetitoso a pavo asado y a relleno nos llegó flotando desde la casa mientras yo despertaba a los niños y los acompañaba adentro. Cinco días al año me alegraba de vivir tan cerca de mis padres. ¿Y los otros trescientos sesenta? Quizá no tanto.
Mi madre frunció el ceño cuando vio el pelo de Delia y la acorraló en el recibidor para darle un abrazo. Los mechones cortos y rubios le habían crecido al menos un par de centímetros desde el incidente de la cinta adhesiva y las tijeras, y Vero se los había peinado hacia un lado antes de salir de casa sujetándolos bien con unas horquillas rosas.
—¡Pero cuánto has crecido! ¡Parece que fue hace meses la última vez que te vi!
—Los viste a los dos la semana pasada, Ma.
Con el bolso del bebé en un brazo y el pastel de calabaza en el otro, solté a Zach en las manos expectantes de mi madre. Le limpió un churrete de chocolate de la mejilla y le dio un beso con el ceño fruncido hacia mí. Arrugó la nariz mientras alcanzaba el bolso.
—Perdona. Lo he cambiado justo antes de salir, pero hemos pillado un atasco.
Georgia apareció en el recibidor con una cerveza abierta ya en la mano. Nuestra madre miró hacia arriba hasta poner los ojos en blanco, desistiendo.
—¿Qué? —preguntó Georgia, toda inocente—. Ya son las cinco.
—En el Vaticano, a lo mejor —murmuró Ma. La cara se le iluminó cuando Vero cruzó el umbral tirando de las dos maletas de ruedas—. Vero, cariño, me alegro de verte. Qué bien que hayas podido venir. —Zach soltó una risilla cuando ambas se dieron un abrazo incómodo con él en medio.
—No podía faltar.
—Suelta los bultos —dijo mi madre haciendo un gesto vago hacia el pie de las escaleras y cerrando la puerta.
—Hola, Vero. Feliz Día de Acción de… ¡Uy! —A Georgia se le escapó un gruñido cuando Delia se lanzó contra ella y le rodeó las piernas con un abrazo de los que espachurran los huesos.
—Tía Georgia, ¿vas a venir a mi cole la semana que viene para el Día del Trabajo?
—¿El Día del Trabajo?
—El Día de las Profesiones —le aclaré dejando el pastel en la mesa del vestíbulo antes de desprenderme del abrigo.
Delia saltó de puntillas.
—Les he dicho a mis amigos que eres policía y quieren ver tu pistola.
Georgia le frotó el pelo y se le soltó una horquilla.
—Ya lo hablaré con tu madre. Ve a buscar al yayo; creo que se está guardando las galletas para él solo.
Delia se marchó escopetada al salón, donde un partido de fútbol sonaba a todo volumen en la televisión. Georgia elevó la cerveza hacia nosotras para saludarnos. Antes de tocar el botellín con los labios, nuestra madre le encajó a Zach en el pecho. Se activaron sus reflejos de policía y lo agarró con el brazo que tenía libre mientras se le resbalaba por la sudadera.
—Puedes cambiar a Zach en el cuarto de invitados —dijo mamá, soltando el bolso del bebé a los pies de Georgia.
Mi hermana puso los ojos como platos. Vero retrocedió con las manos arriba.
—A mí no me mires, que es mi día libre. —Se retiró al salón y le dio un beso en la mejilla a mi padre antes de dejarse caer a su lado en el sofá.
Georgia olisqueó a Zach, que soltó otra risilla al verle los labios fruncidos.
—Cógelo, Finn. No estoy capacitada para encargarme de este asunto.
Lo extendió hacia mí. Yo estaba segura de que se habría sentido más cómoda desactivando una bomba.
Sin embargo, le arranqué la cerveza de la otra mano y le puse encima las asas del bolso del bebé hasta que quedó colgando de su brazo como una chaqueta de un perchero.
—Imagínate que es una mochila militar —la alenté con una palmadita en la espalda.
Georgia observó detenidamente el bolso, pronunciando mi nombre a modo de leve súplica, mientras yo tomaba un trago largo de su cerveza y me giraba para ir a la cocina, siguiendo el dulce olor a mantequilla de los boniatos caramelizados y del relleno del pavo. Tras dejarme caer en una silla de la mesa de la cocina, cerré los ojos y di otro sorbo, agradeciendo ese momento de paz.
Algo pesado cayó delante de mí con un ruido sordo sobre la mesa. La fuente de judías verdes era una gran montaña de vainas y pedúnculos enredados.
—Ponte con eso mientras voy regándolo con la salsa —dijo mi madre ciñéndose las manoplas de cocina. Con un suspiro, posé la cerveza en la mesa al tiempo que ella extraía un pavo humeante del horno—. ¿Cómo va tu libro?
—Estupendamente —mentí.
Mi madre me miró con desconfianza mientras succionaba con la pipeta el jugo del fondo de la bandeja.
—¿Ya te han pagado?
—Solo la mitad. El resto me lo dan cuando termine. —Si es que terminaba.
—Pues esa mitad, a la hucha, por si acaso.
—¿Por si acaso qué?
—Por si acaso la necesitas para un abogado.
Soltó un quejido al levantar el pavo para volver a meterlo en el horno. Habría sido una tontería ofrecerle mi ayuda. A mamá le gustaba encargarse ella sola de ciertas cosas. Las cenas de la época de fiestas —en la que implicaban cocinar y dar de comer a su familia— eran una tarea que solo le arrebataríamos por encima de su cadáver. La única razón por la que me estaba dejando preparar las judías era porque se trataba de una tarea en la que no podía meter la pata.
—¿Te sigue dando la vara el abogado de Steven?
Abrí una vaina.
—No pasa nada, Ma. Me apaño.
—Creía que Steven había aceptado lo de la visita semanal.
—Quiere estar con los niños desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana, ahora que ya tiene casa.
Mi madre emitió un sonido de indignación mientras dejaba caer una tabla de cortar sobre la mesa y estampaba un cuchillo encima. La custodia compartida no estaba tan mal como la exclusiva, por la que Steven había estado litigando cuando Theresa y él decidieron que iban a casarse. Pero seguían siendo tres noches que pasaban lejos de casa en otro condado, en vez de a un par de manzanas de la misma calle.
—Es un monstruo —dijo picando perejil con gran vehemencia.
—No es un monstruo. Solo está enfadado. —Porque su relación con Theresa no había funcionado. Porque su negocio estaba pasando por apuros después de que hubieran exhumado cinco cadáveres de su vivero. Porque por fin yo estaba ganando dinero suficiente para mantenerme a mí y a los niños sin su ayuda.
—¿Es por ese jovencito con el que te estás viendo?
Y a lo mejor por eso también.
El hecho de que estuviera saliendo con alguien había sido un dolor de cabeza para Steven. Le gustaba quitárselo y contagiármelo a mí llamando a Guy todas las semanas y presentándole algún plan novedoso para ir reduciendo mi custodia.
Mi madre levantó una ceja.
—Georgia dice que ese hombre con el que te ves trabaja a media jornada y que todavía va a clase.
—A las clases de la universidad.
—Es demasiado joven para ti. Deberías salir con alguien más de tu edad. Alguien con estabilidad que pueda manteneros a ti y a los niños.
—Yo puedo mantenerme a mí y a los niños perfectamente.
—Si tuvieras marido, Steven no andaría amenazándote con quitártelos. No tendría donde agarrarse.
Alejé de mí la fuente de judías asesinadas.
—¿Por qué papá y tú siempre estáis dándome la lata para que me busque un marido? Nunca se la dais a Georgia para que se busque una mujer.
—Ella tiene seguro de salud y pensión de jubilación.
Di un suspiro y reposé la cabeza en la mano. No tenía respuesta para eso.
—¿Y ese hombre tan majo que trabaja con tu hermana? —Mi madre removía el aire con el cazo, invocando su nombre—. Ese que es alto, con el pelo oscuro y que tenía al compañero con cáncer. Coincidimos una vez hace años, cuando Georgia y él se graduaron juntos en la academia. Es muy guapo —dijo bajando la voz, como si aquello fuera una noticia de escándalo—. Y es católico.
Me llevé la cerveza a los labios para tapar mi sonrojo. El inspector Nicholas Anthony era, efectivamente, muy guapo. También besaba de muerte, pero no hacía falta alimentar las fantasías matrimoniales de mi madre. Había pasado un mes desde que Nick se presentara disgustado en mi porche con una botella de champán y una disculpa por haber sospechado lo peor de mí, pero la discusión con él todavía me pesaba. Detestaba el hecho de que, aunque mis intenciones no eran malas, en cierta medida Nick tenía razón. Le había mentido para evitar problemas y no había llegado a perdonármelo a mí misma.
—No voy a salir con el compañero de trabajo de Georgia —dije rotundamente.
—Muy bien. Tu hermana dice que ese jovencito con el que te estás viendo está estudiando para abogado. A lo mejor él sí te puede ayudar con el problema de Steven.
—No va a ser ese tipo de abogado. —Julian estaba estudiando derecho penal. Y, sí, no se me escapaba la ironía de nuestra situación.
—¿Conoce a los niños?
—No.
Julian no me había pedido venir a casa y yo no se lo había ofrecido. Solíamos quedar en el bar en el que trabajaba. O en su apartamento. Normalmente en su cama, ocasionalmente en el sofá y una vez en el suelo de la cocina. Me levanté a pillar otra cerveza del frigo, sin prisa por salir de detrás de la puerta abierta para esconder el rubor incriminatorio. Julian y yo no íbamos en serio. No estaba del todo segura de qué éramos. Solo que disfrutaba de su compañía y que el sexo era maravilloso. En realidad, ahora mismo no quería nada más. Tenía a Vero, a mis hijos y un sueldo estable. Eso era todo lo que necesitaba, además de algún que otro orgasmo alucinante.
—Pues más motivo para ahorrar dinero, Finlay. Una mujer soltera nunca está lo suficientemente preparada. Deberías tener un colchón.
—Mi colchón está bien —dije, cerrando el frigo, y retiré la chapa de la cerveza. No necesitaba ni más dinero de la mafia ni más cadáveres ni más maridos tóxicos; ni el mío ni el de nadie. Las puertas de batiente de la cocina se abrieron de golpe y mi hermana entró vestida con un equipo completo de los SWAT y con Zach bajo un brazo. Un hilo de sudor le caía por la sien bajo la visera levantada del casco.
—Incidente resuelto —dijo tirando al cubo de la basura un pañal enrollado con fuerza mientras Zach se escapaba de sus brazos retorciéndose y gateaba hacia el salón. Georgia se dejó caer en la silla que estaba junto a la mía y se quitó el casco.
—Sabía que serías capaz de manejar la situación.
—Durante unos momentos ha sido crítica. ¿Cuándo vas a empezar a enseñarle al crío a ir al baño? ¿Y qué es eso del Día de las Profesiones del cole de Delia?
Le pasé mi cerveza.
—El martes tienen que llevar a un adulto a clase para que les explique a lo que se dedican.
—¿Por qué no vas tú? Eres la escritora famosa de la familia.
—No soy famosa. —Un contrato editorial decente solo me había bastado para pagar las facturas. El libro ni siquiera estaba todavía en imprenta. Por lo que sabía, podía ser un fiasco y que nunca me encargaran otro—. Además, Delia ya lo ha preguntado y la maestra le ha dicho que no.
—¿Por qué?
Eché una mirada a mi madre y bajé la voz.
—Al parecer, al colegio le preocupan ciertos aspectos del contenido de mis libros.
—¿Te refieres a las escenas de sexo?
Mi madre dejó de remover la salsa. Le propiné una patada a mi hermana por debajo de la mesa y exclamé una palabrota al chocar el pie con la punta de acero de su bota.
—¿Por qué te ha dado por traerte el equipo de los SWAT a la cena de Acción de Gracias?
—No me lo he traído. Es el viejo que me ponía en los entrenamientos de la academia. Lo he encontrado arriba, en el armario de mi antiguo cuarto. Todavía me entra —dijo con orgullo, dándose golpecitos en la placa del pecho.
—¡Si tiene velcro!
—¿Cómo que hay escenas de sexo en tus libros? —Mi madre plantó una mano en la cadera, mientras que con la otra empuñaba el cazo, que goteaba salsa—. ¿Por qué tienen escenas de sexo tus libros? Me dijiste que eran de misterio.
—Gracias —murmuré quitándole la cerveza a mi hermana para recuperarla.
Un brillo travieso le chispeó en los ojos.
—¿No has leído los libros de Finn, Ma? ¿Cómo es que no te acuerdas de las escenas de sexo? —Georgia me guiñó un ojo, cogió una judía cruda de la fuente y se la metió rápidamente en la boca.
Le pegué en la mano cuando la acercó otra vez.
—Georgia, por el amor de dios, que acabas de cambiar un pañal. ¿Acaso te has lavado las manos?
Mi madre me apuntó con el cazo.
—En esta casa no digas el nombre del Señor en vano, Finlay Grace McDonnell.
—Donovan —corregimos Georgia y yo al unísono.
Mi madre apretó los dientes y el cazo esparció salsa cuando lo giró hacia mi hermana.
—¡Y, Georgina Margaret, vete a lavar esas manos sucias!
Georgia movió los ojos hacia arriba con exasperación. Me dio un puñetazo en el hombro al levantarse y se escabulló de la mesa.
—Bueno, ¿qué es eso de que hay escenas de sexo en tus libros? —me preguntó mi madre.
—De verdad, ¿cuántos te has leído?
Se le oscurecieron los colores de las mejillas.
—Los primeros capítulos.
—¿Solo los primeros capítulos?
—Del primero.
Me quedé boquiabierta. Sabía —y lo agradecía— que mi padre no se había leído mis novelas. La letra de esas ediciones de tapa blanda era demasiado pequeña como para que se tomara esa molestia. Pero había dado por supuesto que mi madre, que vive por y para aprovechar las oportunidades de meterse en mi vida privada, al menos habría hecho el esfuerzo de acabarse uno.
—El que intenté leer —se explicó— no me llamó la atención. ¿Qué pasa? —me preguntó cuando la miré de hito en hito—. Me gusta Nora Roberts. ¿La has leído? Es muy buena, de verdad. —Con un quejido, volvió a meter el pavo en el horno—. ¿Ves? Otra razón por la que tener marido.
—Gracias, pero yo puedo sola con mi pavo.
Subió la vista al techo —o quizá a dios— al desdoblar un trapo de un solo gesto y se secó las manos.
—Ve a decirle a tu padre que el pavo va a estar listo en media hora y que necesito que encuentre el trinchador eléctrico.
Aún sacudiendo la cabeza, crucé las puertas de batiente con la cerveza en la mano. El partido de fútbol resonaba en la estancia contigua, donde Vero y mi padre, afincados en el sofá, le gritaban al televisor y discutían sobre los first downs.
—Papá, mamá te necesita en la cocina.
Me acerqué a él por detrás y lo besé en la mejilla. Me dio unas palmaditas en la mano, que reposaba sobre su hombro.
—No tan deprisa, jefe —bromeó Vero, sosteniendo una mano abierta hacia él cuando se puso de pie con rigidez.
Mi padre hurgó en el bolsillo y sacó un billete de veinte.
—Debería apostar solo por Internet.
—No deberías apostar en general, que es un vicio. Hay poquísimas probabilidades de acierto —dijo cogiéndole el dinero con un guiño.
—Dice la que me acaba de dejar pelada la cartera. Tú sí que deberías probar suerte con esas páginas web. Este es un fin de semana gordo para el fútbol universitario. Coge ese billete y apuesta unos dólares a cada partido. A lo mejor tienes más suerte que yo.
Vero se quedó con los ojos entornados y la vista puesta sobre el billete de veinte de su mano, pensativa, mientras mi padre se iba a la cocina. Se lo metió en el bolsillo con la mirada perdida, sin apenas percatarse de que me había desplomado en el hueco caliente que él había dejado a su lado. Me pregunté si Vero estaría pensando en su primo y lamentándose de no estar viendo el fútbol con él, en el sofá de su casa. ¿Había aceptado pasar Acción de Gracias con mi familia porque yo se lo había pedido? ¿Porque mi madre había insistido? ¿Había algún código moral sobrentendido que dijera que una tenía que soportar la cena del pavo con la familia de la otra solo porque habían enterrado un cadáver juntas?
—Estás a tiempo de irte con Ramón si te lo estás pensando —le sugerí.
Se giró hacia mí con expresión de sorpresa, como si la sugerencia la hubiera traído de dondequiera que su mente estuviera divagando.
—Pero tu madre…
—Mi madre lo va a comprender. Probablemente hasta te envuelva un poco de pavo y pastel para que te lo lleves.
Por mucho que mi familia me volviera loca, no me imaginaba pasar las fiestas sin ellos. Me saqué las llaves del monovolumen del bolsillo y las solté en la mano de Vero.
—¿Y tú? —me preguntó.
—Me iré a casa en el coche de Georgia después de que los niños se acuesten. Vete a pasar el fin de semana con tu primo. Yo tengo bastante que hacer.
Su risa fue traviesa. Supe que no se refería a lo de la biblioteca cuando me dijo:
—No hagas nada que yo no haría.
Capítulo 3
Mi hermana me dejó en casa justo antes de las once. Mi monovolumen estaba en la cochera y el Charger de Vero había desaparecido. Me había dejado una nota en la encimera para recordarme que tenía una entrega pendiente para Sylvia el lunes y la metí debajo de un montón de facturas, intentando no pensar en ello.
Me incliné delante del frigorífico abierto para jugar al Tetris con las sobras que mi madre me había dado para casa y traté de encajar la montaña de táperes desechables. Tras retirar dos cervezas para hacer hueco, la puerta seguía sin cerrar, así que acabé rindiéndome: saqué un envase de helado del congelador y metí en su lugar el último recipiente de salsa de arándanos de un empujón.
Triunfante, me quité los zapatos con los pies, cogí una cuchara del cajón y subí con mis dos cervezas y el Ben & Jerry’s, intentando no reparar en el silencio asfixiante de la casa vacía. La puerta del dormitorio de Vero estaba cerrada, como solía estar por las noches después de acostarse, pero su ausencia resultaba muy tangible. Debería haberme entusiasmado por tener la casa para mí sola, pero ahora no estaba segura de que me gustara.
Tras ponerme un par de pantalones de chándal y una camiseta holgada descolorida, me tumbé en la cama bajo la luz tenue de la lámpara de mi mesilla, con la tarrina de helado abierta y posada sobre el pecho. Lamí un trozo de menta y chocolate de la cuchara, sin saber si ponerme a trabajar en el encargo de Sylvia o aprovechar la oportunidad excepcional de dormir una noche entera ahora que podía. Ni siquiera sabía de qué iba mi próximo libro. Cada vez que me sentaba a trabajar en el ordenador, terminaba pensando en el foro de aquellas mujeres, preocupada por el hilo olvidado en el que se mencionaba el nombre de Steven.
Clavé la cuchara en el recipiente y contemplé el techo. Quizá mi madre tuviera razón. Quizá debería apartar algo de dinero para un abogado en condiciones. Quizá debería litigar la custodia exclusiva. Pero ¿qué diría? ¿Cómo lo justificaría? «Señoría, de verdad que no puedo dejar que mis hijos pasen los fines de semana con su padre, porque le han puesto precio a su cabeza, y nada más que lo sé yo, ya que, dado el éxito que he tenido recientemente eliminando maridos tóxicos, una antigua clienta ha pensado que podría estar capacitada para esa tarea. Y, aunque no tengo planeado matar en un futuro próximo a mi exmarido, prefiero que mis hijos no estén con él, por si acaso alguien más decide intentarlo.»
El móvil vibró sobre la mesilla de noche. Dejé a un lado el envase del helado y arrastré el teléfono hacia mí. Sonreí cuando la foto de Julian brilló en la pantalla.
«¿Estás en casa?», me preguntó.
«Sí.»
«¿Quieres compañía?»
La luz de unos faros que giraron hacia la casa entró por los huecos de la persiana e inundó mi dormitorio. Me levanté rodando de la cama y arrastré los pies hasta la ventana; tiré de una lama hacia abajo y vi su Jeep granate parado delante de mi cochera.
«Ahora bajo», le respondí.
Me calcé un par de zapatillas de deporte, me puse una sudadera sin cremallera y bajé las escaleras. El aire de afuera era frío y cortante y me ceñí la prenda al cuerpo mientras cruzaba deprisa el jardín. Tiritando, abrí la puerta del copiloto del Jeep de Julian. Apenas me había dado tiempo de cerrarla cuando se inclinó sobre la palanca de cambios y me tomó la cara con las manos.
Tenía las yemas mullidas y la piel de alrededor de la boca suave, recién afeitada. Olía a nuez moscada y a loción para después del afeitado, y la lana de su grueso jersey desprendía aroma a madera quemada.
—Feliz Día de Acción de Gracias —dijo con la sonrisa apoyada en mis labios.
Se echó hacia atrás lo suficiente para calarme con dificultad un gorro de punto, apartándome el pelo de la cara y enganchándomelo detrás de las orejas. Sus bucles de miel dorada estaban ocultos bajo un gorro oscuro y ajustado, con los ligeros rizos asomados por debajo.
—¿Qué haces aquí? —le pregunté mientras me enrollaba uno en un dedo—. Pensaba que ibas a pasar este día con tus padres.
—Así ha sido. —Su pulgar esbozó vagamente el contorno de mis labios—. Estaba volviendo a casa. Te dejaste el gorro en mi apartamento la semana pasada. Pensé que lo echarías de menos.
—Ah —dije apoyándome sobre las rodillas y enlazando los brazos detrás de su cuello—, desde luego que lo echaba de menos.
Los ojos le brillaron como centellas al llevar la mano debajo de su asiento. Lo deslizó hacia atrás y nos movió a los dos.
—¿Echas de menos algo más?
—Se me ocurren unas cuantas cosas —dije sobrepasando la palanca de cambios, sin importarme si la señora Haggerty se asomaba a la ventana y le daba un infarto.
—Necesitaba verte —murmuró entre beso y beso.
Deslizó la mano por debajo de la envoltura que formaba mi sudadera e hizo un gélido dibujo al subir por mi espalda desnuda hasta detenerse en la mitad, donde habría estado la tira del sujetador. Sonrió con un gemido que resonó en mis labios mientras bajaba las manos a mis muslos y me apretaba más contra su regazo.
Había demasiada ropa. Apenas podía palpar su cuerpo bajo la cazadora de cuero y el grueso punto de su jersey. Pero sí que sentía algo bajo la tela de sus vaqueros.
—¿Tu monovolumen está en el garaje? —preguntó cuando el aire empezó a condensarse en las ventanas.
Solté una risa ahogada al recordar cómo había acabado la cosa para el último hombre que se había subido a la parte trasera del monovolumen. Sí, estaba en el garaje. Pero también los asientos de seguridad de mis hijos, una caja de gominolas de frutas y un paquete de toallitas para bebés. No me podía creer que me lo estuviera planteando de verdad.
—Los niños se quedan con mis padres el fin de semana. ¿Quieres pasar? —Las palabras me salieron con una prisa desesperada, acaloradas y pegajosas, hacia el aire que había entre nosotros; demasiado tarde para retirarlas.
Me atrapó el labio inferior con los dientes.
—¿Y Vero?
—En casa de su primo —jadeé.
Estrelló la lengua con la mía y estaba convencida de que, como hiciera más calor en el Jeep, me desnudaría y lo haríamos en el jardín delantero. Me agarró la mano cuando fui a abrir la puerta.
—Espera. No deberíamos hacerlo —dijo entre respiraciones irregulares—. No puedo quedarme. Tengo que volver a casa y hacer la maleta. Los colegas quieren que salgamos a las seis de la mañana.
Me incorporé, desorientada, y el gorro se me cayó hacia un lado.
—¿A dónde te vas?
Julian tenía los labios hinchados y los ojos aún hambrientos.
—Nuestros profesores se marchan la semana que viene a un congreso. Nos han dado unos días libres para que estudiemos para los exámenes. Algunos nos vamos a pasar la semana de acampada en Panama City.
—¿Te vas a Florida?
—Es un viaje improvisado —dijo asentándome los pelos sueltos hacia atrás y colocándome el gorro—. Mi jefe me ha dejado cambiar algunos turnos en el bar. Hemos reservado el camping esta misma semana.
Recordé las vacaciones de la universidad que Steven pasaba en Daytona y Miami con sus amigotes de la fraternidad. Nunca me invitaban ni me contaban los detalles después. Pero eso no significaba que yo no supiera nada.
—¿Te vas solo con los colegas?
—Y unos cuantos de la facultad —dijo. Me recliné hacia atrás, a unos centímetros de distancia. Julian me tomó por la barbilla con delicadeza—. Solo vamos a tomar un poco el sol y a relajarnos. Ya está. En una semana estoy de vuelta.
El mareo me difuminó las imágenes de alumnas universitarias con bikinis diminutos y de tiendas de campaña aún más diminutas. No tenía derecho a sentirme celosa. Julian y yo no íbamos en serio. Nunca había entrado en casa. No conocía ni a los niños ni a Vero ni a mi ex.
—Ah —dije cuando me di cuenta de la otra cara de la moneda; fue como un guantazo en la cara.
En todo el mes que llevábamos viéndonos, tampoco había conocido yo a ninguno de sus amigos.
—¿Qué pasa? —preguntó.
—Nada —dije forzando una sonrisa. ¿Qué esperaba de él? Yo tenía dos hijos, un trabajo y una casa de los que encargarme. ¿En serio esperaba que me invitara a irme con ellos?—. No pasa nada —insistí—. Tienes que ir. Pásatelo bien.
—¿Estás segura? Porque si hay algún problema, quizá deberíamos…
Le tomé la cara y lo besé. Porque no quería que terminara la frase: «… dejar de vernos», «… ir más despacio», «… hablarlo». No quería hacer ninguna de esas cosas. Quería montármelo con él en el Jeep y quizá hasta en el suelo de migas incrustadas del monovolumen. No quería pensar en él en la playa, dentro de un saco de dormir con otra persona.
Me quitó el gorro y lo tiró al asiento del pasajero. Hundió los dedos en mi pelo y por debajo de mi camiseta a la vez que me volvía a colocar en su regazo con un gemido de frustración.
Unos neumáticos chirriaron. Nos apartamos de golpe con la respiración agitada cuando una camioneta patinó hasta pararse al pie de la rampa que lleva a mi cochera. Las luces traseras deslumbraban con un tono amoratado de rojo.
Me separé de los brazos de Julian para volver al asiento del copiloto. Él se giró siguiendo la dirección de mis ojos, hacia la luna trasera; aún le ardía la mirada cuando dijo jadeando:
—¿Tu ex?
Asentí, esperando a que Steven pisara el acelerador y se marchara. En cambio, apagó el motor.
—¡Mierda! —murmuré.
Julian se dejó caer contra el reposacabezas.
—Debería irme. —Su voz sonó ronca.
—No, por favor. No te muevas —dije levantando un dedo antes de abrir la puerta del Jeep.
La cerré más fuerte de lo que quería; me ajusté la sudadera y me peiné el pelo revuelto hacia atrás con los dedos mientras bajaba la rampa echando pestes para llegar hasta Steven, que estaba al final.
—¿Qué haces aquí? Te dije que los niños estaban con mis padres.
—¿De quién es ese Jeep? —Frunció el ceño al ver en la luna trasera la pegatina de la GMU, la universidad de Julian, y alargó el cuello para escudriñar el interior.
—De un amigo. —Le puse una mano en el pecho cuando dio un paso decidido hacia el todoterreno—. Mira, estoy un poquito ocupada ahora mismo. ¿No puedes llamarme mañana?
Se detuvo y la sorpresa le enrojeció las mejillas.
—¿Por qué tienes todo el cuello rojo? ¿Y qué narices le pasa a tu pelo?
—A mi pelo no le pasa nada. Por favor, ¿puedes…?
La puerta de un coche se cerró a mi espalda y Steven se puso tieso. Cerré los ojos apretando los párpados.
—¿Quién narices es este? —preguntó Steven mientras Julian llegaba hasta mi lado.
Julian me llevó aparte.
—Parece que necesitáis hablar y yo debería irme a casa. Mañana tengo que madrugar. ¿Vas a estar bien si me voy?
—Va a estar estupendamente —refunfuñó Steven.
Asentí.
Julian bajó la cabeza para robarme un beso lento y calmado que me dejó un poquito sin aliento.
—Venga ya, chaval —le espetó Steven—. ¿No te han puesto hora de volver a casa o qué?
—Te escribo cuando llegue —susurró Julian. Convertida en un mar de frustración, me replanteé la oferta de cien mil dólares por matar a mi ex mientras Julian se montaba en el Jeep y lo sacaba de su sitio para marcharse.
Me di la vuelta hacia Steven, con las manos en las caderas; mejor ahí que alrededor de su cuello.
—¿A qué leches ha venido eso?
—Podría preguntarte lo mismo. ¿Ese era él? —dijo apuntando con el dedo a las luces traseras del Jeep, cada vez más pequeñas—. ¿Ese era el abogado misterioso con el que Vero no deja de dar la tabarra? ¡Por favor, Finn! ¿Cuántos años tiene?
—¿Cuántos años tiene Bree? —contraataqué. Dudaba de que la ayudante rubia y pizpireta de su oficina llegase siquiera a la edad mínima legal para beber alcohol.
—¿Y a ti qué carajo te importa? —Levanté una ceja, pero al parecer no captaba que estaba midiendo con doble rasero. Frunció los labios con indignación—. ¿Por eso Delia y Zach se quedan el fin de semana en casa de tu madre? ¿Para que puedas salir aquí poco menos que en pijama a empañar las ventanas del coche de un chavalillo? —Entornó los ojos al mirar la parte delantera de mi sudadera—. Por amor de Dios, Finn, si ni siquiera llevas sujetador.
Crucé los brazos sobre el pecho, vagamente consciente de un leve movimiento fugaz en la ventana del piso superior de la señora Haggerty.
—Steven, ¿por qué has venido? Es Acción de Gracias. ¿Es que no tienes un sitio mejor adonde ir?
Se frotó la corta barba con una mano para disimular una mueca. Sus padres vivían en Tampa desde que se jubilaron hace unos años y su hermana se había trasladado a Filadelfia. Tenía la camisa de franela por fuera y manchada de salpicaduras de kétchup y el aliento agriado por la cebolla. Probablemente había pasado Acción de Gracias cenando comida rápida en el coche.
Steven caminaba a pasos cortos por delante de la pickup de una manera irritante, pasándose las manos por el pelo, que ya necesitaba un arreglo. Tenía el mismo aspecto terrible que la última vez que se presentó delante de mi cochera en mitad de la noche, cuando Theresa y él se pelearon y vino arrastrándose para hablar.
—Bree te ha dejado —dije, y me convencí de que estaba en lo cierto cuando no se molestó en responder bruscamente.
—No me ha dejado —repuso con voz amarga—. Fue una decisión empresarial. Perdí demasiados clientes después de la investigación de la policía y ya no podía permitirme una auxiliar en nómina. La despedí hace unas semanas. —Ahogué una risa irónica sacudiendo la cabeza—. ¿Qué? —Las mejillas se le enrojecieron bajo el resplandor de la farola—. Le ofrecí ir a la oficina solo cuando hiciera falta. No es mi culpa que lo rechazara.
Dejé caer la cabeza entre las manos susurrando su nombre mientras suspiraba. Ya podía tener suerte para que Bree no lo llevara a juicio ni pintara «#MeToo» por toda la valla publicitaria de la entrada del vivero. Ni siquiera quería saber a cuántas mujeres les había hecho eso Steven a lo largo de estos años, desecharlas cuando rechazaban sus insinuaciones. Le había ido a Vero con la misma mierda antes de que se viniera a vivir con nosotros, con la excusa de que no podía permitirse seguir pagándole a menos que ella aceptara hacer unas horas extra en su entrepierna. La había despedido haciendo parecer que solo había prescindido de ella cuando Vero había rechazado de pleno su propuesta sexual.
Con los brazos aún cruzados sobre el tronco, me dirigí hacia el porche delantero.
—Vete a casa, Steven.
—No tengo casa —me respondió. Me paré en medio de la rampa que llevaba a mi cochera y me maldije por darme la vuelta. Él tenía la nariz roja y la cara pálida por la crudeza de la luz que arrojaba la farola—. Esa casa no es un hogar. Sin los niños no.
Qué lástima que hubiera tardado tanto en darse cuenta.
—Steven, ¿qué quieres?
—Quiero tenerlos el domingo —suplicó—. Solo unas horas. Este año los abetos aún no han crecido tanto como para cortarlos, pero he encontrado un vivero que tiene auténticas preciosidades y he pensado que los niños podrían elegir un árbol de Navidad. Bueno, uno para cada casa.
Me froté los ojos, cada vez con menos excusas para mantenerlos alejados de él.
—Delia tiene clase al día siguiente.
Una brizna de esperanza le iluminó la cara.
—Te los traeré a casa a tiempo para acostarlos. Te lo prometo.
—Vale. —Me acurruqué dentro de la sudadera, demasiado agotada como para discutir—. Les daré de comer pronto para que puedas recogerlos a las cinco.
Me giré hacia mi casa, esa que de pronto Steven quería decorar con el árbol perfecto. La misma de la que se había marchado porque le había parecido que otro árbol daba mejor sombra. Seguía de pie en la rampa, con las manos en los bolsillos, y el vaho denso de su aliento flotaba en el aire cuando me observó cerrar la puerta.
Capítulo 4
El aparcamiento de la biblioteca estaba casi vacío cuando abrieron las puertas el sábado por la mañana, pues el resto del mundo probablemente seguía dormido, en un coma provocado por el pavo y a la espera de que los botones de los pantalones volvieran a encontrarse. Hasta yo me noté los pantalones de yoga demasiado ajustados cuando me los puse esa mañana. En vez de esos, me decanté por los cómodos de chándal que me había puesto el día anterior, mientras me decía a mí misma que no era porque todavía guardasen un ligero olor al Jeep de Julian.
Con una de las gorras de béisbol de Vero bien calada para cubrirme la cara, rodeé el mostrador de préstamos, con la esperanza de que la única mujer que estaba tras él no oliera el café humeante que llevaba escondido debajo del abrigo ni se diera cuenta del sándwich de sobras de Acción de Gracias que iba metido en el maletín del portátil gracias a sus superpoderes de bibliotecaria, antes de tomar el camino más largo para ir hasta el grupo de cubículos más alejado con ordenadores para uso público. Tras asegurarme de que nadie me andaba acechando por las estanterías, me afinqué delante de un monitor al fondo de la sala.
Saqué el sándwich y el café y rescaté el móvil del maletín del ordenador. El corazón me dio un brinco al ver una notificación nueva en la pantalla. La abrí, pero el mensaje no era de Julian. Era de mi madre, que me recordaba que mañana recogiera pronto a los niños, para que le diera tiempo a ir a la primera misa de la tarde.
Picada por la curiosidad, abrí Instagram de un toque y busqué el perfil de Julian. No nos seguíamos, pero su cuenta no era privada. Me dije que aquello no era fisgonear mientras mi dedo sobrevolaba su nombre. El pulso se me aceleró al tocar su foto de perfil. No sabía qué pensaba ni esperaba encontrar, pero se me relajaron los hombros cuando las mismas fotos que ya conocía ocuparon la pantalla.
Coloqué el móvil bocabajo sobre la mesa y desvié la atención al ordenador de la biblioteca. Había venido a trabajar, me recordé. A encontrar a Hartita y escribir la muestra para Sylvia. No a espiar a Julian mientras disfrutaba de sus vacaciones.
Me lo aparté de la cabeza, tecleé la dirección del foro en el motor de búsqueda e inicié la sesión utilizando el perfil anónimo que Vero y yo creamos la primera vez que supimos de esa publicación. El foro era enorme: había casi treinta mil usuarias registradas que generaban miles de publicaciones todos los días. Pasé de largo de las salas de chat que ya conocía, orientadas a temas de mujeres: «Red de contactos entre mujeres», «Salud femenina», «Grupos de apoyo de divorcio y duelo»… Después, de los grupos del estilo #vidademamá: «Mamás trabajadoras», «Mamás lactantes», «Mamás maestras», «Mamás en plena operación pañal»… Me detuve en este último y antes de seguir bajando me apunté en una nota mental que debía volver después. Vero y yo habíamos encontrado los subgrupos más sospechosos hacia el final de la página, sepultados bajo los chats de quedadas para que los niños jueguen y de reuniones de clubes de lectura. Por ejemplo, el de «Mujeres ahorradoras», donde traficaban con códigos de descuento como si fueran drogas; el de «Mamás oso», donde intercambian métodos para espiar a sus hijos adolescentes herméticos y a sus maridos infieles, y el de «Chicas ingeniosas», con «consejos de limpieza para la casa» que ocasiones tomaban un rumbo hacia terrenos escabrosos y en los que había más de una publicación que se interpretaba como una metáfora para ocuparse de un cónyuge tóxico.
La publicación que contenía el nombre de Steven había aparecido en un grupo llamado «Tardes de despotrique». Pasé rápido por los hilos más recientes y cliqué en el título que rezaba «Mal asunto». Había comenzado como tantos otros —con mujeres que se quejaban de los hombres problemáticos de su vida— antes de tomar un cariz siniestro.
MamáDTres: Creo que es mi deber como ciudadana advertir a todas mis compis mamás de que no traten con Vin, el del salón de belleza que han abierto en Fair Oaks. Lo he pillado escribiéndole a mi hija, que tiene 17 años!!!
MamáSexyDeGemelos: No fastidies!!! Espero que lo hayas denunciado! Ya que estamos con el asunto de hombres que se portan mal, ¿os acordáis de la cita que pedí en esa clínica de fisioterapia de Centreville para que me dieran un masaje por lo de la ciática? Pues uno de los fisios intentó meterme mano. Un pervertido de la cabeza a los pies. Tienen que librarse de él sí o sí.
GalletaDeCanela: ¡UF! Siento que tuvieras que pasar por algo así. ¡Los hombres son unos cerdos! Otro ejemplo: una amiga mía alquiló un Airbnb la semana pasada en Rehoboth y se encontró una puñetera cámara escondida en el baño. No estoy de coña. Busqué el nombre del tío y tiene decenas de alquileres vacacionales a su nombre. Luego os paso un enlace.
FanNumero1deHarryStyles: Qué ascoMenos mal que tenemos este chat para cuidarnos entre nosotras.
Hartita: Sé perfectamente a lo que te refieres. El dueño de Viveros de Árboles y Tepes de Green Road, en Warrenton, es un buen elemento. Steven Donovan es un mentiroso y un farsante.
LaPresiDelAMPA: Oye… ¿Ese vivero no era el que salió en las noticias en octubre? En el que encontraron tantos cadáveres.
Hartita: Sí y se me ocurren 100 Buenas razones por las que el mundo sería un lugar mejor sin él.
El hilo se acababa ahí, con un silencio desconcertante, tácito pero tangible, que flotaba como consecuencia de la última respuesta. A nadie le gustaba que le recordasen que el césped tan caro que tapizaba el jardín recortadito lo habían sembrado en la misma tierra que el crimen organizado. Y esta publicación resultaba más bien una muestra de solidaridad. Olía a rencor, el lenguaje en clave de los negocios ilícitos.
«Un buen elemento» se parecía espantosamente a un encargo. Y «100 Buenas razones» se parecía sospechosamente a una oferta económica. El nombre completo de Steven y de su negocio estaban escritos bien claritos y lo de «el mundo sería un lugar mejor sin él»… Bueno, esa parte era explícita.
Me relajé un poco al cerrar el hilo. No había habido respuestas nuevas desde la última visita de Vero a una biblioteca, hacía tres días, pero seguía existiendo el problema de averiguar quién era Hartita en realidad. Pasé las horas siguientes metiéndome por las madrigueras del foro, buscando el resto de sus publicaciones, pero, por lo que pude saber, ese mensaje sobre Steven había sido su única contribución. Según su perfil, se había registrado como miembro dos días antes de publicar la oferta y no había vuelto a escribir nada. Pero estaba claro que seguía activa: su último inicio de sesión había sido unas horas antes esa misma mañana.
—¿Quién eres? —pregunté contemplando el escueto perfil de Hartita.