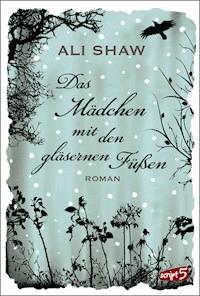![Flores blancas para papá (Plan Lector Juvenil] - Beatriz Helena Robledo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/273f9b6cf522760311b6a3f34079bcf9/w200_u90.jpg)
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: El Barco de Vapor Naranja
- Sprache: Spanisch
Magdalena es una joven de diecisiete años, sensible y rebelde. Un día decide emprender un largo viaje para acompañar a su abuelo, quien está a punto de morir. Ese viaje le revelará no solo los recuerdos de su familia, sino que le ayudará a resolver los misterios en torno a la vida de su padre, y con ello entenderá su propia vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Flores blancas para papá
Beatriz Helena Robledo
ILUSTRACIÓN DE PORTADAAlejandra Estrada
A Alejandra,
quien me regaló
las primeras
imágenes de
esta historia y sus recuerdos
más tempranos.
I‘m fixing a hole where the rain gets in...
1
NO PODÍA CREER lo que estaba viendo: un álbum viejo de fotografías y un plato con la imagen de su papá. Nunca había visto algo así, una fotografía impresa en porcelana. Le produjo una mezcla de emoción y ternura encontrar a su papá fotografiado de manera tan particular. Se quedó mirándolo un largo rato. Era hermoso, sí, con su pelo largo, una boina negra y una sonrisa en los labios que la emocionó aún más, pues en las pocas fotos que conocía —pensándolo bien, solo conocía una— salía muy serio. Sí, se reía, por supuesto, como todo el mundo, pero descubrir su sonrisa era algo inédito, nuevo.
Escondió sus tesoros en el clóset. Por la noche, cuando su mamá estuviera dormida, se pondría a ver las fotos con calma. No podía enterarse, pues por algo las había escondido en el fondo de esa caja llena de ropa vieja y de zapatos de hombre. Toda esa ropa, ¿sería de su papá? Seguramente, porque ella no tenía hermanos y en la familia de su mamá también todas eran mujeres, y entonces, ¿por qué tendría todos esos vestidos, camisas y suéteres allí en el desván? En la casa no había ninguna huella de él, ningún recuerdo, nada. Solo la foto que tenía en su mesa de noche y que había encontrado en un cajón. Ese día su mamá había armado un escándalo porque revolvía sus cosas personales, pero ella no le hizo mucho caso y se quedó con la fotografía.
Nunca había podido entender el afán de su mamá de borrar cualquier señal que le recordara a su papá. Lo mismo pasaba cuando Magdalena le preguntaba por su vida juntos, o cómo era él, o cualquier cosa referida al pasado. Era muy poco lo que le había contado. No quería que nada ni nadie se lo trajera a la memoria. ¿Por qué? ¿Así de infeliz había sido con él? ¿La había maltratado? ¿La había engañado con otra mujer? Cuando se ponía a pensar en esto terminaba llorando, las preguntas se le acumulaban una tras otra en la cabeza. Magdalena nada más tenía preguntas. ¡Sabía tan poco de su papá!
Cómo le hubiera gustado imaginarse una historia y luego creérsela, como Pipa Mediaslargas que para no aceptar la muerte de su padre en un naufragio, se había inventado que por ser tan gordo, en vez de hundirse había flotado y había llegado sano y salvo a una isla, convirtiéndose en el rey de los caníbales. No pudo evitar reírse de sí misma. ¡Qué ocurrencias! Qué bueno sería tener menos años, ser un poco más ingenua y un poco más alegre para poder creerse sus propias historias. Pero no, ella era demasiado depresiva y triste.
Por la noche Magdalena sacó el álbum. Sintió rabia cuando descubrió que no quedaba ni una fotografía de su papá, todas habían sido arrancadas. Allí solamente había imágenes de los abuelos y del resto de la familia. También se vio a sí misma con sus hermanas cuando eran muy pequeñas; pero de él, nada. Cerró el álbum con fuerza y tomó el plato. Se detuvo un buen rato a contemplarlo. ¿En dónde se habría tomado esa foto? ¿En qué lugar del mundo?
Pasó la mano con ternura acariciando la porcelana. Estaba muy empolvado. Quiso limpiarlo con un trapo, pero el polvo estaba adherido con fuerza. Se levantó y fue al baño. Untó con jabón la esponja con la que se frotaba todas las mañanas y la pasó por el rostro de su papá. Magdalena lanzó un grito. Sintió como si un puñal se le clavara en la boca del estómago, la poseyó un llanto incontrolable. Su mamá entró a ver qué pasaba. Magdalena no podía contenerse, no podía articular palabra, señalaba el plato con el dedo: la imagen de su papá había desaparecido.
MARZO 12 DE 1985
—Eres igualita a tu papá. ¡No lo soporto!
Eso era lo que me decía cuando se enojaba conmigo. Aún puedo escucharla diciéndomelo a gritos, como con rabia. Gritaba al aire, al viento, a las plantas, a los muebles que se le atravesaban, mientras se movía como una fiera.
Después se calmaba y aseguraba que no recordaba nada. Así es ella, desconcertante. Yo la seguía con la mirada asustada, escondida en un rincón de la sala.
Me acuerdo de esa escena porque sucedió de la misma manera una y mil veces, con los mismos gestos, los mismos gritos, las mismas palabras.
Llegué a pensar que era puro teatro, que no era verdad: no podía comportarse así cada vez que algo la molestaba. No podía ser posible que una persona hiciera los gestos de igual manera, dijera las frases de igual manera, tuviera siempre la misma mirada y gritara con el mismo tono de voz, una vez y otra y otra.
Pero así era.
Yo era muy pequeña y lo único que sentía era pánico al verla tan descompuesta, tan alterada, como si una fuerza ajena a ella se le metiera por dentro y la transformara en otro ser. Era como si mi mamá, esa señora tan elegante, tan bonita, se convirtiera en una bruja. Así se aparecía ante mis ojos ingenuos de niña de siete años, ¡como una verdadera bruja!
Recuerdo que una vez que le contesté mal, no sé por qué, me agarró a la fuerza y me encerró. Lo único que se me ocurrió fue gritarle: ¡usted no es mi mamá, usted es una bruja! Desde ese día empecé a mirarla con desconfianza. No sabía en qué momento iba a ocurrir la transformación. De señora a bruja y luego a señora otra vez.
Es la primera vez que me atrevo a decirlo. Y se lo digo a usted porque ese fue el trato: que yo podía decir aquí en este sofá lo que me diera la gana, lo que se me viniera a la cabeza. Y eso es lo que estoy haciendo, dejando que las palabras broten, así como van viniendo, van saliendo. Usted me prometió que lo que yo dijera aquí, aquí quedaba. Eso espero.
2
SALIÓ DEL CONSULTORIO con desasosiego. Se sintió culpable por haberle contado al psiquiatra lo de su mamá. No supo por qué se había acordado precisamente de esa escena de la bruja y no de cualquier otra. No dejaba de ser extraño eso de ponerse a hablar sin pensar, dejando salir todo lo que se le viniera a la cabeza sin ningún filtro. Sintió frío. Acababa de llover, la calle estaba mojada y el ambiente húmedo. Respiró profundo dejando penetrar el aire en sus pulmones y se sintió mejor. No quería llegar a la casa.
Tampoco sentía ganas de ver a su mamá. En los últimos días había estado insoportable, alegando por todo. Después de lo ocurrido con la foto del plato, decidió llevarla al psiquiatra. Había pasado ya casi un año desde esa noche, pero la recordaba ahora como si fuera ayer. Magdalena había gritado que no estaba loca, que los psiquiatras eran para los locos, y que ella estaba más cuerda que todos. Sin embargo, la convenció. La había hecho entrar en razón, argumentándole que ella no había asimilado la muerte de su papá y que por eso había reaccionado de esa forma cuando la imagen desapareció.
“Está bien mamá, está bien”, había aceptado sin mucho convencimiento, pero lo hacía, porque la verdad, Magdalena se deprimía muchísimo y a ella misma no le gustaba ver el mundo tan negro y tan oscuro. Siempre había admirado a las personas alegres, había soñado muchas veces con ser una niña feliz. O al menos “normal” como eran sus amigas del colegio. Comunes y corrientes, como le decía su mamá.
Decidió caminar un rato. Mientras caminaba con el viento helándole la cara, se dejó envolver por el rugido de la ciudad. A medida que avanzaba, aumentaba la intensidad del ruido. Sintió un mareo que la obligó a sostenerse de un muro. Volvió a respirar profundo. Estaba débil, llevaba días apenas probando bocado. Todo tenía un horrible sabor a hierro que le daba náuseas.
Se sentó en una banca y cerró los ojos. Desde hacía un año, la imagen de su papá la perseguía. No sabía nada sobre Miguel, así se llamaba su padre: Miguel Jaramillo. Y de ese hombre con nombre y apellido solamente conocía detalles tontos, como que no le gustaba la cebolla y que cuando iba a un restaurante preguntaba si la ensalada tenía cebolla y al contestarle el mesero entusiasmado que sí, que una deliciosa cebolla cabezona blanca, él decía: “Entonces sáquesela por favor”. Era una historia que contaba la abuela Paulina. También por ella sabía que le gustaba mucho la música, y que era “hippie y marihuanero, pero de muy buena familia, mija”.
Magdalena sonrió en la oscuridad de su mareo. Para las abuelas cualquiera que tuviera el pelo largo era hippie y marihuanero. El profesor de historia les había hablado sobre el movimiento hippie, sobre su furor en San Francisco, sus ideas pacifistas y las comunas, pero no se imaginaba a su papá en esas. Le pareció gracioso verlo con camisa de flores, unos horribles pantalones a la cadera de bota campana y con un medallón de peace and love colgado al cuello. Magdalena Jaramillo Mejía, hija de un hippie colombiano de los años sesenta. ¿Por qué no? La idea le pareció bastante divertida. Sería vegetariano, a pesar de la cebolla, tendría un mantra con el que enloquecería a toda la familia y usaría sandalias y túnicas largas para los rituales especiales los días de luna llena. O quizá habrían vivido en una comuna, y ella habría crecido entre adultos alternativos, libre como el viento, mascando margaritas y sintiendo que era una sola cosa fundida con la naturaleza. No podía imaginarse a su mamá hippie, eso sí no le cuadraba para nada. No, tenían que ser exageraciones de la abuela Paulina.
Magdalena sintió frío y sueño. Le dieron ganas de llegar a la casa, acostarse y dormir. Quería dormir, dormir y dormir y no volverse a levantar.
ABRIL 10 DE 1985
Cuando mamá se ponía furiosa, yo corría a refugiarme en los brazos de mamá Ana, una negra grande y gorda, que había criado a mi papá y a todos mis tíos.
¡Ah, mamá Ana!, la nana, como le decía mi hermanita, la dulce mamá Ana que nos contaba cuentos y nos protegía de los ataques de histeria de mamá.
Mamá Ana parecía una gallina clueca protegiendo a sus pollitos. Ella misma contaba que había engordado de esa forma por tomarse el suero que quedaba después de hacer el queso, cuando trabajaba en una de las fincas del abuelo. Después había pedido que la trasladaran a la casa de la ciudad, pues con tanto volumen en su cuerpo ya no podía hacer los oficios del campo. Así fue como mamá Ana se convirtió en la niñera de todos en la casa de los abuelos. Los arrullaba con cantos de negros, tan antiguos que se perdían en la memoria de sus antepasados africanos.
Recuerdo un pedazo de un canto que me impresionaba. Mamá Ana lo repetía con otro tono de voz, como si fuera el coro:
Niño lindo, niño Dios para dónde vas
Niño si te vas al cielo
No me vayas a dejar
De la rama de la flor
No me vayas a dejar
¡Ay, Niñito lindo!, niño Dios para dónde vas
Porque me ha dado vergüenza
No me vayas a dejar
Y a la dueña de la casa
No la vayas a dejar…
Y ese No me vayas a dejar me quedaba resonando por las noches y me daba mucho miedo que de verdad el niño se fuera y nos dejara abandonados, era como una sensación de pérdida que no logro explicar.
Mamá Ana era descendiente de negros esclavos traídos a las minas de oro de Antioquia. Nos contaba que sus tatarabuelos eran oriundos del Chocó, pero que los habían llevado a trabajar a las minas antioqueñas. Me gustaban mucho las historias de mamá Ana, era como si se abriera una ventanita a mundos que yo no conocía.
No sé por qué me estoy acordando ahora de ella. Era tan buena, tan cariñosa, aunque a veces me daban celos de que fuera igual con todas. Porque mamá Ana tenía la misma voz y la misma dulzura con Alicia, mi hermanita que siempre estaba enferma y quejándose, y con Sabina, que aunque era la menor, ha parecido la mayor: fuerte y dominante, igualita a mi mamá.
Quizá eso era lo único que no me gustaba de mamá Ana: siempre la misma, tierna, paciente y de buen genio. De la misma manera, una y otra vez, de la misma manera.










![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)