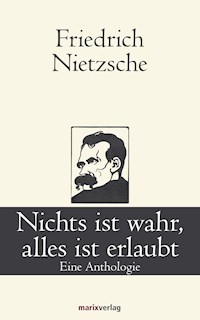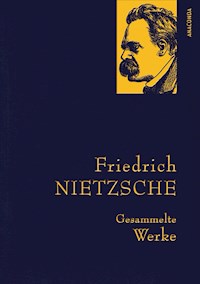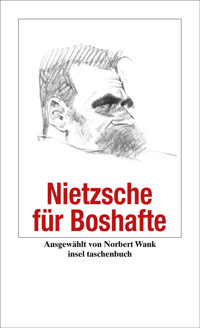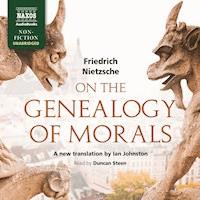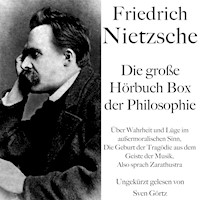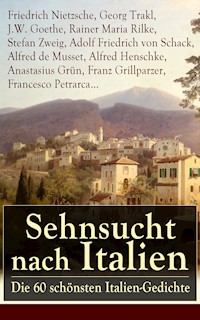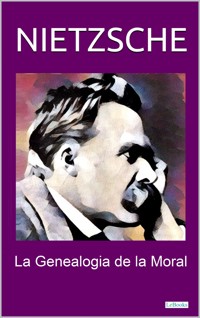
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Colección Nietzsche
- Sprache: Spanisch
Friedrich Nietzsche fue filósofo, escritor, poeta, filólogo y músico, y es considerado uno de los pensadores modernos más influyentes e importantes del siglo XIX. En la Colección Nietzsche, publicada por la editorial LeBooks, el lector tendrá la oportunidad de conocer el universo de Nietzsche a través de sus principales obras. "La Genealogía de la Moral" - "Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift" - fue publicada en 1887 por Nietzsche. En esta obra, se teje una crítica de la moral predominante a través del estudio del origen de los principios morales que han gobernado Occidente desde la época de Sócrates. Nietzsche se opone a cualquier tipo de razonamiento lógico y científico aplicado a la moral, y por lo tanto, lleva a cabo una crítica contundente a la razón especulativa y a toda la cultura occidental en todas sus manifestaciones, incluyendo la religión, la moral, la filosofía, la ciencia y el arte, entre otros. Originalmente escrito como un "complemento y clarificación de Más allá del bien y del mal", según se indicaba en la presentación de la primera edición, "La Genealogía de la Moral" se ha convertido en uno de los libros más influyentes y controvertidos de Nietzsche, quien a su vez es considerado uno de los pensadores modernos más influyentes e importantes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ᬍ
Friedrich Nietzsche
LA GENEALOGÍA DE LA MORAL
Título original:
“Zur Genealogie der Moral”
Primera edición
ISBN: 9786558944355
Sumario
PRESENTACIÓN
Prólogo
Tratado Primero
Tratado Segundo
Tratado Tercero
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
Desde que me cansé de buscar,
aprendí a encontrar;
Cuando el viento me opone resistencia,
navego con todos los vientos."
Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)
Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en la ciudad de Röcken, Alemania. Su padre era una persona erudita y sus abuelos eran pastores luteranos. Criado en una familia de clérigos, Nietzsche fue preparado para convertirse en pastor. Creció en Saale, con su madre, dos tías y su abuela. En 1858, Nietzsche obtuvo una beca para la prestigiosa escuela de Pforta. Luego se trasladó a Bonn, donde se destacó en sus estudios de teología y filosofía. A los 18 años, perdió la fe en Dios y pasó por un período de libertinaje en el que contrajo sífilis. Nietzsche se convirtió en profesor de filosofía y poesía griega a la temprana edad de 24 años en la Universidad de Basilea en 1869. Sin embargo, abandonó la universidad en 1879.
A medida que sufría intensos dolores de cabeza y una creciente pérdida de visión, llevó una vida solitaria, vagando entre Italia, los Alpes suizos y la Riviera Francesa. Atribuyó a su enfermedad el poder de conferirle una clarividencia y lucidez superiores. En 1871, escribió "El Nacimiento de la Tragedia". Posteriormente, en 1879, comenzó su amplia crítica de los valores escribiendo "Humano, Demasiado Humano". En 1881, desarrolló el concepto del "Eterno Retorno", donde el mundo pasa indefinidamente por ciclos de creación y destrucción, alegría y sufrimiento, bien y mal. En los años 1882-1883, escribió "Así Habló Zaratustra" en la bahía de Rapallo. En otoño de 1883, regresó a Alemania y vivió en Naumburg con su madre y su hermana. En 1882, escribió "La Gaya Ciencia". Luego vinieron obras como "Más Allá del Bien y del Mal" (1886), "El Caso Wagner" (1888), "El Crepúsculo de los Ídolos" (1888), "Nietzsche contra Wagner" (1888) y "Ecce Homo" (1888). En 1889, al presenciar a un cochero azotando a un caballo, abrazó el cuello del animal para protegerlo y cayó al suelo. ¿Se había vuelto loco? Muchos amigos que visitaban a Nietzsche en la clínica psiquiátrica dudaban de su enfermedad, y algunos de sus biógrafos afirman que, lejos de estar loco, había alcanzado una gran lucidez.
También en 1888, escribió "Ditirambos Dionisíacos", una serie de poemas líricos publicados después de su muerte. Falleció en la ciudad de Weimar, Alemania, el 25 de agosto de 1900.
El Pensamiento de Nietzsche:
Nietzsche estableció una distinción fundamental entre los atributos "apolíneos" y "dionisíacos", en la que Apolo representaba la lucidez, la armonía y el orden, mientras que Dionisio representaba la embriaguez, la exuberancia y el desorden.
Basado en el nihilismo, subvirtió la filosofía tradicional, convirtiéndola en un discurso patológico que apreciaba la enfermedad como un punto de vista sobre la salud y viceversa. Argumentó que ni la salud ni la enfermedad eran entidades fijas y que las oposiciones entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, la enfermedad y la salud eran meras alternativas superficiales.
El concepto de "Anticristo" surgió de su crítica a la ética cristiana como una moral de esclavos que oprimía los impulsos humanos y debilitaba las potencias vivificantes de la sociedad occidental.
Nietzsche imaginó el mundo terrenal como un valle de sufrimiento en contraposición al más allá de la vida eterna en la teología cristiana. La "voluntad de poder" y el "eterno retorno" fueron conceptos fundamentales en su filosofía.
Rompió con la noción hegeliana de la historia como una crónica de la racionalidad y consideró el exceso de historia como hostil y peligroso para la vida, ya que limitaba la acción humana.
Se opuso a la idea de que los eventos históricos instruyeran a los hombres a no repetirlos, y su teoría del eterno retorno implicaba un asentimiento ante las "destrucciones del mundo" cíclicas.
El "superhombre nietzscheano" no era alguien cuya voluntad deseara dominar, sino alguien que buscaba crear, dar forma y valorar. Nietzsche fue un crítico de la democracia y el totalitarismo, abogando por una nueva élite no corrompida por el cristianismo y el liberalismo. Su filosofía influyó profundamente en la cultura occidental.
Sobre la obra: "La Genealogia de la Moral".
"La Genealogía de la Moral" es una de las obras más influyentes y provocativas del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Publicada por primera vez en 1887, esta obra se centra en la exploración de la moralidad y la ética humanas desde una perspectiva crítica y perspicaz.
En "La Genealogía de la Moral", Nietzsche aborda la cuestión de cómo han evolucionado las nociones de bien y mal a lo largo de la historia de la humanidad. Propone un análisis profundo de la moralidad, argumentando que las concepciones tradicionales de bien y mal se basan en la perspectiva de los débiles y oprimidos que buscan venganza y retribución contra aquellos a quienes perciben como poderosos y opresores.
Nietzsche introduce la idea de la "moral de los amos" y la "moral de los esclavos" como dos corrientes morales fundamentales en la historia. Argumenta que la moral de los amos se basa en valores de nobleza, fortaleza y afirmación de uno mismo, mientras que la moral de los esclavos se origina en la ressentiment y la inversión de los valores, donde los débiles condenan a los fuertes.
A lo largo de la obra, Nietzsche aborda temas de la culpa, la conciencia, la responsabilidad y la naturaleza de la moralidad. Su estilo es crítico, a menudo desafiante, y su enfoque es interdisciplinario, incluyendo elementos de filología, filosofía y psicología.
"La Genealogía de la Moral" ha tenido un profundo impacto en la filosofía moral y ética, así como en la teoría crítica y la filosofía política. La obra de Nietzsche, incluyendo esta, continúa siendo objeto de estudio y debate en la filosofía contemporánea. Su exploración de la naturaleza de la moralidad y su crítica de las nociones tradicionales de bien y mal han dejado una huella duradera en la reflexión filosófica y ética.ᬍ
Prólogo
1
Nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros, nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos: esto tiene un buen fundamento. No nos hemos buscado nunca, ‒‒ ¿cómo iba a suceder que un día nos encontrásemos?
Con razón se ha dicho: «Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón»1; nuestro tesoro está allí donde se asientan las colmenas de nuestro conocimiento. Estamos siempre en camino hacia ellas cual animales alados de nacimiento y recolectores de miel del espíritu, nos preocupamos de corazón propiamente de una sola cosa ‒‒ de «llevar a casa» algo. En lo que se refiere, por lo demás, a la vida, a las denominadas «vivencias», ‒‒ ¿quién de nosotros tiene siquiera suficiente seriedad para ellas? ¿O suficiente tiempo? Me temo que en tales asuntos jamás hemos prestado bien atención «al asunto»: ocurre precisamente que no tenemos allí nuestro corazón ‒‒ ¡y ni siquiera nuestro oído!
Antes bien, así como un hombre divinamente distraído y absorto a quien el reloj acaba de atronarle fuertemente los oídos con sus doce campanadas del mediodía, se desvela de golpe y se pregunta «¿qué es lo que en realidad ha sonado ahí?», así también nosotros nos frotamos a veces las orejas después de ocurridas las cosas y preguntamos, sorprendidos del todo, perplejos del todo, «¿qué es lo que en realidad hemos vivido ahí?», más aún, «¿quiénes somos nosotros en realidad?» y nos ponemos a contar con retraso, como hemos dicho, las doce vibrantes campanadas de nuestra vivencia, de nuestra vida, de nuestro ser ‒‒ ¡ay!, y nos equivocamos en la cuenta... Necesariamente permanecemos extraños a nosotros mismos, no nos entendemos, tenemos que confundirnos con otros, en nosotros se cumple por siempre la frase que dice «cada uno es para sí mismo el más lejano»2, en lo que a nosotros se refiere no somos «los que conocemos»...
2
‒‒ Mis pensamientos sobre la procedencia de nuestros prejuicios morales ‒‒ pues de ellos se trata en este escrito polémico ‒‒ tuvieron su expresión primera, parca y provisional en esa colección de aforismos que lleva por título Humano, demasiado humano. Un libro para espíritus libres, cuya redacción comencé en Sorrento durante un invierno que me permitió hacer un alto como hace un alto un viajero y abarcar con la mirada el vasto y peligroso país a través del cual había caminado mi espíritu hasta entonces. Ocurría esto en el invierno de 1876 a 1877; los pensamientos mismos son más antiguos. En lo esencial eran ya idénticos a los que ahora recojo de nuevo en estos tratados: ‒‒ ¡esperemos que ese prolongado intervalo les haya favorecido y que se hayan vuelto más maduros, más luminosos, más fuertes, más perfectos! El hecho de que yo me aferre a ellos todavía hoy, el que ellos mismos se hayan entre tanto unido entre sí cada vez con más fuerza, e incluso se hayan entrelazado y fundido, refuerza dentro de mí la gozosa confianza de que, desde el principio, no surgieron en mí de manera aislada, ni fortuita, ni esporádica, sino de una raíz común, de una voluntad fundamental de conocimiento, la cual dictaba sus órdenes en lo profundo, hablaba de un modo cada vez más resuelto y exigía cosas cada vez más precisas. Esto es, en efecto, lo único que conviene a un filósofo. No tenemos nosotros derecho a estar solos en algún sitio: no nos es lícito ni equivocarnos solos, ni solos encontrar la verdad. Antes bien, con la necesidad con que un árbol da sus frutos, así brotan de nosotros nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestros síes y nuestros noes, nuestras preguntas y nuestras dudas, todos ellos emparentados y relacionados entre sí, testimonios de una única voluntad, de una única salud, de un único reino terrenal, de un único sol. ‒‒ ¿Os gustarán a vosotros estos frutos nuestros? ‒‒ Pero ¡qué les importa eso a los árboles! ¡Qué nos importa eso a nosotroslos filósofos!...
3
Dada mi peculiar inclinación a cavilar sobre ciertos problemas, inclinación que yo confieso a disgusto, pues se refiere a la moral, a todo lo que hasta ahora se ha ensalzado en la tierra como moral, y que en mi vida apareció tan precoz, tan espontánea, tan incontenible, tan en contradicción con mi ambiente, con mi edad, con los ejemplos recibidos, con mi procedencia, que casi tendría derecho a llamarla mí a priori, tanto mi curiosidad como mis sospechas tuvieron que detenerse tempranamente en la pregunta sobre qué origen tienen propiamente nuestro bien y nuestro mal. De hecho, siendo yo un muchacho de trece años me acosaba ya el problema del origen del mal: a él le dediqué, en una edad en que se tiene «el corazón dividido a partes iguales entre los juegos infantiles y Dios»3, mi primer juego literario de niño, mi primer ejercicio de caligrafía filosófica, y por lo que respecta a la «solución» que entonces di al problema, otorgué a Dios, como es justo, el honor e hice de él el Padre del Mal4. ¿Es que me lo exigía precisamente así mí a priori? ¿aquel a priori nuevo, inmoral, o al menos inmoralita, y el ¡ay! ¿tan anti-kantiano, tan enigmático «imperativo categórico» que en él habla y al cual desde entonces he seguido prestando oídos cada vez más, y no sólo oídos?... Por fortuna aprendí pronto a separar el prejuicio teológico del prejuicio moral, y no busqué ya el origen del mal por detrás del mundo.
Un poco de aleccionamiento histórico y filológico, y además una innata capacidad selectiva en lo que respecta a las cuestiones psicológicas en general, transformaron pronto mi problema en este otro: ¿en qué condiciones se inventó el hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malvado? ¿y qué valor tienen ellos mismos? ¿Han frenado o han estimulado hasta ahora el desarrollo humano? ¿Son un signo de indigencia, de empobrecimiento, de degeneración de la vida? ¿O, por el contrario, en ellos se manifiestan la plenitud, la fuerza, la voluntad de la vida, su valor, su confianza, su futuro? ‒‒ Dentro de mí encontré y osé dar múltiples respuestas a tales preguntas, distinguí tiempos, pueblos, grados jerárquicos de los individuos, especialicé mi problema, las respuestas se convirtieron en nuevas preguntas, investigaciones, suposiciones y verosimilitudes: hasta que acabé por poseer un país propio, un terreno propio, todo un mundo reservado que crecía y florecía, unos jardines secretos, si cabe la expresión, de los que a nadie le era lícito barruntar nada... ¡Oh, qué felices somos nosotros los que conocemos, presuponiendo que sepamos callar durante suficiente tiempo!...
4
El primer estímulo para divulgar algo de mis hipótesis acerca del origen de la moral me lo dio un librito claro, limpio e inteligente, también sabihondo, en el cual tropecé claramente por vez primera con una especie invertida y perversa de hipótesis genealógicas, con su especie auténticamente inglesa, librito que me atrajo ‒‒ con esa fuerza de atracción que posee todo lo que nos es antitético, todo lo que está en nuestros antípodas. El título del librito era El origen de los sentimientos morales; su autor, el doctor Paul Rée5; el año de su aparición, 1877. Acaso nunca haya leído yo algo a lo que con tanta fuerza haya dicho no dentro de mí, frase por frase, conclusión por conclusión, como a este libro; pero lo hacía sin el menor fastidio ni impaciencia. En la obra antes mencionada, en la cual estaba trabajando yo entonces, me referí, con ocasión y sin ella, a las tesis de aquél, no refutándolas ‒‒ ¡qué me importan a mí las refutaciones! ‒‒ sino, cual conviene a un espíritu positivo, poniendo, en lugar de lo inverosímil, algo más verosímil, y, a veces, en lugar de un error, otro distinto.
Como he dicho, fue entonces la primera vez que yo saqué a luz aquellas hipótesis genealógicas a las que estos tratados van dedicados, con torpeza, que yo sería el último en querer ocultarme, y además sin libertad, y además sin disponer de un lenguaje propio para decir estas cosas propias, y con múltiples recaídas y fluctuaciones. En particular véase lo que en Humano, demasiado humano, digo, pág. 516, acerca de la doble prehistoria del bien y del mal (es decir, su procedencia de la esfera de los nobles y de los esclavos); asimismo lo que digo, págs. 119 y ss7, sobre el valor y la procedencia de la moral ascética; también, págs. 78, 82, y II, 358, sobre la «eticidad de la costumbre», esa especie mucho más antigua y originaria de moral, que difiere toto cælo [totalmente] de la forma altruista de valoración (en la cual ve el doctor Rée, al igual que todos los genealogistas ingleses de la moral, la forma de valoración en sí); igualmente, pág. 749; El viajero, página 2910; Aurora, pág. 9911, sobre la procedencia de la justicia como un compromiso entre quienes tienen aproximadamente el mismo poder (el equilibrio como presupuesto de todos los contratos y, por tanto, de todo derecho); además, sobre la procedencia de la pena, El viajero, págs. 25 y 3412, a la cual no le es esencial ni originaria la finalidad intimidatoria (como afirma el doctor Rée: esa finalidad le fue agregada, antes bien, más tarde, en determinadas circunstancias, y siempre como algo accesorio, como algo sobreañadido).
5
En el fondo lo que a mí me interesaba precisamente entonces era algo mucho más importante que unas hipótesis propias o ajenas acerca del origen de la moral (o más exactamente: esto último me interesaba sólo en orden a una finalidad para la cual aquello es un medio entre otros muchos). Lo que a mí me importaba era el valor de la moral, y en este punto casi el único a quien yo tenía que enfrentarme era mi gran maestro Schopenhauer13, al cual se dirige, como si él estuviera presente, aquel libro, la pasión y la secreta contradicción de aquel libro (pues también él era un «escrito polémico»). Se trataba en especial del valor de lo «no-egoísta», de los instintos de compasión, autonegación, autosacrificio, a los cuales cabalmente Schopenhauer había recubierto de oro, divinizado y situado en el más allá durante tanto tiempo, que acabaron por quedarle como los «valores en sí», y basándose en ellos dijo no a la vida y también a sí mismo.
¡Más justo contra esos instintos dejaba oír su voz en mí una suspicada cada vez más radical, un escepticismo que cavaba cada vez más hondo! Justo en ellos veía yo el gran peligro de la humanidad, su más sublime tentación y seducción ‒‒ ¿hacia dónde?, ¿hacia la nada? ‒‒ justo en ellos veía yo el comienzo del fin, la detención, la fatiga que dirige la vista hacia atrás, la voluntad volviéndose contra la vida, la última enfermedad anunciándose de manera delicada y melancólica: yo entendía que esa moral de la compasión, que cada día gana más terreno y que ha atacado y puesto enfermos incluso a los filósofos, era el síntoma más inquietante de nuestra cultura europea, la cual ha perdido su propio hogar, era su desvío ¿hacia un nuevo budismo?, ¿hacia un budismo de europeos?, ¿hacia el nihilismo?... Esta moderna preferencia de los filósofos por la compasión y esta moderna sobreestimación de la misma son, en efecto, algo nuevo: precisamente sobre la carencia de valor de la compasión habían estado de acuerdo hasta ahora los filósofos. Me limito a mencionar a Platón, Spinoza, La Rochefoucauld y Kant14, cuatro espíritus totalmente diferentes entre sí, pero conformes en un punto: en su menosprecio de la compasión.
6
Este problema del valor de la compasión y de la moral de la compasión (yo soy un adversario del vergonzoso reblandecimiento moderno de los sentimientos) parece ser en un primer momento tan sólo un asunto aislado, un signo de interrogación solitario; mas a quien se detenga en esto una vez y aprenda a hacer preguntas aquí, le sucederá lo que me sucedió a mí: se le abre una perspectiva nueva e inmensa, se apodera de él, como un vértigo, una nueva posibilidad, surgen toda suerte de desconfianzas, de suspicacias, de miedos, vacila la fe en la moral, en toda moral, finalmente se deja oír una nueva exigencia. Enunciémosla: necesitamos una crítica de los valores morales, hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores, y para esto se necesita tener conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aquéllos surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron (la moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad, como malentendido; pero también la moral como causa, como medicina, como estímulo, como freno, como veneno), un conocimiento que hasta ahora ni ha existido ni tampoco se lo ha siquiera deseado.
Se tomaba el valor de esos «valores» como algo dado, real y efectivo, situado más allá de toda duda; hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el «bueno» es superior en valor a «el malvado»15, superior en valor en el sentido de ser favorable, útil, provechoso para el hombre como tal (incluido el futuro del hombre). ¿Qué ocurriría si la verdad fuera lo contrario? ¿Qué ocurriría si en el «bueno» hubiese también un síntoma de retroceso, y asimismo un peligro, una seducción, un veneno, un narcótico, y que por causa de esto el presente viviese tal vez a costa del futuro? ¿Viviese quizá de manera más cómoda, menos peligrosa, pero también con un estilo inferior, de modo más bajo?... ¿De tal manera que justamente la moral fuese culpable de que jamás se alcanzasen una potencialidad y una magnificencia sumas, en sí posibles, del tipo hombre? ¿De tal manera que justamente la moral fuese el peligro de los peligros?...
7
Esto fue suficiente para que, desde el momento en que se me abrió tal perspectiva, yo buscase a mi alrededor camaradas doctos, audaces y laboriosos (todavía hoy los busco). Se trata de recorrer con preguntas totalmente nuevas y, por así decirlo, con nuevos ojos, el inmenso, lejano y tan recóndito país de la moral, de la moral que realmente ha existido, de la moral realmente vivida ‒‒: ¿y no viene esto a significar casi lo mismo que descubrir por vez primera tal país?... Si aquí pensé, entre otros, también en el mencionado doctor Rée se debió a que yo no dudaba en absoluto de que la naturaleza misma de sus interrogaciones le empujaría hacia una metódica más adecuada, con el fin de obtener respuestas. ¿Me engañé en este punto?
En todo caso, mi deseo era proporcionar a una mirada tan aguda y tan imparcial como aquélla una dirección mejor, la dirección hacia la efectiva historia de la moral, y ponerla en guardia, en tiempo todavía oportuno, contra esas hipótesis inglesas que se pierden en el azul del cielo. ¡Pues resulta evidente cuál color ha de ser cien veces más importante para un genealogista de la moral que justamente el azul; ¿a saber, el gris, quiero decir, lo fundado en documentos, lo realmente comprobable, lo efectivamente existido, en una palabra, toda la larga y difícilmente descifrable escritura jeroglífica del pasado de la moral humana?
Este pasado era desconocido para el doctor Rée; pero él había leído a Darwin: y así en sus hipótesis la bestia darwiniana y el modernísimo y comedido alfeñique de la moral, que «ya no muerde», se tienden gentilmente la mano de un modo que, cuando menos, resulta entretenido, mostrando el último en su rostro la expresión de una cierta indolencia bondadosa y delicada, en la que se entremezcla también una pizca de pesimismo, de cansancio: como si en realidad no compensase en absoluto el tomar tan en serio tales cosas, los problemas de la moral. A mí, por el contrario, me parece que no hay ninguna cosa que compense tanto tomarla en serio; de esa compensación forma parte, por ejemplo, el que alguna vez se nos permita tomarla con jovialidad. Pues, en efecto, la jovialidad, o, para decirlo en mi lenguaje, la gaya ciencia, es una recompensa: la recompensa de una seriedad prolongada, valiente, laboriosa y subterránea, que, desde luego, no es cosa de cualquiera. Pero el día en que podamos decir de todo corazón: «¡Adelante! ¡También nuestra vieja moral forma parte de la comedia!», habremos descubierto un nuevo enredo y una nueva posibilidad para el drama dionisíaco del «destino del alma»: ¡y ya él sacará provecho de ello, sobre esto podemos apostar, él, el grande, viejo y eterno autor de la comedia de nuestra existencia!...
8
‒‒ Si este escrito resulta incomprensible para alguien y llega mal a sus oídos, la culpa, según pienso, no reside necesariamente en mí. Este escrito es suficientemente claro, presuponiendo lo que yo presupongo, que se hayan leído primero mis escritos anteriores y que no se haya escatimado algún esfuerzo al hacerlo: pues, desde luego, no son fácilmente accesibles. En lo que se refiere a mi Zaratustra, por ejemplo, yo no considero conocedor del mismo a nadie a quien cada una de sus palabras no le haya unas veces herido a fondo y, otras, encantado también a fondo16: sólo entonces le es lícito, en efecto, gozar del privilegio de participar con respeto en el elemento alciónico17 de que aquella obra nació, en su luminosidad, lejanía, amplitud y certeza solares. En otros casos la forma aforística produce dificultad: se debe esto a que hoy no se da suficiente importancia a tal forma. Un aforismo, si está bien acuñado y fundido, no queda ya «descifrado» por el hecho de leerlo; antes bien, entonces es cuando debe comenzar su interpretación, y para realizarla se necesita un arte de la misma. En el tratado tercero de este libro he ofrecido una muestra de lo que yo denomino «interpretación» en un caso semejante: ‒‒ ese tratado va precedido de un aforismo, y el tratado mismo es un comentario de él. Desde luego, para practicar de este modo la lectura como arte se necesita ante todo una cosa que es precisamente hoy en día la más olvidada, y por ello ha de pasar tiempo todavía hasta que mis escritos resulten «legibles», una cosa para la cual se ha de ser casi vaca y, en todo caso, no «hombre moderno»: el rumiar...
Sils-Maria, Alta Engadina, julio de 1887
Tratado Primero
«Bueno y malvado», «bueno y malo»
1
Esos psicólogos ingleses, a quienes hasta ahora se deben también los únicos ensayos de construir una historia genética de la moral, ‒‒ en sí mismos nos ofrecen un enigma nada pequeño; lo confieso, justo por tal cosa, por ser enigmas de carne y hueso, aventajan en algo esencial a sus libros –– ¡ellos mismos son interesantes! Esos psicólogos ingleses ‒‒ ¿qué es lo que propiamente desean? Queramos o no queramos, los encontramos aplicados siempre a la misma obra, a saber, la de sacar al primer término la partie honteuse [parte vergonzosa] de nuestro mundo interior y buscar lo propiamente operante, lo normativo, lo decisivo para el desarrollo, justo allí donde el orgullo intelectual menos desearía encontrarlo (por ejemplo, en la vis inertiae [fuerza inercial] del hábito, o en la capacidad de olvido, o en una ciega y casual concatenación y mecánica de ideas, o en algo puramente pasivo, automático, reflejo, molecular y estúpido de raíz) ‒‒ ¿qué es lo que en realidad empuja a tales psicólogos a ir siempre justo en esa dirección? ¿Es un instinto secreto, taimado, vulgar, no confesado tal vez a sí mismo, de empequeñecer al hombre? ¿O quizá una suspicacia pesimista, la desconfianza propia de idealistas desengañados, ofuscados, que se han vuelto venenosos y rencorosos? ¿O una hostilidad y un rencor pequeños y subterráneos contra el cristianismo (y Platón), que tal vez no han salido nunca más allá del umbral de la conciencia? ¿O incluso un lascivo gusto por lo extraño, por lo dolorosamente paradójico, por lo problemático y absurdo de la existencia? ¿O, en fin, ‒‒ algo de todo, un poco de vulgaridad, un poco de ofuscación, un poco de anticristianismo, un poco de comezón e imperiosa necesidad de pimienta?...
Pero se me dice que son sencillamente ranas viejas, frías, aburridas, que andan arrastrándose y dando saltos en torno al hombre, dentro del hombre, como si aquí se encontraran exactamente en su elemento propio, esto es, en una ciénaga. Con repugnancia oigo decir esto, más aún, no creo en ello; y si es lícito desear cuando no es posible saber, yo deseo de corazón que en este caso ocurra lo contrario, que esos investigadores y microscopistas del alma sean en el fondo animales valientes, magnánimos y orgullosos, que saben mantener refrenados tanto su corazón como su dolor y que se han educado para sacrificar todos los deseos a la verdad, a toda verdad, incluso a la verdad simple, áspera, fea, repugnante, no ‒‒ cristiana, no ‒‒ moral... Pues existen verdades tales.
2
¡Todo nuestro respeto, pues, por los buenos espíritus que acaso actúen en esos historiadores de la moral! Mas ¡lo cierto es, por desgracia, que les falta, también a ellos, el espíritu histórico, que han sido dejados en la estacada precisamente por todos los buenos espíritus de la ciencia histórica! Como es ya viejo uso de filósofos, todos ellos piensan de una manera esencialmente a histórica; de esto no cabe ninguna duda. La chatedad de su genealogía de la moral aparece ya en el mismo comienzo, allí donde se trata de averiguar la procedencia del concepto y el juicio «bueno». «Originariamente ‒‒ decretan acciones no egoístas fueron alabadas y llamadas buenas por aquellos a quienes se tributaban, esto es, por aquellos a quienes resultaban útiles, más tarde ese origen de la alabanza se olvidó, y las acciones no egoístas, por el simple motivo de que, de acuerdo con el hábito, habían sido alabadas siempre como buenas, fueron sentidas también como buenas, como si fueran en sí algo bueno.»
Se ve en seguida que esta derivación contiene ya todos los rasgos típicos de la idiosincrasia de los psicólogos ingleses, tenemos aquí «la utilidad», «el olvido», «el hábito» y, al final, «el error», todo ello como base de una apreciación valorativa de la que el hombre superior había estado orgulloso hasta ahora como de una especie de privilegio del hombre en cuanto tal. Ese orgullo debe ser humillado, esa apreciación valorativa debe ser desvalorizada: ¿se ha conseguido esto?... Para mí es evidente, primero, que esta teoría busca y sitúa en un lugar falso el auténtico hogar nativo del concepto «bueno»: ¡el juicio «bueno» no procede de aquellos a quienes se dispensa «bondad»! Antes bien, fueron «los buenos» mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea como algo de primer rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Partiendo de este pathos de la distancia es como se arrogaron el derecho de crear valores, de acuñar nombres de valores: ¡qué les importaba a ellos la utilidad! El punto de vista de la utilidad resulta el más extraño e inadecuado de todos precisamente cuando se trata de ese ardiente manantial de supremos juicios de valor ordenadores del rango, destacadores del rango: aquí el sentimiento ha llegado precisamente a lo contrario de aquel bajo grado de temperatura que es el presupuesto de toda prudencia calculadora, de todo cálculo utilitario, y no por una vez, no en una hora de excepción, sino de modo duradero.
El pathos de la nobleza y de la distancia, como hemos dicho, el duradero y dominante sentimiento global y radical de una especie superior dominadora en su relación con una especie inferior, con un «abajo», éste es el origen de la antítesis «bueno» y «malo». (El derecho del señor a dar nombres llega tan lejos que deberíamos permitirnos el concebir también el origen del lenguaje como una exteriorización de poder de los que dominan: dicen «esto es esto y aquello», imprimen a cada cosa y a cada acontecimiento el sello de un sonido y con esto se lo apropian, por así decirlo.) A este origen se debe el que, de antemano, la palabra «bueno» no esté en modo alguno ligada necesariamente a acciones «no egoístas»: como creen supersticiosamente aquellos genealogistas de la moral. Antes bien, sólo cuando los juicios aristocráticos de valor declinan es cuando la antítesis «egoísta» «no egoísta» se impone cada vez más a la conciencia humana, para servirme de mi vocabulario, es el instinto de rebaño el que con esa antítesis dice por fin su palabra (e incluso sus palabras). Pero aún entonces ha de pasar largo tiempo hasta que de tal manera predomine ese instinto, que la apreciación de los valores morales quede realmente prendida y atascada en dicha antítesis (como ocurre, por ejemplo, en la Europa actual: hoy el prejuicio que considera que «moral», «no egoísta», «desinteressé» son conceptos equivalentes domina ya con la violencia de una «idea fija» y de una enfermedad mental).
3
Pero, en segundo lugar: prescindiendo totalmente de la insostenibilidad histórica de aquella hipótesis sobre la procedencia del juicio de valor «bueno», ella adolece en sí misma de un contrasentido psicológico. La utilidad de la acción no egoísta, dice, sería el origen de su alabanza, y ese origen se habría olvidado: –– ¿cómo es siquiera posible tal olvido? ¿Es que acaso la utilidad de tales acciones ha dejado de darse alguna vez? Ocurre lo contrario: esa utilidad ha sido, antes bien, la experiencia cotidiana en todos los tiempos, es decir, algo permanentemente subrayado una y otra vez; en consecuencia, en lugar de desaparecer de la conciencia, en lugar de volverse olvidable, tuvo que grabarse en ella con una claridad cada vez mayor.
Mucho más razonable resulta aquella teoría opuesta a ésta (no por ello es más verdadera), que es defendida, por ejemplo, por Herbert Spencer18: éste establece que el concepto «bueno» es esencialmente idéntico al concepto «útil», «conveniente», de tal modo que en los juicios «bueno» y «malo» la humanidad habría sumado y sancionado cabalmente sus inolvidadas e inolvidables experiencias acerca de lo útil, conveniente, de lo perjudicial, inconveniente. Bueno es, según esta teoría, lo que desde siempre ha demostrado ser útil: por lo cual le es lícito presentarse como «máximamente valioso», como «valioso en sí». También esta vía de explicación es falsa, como hemos dicho, pero al menos la explicación misma es en sí razonable y resulta psicológicamente sostenible.
4
‒‒ La indicación de cuál es el camino correcto me la proporcionó el problema referente a qué es lo que las designaciones de lo «bueno» acuñadas por las diversas lenguas pretenden propiamente significar en el aspecto etimológico: encontré aquí que todas ellas remiten a idéntica metamorfosis conceptual, que, en todas partes, «noble», «aristocrático» en el sentido estamental, es el concepto básico a partir del cual se desarrolló luego, por necesidad, «bueno» en el sentido de «anímicamente noble», de «aristocrático», de «anímicamente de índole elevada», «anímicamente privilegiado»: un desarrollo que marcha siempre paralelo a aquel otro que hace que «vulgar», «plebeyo», «bajo», acaben por pasar al concepto «malo».
El más elocuente ejemplo de esto último es la misma palabra alemana «malo» (schlechz): en sí es idéntica a «simple» (schlicht), véase «simplemente» (schlechtweg, schlechterdings) y en su origen designaba al hombre simple, vulgar, sin que, al hacerlo, lanzase aún una recelosa mirada de soslayo, sino sencillamente en contraposición al noble19. Aproximadamente hacia la Guerra de los Treinta Años, es decir, bastante tarde, tal sentido se desplaza hacia el hoy usual. ‒‒ Con respecto a la genealogía de la moral esto me parece un conocimiento esencial; el que se haya tardado tanto en encontrarlo se debe al influjo obstaculizador que el prejuicio democrático ejerce dentro del mundo moderno con respecto a todas las cuestiones referentes a la procedencia. Prejuicio que penetra hasta en el dominio, aparentemente objetivísimo, de las ciencias naturales y de la fisiología; baste aquí con esta alusión. Pero el daño que ese prejuicio, una vez desbocado hasta el odio, puede ocasionar ante todo a la moral y a la ciencia histórica, lo muestra el tristemente famoso caso de Buckle20: el plebeyismo del espíritu moderno, que es de procedencia inglesa, explotó aquí una vez más en su suelo natal con la violencia de un volcán enlodado y con la elocuencia demasiado salada, chillona, vulgar, con que han hablado hasta ahora todos los volcanes.
5
Respecto a nuestro problema, que puede ser denominado con buenas razones un problema silencioso y que sólo se dirige, selectivamente, a un exiguo número de oídos, tiene interés no pequeño el comprobar que en las palabras y raíces que designan «bueno» se transparenta todavía, de muchas formas, el matiz básico en razón del cual los nobles se sentían precisamente hombres de rango superior. Es cierto que, quizá en la mayoría de los casos, éstos se apoyan, para darse nombre, sencillamente en su superioridad de poder (se llaman «los poderosos», los «señores», «los que mandan»), o en el signo más visible de tal superioridad, y se llaman, por ejemplo, «los ricos», «los propietarios» (éste es el sentido que tiene arya; y lo mismo ocurre en el iranio y en el eslavo). Pero también se apoyan, para darse nombre, en un rasgo típico de su carácter: y este es el caso que aquí nos interesa. Se llaman, por ejemplo, «los veraces»: la primera en hacerlo es la aristocracia griega, cuyo portavoz fue el poeta megarense Teognis21.
La palabra acuñada a este fin, έσυλός [noble], significa etimológicamente alguien que es, que tiene realidad, que es real, que es verdadero; después, con un giro subjetivo, significa el verdadero en cuanto veraz: en esta fase de su metamorfosis conceptual la citada palabra se convierte en el distintivo y en el lema de la aristocracia y pasa a tener totalmente el sentido de «aristocrático», como delimitación frente al mentiroso hombre vulgar, tal como lo concibe y lo describe Teognis, hasta que por fin, tras el declinar de la aristocracia, queda para designar la noblesse [nobleza] anímica, y entonces adquiere, por así decirlo, madurez y dulzor. Tanto en la palabra χαχός [malo] como en ςελός [miedoso] (el plebeyo en contraposición al άγανός [bueno]) se subraya la cobardía: esto tal vez proporcione una señal sobre la dirección en que debe buscarse la procedencia etimológica de αγανος, interpretable de muchas maneras. Con el latín malus [malo] (a su lado yo pongo µέλας [negro]) acaso se caracterizaba al hombre vulgar en cuanto hombre de piel oscura, y sobre todo en cuanto hombre de cabellos negros (hic niger est22 [este es negro]), en cuanto habitante preario del suelo italiano, el cual por el color era por lo que más claramente se distinguía de la raza rubia, es decir, de la raza aria de los conquistadores, que se habían convertido en los dueños; cuando menos el gaélico me ha ofrecido el caso exactamente paralelo, fin (por ejemplo, en el nombre Fin-Gal), la palabra distintiva de la aristocracia, que acaba significando el bueno, el noble, el puro, significaba en su origen el cabeza rubia, en contraposición a los habitantes primitivos, de piel morena y cabellos negros.