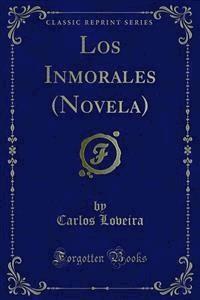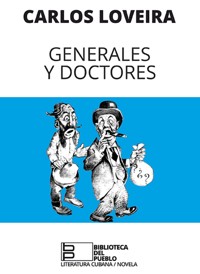
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Novela que se inscribe en el naturalismo, corriente literaria que surge en la segunda mitad del siglo XIX, y que el autor utiliza como herramienta para concientizar las minorías urbanas sobre la situación social de los campesinos, sumidos en la ignorancia y la pobreza debido al rejuego de la política imperante en esos años; uno de los períodos más importantes y turbulentos de la historia de Cuba: el fin de la Colonia y el inicio de la República, etapa de vacilación, tanteo y melancolía. Loveira, quien fue líder sindical, por su origen conocía muy bien la situación social del campo, de ahí que en sus obras haya mucho de autobiográfico, no solo en las descripciones de las situaciones como en el reflejo de las luchas sociales y sindicales presentes en Generales y doctores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros libros puede encontrarlos en ruthtienda.com
Título:
Generales y doctores
Carlos Loveiras
Todos los derechos reservados
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2024
ISBN: 9789591027047
Tomado del libro impreso en 2024
Edición: Bertha Hernández López / Dirección artística: Frank Alejandro Cuesta / Realización de cubierta: Suney Noriega Ruiz / Emplane: Aymara Riverán Cuervo
E-Book
Edición-corrección, diagramación pdf interactivo y conversión a ePub: Ramón Caballero Arbelo / Diseño interior: Javier Toledo Prendes
Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas
Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.
La Habana, Cuba.
E-mail: [email protected]
www.letrascubanas.cult.cu
Reseña del autor y la obra
CARLOS LOVEIRA (1882-1928). Escritor y novelista cubano de tendencia criollista. Publicó: Los inmorales (1919), Los ciegos (1922), Generales y doctores (1920), La última lección (1924) y Juan Criollo (1927), su novela más conocida.
Novela que se inscribe en el naturalismo, corriente literaria que surge en la segunda mitad del siglo xix, y que el autor utiliza como herramienta para concientizar las minorías urbanas sobre la situación social de los campesinos, sumidos en la ignorancia y la pobreza debido al rejuego de la política imperante en esos años; uno de los períodos más importantes y turbulentos de la historia de Cuba: el fin de la Colonia y el inicio de la República, etapa de vacilación, tanteo y melancolía.
Loveira, quien fue líder sindical, por su origen conocía muy bien la situación social del campo, de ahí que en sus obras haya mucho de autobiográfico, no solo en las descripciones de las situaciones como en el reflejo de las luchas sociales y sindicales presentes en Generales y doctores.
En días de tristeza y duda
I
En el año de 1875 hubo en La Habana una gran arribazón de sardinas gallegas; mote con el cual, en aquella época de hondos rencores entre criollos y «peninsulares», los primeros bautizaban a los segundos que, nuevos argonautas, en las terceras de los transatlánticos –verdaderos tabales de carne humana– cruzaban el charco inmenso para venir, en busca de fortuna, a la barraganía de burócratas corrompidos y factoría de mercaderes trashumantes que según el más frondoso de nuestros oradores revolucionarios, era la Gran Antilla Colonial, la siempre fiel isla de Cuba.
En una de las camadas vinieron dos hermanos, que rondaban entonces por los veinticinco años. Uno de ellos era bajo, tosco y coloradote; se asfixiaba dentro del consabido terno de pana carmelita; golpeaba el piso con negros y recios borceguíes de recluta; tocábase con un prieto, copudo y maltraído «panza de burro», y se conformaba con ser llamado Pepe García, escasamente. El otro era alto, seco y pálido; llevaba con dignidad curialesca su traje de americana de retinto paño; calzaba negros botines de elásticos; se cubría la calva incipiente con un fruncido calañés, café con leche, y al firmar ponía todo su nombre, Manuel de Jesús García y Pereira, en fina letra inglesa y sobre una rúbrica extensa, complicada y elegante.
Aprovecharon el tiempo ambos hermanos. A los dos años de Cuba, Pepe, ascendido a don Pepe, tenía su «bodeguita», allá por el matadero, barriada orillera, pletórica de ñáñigos y cobradores del barato, de la ciudad de Matanzas, y don Manuel de Jesús, exsecretario del ayuntamiento de Bueu, en su provincia natal de Pontevedra, era ya factor de un batallón de infantes, que guarnecía varias poblaciones de las provincias matancera y villareña.
En una de aquellas, en Placeres, conoció el factor a la real moza quinceabrileña Lolita Darna, retoño único de un canario rico, que suministraba carne a la guarnición, y de su legítima y espléndida consorte, señora de ilustre prosapia camagüeyana. A los dos meses de «pretensiones» y diez de noviazgo, vino el bodijo, que fue todo un acontecimiento de aldea. Nueve meses después, Lolita, ya trocada en doña Lola, se convertía en madre, en mi madre, don Manuel de Jesús en padre, en mi padre, y don Pepe, siempre sea dicho con la venia de Pero Grullo, entraba en el socorrido linaje de los tíos: era mi tío.
De la historia de mis primeros años recuerdo, nítida e ingratamente, algunos capítulos de suma importancia. A los cuatro años tuve dolores de muelas, e hice buches de agua con sal. A los cinco me dio el sarampión. Tuvo la banal creencia de habérmelo curado un viejo médico tinajudo, de gafas, levita y chistera inseparables, de hablar notablemente agarbanzado, que entraba en el cuarto como un ciclón, preguntaba qué tal seguía el «insurrecto», me imponía por la fuerza, mientras lloraba yo a moco tendido, el cristal helado del termómetro en los cuarenta y un grados de mi axila izquierda, y acababa siempre por zamparme una gruesa, correosa y nauseabunda cucharada de palmacristi. Después tuve lombrices, que se me alborotaron y desbordaron por la nariz, por la boca y su antípoda, un día en que me hincharon a fuerza de horchata de pepitas de calabaza, reforzada con extracto de apasote.
Fui a la inevitable «escuelita de barrio». La maestra me enseñaba la cartilla, los números y el utilísimo Ripalda. La hermana de la maestra, robusta mulatona de catorce años, linda como el lucero del amanecer, me enseñaba otras cosas, debajo de una cama que nos servía de «casita» en el resbaladizo juego de «los maridos», que era el predilecto de mi amiga. Con nosotros jugaban dos niñas de unos cinco años; media docena tenía yo entonces. Mi madre, nadie en mi casa, supo nunca una palabra de tales enseñanzas. Para intuir que había que ocultárselas, le bastaba a mi precocidad criolla con ver que la muchacha no jugaba a los «maridos» en donde nos pudiesen ver las personas mayores, y menos decíanos su frecuente: «¡Vamos, ya es la hora de dormir!», cuando alguna de aquellas andaba cerca de la «casita» –escondrijo.
No tuve hermanos. Sujetos a las peregrinaciones del batallón de mi padre, vivimos mi madre, él y yo, en casi todas las ciudades, villas y caseríos de las dos provincias centrales. En aquellos diez años mi madre no se cansó de repetir, en gráfico criollismo, que andábamos siempre con el cajón y el mono a cuestas, refiriéndose al brete constante de ir de pueblo en pueblo, liando y desliando bártulos, a cada orden del general o coronel de mi padre. Este, que era muy bueno, como padre español de hijo criollo al fin, no quería perder aquel empleo, que le daba ancha manga de fraile, por la cual le corrían prodigiosamente los centenes, camino del bolsillo, en feliz promesa de la soñada carrera para el hijo. A pesar de que, con aquel ambular impenitente, no engordaban mucho los talegos y, por otra parte, en las «escuelitas» y en los famosos colegios de la colonia, iba muy despacio mi aprendizaje. No podía salir de la lectura de corrido, las cuatro reglas y los cuadernos de letra inglesa, que eran límite de la enseñanza de aquellos maestros que no cobraban nunca, y que se desquitaban de las malas partidas del destino, metiéndole la letra, con sangre, a la multicolor chiquillería.
Afortunadamente, mi padre fue trasladado a Matanzas, allá por mis once años. Nos metimos en casa de tío Pepe; casa deliciosa por su patio inmenso, lleno de grandes frutales, plantas de adorno y flores. En él pasaba yo días enteros leyendo, sin método ni cautela, a la sombra de un pletórico mamoncillo, ringleras de libros, que eran como válvulas de escape a mis ansias de saber mal aprovechadas en los mencionados colegios insuficientes. Con aquel patio para consumir folletines, y para correr, saltar, caerme de los árboles, destruir ropa y zapatos, en franca libertad propiciadora del cuerpo sano para la mente sana, y con las facilidades que ofrecía Matanzas, con sus colegios de legítimo renombre, para lo relacionado con mi preparación escolar, pronto las cosas tomaron distinto rumbo.
Me pusieron en el colegio de don Jacinto, un buen maestro aragonés, anciano ágil, cascarrabias y que tenía una característica deplorable: la desidia más absoluta para cuanto se relacionaba con el aseo y cuidado de su persona. Todo era sórdido, maloliente y repulsivo, en el aspecto de don Jacinto. El eterno traje de color inclasificable por las manchas y el brillo del uso más descuidado, con su mapa de babas en el chaleco y sus hilachas mugrientas en bajos y bocamangas. La chalina de color de cocuyo, a ratos pringada de yema de huevo, trocitos de fideos o granos de arroz. Los botines pobres de elásticos, huérfanos de betún y cepillos, encubridores de unos calcetines crudos, pegajosos, que asomaban acordeonados por el borde de los zapatos. Un veterano cuello de mariposa, ribeteado de churre y sujeto por tóxico y negreante botón de cobre. Las orejas cerillosas, y la nicotina de gruesos cigarros amarillos, que impregnaba el bigote, el sarro de los dientes, las yemas de los dedos y las uñas acanaladas, de tuberculoso, vírgenes de jabón y tijeras. En el pupitre que me dieron había grabado, en el barniz de la tapa, este pueril letrero, desahogo de un incipiente rencor patriótico: «Don Jacinto es un patón», y dentro, en un papelito pegado al fondo del propio mueble, esta aleluya, hija del propio rencor:
Desde que vino de España,don Jacinto no se baña.
La casa del colegio era uno de aquellos patriarcales caserones «del tiempo de España», que hoy solo se encuentran en algunos lugares del interior, no sometidos aún al feroz mercantilismo ambiente, que, en las grandes ciudades, nos encajona y aniquila en infamantes pesebreras. Había un zaguán espacioso, adornado en las horas de clases por una doble ringlera de gorras y sombreros.
Comunicaba el zaguán con una saleta, aireada y amplísima. Después venía la sala, vasta y luminosa, con tres ventanazos. El patio estaba enlosado a cuadros rojos y grises con cenefa de losetas y arriates llenos de flores, arbustos y enredaderas. El traspatio era inmenso, y lo sombreaba una arboleda de mangos, anones y caimitos. En la saleta estaba instalada la clase de «segunda», a cargo de un famélico e irascible maestrillo imberbe. En la sala, la clase de «primera», gobernada por don Jacinto. En el primer cuarto una «escuelita», que dirigía una larga y pálida hija del maestro. El último cuarto tenía formas dantescas en la mente de los educandos: era el terrorífico «calabozo», lleno de fantasmas, culebras, murciélagos, cucarachas y ratones. Entre la pieza delantera y el «calabozo» vivía la desnutrida familia de don Jacinto: su mujer, la hija ya citada, una hermana política del dómine y una negrita recogida, por aquello de que el hambre, repartida entre muchos, toca a menos.
Era el traspatio el lugar de «recreo», y en él formábamos endiablado barullo de improperios, trastazos y pescozones. No eran estos de mi cuerda, porque tenía yo una ingénita aversión a toda innoble violencia y, además, porque ya sentía la instintiva afición al separatismo, característica en muchos hijos de españoles, y gustaba de sentarme por los rincones a leer recortes de periódicos, proclamas y libros revolucionarios, hurtados de peligrosos escondites de literatura patriótica, que eran, en los hogares cubanos, como devota herencia de la guerra de los diez años. Esto pasaba de tres a cuatro cada tarde, al amparo de la más angelical indiferencia por parte de don Jacinto, y a la vera de una ferretería, cuyo patio colindaba con el del colegio, y cuyos dependientes sardinas gallegas todos ellos, nos lanzaban de continuo lo de:
Soy de Pravia, soy de Praviaaaaaa,y mi madre una pravianaaaa...
Cuando no había papeles relacionados con la guerra recién pasada, engolfábame con irresistible determinación en las deliciosas novelas históricas de Dumas y en los novelones de Montepin. No obstante mi predisposición al sensualismo, no lograban seducirme los adefesios pornográficos que la erotomanía endémica de la tierra encaminaba hacia mis manos.
No se me olvidará nunca el día de mi «noviciado». Me llamo Ignacio, para servir al lector. A la salida de clase, un muchacho me dijo: «Prepárate para cuando el maestro te arrodille a su lado. Te va a dormir con el calcetaniato de patasio». No me hizo gracia el chiste, y el autor de él –que buscaba un pretexto para formar bulla– fingiéndose ofendido, me arrebató los libros y me los tiró al suelo. No me defendí. Quedé mudo, pálido, tembloroso, acorralado en el atrio de un templete cercano al colegio. Después me flaquearon las piernas y en los ojos me brillaron dos lágrimas, en una mezcla horrible de odio y rabia. Se me acercó José Inés Oña, un mulatico pasirrojo, zancudo y pecoso, y de un soplamocos, que medio evadí con un rápido ladeo de cabeza, me arrojó la gorra al suelo; gritándome al ver mi collonada: «¡Qué marica eres, Ignacio el del reloj!» Oportuna y providencial, intervino la negrita del colegio, que providencial, y oportunamente pasó por allí en tan grave ocasión, y que en mi amparo, amenazó a los más agresivos con denunciarlos a don Jacinto. Con la ayuda de la negrita recogí la gorra. Tomé el rumbo de casa con celeridad de fugitivo; encendida la cara, llena de listones de churre; desgreñado y sudoroso. En los oídos llevaba la cantinela de aquella frase que, desde aquel día fue mi obligado sobrenombre: Ignacio el del reloj.
Cuando llegué a casa, mi padre me interrogó alarmado:
—¿Qué te ha ocurrido? ¿Por qué vienes con la cara como un pimiento morrón?
—Me pegaron al salir del colegio.
—¿Te pegaron o reñiste con otro?
—Me pegaron.
—¡Cobarde! ¡Y lo dices!
Mi madre intervino solícita. Me lavó la cara; me alisó el cabello, a tiempo que murmuraba:
—El noviciado. Cosas del primer día.
Y seguí en el colegio de don Jacinto. Pero, eso sí: mi connatural, invencible repulsión a todo lo que fuese dar y recibir golpes, se hizo más franca desde aquel día. A contar de él, con mayor cuidado apartábame de los juegos recios y soslayaba cualquier motivo de insultos y achuchones.
Con todo lo retardado de mi aprendizaje, gracias a mi dedicación al estudio, a la lectura de mis folletines y a mi apego a discurrir por cuenta propia en cuanto era posible, a las pocas semanas de estar en el colegio de don Jacinto era yo el segundo de la clase de «primera». El puesto delantero pertenecía, por fatal canonización, al autor del chiste aquel que dio origen a la pelotera de mi noviciado. Se llamaba este gallito de la parvada infantil de don Jacinto, Carlos Manuel Amézaga. Era hijo del ferre-tero español, dueño del establecimiento contiguo al colegio. Vestía con atildamiento de pisaverde sus trajes de americana y calzones largos, que no cuadraban con sus trece años; de igual modo, que, a tal edad, veníanle holgados los desplantes de amores y valentías y el rimbombante vocabulario de frases hechas, que le daban índole pedante. Nada le seducía tanto como soltar, en conversaciones impropias de su talla mental y física, clisés de color antiseparatista: «Una cosa es la libertad y otra el libertinaje», «Para el cubano, un gallo y una baraja, y listo».
Por estas disposiciones pavorrealescas; por su feliz retentiva para las fechas, los nombres exóticos y las frases célebres, y para repetir las lecciones con puntos y comas, como le gustaba a don Jacinto, nadie podía disputarle a Carlos Manuel la jerarquía y el honor del primer pupitre de la clase. Cuando, de mis estudios, hablaba yo con mi padre, y le exponía mis quejas por el privilegio injusto que parecíame aquella consagración de Amézaga, el «viejo» solía replicar algo parecido a esto:
—No te preocupes por eso, hijo. Sigue como vas. Ese muchacho triunfará, porque no le faltan condiciones para ello. Tiene madera de erudito, de sabio diplomable. Pero tú no te quedarás a la retaguardia; porque estudias mucho e investigas con ahínco, para luego pensar con tu cabeza. Sois dos caracteres opuestos; mas para los dos hay hueco en la vida.
—¡Mundólogo de buena cepa era este gallego de mi padre! –he pensado años después, al recordar y poder entender aquellas abstrusas réplicas paternales.
Andábamos ya en nociones de lógica la tarde en que Carlos Manuel tuvo que ir a la pizarra a escarabajear un ejemplo de silogismo y como la lógica papagayesca era la única posible en su sesera, se salió con el socorrido y veterano clisé de «Todos los hombres son mortales, etc.», y aún así no dio pie con bola. Ante las miradas y guiños burlones de los condiscípulos y los gritos del maestro, estuvo mi rival en la pizarra más de diez minutos, exprimiéndose el caletre, rabioso y enredado. Don Jacinto, festivo, con bonachona ironía patriótica, puso fin a la escena:
—Vaya, don Carlos Manuel... de Céspedes; siéntese, y que venga el señor Ignacio... Agramonte; a ver si lo hace mejor.
Fui a la pizarra. Hice dos proposiciones originales, y saqué de ellas una conclusión aceptable, también mía.
—Muy bien –dijo don Jacinto–. Solo que usted sigue empeñado en desdeñar los ejemplos del texto, hechos por quienes saben más que usted. Sin embargo: muy bien. Puede sentarse el señor García.
A pesar de la salida del maestro, el mío fue un triunfo del pensar sobre el recordar, del «número dos» sobre el «número uno» de la clase, y cuando volví al pupitre, José Inés Oña, adulón de Carlos Manuel, traspirando envidia por todos los poros, me dijo:
—Bien por Ignacio el del reloj.
—Ignacio el de su madre –deslizó en voz baja, doblemente envidioso, despechado, tremante de rencor, el sabio Carlos Manuel.
Salté de mi asiento, y de pie, decidido, le dije a don Jacinto:
—Maestro: Amézaga me ha mentado la madre.
—De rodillas, hasta la hora de salida, señor Amézaga –condenó el dómine.
Enseguida sentí arrepentimiento por haberme violentado, exponiéndome a la venganza pública de Carlos Manuel, que se ensañaría en la azotaina; rodeados los dos por todos los muchachos del colegio, gritones y saltarines como caníbales que se preparan para merendarse un misionero bien cebadito. Ya me lo decía el condenado, mostrándome el puño, cerrado sobre el labio superior, y diciéndome «Espérala», con la izquierda extendida, vertical, amenazadora.
En cuanto nos «soltaron» corrí a la puerta, despavorido, en una mano la gorra, en la otra el portalibros y la pizarra. Detrás de mí, como jauría rabiosa corrió toda la clase de primera: derribando pizarras, tinteros y papeles, entre risas y chillidos de júbilo, que no podían dominar los regaños de don Jacinto:
—¡Eh, burros! Así se sale de una caballeriza, y no de una escuela.
No pude ir lejos. Apenas pasé de la esquina más próxima al colegio, cuando ya se me interponía el mulatico José Inés, haciendo molinetes con los puños cerrados, y conminándome a que me detuviera, a que le diese frente:
—Párate ahí, mariquita. Te tiene que fajá con Carlos Manué.
Se acabó el miedo. Ciego como el salvaje que se lanza sobre una ametralladora, me fui encima del guaposo y le largué un pizarrazo por el lanudo coco, y enseguida un puntapié por la entrepierna. Se llevó una mano a la frente, blanco del pizarrazo, y otra a la bragueta, al propio tiempo que se desplomó, berreando, sobre la acera.
Carlos Manuel me había alcanzado; pero al ver mi actitud belicosa, quedó como atornillado en el suelo, atónito, boquiabierto, los brazos caídos a lo largo del cuerpo, en gesto que nada tenía de heroico. Cuando me vio partir hacia él, retrocedió hasta la valla que, también sorprendidos, patidifusos, presas del miedo más visible, formaban los otros muchachos. Me encaré con él; en la mano el marco de la pizarra que rompí en la cabeza del otro, el cuerpo azogado por el coraje:
—Oye. ¿Me quieres mentar la madre ahora?
Por toda réplica, el valiente, toda la tropa muchacheril, dio vuelta y emprendió vergonzosa carrera. Cuando volví los ojos en busca de José Inés, este había desaparecido. Me compuseel traje; me limpié la cara y manos con el pañuelo, y emprendí el regreso a casa.
Mientras andaba tuve uno de los más graves soliloquios de mi vida. ¿Conque había que reñir, eh? ¿Y por qué tenía uno que ser así, como los animales? Aquella victoria, el cartel de valiente que acababa de ganar con espontánea y bien arrancada temeridad y que bien sostenido me habría de amparar de todo abuso de parte de mis compañeros, hacíame el efecto de una carga horrible; me apesadumbraba casi dolorosamente. Me tuve, después de tal triunfo, por más raro, por más desorientado y, aunque parezca paradójico, por más cobarde que antes.
De aquella pendencia no dijimos una palabra, en el colegio, ni actores ni espectadores. El pizarrazo y el puntapié que se ganó mi contrincante, a todos imponía un saludable respeto disciplinario. Caras placenteras y atenciones de todo linaje sonsacaban mis simpatías por todas partes. El mulatico, por temor a una paliza, dijo en su casa que el golpe de la cabeza debíaselo a un resbalón con una cáscara de plátano. La propia historia le sirvió para engañar a don Jacinto, para que este nada me dijera, y así no se dificultase la reconciliación con quien, enseguida, dejó de llamarse Ignacio el del reloj, para llamarse Ignacio a secas. Asimismo reconcilióse conmigo el ídolo en desuso, Carlos Manuel Amézaga.
Maquiavélicas, empero, fueron aquellas paces; dignas de quienes quisieron subyugarme con sus papeles de guapo, mojados por el valor de mi miedo en el famoso escándalo callejeril. Desde entonces, loyolesco fue el proceder de Amézaga, cuya oculta mano veía yo en una serie de cosas raras que me pasaban en aquellos días en que más me prodigaba él sus lisonjas. A cada rato encontraba yo en mi pupitre, o en mis bolsillos, comprometedoras décimas y canciones de letra separatista. Cierta vez, al ponerme la gorra, hallé prendido en el forro de aquella un retrato de Maceo. Y una tarde, al pasar por la ferretería del padre de Carlos Manuel, un dependiente que hablaba con este, me dijo con frase del más intencionado sarcasmo:
—¡Ah, ¿este es el que presume de ser tocayo del cabecillaAgramonte?
Al hablar de estas cosas inquietantes con mi padre, este vino a complicar más mis dudas con una redonda salida, de aquellas muy suyas, y que dada mi edad, como siempre ocurría, más tuvo de filosófico monólogo que de paternal consejo:
—Cuídate de ese muchacho. Es de los que irán lejos. Te lo he dicho en varias ocasiones. En la vida, pedantería y malas intenciones son triunfos. Pero sería tonto que procuraras hacer lo mismo. No podrías. Y bueno es que no puedas.
Un día de Corpus, o de los Reyes Magos, o de la Ascensión del Señor, o del cumpleaños de la Reina, o del Dos de Mayo, o de cualquiera de las otras entonces muy abundantes fiestas religiosas y españolas –dos modalidades de la intransigente política colonial– por mala ventura coincidió con la fecha onomástica de la mujer del maestro. La víspera hubo formación y paseo militar de voluntarios por las calles engalanadas de oro y gualda, con la inevitable y mortificante «La Covadonga», y los vivas a España con honra y con algunas desvergüenzas. La mañana de la fiesta se repitió el paseo de los voluntarios, y hubo misa con marcha real y sermón de fraile importado, con desplantes patrioteros.
En la tarde de aquel día de doble fiesta para la familia de don Jacinto casi todos los alumnos fuimos a felicitar a la señora. Entre ronda y ronda de envenenante Mistela, nos reuníamos en el traspatio, como en la hora del recreo en los días de clase, a meter bulla, correr y saltar. Nos entusiasmaba el Mistela y la suprema dicha de vernos todos allí, en la plena despreocupación de un día de fiesta. A los dependientes de la ferretería les duraba el efecto de las ginebras matutinas y el entusiasmo de los vivas, de la música, del sermón cidesco y de otros excitantes, que arrancábanles provocadores e insistentes:
Soy de Pravia, soy de Praviaaaaaa,y mi madre una pravianaaaaaa...
Seguido de aquello de «La Covadonga»:
El que diga que Cuba se pierde, mientras Covadonga se venere aquí, es un infame, canalla insurrecto, traidor laborante, cobarde mambí.
Cantaban unos férreos pulmones de macizo ferretero, que estremecían aquellos contornos con los olés y demás estribillos de sus trovas, monótonas y chocantemente alargadas en las sílabas finales. Coreábamos nosotros aquellos despropósitos patrióticos de los genéricamente llamados gallegos, con gritos y palmadas de mentido aplaudir, que sonaban a burla, a gruesa ironía barriotera.
A medida que crecía el entusiasmo de los cantadores aumentaban nuestra cuchufletas, y más cálida, espontánea y contagiosa tornábase la gracia de nuestro bullicioso jolgorio. Cada ocurrencia, cada mote gráfico, cada pueril desahogo antigallego, hacíanos reventar de risa y palmotear estrepitosamente.
De pronto, al fin de un canto atronador, rematado por un «¡Viva España, re... dios!», el buscapleitos José Inés soltó una hiriente y retadora trompetilla. Esta impuso precario silencio en ambos patios. En el del colegio, porque todos nos quedamos atemorizados, sin saber qué partido tomar en tan inesperada situación. La risa nos retozaba por dentro, y teníamos que mordernos los labios y evitar mirarnos para no estallar en archirruidosa carcajada. En el patio de la ferretería quedó cortado el furioso cantar, que fue sucedido por juramentos redondos y carreras estrepitosas, y a poco un dependiente largo, nudoso y curvado, como una caña brava, vino, por la puerta de la calle, a darle las quejas a don Jacinto; entretanto que, por la tapia divisoria de entrambos patios, se asomó una roja cabeza, con barretina verde, y, marañón parlante, nos conminó así:
—¡Oigan! a ver si respetan a sus padrastros, doncellos; que es salud para los morros.
Quedamos petrificados; pero solo el tiempo en que tardó en desaparecer el marañón. Después, al medio minuto, ignorantes de las quejas que el otro dependiente dábale al maestro por la puerta de la calle, empezamos a reconvenirnos mutuamente, por pura broma, con cómica gravedad, con clownesca prosopopeya, que hizo explotar nuevamente el mal contenido choteo. Hasta que se presentó en escena don Jacinto y rezongó algunas amenazas:
—Conque, ya lo saben. Se acaban las mambisadas, o cambian ustedes de maestro. Que no estoy dispuesto a criar cuervos para que me saquen los ojos.
Con don Jacinto hicimos lo que con el de la barretina. Mientras estuvo presente, sermonéandonos, permanecimos inmóviles, hechos unos santos; mas, apenas desapareció, todos nos volvimos hacia el sitio por donde lo hizo, y uno le «sacó la lengua», otro le volvió el trasero, empinándolo en zafio esguince y el mulatico José Inés le soltó una trompetilla sorda.
En este preciso instante en que más pródiga corría la vena de la alegría mataperril, salió del otro lado de la tapia la letanía estridente:
Soy de Pravia, soy de Praviaaaaaa,
Y me asalta repentina, incontenible, la necesidad de terminar el canto, soltando con la voz de pito de mis doce años el consabido, aunque alterado:
y tu madre una pravianaaaa...
Los otros muchachos tuvieron que contener la carcajada, llevándose la mano a la boca. Todos emprendimos el sálvase el que pueda; con aspaventoso desparrame, rumbo a las piezas fronteras, y mientras realizábase la desbandada sonaron tres recios aldabonazos en la puerta de la calle.
—¿No hay uno que pueda ir a ver quién toca? –gritó don Jacinto.
Por lo pronto, yo era incapaz de ir a ninguna parte. Paralizábame el miedo –el maldito miedo de siempre– al cual pasé, sin gradual transición alguna, del entusiasmo agresivo de minutos antes. De pie, encogido, exangüe, como acuñado en una esquina de la saleta, era yo la escultura viviente del terror.
Cuando sonaron nuevos y más duros golpes de aldabón, Carlos Manuel –que obsequiara a la maestra, en aquel su disanto por excelencia, con una enorme fuente de arroz con leche, sobre el cual un reguero de canela en polvo dibujaba la solemne fecha– fue a ver quién llamaba.
Era el padre de Carlos Manuel, que aún pedanteaba con el uniforme de capitán de voluntarios, con el cual toda la mañana pavoneárase, retador por los lugares más céntricos de la ciudad. Entró bufando; la diestra nerviosa, maltratando el mechudo bigote; la izquierda cerrada en la empuñadura del machetín, de vaina lustrosa, que pendíale del charolado cinturón. Al verlo recordé a los estudiantes del 71, cuya historia conocía yo por mis lecturas de escondite, y un más intenso escalofrío de terror me electrizó todo el cuerpo.
Adelantóse don Jacinto a recibir al terrible militar, que, al meterse zaguán adentro, había tronado:
—¡Recachis! Aquí vengo a ver quién fue el granuja malnacido que le acaba de mentar la madre a mis dependientes y... ¡a España!
—¿Cómo? ¿Qué ha pasado? –preguntó, sacudido de espanto, el maestro.
—Uno de estos renegados que está usted enseñando, para que luego nos traicionen, que nos ha mentado la madre, a mis dependientes, a mí, a usted, a todos los españoles.
—¿De veras? Pues, a ver quién ha sido, para castigarle como se merece.
Los muchachos todos, entre amedrentados y curiosos, habían formado corro a capitán y maestro. Siempre temblando, di dos pasos para mezclarme un tanto con los demás, evitando la acusación tácita que resultaba de mi aislamiento.
Instintivas las miradas se fueron sobre mí; pero la inquisición muda no duró más que unos segundos. El alma miserable, alevosa, jesuítica, de Carlos Manuel, entrevió la ocasión de rufianesco desquite, hermanado con la oportunidad de anular a quien le hacía sombra en la clase:
—Fue Ignacio García –dijo.
Y al ver que yo me escondía casi, me achicaba detrás de otros muchachos, agregó ensañándose:
—Aquel que está allí, papá. Primero le tiró una trompetilla al dependiente, y luego le hizo muecas al maestro. Es muy enemigo de los españoles; y eso que es hijo de gallego. ¿A que trae en los bolsillos láminas o versitos insurrectos?
Una sospecha desesperante se fijó en mi mente. Algo me habían echado encima. Sin echármelo nadie, además, llevaba yo en la faltriquera del pantalón un recorte sacado del Diario de la Marina, en el cual se daba cauce a la más insolente cubanofobia, y en cuyo margen había yo escrito esta vana sentencia: «¡Algún día te la cobraremos, gorrión!»
No dije, no pude decir una palabra. Se me acercó don Jacinto. Por encima del hombro de este, el capitán Amézaga me dio un tirón de oreja, diciéndome al hacerlo:
—So canalla. ¡Toma!
En el registro, que estuvo a cargo del maestro, salió primero, el recorte de la Marina. Juntos lo leyeron los dos españoles. Don Jacinto exclamó:
—¿Qué le parece?
—¿Qué le parece? –repitió el terrible militar, y enseguida me dio otro tirón de oreja, diciéndome:
—¡Toma! ¡So canalla!
Rompí a llorar; pero ya era, más que por miedo, rabia lo que me estremecía. Siguió el registro, y en el bolsillo interior hallaron los churrosos dedos de don Jacinto un jirón deshilachado y sucio de bandera española.
—Eso lo arrancó él, esta mañana, de las colgaduras de una casa, en el momento en que pasaban los voluntarios –dijo Carlos Manuel.
Ante la enorme canallada, mi soberbia estalló digna, temeraria, con intensidad solo comparable a mi pavor de minutos antes. Me sentí más fuerte, más grande que el capitán de voluntarios, ruin presa del más villano coraje, y me sentí más fuerte, más grande que el maestro irresoluto, temblón, vil pilatos de aquella escena innoble. A impulsos de mi cólera santa, empinado sobre la punta de los pies, me puse de frente a mi acusador, y así le apostrofé:
—Eres un sinvergüenza, que mientes descaradamente al amparo de tu padre. No niego que yo traía ese papel en el bolsillo; pero el pedazo de bandera me lo has echado tú encima, como lo has hecho otras veces con varias cosas, para hacerme daño a las malas. ¡Despechado! ¡Cobarde!
—¡Que se calle el atrevido! –bramó el capitán.
—¡Cállate!, servil –corroboró don Jacinto, cruzando el índice sobre los labios y encarándose conmigo.
—Que llamen a mi padre, que él sabe bien lo que este se trae conmigo. Que lo llamen, que también él es del ejército. No abusen conmigo –grité con todo mi heroísmo de aquellos momentos.
Carlos Manuel retrocedió hasta ponerse al lado de su padre. Este no se atrevió a tocarme, cohibido por la fuerza de mi debilidad indignada. Para cortar la violencia de la escena, el miedoso don Jacinto prometió a su compatriota uniformado que enseguida llamaría a mi padre, y que mi falta no habría de quedar sin el merecido correctivo.
—Cuente, cuente usted –dijo– con que este no sigue en mi colegio. No quiero aquí gente renegada.
Mientras me conminaba el maestro, y el capitán retrocedía, dominado, tronando sordo, seguido de su digno vástago, yo, sin fingirlo ni mucho menos, me paseaba triunfador, las manos en los bolsillos de mis cortos pantalones, en medio de mis condiscípulos admirados. Hasta que don Jacinto me hizo sentar en una silla; un muchacho fue en busca de mi padre, y los demás regresaron a reanudar, en el traspatio, el endemoniado barullo.
Conmigo se enojó mi padre, al saber el origen de lo ocurrido. Pero cuando de veras le exaltó la ira fue cuando se enteró de la vileza de Carlos Manuel, de los desplantes ridículos y de los tirones de oreja con que me reprendiera el capitán de voluntarios, y de la muy reprobable conducta del maestro en el odioso lance. Herido en su amor de padre, de apasionado padre hispano, ante lo avasallador de tal sentimiento, anulada quedó toda otra consideración de patriótico egoísmo y de personal conveniencia. Sobre aquel vejete cobarde empezó a desa-tar un tremendo discurso capdevilesco, y aquel, en instintivo empeño de aminorar el efecto del chaparrón, se comprimía de hombros, inclinaba la cabeza, reducíase de piernas, mientras aventuraba tímidos e insinceros monosílabos, en explicación y defensa de su cobarde proceder.
Con este remate acabó mi padre de soltar la bilis:
—Y, enterado de lo sucedido aquí esta tarde, de más está su indicación de que Ignacio no puede continuar en el colegio. Menos que usted quiero que siga él aquí, tan cerca de esos bestias de la ferretería, y tan desamparado de parte de usted, que parece entender patriotismo en el sentido estúpido en que lo entienden estos señores. Hay que ver que se trata de muchachos, don Jacinto, y que no es ese el camino a seguir para que los cubanos amen a España y a los españoles. Y sin ser bienvistos por ellos, mal vamos a andar, señor mío. Créalo usted; que no se lo dice un desteñido, como nos llaman los intransigentes a los que, aunque venidos de allá, sabemos ponernos en el justo medio. Se lo asegura un español, que se cree serlo más dignamente si procede con la nobleza y la hidalguía de que blasonamos y damos constantes pruebas, allá en el terruño, cuando andamos con la cabeza despejada, libre de humos quijotescos, saludablemente olvidados de la Invencible, del Pendón de las Navas y del Wad Ras. Y, le repito, se lo afirma un español. ¡Y un español, que sirve al gobierno, don Jacinto!
Y dirigiéndose a mí:
—Coge el sombrero, y vámonos.
Don Jacinto quedó en medio de la saleta, inmóvil, los brazos en desmayo, la boca a medio abrir, los ojos fijos en un gran mapa de España, que cubría todo un lienzo de pared. Por detrás de las puertas que daban a la saleta oyéronse bisbiseos de curiosos, y por las rendijas de ellas viéronse listones de rostros que atisbaban la escena.
Adusto y formalísimo, seguí a mi padre, queen cuantollegamos a la calle empezó a reconvenirme pausada, pero sólidamente. Me recordó que era yo hijo de español, y de español que pertenecía al ejército, y me dijo que era necesario que dejara toda hondura patriótica para más adelante, para cuando fuese yo algo más que un mocoso de doce años. Me dijo que me pondría en un colegio de cubanos, o en el legítimamente célebre instituto de la ciudad. Me advirtió que era peligroso que me fuera por ahí a decir el porqué de mi salida del colegio de don Jacinto; máxime que se lo dijera a mi tío, y ello por lo que se adivina y presume de lo dicho hasta aquí, y de lo que viene más adelante.
II
Mi tío era el prototipo de ese engendro adecuado de la colonia factoría, que se llama el bodeguero; judío legítimo en la fobia del agua, el jabón, el peine y la ropa limpia; judío en la bovina docilidad para resistir toda suerte de humilla-ciones, con tal de que estas sean traducibles en valores sonantes; judío por la ingénita índole acaparadora; judío por la centavera usura y la felina ingratitud.
Y prototipo de la bodega de la colonia, que hoy subsiste en la república, aunque superficialmente modernizada y con ribetes de higiene americana, era la bodega de mi tío. La bodega, prima hermana de la pulpería sudamericana, hijas las dos del sórdido comerciante hispano. La bodega rastro, cantina, lugar de hamponesca tertulia, escuela de malacrianzas, fuente ina-gotable de los más negros fraudes alimenticios.
Instalada se hallaba la bodega en un patriarcal caserón del linaje de aquel en que estaba el colegio de don Jacinto. Pero el establecimiento y su dueño, ocupaban solo dos piezas delanteras: la sala, que era la bodega propiamente dicha, y la pequeña saleta que era trastienda y alcoba de mi tío y del dependiente, rapaciño galaico traído del Bueu de mis antepasados por la línea paterna. La media docena de habitaciones restantes, por derecho de subarriendo, pertenecían a mis padres. El patio ya se sabe que era mío, y que en él me fortalecía lapidando pájaros, desgajando árboles, empapándome de lluvia, de sol, de aire libérrimo y vitalizante.
Permítaseme una descripción.
Un mostrador de madera teñida de verde y cubierta en la parte superior, en el extremo dedicado a cantina, por una tachuelada lámina de cobre. En esta parte, protegida por una verjita de hierro, de parales terminados en puntas de lanzas, alinéanse, en altibaja y policroma formación, las botellas de veneno, y entre ellas la que menos veneno contiene: la de aguardiente puro de caña, de color de agua potable, olor mostoso y sabor de fuego. Después, la de grueso vidrio cuadriculado, portadora del anís; la verde con el «compuesto» de caña, cáscaras de naranjas y semillas de culantro; los tarros barrigones de asesina ginebra; el cogñac Moullón de Sagua la Grande; el vino Alella de palo Campeche y el Mistela, legítimo de la trastienda. Todos los envases con los marbetes y los corchos punteados de moscas; la plancha de cobre limosa por el desaseo, y debajo de todo la execrable media tina, para el lavado de vasos y cucharillas, con su agua color de café con leche viejo, jabonosa, maloliente, en la que flota un archipiélago de corchos, rodajas de limón y patas de cucaracha.
En el extremo contrario al de la cantina, la vidriera de los dulces: cusubés, bolas de gofio, alegría, caballitos, cantúas y matahambres, en una Arcadia feliz de abejas, moscas y hormigas.
Entre cantina y vidriera, en el verdadero mostrador, de superficie costrosa, con manchones de sal, vino, manteca y petróleo, una balanza de libras de trece onzas, y resmas de amarillo papel de estraza.
En frente del mostrador, en la pared que divide las dos puertas de la calle, otra vidriera entrepañada, con efectos de quincallería, sellos de correo, estampas de vírgenes y santos, rosarios, catecismos y novenas. Al lado, en un rincón, la carbonera de tablas, con su curvada mancha de cisco en el suelo, y en el rincón opuesto, algunos mazos de caña.
En los entrepaños de mostrador adentro, polvosas ringleras de orinales, porrones y alcarrazas; latas, frascos, cuñetes y envoltorios, con rótulos bilbaínos, catalanes, gallegos y asturianos. En los grandes cajones junto al suelo, mezclados con el arroz, los frijoles y el café molido, están el tasajo, el bacalao, los camarones fosilizados en sal y otros miserables y exóticos alimentos, introducidos en negros tiempos de esclavitud.
El piso de las dos piezas tiene siempre una astrosa alfombra de cáscaras de fruta, cajetillas de cigarros vacías, cabos de tabaco, salivazos y papeles, y en la esquina de la casa, extendiéndose por la acera rumbo al medio de la calle, el nauseabundo reguero de orines de algunos transeúntes que tienen el resabio «europeo», de convertir en mingitorio, y algo más, las esquinas un tanto extraviadas, los pedestales de las estatuas, las escalinatas de los templos y los estribos de los puentes.
En la trastienda, entre un verdadero rastro de objetos empeñados por los desnutridos parroquianos; entre barriles de manteca, tabales de sardinas, pirámides de tasajo, murallas de cajas de bacalao, de vela, de jabones; entre sacos de papas y más ristras de ajos y cebollas; entre picadas de chinches, correcorre de ratas, olores de fermentación y la propia tinta del cuerpo en crónico desaseo; en una inmunda barbacoa y en sendos catres de viento, desnudos de ropa blanca, duermen mi tío y su dependiente.
Por ahorro de palangana, mi tío y su convillano satélite se lavan la cara en el chorro de la pluma cantinera, y ello solo una vez al día, al dejar el catre cada mañana, soplando ruidosamente durante la operación, terminada siempre por un enjuague en media vara de toalla, que va a la lavandera cada quince días con una muda de ropa de cada bodeguero. Trimestral es el aseo de lo comprendido entre la cara y los pies, y siempre con agua escasa, tibia y alcoholada. El traje diario, el de atender a la clientela, de dueño y dependiente, es la camiseta de punto, el viejo pantalón de voluntario y la clásica, silenciosa y cloroformante alpargata. El lujo de mi tío, en días de entierro, de sexual desahogo con la inevitable barragana etiópica, o de recorrido de almacenes, compónese del fruncido panza de burro, la camisa de colorines, con cuello bajísimo divorciado de toda corbata, el más nuevo y planchado pantalón de rayadillo azul, el saco de reluciente alpaca y los juanetudos botines de elásticos. Hay otro lujo para entrambos, dueño y rapaz: el uniforme completo de sargento, y el de soldado, respectivamente, del segundo batallón de voluntarios de Matanzas.
Clientela: chiquillería de todos los matices que hay entre el negro centroafricano y el rubio montañés, pasando por el crema chinesco; cliéntulos anémicos, barrigones de lombrices, semidesnudos, en desastrosa promiscuidad de sexos, rozando el vicio y aprendiendo desvergüenzas, en un barullo de todo el día, sin horas de colegio, ni horas de trabajo. Tertulia y entra y sale de ñáñigos, peninsulares y criollos, blancos y negros. Baratas y repugnantes lumias. Crónicos borrachines. Tahúres de centavos y convidadas. Cobradores del barato, de innegable abolengo valenciano, entre los cuales no falta el guardia municipal, compadre de matones y rateros, desteñido de uniforme, de rostro aguardentoso, y de bolsillo tan perennemente hambriento de paga como los de los históricos maestros de escuela, aludidos ya. Ejemplo inmejorable del sistemático encanallamiento popular, para el más fácil sojuzgue de los colonos, en la descrita, característica bodega de mi tío.
En la pieza que mi madre destina a comedor, y, con el disgusto de mi madre, comen su cuñado y el dependiente. Con el disgusto de ella, porque a la hora de la comida los dos bodegueros ponen una nota discordante en el aire de aseo y buena crianza que se respira en la parte de la casa que mi madre, hacendosa, enemiga impenitente de toda porquería, mantiene limpia como un espejo limpio. Sobre todo, durante las comidas, inquieta, nerviosa, se pone mi madre por la mala costumbre de mi tío y su apéndice, de tomar la sopa sorbiéndola ruidosamente de la cuchara, y por el pésimo vicio de regoldar el diario e inevitable cocido hispano.
Mi tío, valga la verdad, era generoso con una sola persona en el mundo: conmigo. A menudo me regalaba plumas, lápices, tinteros, pliegos de aquel hediondo papel de barba, de ingrato recuerdo, cajones vacíos para mis trampas de gorriones y fósforos «de palito» para mis fumas de hurtadillas. En cambio dedicaba yo la primera hora de diurna claridad a las cuentas de la bodega, en tanto que el dependiente iba a las compras del mercado y mi tío pesaba y envolvía reales de café y azúcar, en espera de la temprana marchantería.
Una mañana, cuando realizaba yo el difícil y cotidiano trabajo de ordenar la gruesa, retinta y asimétrica contabilidad que mi tío llevaba en sus libros, y él maquinaba con los resortes de aquella balanza de libras de trece onzas, entró en la bodega un mocete, tipo de obrero que se encamina a su trabajo: gorra de sombrosa visera, camisa de mangas recogidas, saco al hombro, pantalón de dril marino, con salpicaduras de lechada, que a la vez eran blancas estrellas en los borceguíes de cuero virado y nudosos cordones.
Hizo saltar sobre el mostrador un duro de plata, nuevo, brillante, que el tacto de mi tío encontró resbaladizo, casi tibio, como acabado de salir del troquel, a tiempo, que dijo:
—Una ginebra de la Campana.
Servida la copa, mi tío hizo botar sobre el mostrador la flamante moneda, y, a falta de un motivo valedero para rechazarla, púsola en el cajón del menudo. Dio el vuelto en mugriento papel del Banco Español, y se quedó muy serio, sopesando al otro con analizante mirada. Luego, tan pronto como desapareció nuestro hombre, mi tío volvió al cajón y puso aparte el duro, que, en el primer cambio de un centén, fue a parar a manos de un buen marchante; por si acaso.
A la otra mañana, exactamente a la misma hora del día anterior, entró el presunto albañil en la bodega; soltó un segundo peso espejante, y al hacerlo demandó:
—Una Campana.
Mi tío estuvo indeciso breves instantes. Después repitió la prueba de tirar la moneda contra el mostrador y agregó lo de rigor en tales casos: le hincó un diente y la sopesó en la palma de la mano. Acabó por servir el trago; puso el duro en lugar aparte del cajón del efectivo; me hizo un guiño significativo y se quedó luego examinando a distancia al inquietante parroquiano, que paladeaba su ginebra y se entretenía en ojear la botellería enringlerada en la cantina, todo con un gran aplomo; con el mismo aplomo con que se marchó minutos después.
Enseguida mi tío sacó la bruñida pieza, me la puso en la mano y exclamó:
—¡Qué te parece lo bien que hace este pillo las monedas falsas!
—¡Sopla! ¡Esto está acabadito de hacer! –exclamé a mi vez.
En el acto mi tío llevó la moneda a mis padres, quienes declararon que era igual a una legítima pieza de cinco pesetas; en el peso, la dureza, el sonido y la nitidez del relieve; por lo que mi tío al volver dijo resueltamente:
—Al banco voy con él mañana mismo; para salir de dudas.
Pero, la mañana próxima, a la hora de costumbre, el propio individuo, con idéntico traje de albañil, entró en la bodega, se detuvo frente a la cantina, y soltó su invariable:
—Una Campana.
E hizo saltar sobre el mostrador otro de sus tersos y bien sonantes duros de plata.
Mi tío hizo ademán de decir algo, de resistirse, de explotar malgeniosamente; pero el parroquiano tenía cara de pocos amigos, y además mi tío, aunque con cierto dolor de su alma tacañísima, se percató de que no era mucho perder si daba cinco pesetas por aquel durete que, junto con el otro, podía ser llevado aquella misma tarde al banco. Presumo que ya había en él algo de malintencionada curiosidad. Tragó saliva; me hizo un guiño, y sonriente, con sonrisa de lépero, le dio el vuelto al hombre.
En tanto yo –que en aquella semana me entusiasmaba con la lectura y relectura de un cronicón de aventuras–, medí y escudriñé, con delectación detectivesca, el talaje de nuestro hombre.
Sí, semejaba un obrero, maestro albañil o pintor, por el aspecto de su ropa manchada de cal, barro y pintura. Pero el cuerpo flacucho, anguloso, me hacía intuir por allá, adentro de camisa y pantalón, mucho hueso y pellejo y poca musculatura de trabajador. Además, para maestro albañil, muy joven era el hombre, y, hasta donde podíase apreciar a distancia, las manos eran muy de señorito. La cara no parecía muy avezada al sol. Me fijé en que la nariz era muy fina, y muy finas las orejas puntiagudas, ratonilmente separadas del cráneo. Muy vivos y sagaces los ojos redondos y pequeños, y muy cuidado el incipiente bigotito negro. Grabada en la mente se me quedó aquella figura, aquel sujeto que en mucho se ha mezclado después en mis andanzas por el mundo, hasta ser personaje delantero de esta novela de mi vida.
Cuando mi tío, aquella tarde, vino del banco trayendo la comprobación de que eran legítimos los dos duros de plata, sí quedóse muy inquieto, sin saber qué partido habría de tomar en el caso muy probable de que al día siguiente se presentase de nuevo el extraño personaje con otro de sus duros lustrosos. ¡Serio problema, rediós! Por un lado ¿cómo rechazar aquel dinero que tenía toda la apariencia de legítimo? Por otro lado ¿no era un engorro que le soltaran un duro falso cada mañana? ¡Aquel tipo sí que había resuelto el problema de hacer dinero pronto y con seguridad! Y aquella noche el bodeguero, presa de irresistible tentación, al sumergirse en el apestoso ambiente de la trastienda, al doblarse sobre el desnudo catre, murmuró esta resolución:
—Mañana se resuelve esto.
A las siete de la mañana en punto, que había sido su hora de los días anteriores; cuando el marusiño andaba por el mercado, yo me orientaba por la contabilidad laberíntica de la casa y el dueño de esta le despachaba medio de café y azúcar a una oscura chiquilla, se presentó el hombre.
—Una Campana.
Y con soltura de croupier, hizo rodar por el mostrador, rumbo a las manos de mi tío, uno de los consabidos pesos ruti-lantes.
No lo tocó mi tío. Puso la ginebra, y con acento amistoso preguntó:
—Hombre, ¿no se ha fijado usted en que nunca me paga la ginebra con dinero en billete, ni con calderilla, reales o pesetas; sino que todos los días me paga con un peso?
—No, no señor. No me he fijado. Y deme el vuelto, que se me va la hora del trabajo... –y se fue.
—¡Muy bien! –me dijo mi tío–. Nos ha embromado otra vez; pero es la última. Mañana, en cuanto entre, me dejas solo con él.
A la mañana siguiente:
—Una Campana.
Y... ¡tan! el peso contra el mostrador.
El golpe me hizo levantar la cabeza... Vi al hombre, y en el momento me largué a la trastienda, a oír y avizorar por una rendija que había en el fondo del «armatroste», entre lata y lata de salmón.
Tomó el peso mi tío; se lo puso delante al misterioso, sobre la plancha metálica de la cantina, y le dijo:
—¿Ve usted como siempre me paga con un peso?
—Casualidad.
—¿Casualidad? Pues, no más casualidad conmigo. O usted me da otra moneda, o no le despacho.
—¿Y por qué?
—¿Que por qué? Porque no me da la gana de que usted me meta un peso falso todos los días.
—¿Falso?
—Sí.
El hombre dudó. Los dos estaban solos en la bodega. Pero se lanzó el primero, en tono bajo, confidencial, como en un arranque de inopinada sinceridad:
—Bueno; oiga usted: yo hago unos pesos, que se los traga el pinto de la paloma.
—¡Ya lo creo! Se los tragan en el banco; que es cuanto hay que decir...
—Pero, amigo, carezco del pico que se necesita para comprar los materiales en gran escala y hacer dinero en poco tiempo, y tengo que conformarme con ir tirando. ¡Ah; si yo tuviera cien centenes! ¡Si yo encontrara una persona que quisiera «salvarse», sin peligro alguno, y que no tuviera miedo de meter cien centenes, la porquería de quinientos pesos en el negocio!
Mi tío sintió, ya franca, la tentación de timar que experimenta todo candidato a timado. Porque todo timo es el choque de dos pillos. Uno piensa que, con un rollo de papel de periódicos, rotulado $5 000,00, y el cuento de la limosna, puede sacarle cien pesos al primero que se le presente con cara de bobo. El otro razona: con cien pesos, que si bien es cierto que me ha costado gran trabajo reunir, no es ningún capital, puedo sabrosamente apoderarme de esos cinco mil duros. Y como mi tío vino a América con el firmísimo designio de hacer dinero por todos los medios compatibles con la honradez al uso, sintió la casi necesidad de entrar en aquel negocio claro, productivo, rápido y seguro...
—¿Para qué te hacen falta los cien centenes? –inquirió mi tío.
—Para comprar los materiales químicos, que solo pueden conseguirse con uno que va a bordo de los barcos de travesía; con un estibador. Ahora bien; si usted quiere hacer el negocio, para que no tenga desconfianza, usted va a ver al individuo conmigo; le compra lo que él tenga en su casa –el platinoloide y el ácido mercurítico, que es lo que nos hace más falta–le paga usted mismo y se trae eso para su casa. Después, en la trastienda, haré yo el trabajo.
—¿Y como cuántos se pueden hacer al día?
—¡Oh! Unos doscientos; pero no se puede trabajar diariamente; porque tengo que irme por ahí a meter el dinero que se vaya haciendo. Entonces, con menos apuro, se podrá esperar a que los pesos pierdan el brillo, para ir más al segurete. ¡Como que los pesos se los mete al mismísimo pinto de la paloma! ¡Figúrese!
—¿Y cuándo podríamos ir a ver a ese individuo de los materiales?
—Mañana a las cinco de la tarde.
—Venga a las cinco, para ir juntos.
Con un «¡Al pelo!» se marchó el hombre. En puntillas, salí de la trastienda. Mi tío se puso a cortar medios de jabón amarillo; a pesar del filón descubierto, haciéndose el cuento de la lechera, y afirmándose en su propósito de no decir a nadie una palabra de su inesperada buena suerte.
Al otro día, a la hora por ambos fijada, mi tío y el falso albañil salían de la bodega, lastrados con un paquete de centenes que llevaba el primero.
Llegaron a una cuartería del ñañiguesco barrio de Simpson. Se fueron a uno de los últimos cuartos. Llamaron a la puerta, y salió a ella un recio mulatón, en calzones y camiseta, al aire la broncínea musculatura de los brazos. El acompañante de mi tío hizo la presentación e hilvanó la plática:
—Hola Seisdedos. Aquí tienes al señor de quien te hablé.
Aire de fingida desconfianza en el mulato, y...
—Oye, chico: no me acuerdo de que me hayas hablado de nadie.
—¿Cómo no, compadre? ¿Ahora vas a salirme con boberías? Déjate de eso, que cuando yo presento a un hombre para un negocio, es porque lo conozco. El señor es un hombre emprendedor, entero, honrado...
—Sí; sí –entrometió diligente mi tío–. No tenga usted desconfianza ninguna, que está usted tratando con un hombre.
—No lo dudo –respondió el supuesto estibador. Y volviéndose hacia su compinche, agregó:
—Tú sabes que esta es cosa de peligro.
—Es claro, chico; pero cuando yo vengo con el señor... ¡Vamos...! comprenderás que...
—Bueno; pasen.
Entraron los visitantes. El mulato sacó, misteriosamente, dos grandes cajas, que fueron de bacalao, de debajo de la cama. En una había unos frascos de barro, de los de cerveza inglesa, muy encorchados, lacrados y precintados. En el otro, dos arrobas de estaño en barras, en grandes paquetes envueltos en algodones y papel de plomo, con chapas de lacre y sellos de correo por todas partes. Se trataba, pues, del ácido mercurítico y el platinoloide.
Mi tío entregó, contándolos uno a uno, los cien centenes. Entre los dos socios llevaron las cajas al coche en que fueron ambos a la cuartería. Y a la trastienda de la bodega, debajo de una montaña de sacos, fueron a dar las cajas de materiales químicos.
Solo quedaba el esperar a que, al día siguiente, el hombre viniera a fabricar pesos.
Esperó mi tío. Esperó mucho tiempo. Puede ser que esté esperando todavía.
Semanas más tarde, hallándome en un juego de base ball; en uno de aquellos apasionados y pintorescos desafíos de base ball de los años anteriores a la guerra de independencia, me ocurrió lo que relato enseguida:
Aquella tarde, además del juego de pelota, culto, moral, varonil y saludable, había corrida de toros, diversión salvaje que nunca llegó a tomar carta de naturaleza en la noble y progresista índole antillana. En glorietas y graderías del estadio pelotero, hormigueaba una muchedumbre criolla «de ambos sexos». En el coso bárbaro apretujábase la multitud importada, y entre ella, naturalmente, toda la policía de la ciudad, entre cuyos miembros, también naturalmente, no había un solo hijo del país.
En las glorietas de los terrenos de base ball, sin otro estímulo que el que es propio del noble juego norteamericano: el estímulo de ser de uno u otro partido, «habanista» o «matancista», la gente se entusiasmaba, palmoteaba, daba gritos, discutía fogosamente. En las gradas de sol comenzaba ya el mal de las apuestas, que más tarde ha corrompido el base ball, alejando de él al elemento femenino, que es el que más enaltece y alegra todo espectáculo público.
Súbitamente, entre los espectadores de sol, surgió un molote. Había molinetes de bastones, espejeos de armas blancas y apiñamiento de gente que gesticulaba y gritaba con grandes aspavientos. Junto con otros curiosos, corrí y logré acercarme al centro de la perturbación. Vi a dos o tres individuos desgreñados, sin sombreros unos, descamisados otros, dos de ellos con sendos mapas de arañazos en la cara. Algunos se alejaban con mal disfrazada prontitud, por detrás de las graderías, y sobre uno de los tablones de esta, el sujeto a quien se señalaba como causante de la pelotera por negarse a pagar una apuesta.
¡Diablo! Era, indiscutiblemente, el mocete que había timado a mi tío metiéndole por falsos unos pesos muy legítimos, que el muy bribón limpiaba y bruñía cada mañana antes de venir a la bodega con su cotidiana orden de «¡Una Campana!».
Pensando en eso, y recordando que mi tío, cuando relató en casa la evaporación de sus nunca bien llorados cien centenes, había reconocido que no podía denunciar al pillo sin acusarse a sí mismo de falsificador de monedas, quedé lelo, ensimismado, las manos en la cintura y la vista fija en los ojos del hampón, en actitud no disimulable de fuerte sorpresa.
Me sorprendió él en mi ensimismamiento. Me echó una mirada, que traduje por «¡Atrévete a decir quién soy, para que veas!» Se palpó matonescamente un bulto que tenía en la cadera derecha, por debajo del saco, y, como lo hicieron los otros comprometidos en el escándalo, se alejó, escurriéndose, con no simulada prontitud, por detrás de las pobladas y bulliciosas graderías de sol.
Después de la original modalidad del timo de la guitarrade que fue adecuada víctima mi tío, y después de lo acabado de narrar, nada extraordinario, merecedor de ser escrito, hubo en mis días de Matanzas, excepción sea hecha de los odiosos exámenes del bachillerato.
Tras el febril estudio, las noches en vela forzando la retentiva para grabar en ella fechas, nombres y respuestas de cartabón; barajando ecuaciones, silogismos y retóricas; tras los consabidos días de desgano, de temores, de locas excitaciones del amor propio, José Inés Oña salió reprobado, y Carlos Manuel y yo conquistamos lustre inempañable con la envidiada nota de sobresaliente.
Lo diré mejor, entre oscuras y pareadas admiraciones. ¡A los quince años y medio, oficialmente sabía yo idiomas, lógica, cívica, matemáticas, historia y geografía física, política, astronómica y algunas esdrújulas más! Hasta literatura de todas las épocas, países, escuelas y colores. A los quince años y meses, sabía yo de la brillantez de la forma de Flaubert, del verismo de Zola, de la profundidad de Cervantes, y podía citar a todos los inmortales de las letras, con sus obras notables, influencia en la literatura de sus respectivos idiomas, peculiaridades, estilos, biografías; todos, menos lo que no conocía oficialmente. ¡Oh forma flauberiana, realismo zolesco y filosofía del máximo Cer- vantes!, los que más me gustaban; los que más horas sustraían a mis sueños, a mis juegos, a mis estudios: Montepin, Eugenio Sue, Paul de Kock y Juan de Dios Peza..
III