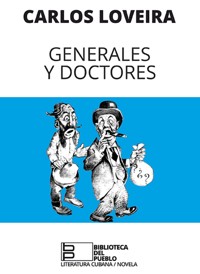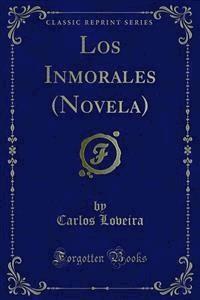Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Ya en su primera novela Los inmorales (1919) Carlos Loveira se nos revela como un notable novelista con un considerable trasfondo sociológico. Esta obra contiene características y temas de la corriente naturalista como el anticlericalismo, la lucha obrera, la crítica social, el reformismo… Así Loveira busca expresar una realidad que se encuentra en crisis. En Los inmorales (1919) se reflexiona sobre el cuestionamiento de la moral, sobre todo la asociada a la institución del matrimonio —cuya disolución legal se había aceptado por fin al promulgarse la Ley del Divorcio, en 1919. Aquí Carlos Loveira propone como tesis despojarse de las trabas que la institución del matrimonio impone tanto a los hombres como a las mujeres. La trama de la novela gira en torno a la historia de Elena y Jacinto víctimas de la moral social. Elena está casada con Pepe, un muchacho frío y engreído que no valora ni la inteligencia ni los sentimientos de Elena. Jacinto, por otro lado, contrae matrimonio con Ramona, humilde y sencilla, quien, a su vez, tampoco comparte los intereses ni las inquietudes de su marido. Como pareja, Elena y Jacinto comparten ideas y gustos pero no pueden vivir juntos en Cuba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Loveira
Los inmorales
Barcelona 2020
linkgua-digital.com
Créditos
Título original: Los inmorales.
© 2020, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard
ISBN rústica: 978-84-9007-131-1.
ISBN ebook: 978-84-9007-339-1.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Presentación 7
La vida 7
A don Manuel Márquez Sterling 9
I 11
II 48
III 88
IV 108
V 117
VI 158
VII 215
VIII 228
Libros a la carta 241
Presentación
La vida
Carlos Loveira y Chirino (El Santo, Villa Clara, 21 de marzo de 1882-La Habana 1928) Cuba.
Nacido en una familia pobre, emigró a los Estados Unidas al inicio de la Guerra de 1895. Tres años después regresó a Cuba y combatió bajo el mando del general independentista Lacret.
Iniciada la etapa republicana trabajó en los ferrocarriles, se convirtió en líder sindical, y viajó por México y otros países de Centroamérica.
Llegó a ser secretario de la Pan American Federation of Labor, y director de la Oficina Internacional del Trabajo.
Por entonces escribió De los 24 a los 35, en el que refiere la experiencia vivida en su lucha sindical.
Loveira escribió además: Los inmorales (1919), una novela de tesis, contra el matrimonio indisoluble; Generales y doctores (1920); Los ciegos (1922); La última elección (1924), y Juan Criollo (1928).
Marcelo Pogolotti escribió sobre Los inmorales: «Al quedar cesante Jacinto, se agravan sus dificultades domésticas al par que las económicas. Su mujer no se hace cargo del verdadero motivo de la desgracia ocurrida, ensanchándose así la distancia que les separa, abierta ya por toda clase de divergencias de criterio, motivadas por un gran desnivel cultural y la supersticiones que embargan a la esposa. La situación, antes más llevadera por la falta de problemas pecuniarios y mitigada por las ausencias impuestas por la índole del trabajo del maquinista, se hace intolerable. El marido acaba por encontrar la anhelada comprensión en Elena, dominada por las mismas preocupaciones intelectuales que él, y casada asimismo con una persona que no le es afín. Ambos resuelven unirse y marchan a Panamá con el dinero que brindan generosamente al maquinista sus compañeros, en virtud de esa «francomasonería», así denominada por el autor, entonces existente entre los ferroviarios, que tenía más de hermandad que de gremial, y que en la república de ahora está estrictamente codificado bajo el rótulo de subsidios sindicales. Las vicisitudes de la pareja en sus andanzas por la América del Sur constituyen el alto precio de su acoplamiento ilegal y permiten al autor hacer una defensa del divorcio. Atisbos de la angustiosa cuanto precaria existencia de los familiares de Elena, constituyen una argumentación de por sí convincente. Loveira presenta al marido amo, que se vale de sus prerrogativas de padre para tiranizar a los suyos, abofeteando e injuriando a sus hijas con las palabras más soeces so pretexto de salvar su moral, siendo él mismo un vicioso. La mujer se somete con resignación, en la creencia de que así cumple con su deber. Los hijos viven oprimidos y «educados» por este padre ignorante, incapaz de ganarse el sustento con su oficio de carpintero. El novelista releva también con extraordinaria agudeza de observación, las vejaciones a que están sujetas en Cuba las mujeres pobres, incluso por parte de sus iguales de clase; e ilustran vívidamente el calvario del débil, si falto de protección; o de la mujer sola, especialmente cuando viajaba, en los primeros lustros de la república. Al propio tiempo ridiculiza a los legisladores que votan contra el divorcio pero que buscan placeres extramatrimoniales.»
Edición basada en la de: Sociedad Editorial Cuba Contemporánea, La Habana, 1919.
A don Manuel Márquez Sterling
Distinguido coterráneo:
Acabo de escribir este libro, que, entre otras pretensiones, no sé si tolerables, tiene la de que se le considere, «entre cubanos», como un plausible esfuerzo. Por seguir en nuestro país las huellas de quienes en la novela moderna, sin tartuferías ni medias tintas, cabe decir que con heroísmo, arremeten contra S.M.
la «Idea Hecha», que desvelaba a Eça de Queiroz, el mentir convencional de la civilización, que es tesis del famoso libro de Nordau, y la «moralina», que fue idea fija en el cerebro del genial loco de Wéimar.
Me permito dedicarle a usted tal libro. Pero, a causa de la pretensión a que me he referido, no creo viciosa la advertencia de que no me mueve a dar este, quizá si para usted malhadado paso, la idea de que usted comparte las mías en el sentido indicado. Asiduo lector de cuanto, escrito por usted, cae al alcance de mis manos, no ignoro que no es cuerda suya la del radicalismo; por lo que más bien presumo que puede chocarle esta invectiva de combate a todo lo consagrado.
Que solo por imposición de los propios convencionalismos sociales que intento poner en berlina, ha de tolerar usted, sin protesta, que su nombre vaya al comienzo de unas páginas en las cuales, sobre la anomalía que he apuntado, prima una forma literaria inexperta, es cosa que tampoco se me va por inadvertida.
¿Que, entonces, por qué este designio mío?
Porque deseo valerme de esta oportunidad para sacar del anónimo —aunque sea en el reducido círculo de mis lectores— la devota admiración que me inspira la cívica, fecunda y excelente obra realizada por usted en nuestro periodismo y en la literatura latinoamericana.
Que, siquiera sea por los convencionalismos de marras, acepte usted el humilde voto, se sobrentiende que es el deseo natural de su afmo. y S. S.
C. Loveira
La Habana, en la fiesta del 10 de octubre de 1918
I
Tiene Santiago de Cuba su indispensable «El Louvre» —Hotel, Restaurant y Café.
Con todo este pomposo rótulo, «El Louvre» es una modesta y popularísima fonda, que, ventajosamente situada en la calle de la Marina, a pocos pasos de la Estación del Ferrocarril, y no lejos de los muelles principales del puerto, acoge a casi todos los viajeros de tercera clase que por trenes y vapores llegan a la ciudad.
La casa de «El Louvre» es de dos pisos. En el bajo, el café y el restorán; en el alto, la posada, compuesta de dos hileras de cuartos que corren a entrambos lados de una extensa galería central. Esta y los dos cuartos fronteros dan a un balcón, que exorna y da lustre a la fachada. La mitad de la galería, contigua al balcón, amueblada con un juego de Viena rebarnizado, grande y añeja mesa de caoba con tapete azul oscuro y cuadros de litografía, es salón de recibo. La mitad trasera, gracias a oportunas divisiones, es depósito de ropa blanca, lavatorio común, cuarto de baño e inodoro, que de tal solo tiene el nombre. Guardan los cuartos el mismo orden jerárquico que las divisiones de la galería: los vecinos del balcón, más lujosos y, por ende, más caros; los lejanos de aquél, más humildes y baratos. Hay en cada uno de los primeros dos camas de hierro con ruedo, mosquitero y paisajes de nácar en las cabeceras; sendos «colombinos», y minúsculos pobres de ropa, en los últimos.
Los empleados de los trenes de viajeros que hacen el recorrido entre Santiago y Camagüey; en ésta tienen su residencia fija; pero, por las imposiciones del servicio, duermen, de cada dos noches, una en Santiago, y de cada dos domingos, pasan uno de recreo y descanso en la propia ciudad. Siendo, el que hemos descrito, el hotel más próximo a la Estación del Ferrocarril, razonable es que monopolice casi toda esta vaivinente clientela.
Una mañana del estío de 1906, Jacinto Estébanez, joven de veintisiete años, maquinista de trenes de viajeros en el Ferrocarril de Cuba, despertó en el «Número 20» (el cuarto de «El Louvre» que servíale para sus turnos de Santiago) y, al consultar su reloj, excelente cronómetro ferroviario puesto la noche anterior debajo de la almohada, monologó sobresaltado:
—¡Concho! ¡Qué barbaridad! ¡Las siete y cincuenta! Ya no tengo tiempo de llegar a la estación a buena hora para sacar el tren.
Maquinalmente sentóse en la cama y cogió un calcetín. De pronto recordó que era domingo. Soltó el calcetín, acostóse y volvióse de cara a la pared, dispuesto a gozar el placer, tan codiciado de los pobres, de dormir la mañana.
Inútil pretensión; porque ley hace la costumbre; y él, desde adolescente dócil a la recia disciplina del trabajo, no estaba desavezado a madrugar; por lo que, sobre el sustazo que antes se llevara, tenía ahora el malhumor de estar allí, vueltas y más vueltas en la cama, buscando posiciones cómodas y favoritas, en el baldío empeño de dormirse otra vez.
—Una de tantas cosas que nos están prohibidas a los pobres —pensó con filosofía de obrero a la moderna. Así, lo mejor es levantarse.
En pantuflas, pantalón y camiseta de crepé muy estirada por la robusta musculatura del tórax y los molleros, salió Jacinto a la galería, en busca del lavatorio; mas no había dado cuatro pasos, cuando un «¿Esperanza?», dicho por fresca y bellamente timbrada voz de mujer moza, le hizo advertir que, en la puerta de uno de los cuartos delanteros, hallábase una joven, ataviada con elegancia y riqueza no habituales en las mujeres que comúnmente se hospedaban en aquel establecimiento.
Retrocedió espantado. ¡Qué barbaridad! Faldas por allí, y él en camiseta, sin peinar y con los párpados fruncidos por la fotofobia que le causara el rápido paso, de la penumbra del cuarto, a la claridad de mañana tropical que inundaba la galería.
Asilado en el «Número 20», Jacinto descolgó de la perchita, único lujo del ruin mueblaje de la pieza, el traje de dril número cien que la noche anterior trajera el mozo del tren de lavado, y que, albo como la leche, de tersura irreprochable, parecía convidar a un domingo de frescor y elegancia. Empezó a vestirse y dejó entornada la puerta del cuarto, con la mira de ver al camarero, cuando pasase por allí, y pedirle una toalla, agua y jabón.
Indeciso anduvo en la elección de corbata. Una blanca formaba juego con el traje, pero estaba un poco guajira, a causa de unas florecitas moradas y verdes que la adornaban. Otra, gris perla, no estaba tan mala; sobre todo, era de lazo y, por ende, propia de la estación; mas ya empezaba a desflecarse por los dobleces. Un príncipe azul, moteado de blanco, tenía muchas arrugas. Escogió la gris perla y la colocó sobre la cama, al lado del traje.
Trajo agua, toalla y jabón el mozo. Lavóse el maquinista, y sacó de la maleta, su inseparable compañera en el diario ir y venir por los rieles, una camisa, cuello y puños, y enseguida unos calcetines de taquear. Primero pensó en unos zapatos blancos, de piel, horma «americana», muy en uso en aquellos tiempos; pero luego determinó ponerse unos amarillos, mallorquines, de corte bajo, que hacían más bonito el pie. ¡Ah! Al fin se hizo el propósito de ponerse otra corbata que no estuviera tan maltratada como la gris perla.
De pronto dejó aquel remilgoso acicalamiento. Empezaba a espolearle la imaginación y el deseo de vestirse con rapidez, la charla que la joven que había llamado a Esperanza y, probablemente, ésta, mantenían en el modesto salón de recibo. Y no tardó en presentarse en escena don Jacinto Estébanez, trajeado de blanco, con zapatos amarillos, corbata azul a rayas blancas y flexible jipijapa, que el taco llevaba en la mano diestra, y con el cual, ligera y displicentemente, azotábase la rodilla.
Cualquier forastero, desconocido de nuestro hombre, e ignorante de esa característica del cubano pobre, capaz de castigarse el estómago con tal de nivelarse en el vestir con la gente rica, tomárale por futuro heredero de ingenios. Es detalle, éste, que no se le escapa a ningún observador extraño. Para saber aquí quiénes son los ricos y quiénes los pobres, en la platea de un teatro, en el tranvía dominguero, en las retretas del Malecón, solo existe un medio: buscar en las manos las huellas del trabajo, o esperar que, en la vehemente locuacidad criolla, salte un «haiga», un «puédamos» o una «bondosidad», en franco desacuerdo con sedas y casimires. En ello se afirman los sociólogos de bancos de parque Y mesas de café, que aseguran que el término socialismo es inaclimatable en Cuba y en Jauja.
Era Jacinto Estébanez, excepción de la regla últimamente apuntada. Huérfano de padres menesterosos en la edad en que se llevan los calzones por la rodilla, fue recogido por rica familia villareña que, en calidad de sirviente, llevóle a los Estados Unidos, en la época en que el general español Weyler, con su famosa reconcentración, engrosaba las filas de los separatistas en el destierro y en la manigua. Poco tiempo después de la llegada a New York, el maltrato que le daban sus piadosos protectores hizo que el huérfano abandonase el domicilio de aquéllos, y, de casa en casa, de empleo en empleo, chapoteando nieve en invierno, derritiéndose en trabajos demasiado fuertes para su edad, en los días de furioso calor neoyorquino, fue adquiriendo algo, inapreciable en nuestras latitudes, para la lucha por la vida: el idioma inglés. Saber inglés es tener garantía de que nunca ha de faltar ocupación, a quien también hable español, en la llamada zona de influencia del Canal de Panamá; feudo de exóticas y absorbentes compañías anónimas, cuyo escudo de conquista es el dólar todopoderoso, precursor del soldado de «khaki». Así, trotando tierras por media América; devorando libros en una de veras manía de lectura, y supliendo con su clara inteligencia de criollo la falta de instrucción metódica y la orfandad de toda educación y guía paternal, pudo él procurarse una relativa cultura y cierta mundología que ya hubieran querido para sí muchos acéfalos diplomados de la especie para la cual escribióse aquello de que «Lo que natura no da, etc., etc.».
En lo físico, Jacinto no era tipo de excepción; aunque más bien un buen mozo que una mala figura. Alto, bastante fornido, sobre todo de busto y brazos; no muy cubano por la extremada blancura de la piel y el rubio de los cabellos, y un rostro tan vulgarmente pasable, que un caricaturista en vano hubiera buscado, en aquél, el consabido rasgo característico. Dos distintivos, empero, dábanle personalidad y avaloraban las cualidades intelectuales antedichas: una conversación amena, gráfica y persuasiva, y unos bellos ojos grises, rasgados y pestañudos, de melancólico y subyugante mirar. En los momentos de mayor apuro en las andanzas cosmopolitas del mozo el suplicar de aquellos ojos era algo como «sésamo ábrete», que no podía resistir el corazón femenil más abroquelado en la virtud, ni el pecho burgués más ducho en el quite de un sablazo, o, para decirlo en el lenguaje zafio de sus compañeros de trabajo: no se sabía qué modo de pedir las cosas tenía Jacinto, que no había más remedio que abrirle la bolsa o lo demás, según la «víctima» fuese del uno o del otro sexo.
Cuando, en presencia de nuestro hombre, se admiraba la gente de que él estuviese tan conforme con su condición de obrero, no obstante la facilidad con que muchos parlaembaldes, con un poco de audacia y cierto barniz de sabiduría, medraban en los clubs políticos, en logias y redacciones por estas latitudes, él prontamente resolvía la X de la cuestión: «Es bien explicable tal rareza. De mi paso por los Estados Unidos saqué una virtud norteamericana, que es lástima que no hayamos importado en Cuba, en nuestra ilimitada afición a imitar todo lo yanqui: es la virtud del trabajo, que acabaría con la degeneración física que da tanto medio hombre como pulula por ahí, por nuestras ciudades, y que salvaría a tantos «intelectuales» depauperados, de la especie de los presupuestívoros, que dan razón de ser a nuestra vesánica y ya alarmante desmoralización políticosocial. Prefiero, mil veces, mi condición de obrero, de útil abeja de la colmena común, a la de muchos alabarderos de la prensa mercenaria y testaferros de «generales» y «doctores» de efímeras plutocracias, cuya suerte depende de los azares de las elecciones, del éxito de una convulsión o del oportuno e impudente cambio de casaca.
Pero, con todas estas filosóficas divagaciones, Jacinto era muy cubano; en la característica del vestir, según se ha insinuado, como en lo atañedero a la galantería. La vista de una falda sacábale de quicio, sin que para ello fuese preciso el más leve gesto de simpatía y agrado. Así, so pretexto de darle un vistazo a la calle, pero de veras llevado por el propósito de avalorar con mirada de perito la figura de las dos jóvenes —porque ya él daba por seguro que la tal Esperanza no era ninguna vieja—, Estébanez pasó por el salón de recibo.
La mujer que antes diérale tan tremendo susto, hallábase ahora frente a un espejito, de marco dorado, que pendía del clavo de uno de los cuadros litográficos del salón, poniéndose una coquetona pamela adornada con elegante cinta color de rosa. En un breve mirar, de simulada indiferencia, el joven sacó este resumen: veinte años, alta, esbelta, morena, de maciza belleza, que resaltaba más atrayente al quebrársele gallarda la cintura, en el esfuerzo que la joven hacía para verse el efecto del sombrero, de hombros arriba, en el alto espejillo.
Al pasar por el único cuarto que tenía la puerta a medio abrir, el de la derecha, contiguo al balcón, Jacinto, de soslayo no muy discreto, procuró ver a Esperanza. Una muchacha, indudablemente la que tenía tan sugestivo nombre, de vestido a media pierna, estiraba en aquel momento una liga, con el empeño de que no re apretase el redondo muslo, que era término de una media color de acero ceñida fuertemente a la linda pantorrilla, y que la muchacha tenía en alto, al aire, apoyado el pie en una maleta de cuero con vistoso herraje.
No dejó de intrigar a Jacinto el que la muchacha realizara con tal descuido, que parecía estudiado, la operación de ponerse las ligas, en momentos en que recios pasos denunciaban el cruce de un hombre por la no muy entornada puerta del cuarto. Y más le picó la curiosidad, haciéndole concebir no sabría él qué esperanza de algo, naturalmente indefinido, cuando enseguida aquella otra verdadera esperanza de carne y hueso dijo en alta voz a la joven, que, a juzgar por las señas, era su hermana:
—¡Tú carrilluda! Mira a ver, si equivocada, te has puesto mis ligas; porque éstas no pueden ser. Me aprietan mucho.
—¡Concho, qué chiquita! —pensó el que andaba por el balcón.
Y se volvió, rápido, a ver si la otra, para comprobar la equivocación, dejaba ver algo bueno. Pero no; ruborizada, y con el índice cruzado sobre los labios, casi corrió para el cuarto.
—¡Shii! chica, por Dios; no seas así. Mira que por ahí anda el hombre de la camiseta.
—¿Qué hombre de la camiseta?
—El que te dije que se abochornó porque lo encontré saliendo del cuarto sin lavarse y a medio vestir.
—¡Bah! ¿Y qué?
—¡Qué chiquita! —volvió a pensar el otro, al oír la indiscreta réplica de la menor—. ¿Y qué gente será ésta? Daría cualquier cosa por saber si la mayor es casada o soltera. ¡No! Debe ser soltera. Lo malo es que parece que se están vistiendo para salir. ¿Se irán del hotel?
Se acercó el maquinista a la pared del cuarto que ocupaban las jóvenes, y oyó este diálogo:
—Solo a ti se te ocurre salir con este calor, que cuaja los polvos y lo pone a uno como a un carretonero con tanto sudar.
—Es inútil discutir el punto, chica. Tenemos que ver si encontramos los ajustadores. Con seguridad que no los hay en Caimanera. Tú has tenido la culpa. Primero se te olvidaron en Nueva York, y después en La Habana.
—Sí; buenos ajustadores vamos a tener. Sobre todo si nos perdemos por ahí, por calles desconocidas.
—Pues, chica; lo dicho: es inútil discutir. Tenemos que buscarlos —cerró la otra.
Datos para las conjeturas de Jacinto: las muchachas no eran de Santiago. Venían ¡nada menos! que de La Habana y Nueva York. Probablemente hablaban inglés, y tal cosa era espléndido augurio; porque pudiera servir de pretexto para entablar conversación. Eso, si las muchachas no abandonaban el hotel. ¿A qué irían ellas a Caimanera? ¡Cualquiera lo adivinaba! Pero la noticia del viaje a Caimanera resultaba una gran noticia. No era posible que se fueran antes de las diez de la noche, hora en que salía el vapor para el puertecillo sureño.
Cortó el hilo de las cavilaciones de Estébanez la salida de las jóvenes, que, elegantemente vestidas con blancos y sutiles trajes de verano, se alejaron por la galería, rumbo a la escalera, golpeando el piso con ese taconeo airoso y seductor, de innegable abolengo madrileño, que es gala de la mujer cubana.
Atravesaron la calle. Estébanez pudo admirar, por un instante más, la espléndida hermosura de la dama y el precoz, delicioso, «tropicalísimo», desarrollo de la niña. No hubiera sabido por qué; pero habría apostado a que las muchachas iban hablando de él. Y más afirmóse en tal creencia cuando, al doblar la esquina próxima, la más joven se volvió, clavó un segundo los ojos en él y sonrióse levemente.
Bajó a desayunarse. Frente al aromoso e insustituible café con leche, el joven hizo un examen de aquel que su optimismo de galanteador hacíale aparecer como prólogo de tenoriesco lance. Un repaso mental de los detalles de aquél, le movió a sonreírse, burlándose de sí mismo. Porque era indudable que el encuentro con las dos jóvenes nada tenía que pudiera tomarse como punto de partida de un enredo novelesco. Unas damas que vienen de La Habana, o de Nueva York, y que se hospedan en un hotel, vecino de los muelles, par tomar un vapor que las lleve a un lugarejo cercano, y... nada más. ¿Para qué hacerse el cuento de la lechera, pues.
Pero, a cada rato, Jacinto se sorprendía de ver cómo inconscientemente, quedábase con la vista fija en los dibujos del mantel, y la taza de café a medio trecho entre la mesa y los labios. No. Porque aquella mirada de la menor, al doblar la esquina, había sido muy significativa; ¡qué caramba! Aunque, sabía él bien a qué atenerse con las del linaje de Esperanza. Lo más que saca uno, entrando en bretes con las tales, es encapricharse baldíamente, torturarse con masturbaciones cerebrales, y no tenía él nada de sátiro loco. Sobre todo, que a él le gustaba la otra, la mujer, y ésta ni tiempo, ni oportunidad, ni quizá intenciones, había tenido de mirarle. Sin embargo, era indudable que habían ido por la calle hablando de él. ¡Quién sabe si la chiquita miró para atrás por mandato de la otra. ¿Pero, al propio tiempo, no era ser en extremo malintencionado eso de mezclar, de ese modo, el recuerdo de las jóvenes con preocupaciones de confesor en celo? ¿Sabía él si se trataba de mujeres honradas, libres de toda sospecha maliciosa? Cierto que era singular el hecho de que unas damas de corta edad, de porte distinguido, se hospedaran allí; en una casa que, en lo tocante a femenil marchantería, era solo frecuentada por campesinas de holancitos floreados, borceguíes amarillos y sombrero en la frente, y por canarias y galleguitas emigrantes, de listado azul y asfixiantes mantones de flecos, atias, aquéllo podía tener mil explicaciones ajenas a toda probabilidad de amorosa aventura.
Y entre peros, sinos, sinembargos y quiensabes, tomó nuestro hombre el café casi frío, sin tocar el complementario pan con mantequilla, y muy preocupado se fue en busca de D. Pancho, el asturiano dueño de la casa, a ver si, con habilidades de Sherlock, sacaba algo en claro con respecto a las huéspedas. Pero tenía indecisión para rato. D. Pancho estaba en la carpeta, pluma en ristre, dejando caer perlas de sudor, de la reluciente calva en el inmenso «Registro de huéspedes», sobre el cual se inclinaba, diligente, su opulenta figura. No quiso interrumpirle Jacinto, y menos para tonterías de pisaverde que no encajaban en la reputación de hombre serio, formal con que le distinguía aquel buen amigo como lo son casi siempre estos calumniados D. Pancho, D. Pepe y D. «Vítor» —que, a menudo, sacábale de apurillos económicos.
Subió; extendió el saco sobre el espaldar de una silla; la acercó a una esquina de la gran mesa de caoba, y pretendió matar aquel ridículo desasosiego llenando los «reportes» de su trabajo, de la semana que acababa de terminar.
En media hora escribió en el primer «reporte»: —«Kilómetros: 317. Carbón: 5 toneladas. Aceite: ...»
Ruido de pasos y rumor de femeniles voces, en la escalera, aceleraron las pulsaciones del joven.
—Ya me lo daba el corazón; bien porque es domingo, y las tiendas están cerradas, o bien por lo que fuese, lo cierto es que dimos un viaje inútil, y que traigo la ropa interior pegada al cuerpo; empapadita —dijo Esperanza mientras subía los últimos peldaños.
Entraron en su cuarto las damas. Pasaron quince o veinte minutos, durante los cuales Jacinto escribió: —«Aceite: galón y medio», y salió la mayor de las jóvenes, en delicioso y transparente negligé veraniego. Traía un libro en la siniestra. Ladeó uno de los sillones del menaje de Viena, de modo que el espaldar casi quedara entre «el hombre» y ella, y se engolfó en la lectura.
Tuvo la mala suerte, o la buena, según el punto de vista, de que al sentarse quedaran recogidos, entre las corvas y el asiento, la blanca falda exterior y el refajo color de rosa, formando caprichoso pabellón, orlado de tira bordada, en cuyo fondo rosa resaltaba enérgico el arranque de una linda pierna con media negra, definísimo hilo.
Si, por defecto de educación, Jacinto tenía el morboso apego al placer genésico, que es rasgo saliente de los hombres de su tierra, por innato sentimiento artístico gozaba, con purísimo deleite intelectual, en la contemplación de unas formas bellas de mujer; noble refinamiento éste, que, en sus correrías por los dominios de la hembra de alquiler, habíale costado no pocos ratos de babieca, al quedarse mudo e inerte frente a estatuas de carne barata, acostumbradas a los bestiales arranques de la virilidad aislada, que periódica y mercenariamente se refocila.
Con la pretensión de simular que escribía en sus «reportes», pero, real e inevitablemente, extasiado en la devota contemplación de aquella pierna y de todo lo que podíase a preciar del reverso de tan rico modelo, Jacinto se hizo el propósito de no moverse de allí hasta que la decoración no cambiase desfavorablemente. Se veía solo media pierna que ni era una canilla, como vanidosamente decía la otra, muy parecida de las suyas, que hacían volver la cara a los hombres en la calle, ni era todo lo poderosa que exigiera un artista de inclinaciones rubenescas. Tobillo delgado, de muñeca, emergiendo de elegante y bajo zapato de glacé amarillo, cárcel de un pie fino, quebrado y pequeñín, pie de antillana, y una leve finura, que iba ligeramente decreciendo hacia arriba, con no sabríase qué atrayente y graciosa esbeltez. De no ser que las ropas moldeasen ajustadamente las turgencias de las caderas, diríase que allí había relleno; tan cierta, aunque corta, era la desproporción entre la esplendidez de aquellas y la relativa finura de la pierna. El nansú de la blusa, que esfumaba contornos y hacía uno el matiz de lo que se transparentaba, ponía una amplitud y un «rosado trigueño», deliciosos, a los brazos, y a la media espalda, que brotaba obsesionante de la blancura de la camisa, cuya punta de encajes calaba un cintillo rosa. Cuello no precisamente de cisne, pero ágil y de buen torno, rematado por amplio casco de ondulante y negra cabellera.
Esperanza revolvía el equipaje, en el cuarto.
«La Otra» cambió de posición en el asiento, al estirar un tanto la pierna, quedóle ésta de perfil y descubierta hasta los más gruesos que había de rodillas abajo. Obsesionado, miraba Jacinto la flecha blanca, tejida en la media, que graciosamente se curvaba en la leve ondulación de la pantorrilla, y que, con la punta hacia arriba, invitaba a imaginar apetecibles blancuras y redondeces.
Fuera ello fluido telepático que lanzaran aquellos ojos atareados en desnudar mentalmente a la mujer, fuera que ésta, dócil a la costumbre, recordara tal requisito de decencia, de repente, casi, volvióse para arreglarse las faldas; sin que, por su buena estrella, Estébanez, fuese sorprendido en flagrante delito de social indiscreción. No rompía, él, un plato; abismado en la redacción de sus papeles.
—¿Esperanza?
—¿Qué?
—Mira, a ver si hay timbre, en el cuarto, para que llames al camarero; que nos traiga un jarro de agua con hielo.
—Tú pareces boba; timbre en esta fonda de a real el plato. ¡Como que, si volvemos a Santiago, no nos vuelven a pescar con sus «luvres» y sus tarjetas rimbombantes! Por fortuna, un día se pasa dondequiera.
Cogió Jacinto la indirecta rectilínea. Esperanza se había apresurado a divagar de ese modo, a fin de que él supiera que ellas no eran personas de fonducho.
Como ya nada veíase debajo del sillón de «La Otra», y hacía rato que él buscaba pretexto para enhebrar la charla, y era ésta ocasión de esas que hay que asirlas por un cabello, Estébanez interrogó amable:
—Señorita; ¿quiere usted que llame al camarero?
—¡Oh, no! No se moleste.
—¡Qué va! Si no es molestia. Al contrario, si no encuentro al camarero, yo les traigo el agua.
Y sin dar tiempo a nuevas protestas de la joven, lanzóse escaleras abajo. Reapareció, al medio minuto, con un jarro de cristal, rebosante de agua con hielo, y una bandejita con dos vasos.
—¡Muchísimas gracias!
—¡Usted me manda!...
Cursi, estúpido —pensó el joven—, salirse con esa ridícula novedad propia de un billar, del guardia de la esquina, de gente que para en «El Louvre» de Santiago de Cuba. Y después de haber estado ensayando frases bonitas en todo el tiempo que las jóvenes anduvieron por la calle... ¡Qué bueno!
Entendiendo que, con la traída del agua, había ganado indulgencia, permitióse ocupar el sillón que, de los tres que había vacantes, quedaba en línea diagonal con el de la joven, y atrevióse a preludiar una conversación; cosa nada difícil por lo corriente y aceptada en el trato social cubano.
—Parece que su hermanita (si no lo era, ya se lo diría) no está a gusto en esta casa.
—Ni yo; pero, figúrese, un agente de mucha gorra y de gran chapa, que venía repartiendo tarjetas, desde el Cristo, por todo el tren, nos ponderó este hotel de tal modo, que entre las charlatanerías de él, y las pretensiones del nombre nos hicieron venir a este lugar; y, luego, porque era muy tarde para andar dando vueltas, porque esto está cerca del muelle, y porque, después de todo, solo vamos a estar aquí un día, decidimos quedarnos. Por fortuna, en vez de gente de malas trazas, únicamente le hemos visto a usted.
Alentado por el discreto cumplido, Jacinto aventuró nueva pregunta.
—Entonces, ¿van ustedes de paso?
—Sí, señor; vamos para Caimanera; para la casa de nuestros padres.
El joven hizo el primer sondeo galante:
—Pero, Caimanera va a ser un lugar muy aburrido para ustedes.
—Allá Esperanza, que es soltera. Yo no lo soy.
—¡Casada! No lo dejara más frío la joven, si arrojárale encima el agua helada recién traída. Tanto, que, medio desconcertado, soltó la sandez eternamente repetida por todos los cortejadores cursis, de mujeres casadas, desde que existen conveniencias sociales.
—Usted tan joven ¿es casada?
—No tiene nada de raro. Hasta ahora, que yo sepa, no es lo más corriente que se casen las viejas. Además mi marido también es joven.
La llegada de Esperanza sirvió para que el maquinista recobrara el aplomo perdido con el metisaca de su interlocutora. Traía la chiquilla un traje de casa, blanco, calado y un tanto más corto que el que llevara a la calle. Exhibía unos calcetines de hilo, blancos, fuertemente estirados por la apretada carne de las piernas. Dos dedos de masa, blanca y dura, quedaba al descubierto entre los calcetines y la orla del vestido. Cuando se sentase, ni el roqueño San Antonio sería capaz de permanecer inconmovible.
Pero, no se sentó. Regañóla, la hermana, la diabólica ocurrencia de ponerse aquellos calcetines y salir con ellos al estrado, y con demostraciones de enfado y protestas de ingenuidad refugióse la nena en el cuarto, dejando otra vez franco el campo de la acción de Jacinto.
Este pensó —en el argot de su oficio— que se seguiría lanzando, hasta que le aplicasen el freno de aire.
Y se lanzó:
—Ya verá usted como, casada y todo, usted ha de aburrirse en Caimanera. A no ser que su esposo también esté allí.
—No. Acabo de separarme de mi esposo en Nueva York, y vengo a pasarme una temporada al lado de mis padres. Después de una ausencia de casi un año, con el deseo que tengo de ver a los viejos, principalmente a mi madre, y con el hambre —porque no se me ocurre otra expresión— que siento de charlar en «cubano», comer a la criolla y, en fin, estar en Cuba, tenga usted la seguridad de que ¡no digo en Caimanera! En una finca, en medio del monte, habría de estar muy contenta.
—Bien dice usted. Hambre de las cosas de aquí es lo que uno siente cuando anda por otras tierras, y singularmente cuando anda por tierras yanquis —asintió Jacinto, alentado por la buena acogida y dispuesto a charlar fuera de lo que fuese—. También he viajado algo. En los Estados Unidos apenas pueden reunirse dos familias cubanas, sin que, en el momento de los recuerdos nostálgicos, dejen de mortificarse, sacando a relucir los sabrosos platos, dulces y frutas, de Cuba. Ni más ni menos que lo que sucedía en los corrillos de campamento, en la Revolución. Inspiraba la tal idea fija de nuestros libertadores, el estoicismo con que se pasaban días enteros, alimentándose con frutas verdes, tubérculos y semillas. La de los que andan por el Norte, salta de las inevitables comparaciones de lo nuestro con aquellos «pies» insípidos, aquel café de borrajas y los consabidos pollos fosilizados en hielo.
Rió la joven las ocurrencias de su interlocutor, con la franqueza, las ganas que solo se permiten en la intimidad; y todavía a medio reír, repuso:
—¡Exactamente! Eso nos pasaba a Esperanza y a mí. Porque mi esposo está muy «americanizado». Y lo mejor de ello es que no se acuerda, no piensa uno en los platos finos, sino en lo puramente casero, como... Bueno; no lo digo porque no pega. Pero ¿no es verdad?
—Sí; sí; lo digo por usted: en los platos ricos y sustanciosos que se sirven, por ejemplo... en fondas como esta; de a real el plato, como dice la hermanita de usted.
Y, entusiasmado con tan vehemente panegírico de las cosas de la tierra, y sin la menor tregua, continuó:
—Será prosaico hablar de eso; pero es la verdad. (Debió añadir: y necesito hablar de cualquier cosa). Y lo que ocurre con las comidas sucede con todo lo otro. Ya se sabe que no hay miel como la de mi colmenar, y que, por ende, lo dicho pudiera tomarse como testimonio de ridículo patriotismo; mas, si patriotismo criticable es éste, que me critiquen. El apego a las cosas a las cuales estamos acostumbrados desde chicos, el cariño hacia todo lo que nos trae felices remembranzas de la niñez y recuerdos alegres y dolorosos de los años que siguen a la mañana de la vida, es algo que está en nuestra naturaleza y que nada tiene que ver con ese otro patriotismo convencional, absurdo, que nos hace ver un héroe en cada compatriota, paradigmas de virtud y de belleza en todas nuestras mujeres, y más azul en el cielo nuestro que en el cielo de los hombres cobardes y malintencionados que viven al otro lado del océano, o más allá del precario límite nacional.
Las preocupaciones del obrero sonsacado por el socialismo, en éste, como en otros casos, llevaron a Jacinto a digresiones y entusiasmos oratorios, que, con todo, tenían tal acento de sinceridad, respondían de tal modo a ideas inexpresivas, pero sentidas, de la joven, que nunca oyera a nadie expresarse así, que, sugestionada por irresistible simpatía, incapaz de advertir si hablaba demasiado con aquel desconocido, importándosele poco si lo advertía, entregóse abiertamente a las delicias de un diálogo caluroso, en el cual ambos interlocutores demostraron sin par y significativa pluralidad de gustos, ideales y sentimientos.
Despellejaron de lo lindo a los latinoamericanos que van a los Estados Unidos y, después de quedarse con la boca abierta, contando los pisos de la Equitativa a patria con que vuelven a la «ropa hecha», zapatos de gendarme, tragando saliva de chicle y parlando una jerga bilingüe, con golpes de Broadway, de lo más risible.
Recordó Jacinto a un mestizo que durante diez años había vendido maní tostado por las calles de Camagüey. Una tremolina lo llevó a un puesto político.
En él reunió dinero para un viaje de cuatro meses a New York. A su regreso, una tarde, parado en frente de la iglesia de la Soledad, le preguntó a una negra vieja: «Oiga señora: ¿esta es la calle de la Soledad, no?» La vieja lo miró de arriba abajo, y, a despecho de la exótica indumentaria, lo dejó como un sorbete con esta respuesta de no estudiada naturalidad: «¡Eh! ¡Muchacho ¡Tanto tiempo vendiendo manises y en toavía no conose la calles.»
A punto de batir palmas, en premio del chiste, estuvo la joven.
No era que en las costumbres, en la vida, en los adelantos materiales de los yanquis, no hubiese mucho que aprender; no, nada de eso. Reconocía ella que, por ejemplo, en un país en que la libertad de la mujer y la despreocupación ambiente permitían la casi práctica del amor libre, la envidiable educación para la vida ciudadana, de aquel pueblo, desteIlaba toda falta de respeto, toda lesión a las buenas formas, en el trato social. Un hombre anda, toda la noche, de francachela con la novia o amante circunstancial, o con una pecadora de tarifa; al día siguiente la encuentra en un salón, en el paseo, en el tranvía, y no deja de saludarla, de quitarse el sombrero y cederle el asiento, si es oportuno, y de darle el tratamiento propio de una perfectísima «lady». Para ello, allí todas son «ladies»; desde la trotacalles de a dólar hasta la Juana de Arco de cualquier exótico fanatismo, que desbarra por las esquinas, al pie de una estatua o sobre una caja de jabón. Aunque ella, si bien era cierto, pensaba muy libremente y, después de todo, no criticaba esa independencia moral. Al contrario: encontraba una marcada hipocresía, un lagrimeo religioso muy ridículo, en el modo de conducirse aquella gente, que todo lo hacen y que, sin embargo, y aunque de boquilla, siempre se empeñan en dar la nota saliente cuando se trata de cuestiones de moralidad.
—Sí, señora: tiene usted razón. Esa gente, que baila no ya abrazada, sino entrelazada; con las mejillas juntas y descansando, cada uno, la barba en el hombro de su pareja, cuando vienen por estas tierras, con la consabida cámara fotográfica y hurgándolo todo con mirada de sanaco en feria, se asombran del danzón y de que los obreros, en el rigor del verano, quieran trabajar en camiseta. Todo ello por snobismo. Para volver a su tierra, después de un salto de unas horas, a través del Golfo, dándoselas de que han visto cosas propias de un viaje a Pekín o al Dahomey.
Pues, sí, como le decía: admiro la afición que los «americanos», sienten por los deportes, por la cultura física; la conciencia del propio valer que allí todos tienen, hombres y mujeres, ricos y pobres; su capacidad para la vida democrática, el «confort» con que viven, su innegable sentido práctico, el asombroso desarrollo de su civilización material, y otras ventajas encomiables. Pero, en cambio, me disgustan muchas de sus cosas: aquel salvaje prejuicio racista con que amargan la vida del negro, y que se da de cachetes con su cristianismo de relumbrón; su presunta superhombría, basada en una superioridad étnica muy discutible; la seriedad y el método, hasta para divertirse; todo tan distinto del modo de ser nuestro, moldeado en la franqueza y el refinamiento del alma latina, en esa herencia espiritual que nos da carácter, gusto y aspiraciones totalmente polarizados de los de nuestros vecinos del Norte.
Y por ese derrotero orientóse la conversación. Nueva York, la ponderada ciudad, resultaba en extremo aburrida una vez que se había visto el puente de Brooklyn, las casas de treinta pisos, el pasable «Riverside» y las fieras del parque. En las calles-hormigueros de la babilonia, entre aquel corre-corre de gente afiebrada por la caza del negocio, o la conquista del pan cotidiano, sentíase uno más solo y triste que el rezagado de la caravana en medio del desierto. Y aquellos teatros-circos, con sus pueriles mojigangas, «En los domingos fúnebres, bíblicos»...
De los yanquis, y de Yanquilandia, pasaron a «las mentiras convencionales de la civilización».
Por ahí siguieron, ajenos a toda noción de tiempo, indiferentes a toda exigencia social, como si tuvieran necesidad de expansionarse, de deshacerse de un cúmulo de ideas que nunca, al enunciarse, hubieran hallado eco simpático. Asombrábales aquella armonía, en el modo de ver las cosas, que ahorrárales la más ligera discusión y que obligábales a empezar cada párrafo con frases de asentimiento: «Eso digo yo», «Claro que es así», «Indiscutiblemente», y otras.
Lelo estaba Jacinto con la gracia que brotaba de aquella conversación de la joven; rebosante de frases gallardas, rotundas, acusadoras de un fino espíritu de observación y análisis, de cierta riqueza de léxico y de una tan avasalladora franqueza de criterio, que la distanciaban ventajosamente de cuanto él había encontrado, hasta entonces, en las mujeres que el azar le interpuso en el vaivén de su vivir cosmopolita.
Era tal la pureza mental que en aquella hora de lealtad embargaba a Jacinto, que él, que había provocado la charla por la involuntaria atracción voluptuosa que sobre él ejerciera la atrayente Elena desde el primer instante, y que antes habíase recreado aquilatando el rico dorso del escultórico cuerpo con mirada que taladraba las ropas, si se le echase en aquel momento una venda sobre los ojos sería incapaz de decir cuál era el color de los de la joven, qué perfecciones tenía su rostro, cómo era de proporcionado el busto en relación con el conjunto de la figura. Solo hubiera podido evocar una imagen: la del amplio descote, tentadoramente realzado en su belleza por una cadenita de oro, que dejaba caer su medalla modernista en un leve surco blanco-mate, a dos dedos de la moña rosada de la camisa, que trasparentaba la fina tela de la blusa y —eso, porque, cohibido por la mirada penetrante de la joven, en sus momentos de inspiración, tenía él que refugiar la vista en aquel áureo disco que le cosquilleaba la imaginación con el brillo y la intriga de sus góticas iniciales.
Pasmada estaba la joven con la amena e interesante conversación de su interlocutor, con la exquisita discreción con que ahondaba en materias tan complejas y resbaladizas, para una charla como aquélla, como la moral al uso, el divorcio; mitad del camino para el amor libre; las falsedades de la sociedad cristiana, sin dar una pisada en falso, sin rebasar la marca de lo lícito y conveniente.
Era ella mujer que mentalmente, y de un modo minucioso, retrataba a cuantos hombres, con miras más o menos interesadas y con expresiones más o menos prudentes la rondaban, y gozábase, luego, en buscarles parecido con este o con el otro tipo callejero, con este o con el otro ridículo protagonista de novela, cuando se ponía a «cortar», con su amigas, sobre los pretendientes y admiradores de una y otras. Empero, como a Jacinto, si en aquel momento la sacaran de allí y le interrogaran sobre la figura del joven, solo hubiese podido responder ella que tratábase de un hombre, de los más simpáticos que había conocido en toda su vida, que tenía no sabría ella qué poder sojuzgador en la mirada, que invitaba a la confidencia, a entregar los más recónditos pensamientos, a decir que sí a todo, bueno o malo, lo que aquellos ojos quisieran.
Y eso que, en un principio, tomárale por uno de tantos moscones perfumados que presumen de buenos mozos, y que creen que todas las mujeres han de enamorarse de ellos con que solo adopten actitudes de gente cursi que se retrata, y prodiguen las «clásicas» miradas de cordero degollado. A esta falsa primera impresión contribuyeron la pulcritud y elegancia del vestir de Jacinto, y sus desdichadas frases de introducción.
Encanto sin igual, aquel. Jacinto, hábil cazador de detalles psicológicos, observador, por temperamento, que no dejaba pasar por inadvertido nada de lo que ocurriese, en cualquiera circunstancia, cerca de él, ni advirtió que la joven, no ya había olvidado toda alusión que envolviera cariño, latente recuerdo del esposo; sino que, en medio de las sátiras e invectivas con que ambos criticaron a los yanquis, y a los criollos admiradores de los yanquis, la joven había dicho, pertinazmente, que, eso sí; su marido no pensaba como ella; estaba muy «americanizado». Ni notó, Jacinto, que el camarero, paisano de D. Pancho, deba más vueltas de las necesarias por aquellos alrededores, y le buscaba los ojos, con imprudente y maliciosa sonrisa de hombre listo, que las coge al vuelo.
No paraban mientes ninguno de los dos, la joven dama y el caballero joven, en los otros huéspedes que entraban y salían de las habitaciones, y que, cohibidos por la escogida palabrería de la tertulia, y por la señoril apariencia de la pareja, escurríanse humildes por detrás de los sillones. Ni había sorprendido a la joven la prolongada ausencia de su hermanita, que solo leyendo, en la cama o coqueteando por el balcón, hubiera podido eclipsarse por tanto tiempo; y que ahora, hacía un momento, aumentara el grupo, sentándose en uno de los sillones del estrado, y metiendo baza, de cuando en cuando, con preguntas y comentarios de estudiada y, por ende, falsa inocencia. Tan estudiada como la postura, que había tomado en el sillón: una pierna sobre la otra, de modo que ésta quedara lo más libre de ropas que fuera dable, y que la de arriba, apretada contra la rodilla de la de abajo, aparentemente, engrosara la ya de sí apetitosa y sólida masa del molledo.
Porque la atracción que irradiaba «La Otra» sustrajérale de todo lo demás; porque tomara especial empeño en no ser juguete de la muchacha, lo cierto fue que Jacinto permaneció muy ajeno a todas las mañas de aquella perversa coquetería.
Entablóse, con esto, una lucha muda, pero enconada, entre el joven, distraída o deliberadamente firme en su indiferencia, y esperanza, despechada por esa indiferencia, que ninguno, hasta entonces, guardara delante de ella; no obstante que, en esta ocasión, llevara sus artificios a extremos un tanto reñidos con el aire de ingenuidad con que siempre encubriera su prurito de levantar el deseo de los hombres.
Porque ella, allí, hizo todo lo posible por atraerse la atención de Estébanez. Procuró llevar la conversación al tema de lo corto que usan el vestido las «americanas», para ver si la afinidad de ideas dirigía la mirada del hombre al vestido, y a lo que no era el vestido, de ella; mecía el pie que tenía en lo alto; se inclinaba, con cualquier pretexto, incitando a Jacinto a escudriñar, descote adentro.
Y nada: inútil.
Bueno; pues humillaría al «pretensioso» aquel, que parecía creerse muy interesante, y que quizá si estaba muy creído de que su hermana se habría de ocupar de él. Ya vería que no estaban tan deslumbradas con su conversación como él se figuraba.
—¿Y usted vive en esta fonda? —preguntó con acento de niña mimada— inocentísima, pero con las intenciones ya insinuadas; intenciones de fiscal irónico.
—Sí, señorita; vivo aquí, un día sí y otro no. Soy obrero; maquinista del Ferrocarril Central, y en esta casa paro las noches y los domingos que me tocan en Santiago —Y agregó, sonriendo, con simulada modestia—: No todos somos engañados por el nombre del hotel y las charlas del agente. La mayoría de los que venimos a este fonducho, lo hacemos porque no podemos permitirnos otros lujos.
Y dicho esto, se quedó atento, en estudio del efecto que la noticia causara en «La Otra»; la única de la cual a él le interesaba saber si pensaba, en tal sentido, con la amplitud de miras que demostraba en lo tocante a otras preocupaciones de la gente de viso. No dejaba de advertir que había pecado de impresionable, cáustico, en la réplica; pero, qué caramba, él estaba muy pagado en su condición de obrero; y si su salida, un tanto áspera, al mismo tiempo que sincera, disgustaba a la mayor de las jóvenes, pues, nada, se acabó; ya estaba dicho. Aunque, a decir verdad, quedábale por allá adentro, por no sabríase qué rinconcillo del pecho, cierto vago temor, cierta incertidumbre que casi le dolía.
Pero, no; balbuceó, Esperanza, algunas incoherencias de explicación y satisfacción; aceptólas el joven con la prisa y buena voluntad con que se pone puente de plata al enemigo que huye, e, inteligente y oportuna, dijo la casada:
—¡Ah! ¡Maquinista! De ser hombre, me gustaría ese oficio. Debe ser una delicia eso de ir delante de todos los que vienen en el tren, a toda carrera, refrenando o impulsando una máquina que, como la locomotora, parece que tiene alma. ¿No ha leído usted lo que dice Emilio Zola, en La bestia humana, sobre el poder consciente que parece tener la locomotora?
Pero él casi replicó, afirmativamente, por salir del paso. Habíase roto el encanto. El maquinista, sin saber porqué, quedárase ensimismado; la señora, mortificada por las incorrecciones de su hermana, y ésta, ofendida por la agresividad del joven, y más que por eso, por el aire disciplente que tenía cuando ella le sonsacaba con coqueteos que ningún hombre, hasta entonces, resistiera impasible, sin experimentar, con más o menos intensidad y duración, según las circunstancias, el triste goce del arrapiezo que se recrea viendo los juguetes que un niño rico le muestra, con innato egoísmo y refinada mala intención. Quizá si algún día, pensaba la nena, se presentara ocasión de cobrarle el mal rato al señor obrero.
Se pensó que ya podía ser hora del almuerzo. Sacó Jacinto su reloj.
—¡Qué atrocidad! ¡La una y cuarto!
La mayor, insistiendo en sus propósitos de atenuar el mal efecto del disparo de frases acres entre su hermana y el joven, o quizás si movida por sentimientos más delicados y profundos; por un afecto incipiente, inexplicable, pero ya fijo y preciso allá adentro, muy adentro de su ser, replicó en arranque inopinado:
—Lo que es una conversación agradable. Se nos ha ido el tiempo sin sentir.
—Gracias, por la parte que me corresponde —contestó el joven, acompañando sus palabras con una mirada tierna, implorante, tanto que casi hubiérase podido decir que temblaba; tan de adoración, que la joven, coloreadas las mejillas y con leve y afectuosa sonrisa, tuvo que desviar la vista, bajarla, en expresivo gesto de total inteligencia.
Fue rápido, sin embargo, aquel hablar de los ojos, acechados por otros, que parecían mirar sin ver, y que, si más jóvenes, no eran menos experimentados en los estadios del flirt.
—Me voy a ver si queda algo de almorzar. Ya diré que venga el camarero para que ustedes ordenen lo que deseen —dijo Estébanez, al propio tiempo que recogía los papeles que antes dejara olvidados sobre la mesa.
Y con un «¡Hasta luego!», que la emoción que embargaba al joven no permitió que saliera en el tono claro y firme que él quisiera imprimirle, desapareció escaleras abajo.
En fondas del linaje de «El Louvre», después de la una de la tarde, el servicio es a la carta.
Ordenó Jacinto huevos, una chuleta y café.
Mientras le servían, y después de servido, empeñóse baldíamente en poner en concierto las ideas que, en aquellos instantes, eran su único pensar. Era éste más laberíntico ahora que en la mañana, cuando el primer encuentro con las jóvenes solo despertara en él curiosidad, porque también despertara su deseo la gratuita presunción de que aquello fuese el principio de una de esas aventuras de primera línea, que recuerdan los sueños voluptuosos de la adolescencia (mujer elegante, de espíritu delicado y cuerpo de diosa, que locamente enamorada del protagonista del sueño, se le rinde sobre cojines sedeños, entre espumas de encajes y batistas), y que solo cristalizan una o dos veces en la vida de los más afortunados.
Ahora, después de la especie de intimidad establecida con la joven, Estébanez era presa de sentimientos más complejos, dominadores, de arranque más hondo, que la ola de voluptuosidad que horas antes invadiera su ser. Era una balumba de recuerdos, conjeturas y pareceres, resultado de la conversación de la mañana, que cruzaban locos por la mente del joven, dejándole apenas dos o tres conclusiones precisas. Advertía, con claridad, la diferencia de criterio que moralmente divorciaba a los dos esposos; divorcio moral evidenciado con la ingenua indiferencia con que ella refiriérase al hombre que, también indiferentemente, quedárase en New York, mientras su joven esposa, en compañía de su hermanita, se iba a dos mil kilómetros de él. Como pieza ajustada en aquel rompecabezas de su exaltado imaginar, venía la consabida historia: Ella no podía ser sino una criatura sentimental, apasionada del saber, que necesitaba expansionarse, ennoblecerse, entregando sus pensamientos íntimos, las delicadezas de su espíritu, a un hombre capaz de entenderla, a un hombre cuyos gustos y aspiraciones siguieran con los de ella ese paralelo en el pensar y en el sentir, que es como piedra esquinera del verdadero amor. Lógicamente que nadie mejor que él podía ser ese hombre ideal. Pero... ¿Estaba enamorado de veras? ¿O tratábase de una fiebre de deseo, encendida por aquella rica, «dulce y sabrosa» fruta del cercado ajeno; deseo más imperioso y avasallador a causa de la gracia e inteligencia de la joven. ¡Bueno!
Fuera lo que fuese. «Me gusta la mujer» —resolvía. Mas, vuelta a dar vueltas la imaginación. Esta mujer habíale hecho sentir algo, para él desconocido hasta entonces. Ese algo se acercaba mucho a la idea que él siempre se hizo del amor y, además, lo irresistible: la joven había tenido con él atenciones, semiconfidencias, que eran como elocuente, aunque involuntaria confesión de agrado y simpatía. Y, también lógicamente, el rompecabezas tenía que terminar en un solo propósito, una necesidad, que rechazaba la menor reflexión sobre la importunidad y descortesía y toda otra falta de miramientos sociales: el propósito de subir, enseguida, a reanudar el delicioso diálogo con la deliciosa mujer que allá, arriba, también haría del recuerdo de él, eje y motivo de febriles pensamientos.
Subió el maquinista.