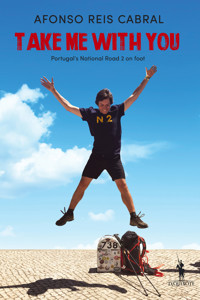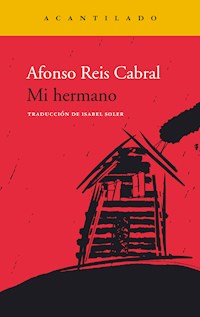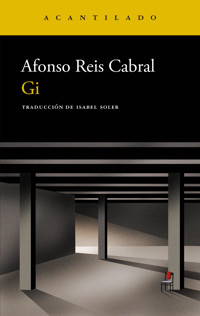
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Rafa fue el primero en descubrir a Gi en el edificio en ruinas: un azaroso encuentro entre dos personas al margen de la sociedad. Y fue también él quien, debatiéndose entre la fascinación y la repulsión, reveló su secreto, pues ¿qué valor tiene un hallazgo que no es posible divulgar? Basado en el asesinato de la mujer trans brasileña Gisberta Salce Júnior a manos de un grupo de adolescentes, «Gi» es una magistral anatomía del mal, una vertiginosa incursión en la mente de unos jóvenes verdugos asediados por la miseria, la presión de grupo y la necesidad de aceptación. Afonso Reis Cabral, ganador del Premio José Saramago por este desgarrador y brillante relato, aborda en primera persona un crimen que conmocionó a la sociedad portuguesa. Premio José Saramago 2019 «A excepción de la víctima (Gisberta Salce Júnior), los personajes son ficticios. Realidad y literatura comparten, sin embargo, la gran pregunta. Ese gran misterio que rodea la transformación de niños empáticos en niños torturadores, la fuerza motora de Gi». Tereixa Constenla, El País «Este es un relato cautivador cuya trama, cuyos diálogos verídicos, cuya estructura argumental está al servicio de una literatura que no puede dejarnos indiferentes, que nos obliga a tomar partido, a buscar en las zonas más oscuras del ser humano los motivos que lo llevan a comportarse de un modo tan retorcido y oblicuo». Publishers Weekly «Afonso Reis Cabral ha vuelto a colocar su literatura con esta obra en el pedestal más alto, aquel en el que perviven las obras grandes e inolvidables. Una novela conmovedora, intensa e inmensa». Fulgencio Argüelles, El Comercio «Es Gi una novela suburbana situada en Oporto. Una obra escrituraria que examina y registra una realidad a impulsos, sin retroceder en ningún momento y con una oralidad sucia y hasta repulsiva. Un texto que ilustra y alecciona y hasta nos golpea sin pudor alguno. Sin esperanza». Luis Alonso Girgado, El Ideal Gallego
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AFONSO REIS CABRAL
GI
TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS
DE ISABEL SOLER
ACANTILADO
BARCELONA 2025
CONTENIDO
Nota previa
1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 48 — 49 — 50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56
Apunte final
Agradecmientos
18.º) Entonces hablaron con ella y, a partir de ese día, empezaron a visitarla con regularidad, normalmente a la hora de comer.
PROCESO TUTELAR EDUCATIVO
N.º 637/06.2TMPRT
NOTA PREVIA
Rafael Tiago, un tipo un poco más joven que yo, cambia neumáticos, arregla motores y endereza carrocerías. El líquido de frenos, el lubricante de los engranajes y los sistemas hidráulicos se le empapan en la piel como un tatuaje, una especie de mehndi en la mano izquierda. Le debe de dar vergüenza, porque se pasa la vida frotándose a ver si aquello se va. Está harto de ajustar sistemas de inyección y de cumplir las órdenes del jefe—aprieta aquí, conecta allí—, y quiere pasarse a la carpintería porque dice que Jesús era carpintero y él admira mucho a Jesús. Creo que piensa que Jesucristo es como una especie de Churchill.
Aparenta mucho más de veintipico años. La pubertad lo pilló de lleno al nacer y de ahí en adelante empezó a deteriorarse. Falta saber hasta qué punto es algo físico. Conozco a uno que a los doce años fumaba a escondidas para calmar los nervios y quería tener asistenta para que un día alguien le lavase la ropa: no me extrañaría que ya tuviese cara de viejo. Rafael también parece un viejo metido a la fuerza en un cuerpo de joven, lo cual es lógico, si tenemos en cuenta las circunstancias.
Lo conocí un día en el que el granito, el asfalto y el cemento se asentaban sobre la ciudad como la primera nieve. Sólo a Oporto le queda bien tanta fealdad y tanto hormigón, aunque sirve de poco, pues el hechizo desaparece cuando le da el sol. Por suerte, el sol no le da demasiado.
Yo participaba en un encuentro con lectores en la biblioteca de São Lázaro y estaba molesto porque tenía que atravesar la niebla que el río levantaba entre la Ribeira y el Cais de Gaia, cuando apareció con un sobre abierto.
No era el primero. Llegan convocados por e-mail, unos con historia en la vida, otros sin historia en la vida, algunos con títulos como Crónicas de un espermatozoide o De asistenta a doctora, y a veces, en esas sesiones de escritor-vendedor ambulante, alguien abre un sobre y pide, como Rafael, si puedo leerlo.
En el título suelen poner: «Hacer un libro», después suelen explicar: «O sea, toda mi trayectoria, mis amores, mis proyectos de futuro y otros, porque cumplo años el día [tal] y creo que merezco que mi sueño se haga realidad desde hace mucho», y terminan con: «Se lo pido por favor». Y ese por favor es más una amenaza que una súplica, una soga alrededor del cuello: ¿quién eres tú para ignorar nuestra alegría o nuestro sufrimiento?
El texto de Rafael quedó olvidado sobre la mesa. Lo iba a tirar cuando me fijé en una dedada sucia encima del remitente. La carta empezaba con: «A veces, la vida es una cosa tan bella que lloro de ternura y no me entero de lo que me dicen», y seguían muchas líneas en blanco antes de una lista de cosas bonitas.
Parafraseando, porque él nunca la escribiría así:
La canción que el señor António silba por la mañana mientras Rafael se toma el café.
Júlia, que sirve las mesas, con ojos que tienen ganas de arrancar de amor. Aún son jóvenes y harían buena pareja.
El viento encauzado por las calles, agitando los espanta-espíritus colgados en los balcones.
Discusiones entre novios que acaban en nada o en beso.
Niños que reclaman atención.
Neumáticos que ruedan por la carretera.
Dueños de perros que recogen la mierda caliente con bolsas que apenas les cubren las manos.
Y hasta el arranque de un motor reparado por él.
La primera página terminaba con: «Esto son solamente las cosas que he visto hoy y me gusta apuntarlas porque es fácil olvidar lo que hay de bonito en la vida».
La lista me recordó a Eva Aurora Santos, mujer de por lo menos cien años que un día entró en mi coche y me exigió, a bastonazos, que la llevase a la Segurança Social.
—Arranca ya, que tengo prisa.
De camino me contó lo mucho que le gustaba el pan con mermelada y lo ácidas y dulces que eran las naranjas que se daban allá, en su tierra. Dejaban un rastro pegajoso en los dedos. Pero aquellos placeres preparaban el golpe, escondían la confesión.
Volvíamos de la Segurança Social cuando me dijo que su hija era pequeña, mujer, y él, mayor, hombre. No había escapatoria: así que él entró en casa y la pilló en el cuarto de baño, ya tenía decidido qué hacer con ella. Su hija era fuerte como una llama, pero él sacó un cuchillo y apagó la llama por la garganta.
En cuanto Eva entró en el coche, aunque primero sólo hablase de dulzuras, supe que traía consigo una historia. Respecto a Rafael, no tuve esa intuición hasta que vi la dedada de aceite en el sobre.
Nos encontramos en un café del Carvalhido que yo frecuentaba por espíritu de combate, porque la peste de los lavabos no desaparecía nunca. Pensé que estaría más cómodo en un sitio así.
Calculé que llegaría con retraso, que incluso podía desistir. «Quedamos el sábado por la tarde por culpa del taller de automóviles». Ni él ni yo sabíamos a lo que íbamos. Yo esperaba que la lista de cosas bonitas escondiese un gran horror; él esperaba que mi literatura realzase la belleza, lo de llorar de ternura y no enterarse de lo que le dicen.
Pero llegó puntual. Traía una carpeta de donde salían papeles en desorden, un montón de apuntes, recortes de periódicos, piezas procesales y fragmentos sueltos. «Aquí tienes esto. Es todo lo que recuerdo, más las notas que he ido juntando».
Tomamos café. En ningún momento se quitó la capucha, pero cada vez que se llevaba la taza a la boca yo veía el brillo de un pendiente. Apenas hablamos.
Al final, le di Mi hermano, cada vez más moneda de cambio que novela, y él me dijo que sólo leía deportes, pero que reconocía la importancia de los libros.
Durante los días siguientes intenté dar sentido a aquellos papeles, y era más o menos como intentar hablar con una expareja que exige justicia en la puerta de la Procuradoria-Geral da República.1
Con sorpresa, me di cuenta de adónde quería llegar Rafael y entendí que me había ofrecido todo lo que yo buscaba: la colisión de mundos en peligro; el conflicto en el centro de los implicados con él; el problema del cuerpo; las consecuencias de la miseria, esa palabra que ya no se usa pero que todavía se imputa; el equilibrio entre la desesperación y la esperanza. Es decir, nada del otro mundo.
A partir de ahí, investigué los sucesos a fondo.
Leí el proceso judicial de tirón, como si hablase de alguien próximo. Hechos probados, punto 10.º en adelante, el espacio «húmedo, oscuro e inhóspito, por el que casi nadie pasa»; puntos 23.º a 94.º, resumen de la semana del 15 al 22 de febrero; frases como «grave estado de enfermedad», o informaciones más íntimas como «quería un cigarro y paz» o «llegando incluso a prepararle comida en el edificio».
Estudié la prensa que estalló en la época. Doce años después, aún se publica algún artículo sobre aquello. Fragmentos como: «El parque contribuyó a la seguridad del edificio…», «Era frecuente que fueran vistos por la noche…», «Puede correr mucha tinta si los abogados lo complican…», «Va a ser transformado en centro logístico para empresas, en una clínica y en una aseguradora médica…».
Y lo más importante, me lancé al trabajo de campo sin el que un libro como éste no se escribe: forcé la entrada del escenario principal, entrevisté a amigos y conocidos de los implicados, consulté el boletín meteorológico del Instituto Português do Mar e da Atmosfera relativo al mes en cuestión, fui a los bares y abordé a gente en cafés a las siete y media de la mañana.
Después lo mezclé con la ficción, que es como se hace una novela.
Nos encontrábamos siempre que me convenía ir a Oporto. Para cualquier urgencia usábamos el teléfono móvil. Él respondía con pocas palabras, pero tan bien escogidas que encajaban perfectamente allí donde yo las quería poner.
El año pasado nos vimos en el Carvalhido por última vez. «Está terminado», le dije. «La historia es tuya, como si fueses tú quien la cuenta, pero yo la escribo por ti». Él bajó la cabeza, como ofreciendo el cuello, libre de halago o vanidad. Sólo quería que contase los acontecimientos tal cual, no le interesaba nada más. Quizá pensaba que al poner la historia en papel se la sacaría del pecho, de donde en realidad nadie se la iba a arrancar. Pero eso no se lo dije.
Al despedirnos, insistió en que quería liberarse del taller, y se frotaba más y con más fuerza. Le aseguré que un día sería carpintero, sin duda, pero está claro que nunca va a escapar de aquello y sólo la muerte le borrará los tatuajes de grasa. Y es más de lo que se merece.
1
Buscábamos las zonas sucias de la ciudad. Las llamábamos así. Nélson prefería llamarlas «sitios prohibidos», pero Samuel rechazaba el nombre porque ni eran sitios ni estaban prohibidos, y si Nélson y yo destruíamos, él destruía y creaba.
Teníamos casi la misma edad, y sin embargo se abría un hueco entre nosotros: Nélson y yo a un lado, Samuel al otro, unos meses mayor, dueño del lápiz de carbón y sobre todo dueño de cómo usarlo. Iba con ese lápiz gastado y con el bloc que le mendigó a la mujer de la papelería (ella cedió y le dijo: «Cógelo y no hagas tonterías», pero ¿cuántas tonterías podía hacer con un Canson 120 g?).
Yo fingía no darme cuenta de aquellos impulsos: le decía que era cosa de maricas, de gente rica, de memos, y me impresionaba que siempre respondiera, con la rabia del boxeador contra las cuerdas: «Eso te crees tú, joder». Más que los meses que nos separaban, se interponía entre nosotros el arte y el exceso de sensibilidad en el día a día, como si las zonas sucias de la ciudad no fuesen dignas de él, o sólo lo fueran para los dibujos.
Guardé éste:
Pero la zona sucia que reproduce sólo la di a conocer más tarde.
En aquel momento nos divertíamos en otros lugares, por ejemplo, en la Prelada. Las obras del nuevo barrio estaban paradas y las calles nos servían de escenario. Había algo hermoso y atrayente en las losas de cemento, en las calles abandonadas, en los restos que la construcción había abandonado a manos de chavales como nosotros.
Por la mañana temprano salíamos de la Oficina de São José2 y cogíamos el autobús cerca del ponte do Infante. Yo me colaba por la puerta de atrás y ellos, por la de delante, escondidos entre la gente. El conductor casi nunca nos pillaba.
El autobús sudaba, nos picaba la piel del olor de la gente, los ojos, el fondo de la garganta. Pero a mí me gustaba el viaje porque me quedaba solo durante unos minutos. Es decir, solo con ellos allí, más adelante. Entre tanta gente, me arrimaba tranquilamente a cualquier chica. Sin que nadie se diera cuenta, les hacía señales de que la chavala estaba buena y de que a mí se me había puesto tiesa.
Cuando bajábamos en la Prelada, la sensación casi enfermiza del viaje se disipaba, yo volvía a ser el mismo tío que no sabía de dónde venía ni adónde iba, pero unos minutos después ya explorábamos el barrio abandonado, las zonas sucias, y la ansiedad daba un respiro por unas horas.
Con esfuerzo, casi entendía los estímulos de Samuel: cinco edificios en ruinas, cada uno a su manera, y alrededor, los escombros de las obras; tubos de PVC apilados, un solar entero para nosotros, bajos donde tantas veces encontrábamos a gente que se cobijaba con hogueras y cartones para darse calor.
Cosas buenas para dibujar.
Los edificios, mal protegidos con tableros de contrachapado apoyados en las soleras, parecían tullidos con muletas. En los terrenos de alrededor, unos pit bulls ladraban sin motivo, piaras de cerdos husmeaban en las yerbas y por el suelo, y los gitanos montaban las barracas. Por aquella época, al menos en la periferia de Oporto, aún existía mucho de todo esto y a nadie le importaba.
El agua chorreaba por las estructuras varios días después de haber llovido. Subir era un reto. Más que el desafío, queríamos la paz que sólo encontrábamos en zonas concretas y de difícil acceso. Antes íbamos a la aventura, pero ahora, a los doce años, subíamos hasta la última planta para ver la ciudad a distancia, una marea que no nos arrastraba, o que no queríamos que nos arrastrase.
La calma de la última planta, una plataforma suspendida entre éste y el otro mundo, hacía que nos olvidásemos de las calles, de la EB2/33 Pires de Lima y de la Oficina de São José. El tiempo se detenía en el jadeo de Nélson y Samuel, cansados como yo y, como yo, con el pulso de la sangre en los pies, distantes de la ciudad allí abajo y de la vida allí delante. También ellos detenidos, por qué, no lo sabíamos. Detenidos.
Nélson encendía un cigarrillo y decía, traduciendo lo que pensábamos: «Pero qué putada», y yo respondía, jadeante, que no era para tanto. Al fin y al cabo, podíamos ayudarnos entre nosotros. Pensándolo bien, no sé si era capaz de expresarme de ese modo, seguro que coincidía con él, reforzaba lo de «Qué putada», y escupía a la calle, ocho plantas de gargajo en caída libre, para demostrar que conocía a fondo la vida y era detestable.
Samuel no decía nada, se ponía a dibujar sentado en unos ladrillos. Dibujaba hechos: nunca dibujó a personas, salvo la del dibujo de antes (apenas se ve porque es muy pequeña, entre los pilares, a la izquierda), y eso también fue un problema. Hoy me gustaría verme en un dibujo. Intentaba pasar al papel cosas volubles y maleables como nosotros, pero Nélson le decía que no, que qué mierda era esa de yo en un dibujo con Rafa; Samuel buscaba mi apoyo, pero yo respondía que qué mierda era esa de yo en un dibujo con Nélson. Que usase el paisaje, Oporto o el quinto coño. Si aún existen, los dibujos deben de ser huecos, escenarios sin actores, y la culpa es mía y de Nélson. Pero supongo que se quemó todo.
En una de esas correrías, entramos en el edificio norte, que quedaba enfrente de las casas habitadas. No quisimos ir antes por miedo a que avisasen a la Policía.
Las rejas del garaje cedieron a la primera patada. Nélson iba delante, intentando ver algo con la luz del móvil. Avanzamos muy juntos porque, a pesar de la confianza, la verdad es que explorábamos un sótano desconocido. Podíamos encontrarnos a alguien, clavarnos un vidrio, rompernos un brazo o caer por algún agujero.
Yo me imaginaba en el fondo de un pozo.
Un paso en falso y caía, me hundía en el barro y en el agua estancada. Veía las sombras de Samuel y Nélson y oía: «Rafa, ¿cómo vas? ¿Estás bien?», pero no respondía, demasiado ocupado en morirme. Y entonces desaparecía, pero, no sé cómo, era consciente de los alrededores y del cuerpo, una cosa arrugada que seguía el proceso. Primero, el rigor de la muerte, después la putrefacción, las moscas, los huevos de las moscas y las larvas. Con los ojos abiertos pero ciego, sentía los movimientos de mi interior, observaba a Nélson y a Samuel, que ahí estaban, velando el cadáver nunca rescatado porque ellos callarían para evitar la bronca en la Oficina. Como última prueba de amistad, no me escandalizaba su cobardía y dejaba que la carne se me escapase sin más.
Claro que sólo era fantasía. No me desvié ni un paso de su lado, por miedo a caer o a perderme entre pilares oxidados, hormigoneras rajadas, sacos de cemento en polvo y ladrillos amontonados.
Llegamos al último piso, más alto que las casas de enfrente, y nos topamos con una nueva vista: la desembocadura del río. Yo dije: «Qué bonito», y Nélson hasta suspiró.
Samuel se mostró indiferente, no le interesaba el mar, o mejor dicho, dijo que desde allí no veíamos el mar. Sólo veíamos una mancha azul, un paisaje detenido como cualquier otro, y según él, el mar era lo opuesto a eso.
Quise pegarle, porque mi exclamación había sido para complacerlo, era más o menos como decir, en otras palabras, que lo admiraba. Ninguno de nosotros tenía lo que hoy sé llamar un don, arte en un sentido diferente al arte del taller. Por entonces, el don no tenía nombre, por eso, «Qué bonito» fue mi intento de expresar la realidad de la manera más perfecta posible, sacando imágenes de un sitio para meterlas en otro.
También me jodió darle la oportunidad de hacerse el mayor, de salir de aquella mierda de vida, de ser más que un interno de la Oficina, y de no querer enterarse y hasta de despreciar.
Miré de nuevo el mar y también me pareció detenido, un bloque azul, en todo igual—menos en el tamaño—a la mancha de la ciudad nublada y sin árboles. Su opinión destruía la mía, era más válida en talento.
Hice un gesto de desdén a Nélson, me encogí de hombros y dije: «Tú sabrás, Samuel».
Regresamos a la Oficina cuando terminaban las clases. Por norma, volvíamos más temprano para evitarnos problemas. Nos encontramos a Fábio en una esquina de Duque de Loulé, hablando con la empleada de los Bilhares Triunfo. Nos señaló con el dedo y gritó: «¡A la próxima, voy con vosotros!», y nosotros disimulamos porque no queríamos la compañía de un tío mayor que nosotros con tendencia a meter mano descaradamente en los asientos de atrás del autobús. Las mujeres gritaban y después había follón con el conductor.
2
Estaba atento a los ruidos y movimientos en el dormitorio, como guerras ocultas en cada litera. Después del toque de silencio, el prefecto inspeccionaba las camas, es decir, recorría las literas soltando mierdas como: «Rafa, ¿vas a contar ovejitas?» o repartiendo bofetadas cuando alguien dejaba la ropa tirada en el suelo. Nunca abrían las ventanas, por eso de la salud, por lo que había un ambiente como de agua estancada.
Samuel y Nélson estaban en el dormitorio del otro lado del pasillo, el de los meones, y yo dormía con los mayores, lo que en teoría facilitaba la noche. Bastaba con pasar de los conflictos de Fábio, que gritaba: «¡Todo esto son Amélias!», mientras soltaba insultos sin parar. Necesitaba evacuar la bilis acumulada durante el día. Al contrario del aire enrarecido, que sólo daba dolor de cabeza, la bilis sí nos afectaba la salud.
Aunque ya tuviese dieciséis años, el tío iba a mi clase en la Pires de Lima y todavía no se había enterado de que no hacía falta un gran esfuerzo para aprobar las asignaturas. Bastaba con dar cualquier excusa a los profesores.
Lo último que ellos querían era cargar con Fábio y, si hubieran podido aprobarlo por la vía administrativa, ya lo habrían hecho. Cuando hablaban por los pasillos, con aquel aire de quien ha estudiado algo y por eso tiene derecho a opinar, se referían a Fábio como el plasta, el imbécil incapaz de entender que tantos suspensos daban más trabajo que cumplir con los mínimos.
Lo que tenían era miedo. Sin confesarlo, decían que era una lástima que los asistentes sociales insistieran en que delincuentes como éstos tuvieran que salir de allí con el noveno curso aprobado. Una drogodependiente que no cerró las piernas ¿y somos nosotros los que lo pagamos? La llamaban así, drogodependiente, en vez de drogada.
Y esto asumiendo que no fuera él, Fábio, quien sufría en su piel las piernas de la madre. De hecho, no sufría, porque para eso tendría que haber sido consciente de sus propias circunstancias. Tendría que imaginarse en un cierto orden del mundo.
Por el contrario, vivía en el placer o en el dolor del momento, y poco más. Si se despertaba habiendo dormido bien, decía: «¡Buenos días, Amélias!», como si fuésemos sus hermanas pequeñas y no hubiese nada mejor que despertarse y llamarnos Amélias, sus Amélias. Y nos daba cigarrillos.
Pero cuando Ana Luísa, Cátia o cualquier otra de ésas no le hacía un servicio debajo del puente, llegaba a la Oficina como si nosotros fuéramos los culpables y tuviésemos que pagarlo. Reunía a los cómplices, generalmente, Grilo y Leandro, y nos ponía a uno de nosotros en el poste, cargado de ímpetu contrariado, con una embestida casi sexual, con gotilla de semen y todo.
Poner en el poste consistía en meternos un palo entre las piernas y tirar fuerte de ellas, a ver si se nos reventaban los huevos. Babeando, Fábio decía: «¡Más, más fuerte!», y se frustraba cuando el grupo perdía el interés en hacer daño.
La noche en el dormitorio era eso: siempre algún gemido, sueños que acababan en grito o en risotada (Zé, un poco deficiente, reía mientras dormía); siempre el rumor de las sábanas y los prefectos de puerta en puerta para imponer orden, o derivados, corriéndonos a insultos.
Antes de dormirme, en vez de contar ovejitas, hacía una síntesis, que era como rezar, pero sin consecuencias para la eternidad.
Primero revisaba los detalles del día como en una sesión fotográfica, bajo ángulos y luces diferentes, para recordarlos mejor. Después alineaba a los protagonistas de mi vida, mi madre, Norberto, aunque éstos menos, desde que me metieron en la Oficina.
Cuando era soltera, lo sé porque he visto fotografías, mi madre parecía una modelo: pelo rubio, shorts, medias de rombos, muchos collares y veinte kilos menos que ahora. Treinta kilos menos.
Salía con las compañeras para recibir órdenes cerca de Santa Catarina. Aún parecía una cría, porque sonreía con la mirada baja cuando los hombres la elegían. Se maquillaba como las niñas que se pintan demasiado para imitar a las mujeres.
En una de ésas, conoció a mi padre. Desde entonces se quedó en casa. A la hora de comer rascaba la sartén apenas para servir, sin apetito. Mi padre le decía: «Espera las órdenes, espera las órdenes», mientras la arrastraba a la habitación. Después oía un grito, un golpe de algo como de cajones (pero no había cajones en la habitación), y mi padre volvía a la sala para sentarse en el sillón. «Esperaba las órdenes, y se las he dado».
Yo respondía: «Sí, papá», y corría a sentarme sobre sus piernas. Lo abrazaba y le daba palmadas en las mejillas. La barba picaba. En la habitación, mi madre se recomponía.
Cuando ella me visitaba en la Oficina acababa llorando porque después de la muerte de mi padre nadie la protegía, ni siquiera Norberto. Ya le habían quitado tres o cuatro, ¿cómo era posible? ¿Cómo lo hacía? Es decir, tres o cuatro hijos robados a una madre necesitada. Para ella, la maternidad era una fuente de agua no potable de la que sólo manaba porquería.
Yo sobre todo pensaba en Nélson y en Samuel, en todo lo que tenía que decirles, más a Samuel, aunque no supiese qué, aunque lo pensara en serio. Pero también pensaba en la Pires de Lima, que casi había abandonado últimamente, porque tenía otras cosas que hacer y, además, en las zonas sucias aprendía el doble.
En los primeros días de 2006 imaginaba dos ruedas que corrían y se embalaban al mismo tiempo. Intentaba detenerlas, pero continuaban rodando (siempre pasa con las cosas que ruedan en la imaginación), y cambiaban de color, los colores con los que yo las pintaría. Sobre ellas había una estructura de metal con un sillín.
Después me dormía, pero era como si siguiera pedaleando por las calles.
3
Levantarme al amanecer y salir antes que los demás era vivir de nuevo. En el tejado de la Oficina una gaviota posada en la cabeza de san José con el Niño graznaba a las demás. En segundos, la bandada sobrevolaba la estatua, los picos como espadas se batían unos con otros. Junto a la puerta, una placa de esmalte decía: HOGAR-INTERNADO, ESCUELA DE TIPOGRAFÍA Y ENCUADERNACIÓN. El brillo de aquel esmalte daba un aspecto limpio al edificio. Al otro lado de la calle, los neones de la LiderNor parpadeaban anunciando aire acondicionado, calefacción, aire acondicionado, calefacción.
Creo que era enero, sí, porque la fecha final de todo esto es el 22 de febrero a las ocho y media de la mañana y, aunque ahora parezcan meses, la verdad es que apenas pasaron siete semanas hasta que las cosas se acabaron.
Tomé el camino más rápido para llegar a la Pires de Lima, a la izquierda por António Carneiro, después de las lápidas del Bonfim. La escuela se imponía a lo bruto, parecía un centro de procesamiento de carne. Esto no es una frase tipo Pink Floyd—el profesor-martillo con los alumnos en fila hacia la escuela-picadora—, sino que la fachada era igual a la de un matadero donde descuartizaran cerdos.
La señora Palmira, a la que solamente conocí cosida a la bata (imposible imaginar qué había debajo), abría la puerta de la entrada. «Mira, el Rafa por aquí a estas horas», me saludó con la mano bien firme en el culo, y yo le dediqué el silbido de las mujeres guapas.
Era día de educación física. No necesitaba disculpa para faltar, pero pasé del fútbol por culpa de Grilo. Además de ser del grupo de Fábio, Grilo había venido al mundo con un metro setenta. Imagínese qué altura tenía en sexto curso.
Por los pasillos, coincidíamos en que Grilo era demasiado alto, jugaba demasiado bien, era demasiado fuerte. Claro que nosotros queríamos ser altos como él, jugar tan bien como él y tener tanta fuerza como él.
A mí me tocaba la portería, porque no acertaba a darle a la pelota con los pies. Grilo era del equipo contrario y su presencia en el campo anulaba la de los demás. Bailaba él solo. Y yo no quería parecer un inútil. Un cagao, como decíamos nosotros.
Él, yo, el campo y la pelota. ¿Qué interés podía tener que el chupinazo se comiera la red, cuando era obvio que me iba a partir en dos? Y ahí venía, fintando y regateando jugadores, como críos esquivados en dos zancadas. Estiré los brazos hacia el larguero, a ver si ocupaba más espacio, y, hay que joderse, la pelota apareció como un rayo.
Los jugadores me rodearon con los ojos muy abiertos. Ahora ya tenía excusa para dejarlo: la muñeca doblada noventa grados y los dedos morados. Grilo dijo: «No está roto», y los demás estuvieron de acuerdo. Como mínimo se había dislocado, eso nadie lo negaba. Pero ni se inmutó al ver el hueso tirando de la piel.
El puño latía y el dolor crecía. Horas después, el médico lo puso en su sitio de un golpe seco, bastó con atar el brazo a la estructura de la cama y tirar: mucho peor que lo del poste. Después, un mes de yeso.
Ahora pienso que Grilo ni me pidió perdón ni me reconoció el mérito porque, a pesar de haberme destrozado el brazo, había fallado el gol. Así que, en estado de gloria, dejé el fútbol: lesionado, pero como el portero que había parado un cañonazo imposible.
La señora Palmira consideró que merecía el relevo, se arregló la bata y me dejó marchar. Más adelante miré hacia atrás. Se palpaba la silueta como quien moldea el barro que sobra.
A las nueve de la mañana, los viejos llegaban al Campo 24 de Agosto, un parque de pocos árboles y pocos pájaros, para jugar a la brisca y quejarse de las mujeres. Les consolaba saber que un día las dejarían viudas. Incluso los que las querían—yo me daba cuenta de que algunos acariciaban las fotos en las carteras—protestaban porque les faltaba el cariño. Porque las camisas quedaban por planchar.
Jugaban en serio. Los jubilados lanzaban las cartas en las mesas, estiraban el cuello, levantaban los brazos y discutían las jugadas. El que iba apuntando solía equivocarse y se pasaban media mañana mirando el cuaderno.
Aquellos días, la novedad fue una baraja Kem, «America’s Most Desired Playing Card» [‘Los naipes más deseados de América’], decía la caja. La baraja, motivo de muchas disputas, acabó quemada en la basura. «Aprende, chaval, aprende».
Crucé el Campo 24 de Agosto y entré en el bar de siempre; en realidad, un antro estrecho donde me sentía como en casa. Hay muchos misterios en la vida y el nombre de este bar es uno de ellos. Un día le pregunté al señor Xavier por qué le había puesto Piccolo y me contestó que le gustaba mucho Pinocho, «Piccolo como tú», y yo me quedé igual. No se habló más del tema.
Sentado junto a la ventana, me tomé un café con leche y me comí una bola-de-berlim con el relleno que me pringaba la barbilla.
Desde allí se veía bien el Pão de Açúcar.
En 1989, la manzana encajada entre la avenida de Fernão de Magalhães, la rua Abraços y la rua da Póvoa cobijaba a unos cuantos que se escondían en edificios del siglo XIX. Sobrevivían en las cocinas, en las habitaciones, en los salones, en los espacios que proporcionaban calor. Me gusta imaginarlos envueltos en mantas cerca del fuego.
Aquel invierno, las excavadoras ejecutaron la orden de derribo. Los gritos de los operarios—«¡Salgan, que la máquina es ciega!»—despertaron a los que vivían allí. Terminaron con las paredes destruidas, las camas rotas, los marcos de las fotografías partidos, se resignaron y se fueron por las calles; unos en pijama, otros con el abrigo puesto a toda prisa. En tres días nadie se acordaba de ellos.
El constructor quería edificar en tiempo récord por el miedo a que el Ayuntamiento se inventase más burocracias. Durante semanas, las excavadoras picaron piedra, doblaron metales y astillaron maderas. Después llegaron las retroexcavadoras, que soltaban paladas de escombros en los remolques de los camiones. Y así, fueron excavando cimientos de quince metros de profundidad, protegidos por vallas con carteles que avisaban de lo obvio: peligro.
Si había sabido destruir, iba a saber construir.
En el Piccolo se decía lo de siempre: aquella obra estaba condenada. Lo sabían, lo tenían claro. Era evidente que la Fernão de Magalhães no necesitaba ningún supermercado en aquel espacio. Ya se veía en los edificios de alrededor. Todo feo, menos los azulejos antiguos y el Vila Galé, el edificio más alto de la ciudad. Dicho esto, escupían al suelo y concluían: «La vida es así, nuestro Oporto no escarmienta», y se tomaban el café, reconfortados por la evidencia de que nada iba a cambiar.
Las grúas aun levantaron una torre de cinco plantas en la fachada que daba a la avenida. Y entonces se supo. En 1992, las obras se pararon por un embrollo jurídico, por exceso de burocracia, por corrupción o por falta de dinero, en fin, uno de esos escenarios a los que estamos acostumbrados.
Los promotores confiaban en reiniciar las obras, pero los años iban pasando. Aquel esqueleto no tenía supermercado. La Fernão de Magalhães no tenía nada bonito para ofrecer.
Las ratas fueron las primeras. Todavía había obras y ellas ya se instalaban por los rincones. Las siguieron las palomas y, después, las lagartijas, las salamandras y las culebras. Una pareja de petirrojos subió a la torre y allí se quedó. Y allí anidó.
Las vallas de madera cedieron y la gente entró. Primero regresaron los antiguos inquilinos, para lamentar la suerte del edificio, que unían a la suya. Los techos, las paredes y los pilares se cubrieron de grafitis, uno pedía: CONSTRUIDME, otro decía: PERDÓN. Residuos de todo tipo cubrían el suelo de los bajos. En medio de la construcción, un vestíbulo daba luz a las escaleras. Era allí donde las putas tomaban el sol. Los drogadictos se colocaban en el subterráneo y los sintecho intentaban poner algo de orden, ya que el edificio ofrecía casa a todo el mundo.
El subterráneo escondía un pozo; en realidad, un hueco triangular de más de diez metros de profundidad. A veces, los okupas meaban allí.
La construcción cobró vida, se convirtió en un centro de paso y para dormir, y la Policía empezó a vigilarlo. En una o dos redadas se oyeron disparos, pero las paredes absorbieron los tiros y no pasó nada.
Por la noche, los okupas dormían en barracas improvisadas con cajas, ramas, cartones, plásticos y colchones. Mejor dicho, dormían en hogares con manchas de luz conquistando el cemento. La ruina sobrevivía a la frustración y se engrandecía: sólo era gente que dormía.
Los nuevos inquilinos sabían respetarse. Los domingos asaban sardinas y el humo llegaba hasta la terraza del Vila Galé, donde las fiestas daban el coñazo hasta la madrugada.
Tras algunos años así, el Ayuntamiento decidió que había que dar un rumbo a aquella degradación en plena ciudad. Para que fuera útil no bastaba con que cobijase a indigentes, secretos, broncas, intercambios de jeringas, orgasmos y actuaciones blandas. No, para ser útil había que inaugurar un aparcamiento.
Más que la Policía, los coches ahuyentarían a quien quisiera sosiego. Fue el último éxodo. Se marcharon acompañados o solos, dejaron atrás los restos de las barracas.
En el 2006 hacía mucho que nadie prestaba atención a la ruina que había sido una manzana del siglo XIX y que tenía que haber sido el supermercado del Pão de Açúcar.
—¿Quieres algo más, piccolino?—me preguntó el señor Xavier. Lo ignoré y crucé la calle.
El parque ya estaba lleno y el guarda de seguridad se entretenía en la garita con el crucigrama del Jornal de Notícias, ejercicio que le ocupaba el cerebro por completo. Todo lo demás se le escapaba.
Me subleva que nunca me hubiera visto y que ni se enterase de lo que pasó durante las semanas siguientes. Hay algo mezquino, hasta femenino, en un gorila de metro noventa que mete letras en cuadraditos.
Salté las rejas que cerraban el paso al foso de las escaleras. Los ojos se me adaptaban a la oscuridad, pero la nariz no se libraba del moho y la humedad. Las escaleras terminaban en un cubículo que había servido para guardar trastos, pero que ahora sólo era un agujero.
El único rayo de luz, un trazo más o menos fino, pegaba de lleno en mi sitio, en el sitio de mi bicicleta.
4
Cargué la bicicleta hasta el rellano más iluminado, en medio de las escaleras, y olí la pintura fresca del cuadro; olía a fresas, demasiado dulce como brebaje sintético. Era triste y hermosa a la vez: el manillar, clavado en medio, estaba sujeto con abrazaderas a un palo de escoba. Los neumáticos, pinchados. Y, claro, el cuadro era verde mate, cuando yo lo quería brillante, que se viera por la calle.
Unas semanas antes, volvía a la Oficina por otro camino. Se suponía que teníamos que esperar a los monitores al final de las clases, pero ellos, para tener la conciencia tranquila, aparecían cuando querían y a mí no me gustaba eso de que se aliviasen a mi costa. Salía cuando quería y por donde quería, tanto si aquellos cabrones llegaban como si no.
La encontré cuando bajaba la calle entre la Praça da Alegria y el puente, estaba apoyada en un contenedor cerca del Abrigo dos Pequeninos,4 del que quedaba la fachada, con las letras repujadas a la antigua. Para mí, aquellas letras decían: bicicleta.
Creo que la rescaté por pena. Tenía el manillar partido; la rueda delantera, pinchada; la de atrás, con los radios rotos; el sillín, con el cuero agrietado, y el cuadro, oxidado.
Después de esconderla detrás de unas zarzas al final de la calle, quise contárselo a Samuel y a Nélson. La bicicleta todavía no era real, faltaba darla a conocer. Así se hace con las desgracias y las felicidades, las compartimos para repartir la emoción. Pero entonces pensé, qué alegría ni qué tristeza, aquello apenas era un trozo de chatarra tirada entre otras porquerías. Me callé porque me pareció ridículo, también angustiante, que la basura de uno fuera el entusiasmo de otro.
De las zarzas la llevé al callejón de detrás de la terminal de autobuses y, de allí, a los tenderetes que el mercadillo de la Vandoma dejaba montados los domingos. La cambiaba de sitio por miedo a que alguien se la llevase.
Sólo me quedé tranquilo cuando encontré el Pão de Açúcar, después de asegurarme de que los drogados y afines no se acercaban al foso de las escaleras. A la hora de comer pasé a verla hasta estar convencido de que estaba segura.
Nélson me preguntaba: «¿Onde vas?», y yo le contestaba: «Métete en tu vida». Samuel nunca me preguntaba.
Entonces empecé a repararla. El palo de escoba encajó bien en el manillar, bastó con asegurarlo con las abrazaderas que saqué de una ferretería. Aunque embadurné la cadena con aceite de cocina, seguía seca y atascaba los pedales. Ya había sacado una lata de pintura verde de Tintas CIN, de la calle Santos Pousada, y pintado la parte metálica del cuadro, que se bebió la pintura como si fuera madera. Pintaba despacio, combatía el óxido, conmovido de que la bicicleta necesitase pintura como si fuera afecto. Trabajaba a ciegas, sólo con el impulso de corregir un error. Si había algo que podía ser restituido a la forma original, vivir en la expresión más pura, ese algo era mi bicicleta. Y yo con ella.
Me acordaba de Nélson. En quinto curso se encontró un gorrioncito que piaba y se lanzaba contra una pared. Oíamos el piar del bicho, que Nélson llevaba a todas partes en el bolsillo interior del abrigo, y nos decía: «Me suena la barriga». Y nosotros teníamos que aceptarlo, pero en medio de una clase el gorrión saltó del bolsillo, revoloteó por el aire y salió por la ventana. Samuel dijo: «Ahí va tu dolor de barriga».
A la bicicleta todavía le quedaba mucho trabajo: una mano más de pintura, varias capas de barniz, enderezar los aros torcidos, resolver el problema de los neumáticos pinchados e intentar disimular el cuero roto del sillín.