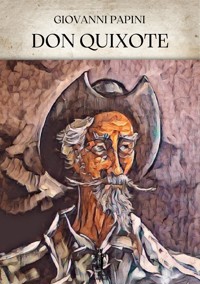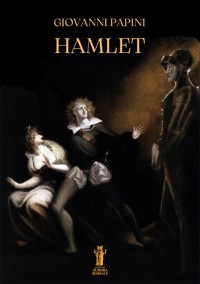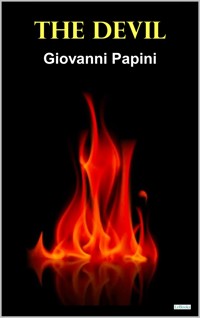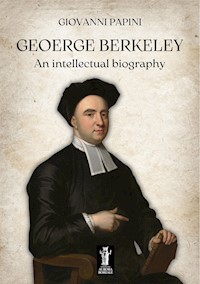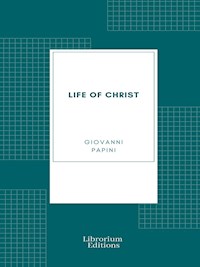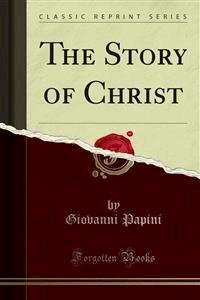Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicõs
- Sprache: Spanisch
Asombrosos y mordaces son los relatos de este libro publicado en 1931, aunque el titulo alude a un personaje bíblico, en estas paginas Gog se presenta como un millonario excéntrico, misántropo y filósofo que vive episodios infrecuentes, levanta proyectos absurdos y conoce a seres singulares que le prometen nuevos misterios; todo en un enjambre de sorprendentes historias registradas en una suerte de diario. Este diario nos revela propuestas descabelladas, una de las cuales consiste en condenar, no a los responsables de algún crimen, sino a los que no han cometido ninguno; otro habla de la posibilidad de recetar medicinas que en vez de combatir las enfermedades, las estimulen y desarrollen. Pero aun mas absurdos son los proyectos que el mismo Gog planea o ejecuta: coleccionar esqueletos, magos y gigantes, o comprar una República. Cada relato es una cucharada de ironía y escepticismo, pero, sobre todo, de profunda reflexión acerca de la civilización y su destino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gog
Gog (1931)Giovanni Papini
Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]
Edición: Noviembre 2022
Imagen de portada: RawpixelProhibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
·
Cómo conocí a Gog
Las obras maestras de la literatura
Músicos
Visita a Ford
El milagro a domicilio
Narración de la isla
La FOM
La ciudad abandonada
Visita a Gandhi
Las máscaras
La historia al revés
Thormon el soteriólogo
El caníbal arrepentido
Las ideas de Benrubi
Proceso a los inocentes
La egolatría
Visita a Einstein
Visita a Freud
En contra del cielo
Diversiones
El teatro sin actores
Nada es mío
La compra de la república
El homicida inocente
Desquite
Visita a Edison
La fortaleza en el mar
El seguro contra el miedo
La reconstrucción de la tierra
El camino de los Dioses
La gloria
La industria de la poesía
Visita a Wells
Filomanía
Cadáveres de ciudades
El conde de Saint-Germain
Todo pequeño
La cátedra de Ftiriología
Paidocracia
El alma de la herencia
El verdugo nostálgico
Subasta de países
La cirugía moral
Sir J.G. Frazer y la magia
A. A. y W. C.
Visita de Knut Hamsun
La enfermedad como medicina
La tienda de Ben-Chusai
El papel
El embrutecedor
Ramón y los minerales
El Duque Hermosilla de Salvatierra
La vuelta de Pitágoras
Cien corazones
"Nadar en Oro"
El acaparamiento de los Sosias
Asesinato fingido
Cosmocrátor
Repulimiento difícil
El pan de la muchacha
·
Cómo conocí a Gog
I
Para mí es una vergüenza decir que conocí a Gog en un manicomio particular. Fui allí con el propósito de visitar a un joven poeta dálmata que, enamorado hasta la locura de una sombra —una estrella de cine que sólo en la pantalla le había sonreído—, se veía condenado al delirio. Como por lo general se comportaba con tranquilidad, el director de aquella casa para orates pensionistas —enano de estatura, aunque gigante por su carnosidad— nos permitía reunirnos en el jardín, donde, a la sombra de cedros y castaños de Indias, había redondas mesas de hierro y sillas, igual que en los cafés. Allí, discretos enfermeros, de blancas vestiduras, iban y venían por los paseos mientras vigilaban con disimulo.
Un caluroso día, cuando el poeta y yo estábamos hablando, se acercó a nosotros uno de los huéspedes. Era un monstruo de unos cincuenta años, vestido de verde claro. Alto, mal formado, en su cabeza no había ni un solo pelo; tampoco tenía cejas, bigotes, ni barba. En resumen, un bulbo informe de piel desnuda, con excrecencias coralinas. La cara, anchísima, era de un escarlata oscuro, casi pavonado, con uno de los ojos de un bello celeste, un poco ceniciento; el otro, casi verde con estrías de un amarillo de tortuga. Las mandíbulas cuadradas y poderosas; los labios, recios pero pálidos, se entreabrían en una sonrisa totalmente metálica, de oro.
Sin hablar, saludó al poeta con un gesto y se sentó junto a nosotros. Luego no dijo nada, pero, al parecer, seguía nuestra conversación con mucha atención.
Más tarde, mi amigo me explicó que se trataba de Gog.
Todo parece indicar que su nombre era Goggins, pero desde su juventud le llamaban Gog, y tal diminutivo le gustó porque le envolvía en una especie de aureola bíblica y fabulosa: Gog, rey de Magog. Su nacimiento había sido en una de las islas de Hawai, hijo de una mujer indígena y de padre desconocido, aunque, seguramente, de raza blanca. A los dieciséis años, luego de viajar, como boy de cocina, en un buque americano, arribó a San Francisco y vivió en varios puntos de California, a la ventura. Unos años más tarde, obtuvo, no se sabe cómo, algunos millares de dólares y se mudó a Chicago. El suyo era el genio del business o de un demonio porque, en breve, su fortuna en dinero se hizo enorme, incluso para Ohio y cuando concluyó la guerra se había convertido en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, es decir, del planeta. En 1920 se retiró, sin pérdidas relevantes, de todas sus empresas y su dinero lo puso aquí y allá, en todos los bancos del mundo.
—Hasta hoy —comentaba— el dinero me ha mantenido sujeto como un galeote, pero desde ahora debe ser mi servidor. No aguardaré, como el resto de mis semejantes, a estar decrépito para descubrir la manera de gozar.
A partir de entonces, se inició una vida nueva para él, de intrigantes investigaciones, viajes por todos los continentes, aventuras, locuras, fugas. Sin mujer e hijos, siempre tuvo a su alrededor a animadores, parásitos, ayudantes, consejeros, cómplices.
En él se mezclaban, peligrosamente, el semisalvaje inquieto, dueño de las riquezas de un emperador, y el descendiente de caníbales que, aún en estado bruto, manejaba el más espantoso instrumento de creación y de destrucción del mundo moderno.
Era un gran ignorante, no obstante pretendió iniciarse en las más refinadas drogas de una cultura putrefacta. No tenía patria verdadera, mas aspiró, ya casi sedentario, a conocer todas las patrias. Animalesco por su origen y vocación, buscó todas las formas del epicureísmo mental de nuestra época.
Creo que durante tal maniático despilfarro, un olfato perverso para las más radicales ideologías se fue desarrollando en él, al tiempo que se reforzó su natural barbarie. Por instantes, su mente podía rebasar los más exasperantes modernismos, aunque su alma se había hecho más despiadada y cruel que la de sus antepasados maternos.
Ahora, su inteligencia instintiva, de la cual se había servido para el saqueo legal de los millones, la empleaba para acaparar febrilmente rarezas y voluptuosidades de todo tipo satisfacer inverosímiles deseos y caprichos infames y fantásticos.
A los siete años de llevar una vida así ya había gastado las tres cuartas partes de su capital y de su salud. A partir de 1928 deambuló de sanatorio en sanatorio, siempre ansioso e impaciente, presa de frenesí de cambio y de novedad. Sin conseguirlo, los médicos intentaron retener a un huésped tan provechoso. Ningún psiquiatra logró determinar con propiedad su enfermedad; algunos hablaban de síndrome psicasténico, otros de alteración de la personalidad y de locura moral, los más comentaban que tenía más de una tara, y de tal modo se confundían entre sí los diagnósticos que sólo eran posibles simulacros de curación, a ciegas. Luego de estar tres o cuatro meses en uno de aquellos asilos, pedía ser llevado a otro —a uno supuestamente verdadero— y se enfurecía a tal extremo que debían contentarle a la fuerza.
Al conocerle no llevaba mucho tiempo allí y siempre que fui a visitar a mi poeta le veía también a él. Comenzamos a platicar y así pude conocer su historia, algo a través de él mismo, algo por los médicos. De una conversación singularísima, pasaba a un discurso paradójico, pero inteligente, y a expresiones, más que vulgares, bestiales. Me daba la impresión de que en él se reunían un Asmodeo, de agudeza cínica, y un Calibán, con su ciega torpeza de bruto.
Sin embargo, conmigo hablaba a gusto. Una de mis virtudes ha sido siempre la de calmar a los agitados y amansar a los locos. Vivía en una villa, en el parque del manicomio, exclusiva para él, y un día, luego de haber platicado más que de costumbre, fue a su habitación y regresó con un envoltorio de seda verde que me entregó.
—Lea —me dijo— estas hojas que he salvado del último naufragio. En ellas hay algo del viejo Gog. Para mí ha llegado el día en que nace más de un sol y cedo con la máxima despreocupación los harapos de la noche.
Dentro del envoltorio encontré un grueso paquete de hojas sueltas. Estaban escritas en tinta verde, con la caligrafía inexperta y pesada de un muchacho. Las leí todas, sonriendo, a veces, con disgusto y horror, otras, siempre, debo confesarlo, con avidez.
Sólo eran anotaciones aisladas, páginas de viejos diarios, fragmentos de recuerdos, reunidos todos sin orden, sin fechas precisas, escritos en un inglés vulgar, pero bastante comprensible.
Sólo muchos días después pude volver a la mansión de los locos. Busqué a Gog para devolverle su manuscrito. Me informaron de su partida luego de un acceso terrible, y que no había dejado ningún recado para mí. Escribí a la casa de curación donde se había refugiado y no recibí respuesta. Ahora, luego de casi dos años, no sé si Gog está vivo o ha muerto.
Pensé, me parece que atinadamente, que su intención fue regalarme esas hojas, y los amigos a quienes consulté estuvieron de acuerdo conmigo. Eso me ha llevado a traducirlas —excepto cinco o seis, demasiado repugnantes— y a publicarlas.
II
Como el lector verá, no estamos en presencia de un libro de memorias, ni, mucho menos, de una obra de arte.
Entiendo que se trata de un documento singular y sintomático; quizá terrible, pero de algún valor para el estudio del hombre de nuestro siglo.
Y como documento —y no con otra intención— doy a la luz estos apuntes, con la esperanza de que, luego de haber reflexionado, se reconozca la utilidad de mi "abuso de confianza".
Me parece que no es necesario agregar que, en modo alguno, yo aprobaría los sentimientos y los pensamientos de Gog y de sus interlocutores. Todo mi ser ahora renovado con mi regreso a la Verdad lo menos que puede es aborrecer aquello que Gog cree, dice o hace. Los conocedores de mis obras, en especial las últimas, verán que no hay nada en común entre Gog y yo. Sin embargo, en alguien como él, cínico, sádico, maniático e hiperbólico semisalvaje, he encontrado una especie de símbolo de la falsa y bestial —para mí— civilización cosmopolita, y hoy lo muestro a los lectores con similar intención a la que animaba a los espartanos al enseñarle a sus hijos a un ilota completamente borracho.
En verdad, hoy en día, muchísimos son los que se parecen a Gog. El es, en mi opinión, un ejemplo bien instructivo y revelador, por dos razones. Gracias a la primera, con su riqueza ha podido realizar, impunemente, múltiples extravagancias, idiotas o criminales, que otros hombres sólo pudieran imaginar en sueños. Por la segunda, su sinceridad de ser primitivo le permite reconocer, sin rubor, los caprichos más repulsivos que le dominan, es decir, aquellos que otros guardan, sin atreverse a confesar ni a sí mismos.
En pocas palabras, Gog es un monstruo, y por eso refleja, exagerándolas, ciertas corrientes modernas. Ahora bien, tal exageración contribuye al logro de mis objetivos al publicar los fragmentos de su diario. En efecto, en ellos se perciben con más nitidez, como en una ampliación grotesca, las enfermedades, secretas y espirituales, que aquejan a la actual civilización. Por supuesto, no hubiese publicado estos apuntes si no hubiera creído que serían beneficiosos para quienes los lean.
Por último, advierto que he sido fiel al traducir la prosa desaliñada y premiosa de Gog, sin quitar, poner, o embellecer. Por consiguiente, no es mi culpa si este libro no resulta un modelo estilístico.
He ordenado los capítulos de manera aproximada y aleatoria, probablemente con inexactitud. No ha podido ser de otra forma pues Gog consignaba, por lo general, el lugar, el día y el mes, pero no el año, y he debido contentarme con una cronología puramente hipotética.
La anterior es una pequeña libertad, comparada con esa otra bastante mayor que me he permitido: emplear el mal de Gog para el bien común.
G.P.
Las obras maestras de la literatura
Cuba, 7 de noviembre.
Con el fin de satisfacer algunos propósitos míos, he debido conocer aquello que los profesores de los colléges denominan "obras maestras de la literatura". Y para ello le encomendé a un laureado bibliotecario, que, según me dijeron, era un profundo conocedor de ellas, prepararme una lista, la más limitada posible, de esas obras, y entregármelas en las mejores condiciones. Después, en cuanto tomé posesión de tales tesoros, no permití la entrada a nadie, y no volví a levantarme de la cama.
Malas me parecieron las primeras y me dije que era increíble que tales humbugs se tuviesen como producciones de primera calidad del espíritu humano. Por una parte, lo que no comprendí me pareció inútil y lo que comprendí no me gustó o me ofendió Aquello era absurdo, aburrido, quizá insignificante o nauseabundo. Relatos que si eran verdaderos, parecían inverosímiles, y si inventados, insulsos. Me puse en contacto con un célebre profesor de la Universidad de W. y le pregunté si la lista estaba bien confeccionada. Su respuesta fue afirmativa y me dio algunas indicaciones. Me llené de valor y leí todos los libros, con la excepción de tres o cuatro que me fueron insoportables desde las primeras páginas.
En ellos encontré legiones de hombres, llamados héroes, que se destripaban durante diez años seguidos bajo las murallas de una pequeña ciudad, por culpa de una vieja seducida; también el viaje de un vivo por el canal de los muertos, como pretexto para hablar mal de los muertos y de los vivos; a un loco hético y a otro, gordo, que iban por el mundo en busca de palizas; a un guerrero que enloquece por una mujer y se divierte en desbarbar las encinas de las selvas; a un villano cuyo padre ha sido asesinado y que, como venganza, hace morir a una muchacha que le ama y a otros muchos personajes; a un diablo cojo que quita los tejados de todas las casas para exhibir sus vergüenzas; me topé con las aventuras de un hombre de mediana estatura que entre los pigmeos hacía de gigante y de enano entre los gigantes, siempre de un manera inoportuna y ridícula; conocí las peripecias de un tonto que, en una serie de ridículas desventuras, afirma que éste es el mejor de los mundos posibles; y las peripecias de un profesor demoníaco cuyo sirviente era un demonio profesional; asimismo, la aburrida historia de una adúltera provinciana que se fastidia para, al final, envenenarse; las ocurrencias parlanchinas e incomprensibles de un profeta, acompañado de un águila y de una serpiente; a un joven pobre y calenturiento que asesina a una vieja, y después, estúpidamente, no sabe siquiera aprovecharse de la coartada y termina en manos de la justicia.
Comprendí, con mi cabeza inexperta, que una literatura así, tan elogiada, no pasaba apenas de la edad de piedra, con lo cual me desilusioné profundamente. Busqué a un especialista en poesía, que intentó confundirme afirmando que el valor de esas obras estaba en su estilo, forma, lenguaje, imágenes, pensamientos, y que un espíritu cultivado obtendría de ellas grandísimas satisfacciones. Le respondí que, obligado a leer las traducciones de aquellos libros, la forma no era muy importante, y el contenido me parecía anticuado, insensato, tonto y extravagante.
Esa consulta me costó cien dólares y no obtuve ningún resultado.
Más tarde, tuve la suerte de conocer a algunos escritores jóvenes que estuvieron de acuerdo con mi juicio sobre aquellas obras antiguas y me dieron a leer sus propios libros, en los cuales hallé, entre muchas cosas turbias, un mejor alimento para mis gustos. Ahora bien, me queda la duda de que quizá la literatura no sea capaz de perfeccionamientos trascendentales. Lo más probable es que, dentro de un siglo, nadie se dedique a una industria tan atrasada y poco remuneradora.
Músicos
New Parthenon, 26 de abril.
Al saberse que yo protegía las artes, un músico macedonio vino a ofrecerme sus servicios.
Muy alto, su capa color ortiga apenas le llegaba a las rodillas, y su rostro triangular estaba coronado por un gran mechón de cabellos rubios.
—¿Qué sabe usted hacer?
—He inventado una nueva música, sin instrumentos.
Con la vieja música sólo es posible hacer gemir tripas, pasar el aliento por tubos de metal o percutir sobre burros muertos. Yo me he liberado de los creadores artificiales de sonidos y he compuesto una sinfonía con sonidos naturales que provoca sensaciones totalmente insospechadas y será el inicio de una revolución en este arte ahora decrépito.
—¿Qué título tiene su sinfonía?
—La carrera de los cometas.
—¿Cuándo podré oírla?
—Dentro de dos días.
Al tercer día me avisaron. Todo estaba dispuesto en una sala de música, cerrada, en el fondo, con un telón de seda, amarillo de plata, donde no podían verse, de este modo, ni instrumentos, ni músicos.
Un silbido largo y gimiente, como el del viento del norte a través de las rendijas, anunció el principio del concierto.
Luego, al elevarse el telón, se escuchó un zumbido profundo y alterno, parecido al de las colmenas. Estuvo acompañado por un borbotón de agua, el chorro de una invisible fuente, de rebotes sordos, y, al mismo tiempo, se dejó oír una melopea estridente, como producida por furiosas limas. De súbito, nos envolvieron unos rugidos de leones, semejantes a un solemne coro, que nos trajo el recuerdo del hambre inmensa de los desiertos, la desesperación, la ferocidad, el terror de los imposibles. Cuando se estremeció la seda del telón, algunos de mis compañeros palidecieron.
Luego, de repente, el silencio. Finalizaba así el primer tiempo.
En el segundo, fue el batir precipitado de martillos sobre yunques, que, inmediatamente, se continuó en un brusco sonido de veletas, dominadas por el delirio, y fortalecido con los golpes vacilantes de un motor. El allegro se inició con un estruendo de vidrios en fiesta, como si alguien revolviese un ejército de cristalería con un compás de danza, pero todo fue envuelto en un quejido gutural de voces femeninas, que, a intervalos regulares, era interrumpido por los insultos de una risa galvánica. Finalmente, el segundo tiempo concluyó con un tañido seco y pataleante, como de caballos en fuga.
Al inicio del tercero se escuchó un agitado repiqueteo, como si, detrás del telón, innumerables manos golpeasen sobre máquinas de escribir, y luego se calmó, poco a poco, igual que el fin de un chaparrón; entonces se alzaron rugidos inhumanos, como de enormes lobos, enloquecidos por el hambre. En cuanto cesaron los rugidos, la sala fue invadida por un rumor, como de ventiladores, acompañado, en un alegre estallido, de sarmientos inflamados y un susurro crepitante que evocaba el de un pueblo de gusanos de seda entre las hojas de las moreras. Una algarabía sorda, como de una caldera de agua hirviente, hacía de bordón. Luego un silbar de mirlos, un arrullar de palomas, un estridor de mochuelos y una insistencia de maderas golpeadas in crescendo. Y entonces los martillos volvieron a golpear, los leones a rugir, las limas a chirriar, los motores a restallar. Poco a poco se escucharon, todo mezclado, silbidos de locomotoras, lamentos de sirenas, descargas de fusilería, chillidos de claxon, estrépito de hierros revueltos, en un paroxismo tan intenso que ya no fue posible distinguir ningún sonido aislado, pues todo se confundió en un ruido feroz y compacto que golpeaba las paredes, como si quisiese derribarlas.
Luego, un repentino silencio me pareció un refrigerio contranatural, un resurgir de la nada. Había acabado la sinfonía.
No hubo aplausos. Unos minutos más tarde, de atrás del telón salió, cauto y sudoroso, el penacho de maíz del macedonio. Sus ojos color de pizarra parecían suplicar la limosna de una felicitación. Fui implacable, aquel clown balcánico no conocía la vergüenza.
Al siguiente día me pidió que escuchara una segunda sinfonía: El delirio de los gallos titanes. Me negué.
Se fue triste, con un cheque de mil dólares en el bolsillo.
Sin embargo, una semana más tarde apareció otro músico con un enorme equipaje de cajas. Le hice pasar. Era de Bolivia y su rostro, en el que dominaba una nariz en forma de puñal, parecía cincelado a cuchillo.
—He creado —me dijo— la música del silencio. ¿Desea ser el primero en oírla?
¿La música del silencio?
—Toda música es proclive al silencio y toda su potencia se manifiesta en las pausas entre los sonidos. Todavía los viejos compositores necesitan de recursos armónicos para arrancarle al silencio su secreto. Yo he conseguido prescindir de la armazón superflua de las notas convertidas en sonidos y le ofrezco el silencio en su estado genuino de pureza.
Al día siguiente fui a la sala de música. Hacia el fondo, unos veinte músicos se hallaban alineados en forma de media luna alrededor del podio. Con ellos estaban los acostumbrados instrumentos de las orquestas: violines, violoncelos, flautas, trombones, sin faltar tampoco el timbal. Se veían inmóviles, rígidos, fijos, tiesos, dentro de sus vestidos negros. Los observé mejor. Sobre sus pecheras impolutas, todas las cabezas eran iguales, enigmáticas de maniquíes de cera, de cadáveres artificiales. Los mismos ojos de cristal, las mismas bocas de carmín, la misma nariz rosada y ligeramente brillante.
En el podio surgió el boliviano y con un golpe en el atril de su larga varita blanca dio la señal de comenzar. No se oyó ningún sonido y todos permanecieron inmóviles con la excepción del director que se movía y miraba hacia arriba, como si escuchase una melodía que le era revelada sólo a él.
Luego, volviéndose a derecha e izquierda, miraba a los espectrales músicos y a sus rostros de cera, y con la batuta indicaba, ahora un pianíssimo, ahora un presto, con leves sacudidas de hombros que hacían pensar en un fantasma agonizante.
Los cuarenta ojos de porcelana le miraban fijamente y en todos había una expresión de odio imponente.
Al fin, el maestro, luego de haber movido por última vez, con la cabeza baja, sus grandes orejas encarnadas, se volvió hacia nosotros y en su rostro había una sonrisa de triunfo.
Caminé hacia él y le entregué un cheque que no me preocupé en llenar. A la mañana siguiente se fue con sus cajas, muy alegre. Me dijeron que, entre dientes, canturreaba estos versos: Para avanzar yo solo por el mundo no hay fuerzas en mi alma.
Desde aquel día no he permitido más conciertos en mi casa.
Visita a Ford
Detroit (Mich.), 11 de mayo.
En la época en que me ocupaba de negocios, me encontré, tres o cuatro veces, con el viejo Ford (Henry), pero ahora he querido hacerle una visita personal y "desinteresada"
Lo hallé fresco de aspecto y de excelente humor, y, por consiguiente, con ánimo para hablar y explayarse.
—Usted sabe —me dijo— que el asunto no es desarrollar una industria, sino llevar a cabo un gran experimento intelectual y político. Nadie ha entendido a profundidad los místicos principios de mi actividad. Éstos no pueden ser más sencillos y se limitan al Menos Cuatro y al Más Cuatro, con sus relaciones. El Menos Cuatro es: reducción proporcional de los operarios, del tiempo para la fabricación de cada unidad vendible, de los prototipos de los objetos fabricados, y, por último, disminución gradual de los precios de venta.
"El Más Cuatro, estrechamente vinculado con el Menos Cuatro, es: aumento de los equipos, para así reducir la mano de obra; incremento de la producción diaria y anual, de forma permanente; incremento del perfeccionamiento mecánico de los productos; y, finalmente, de los sueldos.
"Estos ocho objetivos pueden parecer contradictorios entre sí a un espíritu superficial y anticuado, pero usted, un hombre práctico, comprenderá su perfecta armonía. El incremento de la cantidad y el rendimiento de las máquinas representa disminuir la cantidad de operarios; reducir el tiempo de fabricación significa producir mucho más durante el día; disminuir el número de prototipos obliga a los consumidores a renunciar a sus gustos personales, y provoca un aumento de la producción y una reducción de los costos; y, finalmente, al descender los precios y aumentar los salarios se eleva el número de aquellos que tienen posibilidad de comprar y su capacidad de adquirir, con lo cual es posible aumentar la producción sin peligros. Si mis dependientes ganaran poco y los automóviles fueran caros, muy pocos podrán comprarlos. Pague usted mucho y venda barato y todos serán sus clientes. El secreto para enriquecerse radica en pagar como si se fuera un botarate y vender como si se estuviese en la antesala de la quiebra. En esa contradicción, que asusta a los tímidos, se encuentra el secreto de mi riqueza.
"Pero volvamos a mis ocho principios. De ellos se desprende que el ideal supremo es el siguiente: Fabricar sin ningún operario una cantidad cada vez mayor de artículos que cuesten lo menos posible. Soy un utopista, pero no un loco y debo admitir que aún pasarán algunas decenas de años antes de que se llegue a mi ideal. Sin embargo, me preparo para ese día y construyo en Detroit una nueva fábrica que se llamará La Solitaria. Una verdadera joya, un sueño, un milagro, en pocas palabras, la fábrica donde no habrá nadie. Al ser terminada y cuando haya sido equipada con las máquinas del más reciente modelo, en parte absolutamente nuevas, que ahora se preparan, no se necesitarán los obreros. De vez en cuando, un ingeniero la visitará brevemente, echará a andar algunos engranajes y se marchará. Del resto se encargarán las máquinas por sí solas que trabajarán no únicamente por el día, como hacen ahora los hombres, sino también toda la noche, e incluso los domingos, pues ninguna ley de Michigan prohíbe el trabajo de los motores y de los tornos en días de fiesta. Mediante un tren eléctrico se transportarán, mecánicamente, a los depósitos los miles de automóviles y los miles de aeroplanos fabricados por La Solitaria. En un plazo de veinte años, en todas mis fábricas sucederá lo mismo y cada mes podré lanzar al mercado millones de artículos, con sólo la ayuda de algunas docenas de técnicos, mozos de almacén y contadores"
—La idea es genial —dije— y el sistema resultaría estupendo, si no hubiese un inconveniente. ¿Quiénes serán los compradores de esos millones de automóviles, tractores y aeroplanos? Pues al eliminar la mano de obra reducirá también el número de compradores.
Una sonrisa iluminó el bello rostro de viejo juvenil de Ford.
—Ya también tengo pensado eso —contestó—. La producción será tan grande y a precios tan modestos, que a ningún otro industrial del mundo le será rentable fabricar lo que yo fabrique. Así, mis fabricas surtirán a los cinco continentes. El uso del automóvil y el aeroplano aún no se ha generalizado en muchos lugares del mundo, pero, con el poder de la publicidad y del control bancario, obligaremos a todos los pueblos a usarlos. Mis mercados son prácticamente infinitos.
—Pero, perdone, si sus mecanismos suprimen, en gran parte, la industria de otros países, ¿de dónde saldrá el dinero que ellos necesitan para comprar sus máquinas?
—No hay qué temer —repuso Ford. Los extranjeros pagarán con los objetos producidos por sus padres y que nosotros no fabricamos: cuadros, estatuas, joyas, tapices, libros y muebles antiguos, reliquias históricas, manuscritos y autógrafos. Todas piezas únicas que somos incapaces de reproducir con nuestras máquinas. En Asia y Europa hay todavía colecciones privadas y públicas compuestas, al máximo, de tesoros inimitables, acumulados durante sesenta siglos de civilización. Entre los europeos y entre los asiáticos crece, día a día, la manía de poseer los aparatos mecánicos ultramodernos y, al mismo tiempo, decrece el amor hacia los restos de la vieja cultura. Pronto llegará el momento en que se verán obligados a ceder sus Rembrandt y Rafael, sus Velázquez y Holbein, las Biblias de Maguncia, los códices de Homero, los joyeles de Cellini, y las estatuas de Fidias, para obtener de nosotros algunos millones de coches y de motores. Así, el almacén histórico de la civilización universal deberán buscarlo en los Estados Unidos, lo cual, será, por otra parte, muy beneficioso para las industrias turísticas.
"Además, por la reducción del costo, mis precios serán tan bajos que hasta los pueblos más pobres podrán comprar mis aeroplanos de deporte y mis automóviles de familia.
Como usted sabe, no ambiciono la riqueza. Solamente los pequeños industriales atrasados tienen como objetivo ganar dinero. ¿Qué quiere usted que yo haga con los millones? Si vienen no es por mi culpa, sino el resultado involuntario de mi sistema altruista y filantrópico. Personalmente vivo como un asceta: tres dólares al día me bastan para alimentarme y vestirme. Soy el místico desinteresado de la producción y la venta. Las grandes ganancias me molestan y sólo sirven al fisco. Mi ambición, científica y humanitaria, es la religión del movimiento sin fin de la producción ilimitada, de la máquina libertadora y dominadora. Cuando todos puedan poseer un aeroplano y trabajen una hora al día, yo me encontraré entre los profetas del mundo y los hombres me adorarán como a un auténtico redentor. Y ahora, viejo Gog, ¿un drink? ¿Es cierto que pertenece usted secretamente a los húmedos, o le han calumniado?"
Nunca había bebido un whisky tan perfecto ni había hablado con un hombre tan profundo. Me será difícil olvidar esta visita en Detroit.
El milagro a domicilio
New Parthenon, 17 de julio.
Siempre he sentido un fuerte deseo de presenciar algún milagro y, para no verme defraudado, me dirigí a los expertos en la materia. Durante mis viajes, convoqué a cinco hombres que, en sus países, gozaban de la fama de poseer un poder especial en el arte de los prodigios, y aquí están, a mi disposición.
Ya que sólo han aceptado a cambio de una importante indemnización, me ha sido increíblemente costoso, pero supongo que soy el único en el mundo en poseer cinco magos entre su personal de servicio. Si hubiese tenido solamente a uno, éste podía faltar o no hallarse siempre disponible, mientras que ahora estoy seguro de obtener el milagro a domicilio en el momento en que lo pida.
El primero de estos taumaturgos viene del Tíbet y se llama Adjrup Gumbo. Afirma ser lama amarillo y haber adquirido su poder mágico por haber vivido largos años en una gompa, en las más desiertas montañas del Tíbet, como discipulo del famoso Ralpa, de Ladak.
El segundo, Tiufa, es un negro wambagwe, del África Oriental, y, entre las gentes de su tribu, se le tenía como el dueño absoluto de la tierra y del cielo.
En Bengala pude encontrar al famoso Baba Bharad, un sannyas, convertido en uno de los más extraordinarios faquires de toda la India.
El cuarto, Fang-Wong, es un chino taoísta, discípulo y luego maestro de la escuela tántrica, es decir, de la más prestigiosa magia de Oriente.
El último es un europeo, Wolareg, que afirma dominar las más antiguas tradiciones iniciáticas y ser uno de los jefes del ocultismo occidental. Habla perfectamente cuatro o cinco lenguas, escribe continuamente y nunca ha querido revelarme dónde nació. De casi dos metros de estatura y rostro de viejo muchacho mongol, lleva el cuello siempre envuelto en una bufanda porque padece de forúnculos y ántrax. A pesar de su estatura, su voz es un poco infantil, pero al mismo tiempo solemne.
Creí haber hecho una buena selección y poder, al fin, satisfacer mi deseo de presenciar algún milagro completo y real, lo cual, de cuando en cuando, hubiera sido un alivio contra el terrible tedio que me persigue en estos tiempos.
Sin embargo, las cuentas fueron equivocadas y las esperanzas vanas. Hace más de un año que estos supramagos viven a mis expensas y hasta ahora no he presenciado nada que se pueda considerar un milagro.
Debo decir que no les ha faltado buena voluntad. Cada vez que ordené, a cualquiera de ellos, que me mostrase un prodigio, hicieron todo lo posible para contentarme. Les he permitido elegir el momento y el tipo de milagro y les he otorgado todas las prórrogas posibles.
Sus promesas entusiasmaban. Tiufa haría llover en un día sereno y huir el temporal. Fang-Wong estaba convencido de poder hacer aparecer a cierto número de demonios que obedecerían cualquier gesto mío. Adjrup Gumbo afirmaba ser capaz de resucitar un cadáver en mi presencia y hacerme hablar con un muerto designado por mí. Baba Bharad, especialista en la levitación, me aseguraba que un día u otro ascendería, sin ninguna ayuda, hacia el cielo, hasta desaparecer, y luego descendería a mi llamada. Finalmente, Wolareg manifestaría su poder de romper y mover los objetos sin tocarlos, transformar la sustancia de las cosas, producir oro, invocar a espectros parlantes y convertirme en el dueño del mundo de los fenómenos y de lo secreto.
Inútiles han sido sus esfuerzos. A veces, para que el milagro se produjera faltaban esencias y piedras preciosas que se debían traer de lo profundo del Asia o de África y cuya llegada demoraría meses; a veces, las fuerzas cósmicas y las conjunciones de los astros no se mostraban favorables, lo que conllevaba el aplazamiento de la ceremonia; a veces, el mago entraba en una especie de catalepsia y luego, al despertar, explicaba que otro mago, enemigo suyo, conocedor de la operación a ejecutar, había interferido esta.
A Wolareg le era imposible cualquier operación si no disponía para los ritos, de una caverna subterránea, recubierta de basalto, orientada según sus instrucciones, y provista de trípodes, de hierbas mágicas, de varitas esculpidas, hechas con huesos de iniciados difuntos, y de un sancta sanctorum.
En la parte más extensa del parque construí tal gruta, de acuerdo con los planos y deseos de Wolareg, quien, de todos ellos, ha sido el que me ha costado más y el que me ha dado menos, pero luego siempre faltaba algo esencial, imposible de obtener.
En lugar de los milagros en vano prometidos, los otros intentaron, de vez en cuando, mostrarme algún truco ingenioso.
Al principio, yo se los permitía, para divertirme, y con el fin de desenmascararlos más tarde. Pero no quería despilfarrar de ese modo mis dólares. No era posible engañarme.
Para no pasar por imbécil, leí obras de prestidigitación y ensayos críticos sobre médiums y faquires.
Al morir uno de mis camareros, Adjrup Gumbo recibió la encomienda de resucitarlo. Para ello se encerró, por algunas horas, en la cámara del muerto que llenó de humo.
Después me mandó llamar. Entonces, vi, de pronto, a través de los vapores y del humo a mi pobre Ben que encogía las piernas y alzaba y sacudía la cabeza. Ordené abrir las ventanas y comprobé que el tibetano, sirviéndose de la electricidad, había recurrido, no a la ciencia de los lamas, sino a la corriente que le brindaba la ciencia europea. Y el supuesto resucitado fue enterrado al día siguiente en el cementerio vecino.
Baba Bharad intentó repetir, en mi presencia, el conocido prodigio de la semilla de mangostán que, una hora después de ser sembrada y regada, se convierte en una planta con frutos. Sin embargo, empleando una pala, no me fue difícil demostrarle que conocía el misterio, es decir, que anteriormente fue colocada en el suelo, sobre un redondel de corcho, la plantita de mangostán que el agua levantó en el momento preciso.
En una habitación medio vacía, Fang-Wong hizo surgir una forma verdusca que, según él, era un espantoso Fran-Leang, uno de los más temibles demonios subterráneos. Con mi lámpara de bolsillo descubrí, bajo la capa verde, al sirviente de la cocina, un negro que se prestó a hacer el papel de demonio ante la promesa de una botella de gin.
En cuanto a Tiufa, tuve que resignarme a contemplar su cuerpo tiznado y pegajoso pinchado por grandes alfileres, de cuyas heridas brotaban algunas gotas de sangre, muy poca en comparación con el dinero que me cuesta su manutención.
Ahora debo pensar en librarme de los cinco inútiles taumaturgos. Wolareg, desde la altura de sus dos metros, alega que falta el aura, la atmósfera magnética, que un país materialista como este no permite las manifestaciones de la pura energía espiritual y, en fin, que mi escepticismo paraliza sus poderes y los de sus colegas.
Hecho curioso: los cinco magos se han hecho muy amigos y cada día disfrutan de un milagroso apetito.
Narración de la isla
New Parthenon, 6 de noviembre.
En la tarde del sábado vi aparecer, de pronto, a alguien a quien no había visto en más de veinte años. En Frisco, en los primeros tiempos de mi llegada, conocí el hambre y el espanto al lado de Pat Cairness, un irlandés rebosante de vitalidad y de recursos, que me salvó, más de una vez, de la desesperación.
Desde mi llegada a esta ciudad del Este no había vuelto a saber de él.