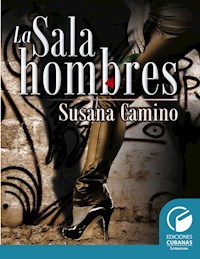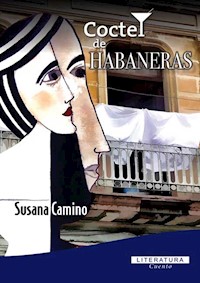Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El cubano siempre ha sido un emprendedor, a pesar de los escollos que la vida le impone, Habanos en París, novela donde señorea la ficción, nos expone una de las acciones que pudiera enfrentar cualquier ente, a fin de lograr sus propósitos, de más está decir que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia con el oficio, pues sus propósitos son revelar el deseo de quien quiere triunfar en su vida, sin menospreciar a los demás.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición y corrección: Bertha Hernández López
Diseño de cubierta:Suney Noriega Ruiz
Realización:Yuliett Marín Vidiaux
Foto de cubierta:Archivo personal de la autora
© Susana Camino, 2021
© Sobre la presente edición:
Ediciones Cubanas ARTEX,2021
ISBN: 9789593141222
ISBN Ebook formato ePub: 9789593141246
Sin la autorización de la editorial Ediciones Cubanas
queda prohibido todo tipo de reproducción o distribución de contenido.
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Ediciones Cubanas
5ta. Ave., no. 9210, esquina a 94, Miramar, Playa
e-mail:[email protected]
Telef. (53) 7204-5492, 7204-0625, 7204-4132
Nota:La obra original no tiene índice, pero debido a la necesidad de generar uno para el formato digital, se incluyó una referencia con el nombre[texto], solo por cuestiones técnicas y que no forma parte de la obra.
Índice
Sinopsis / 5
[texto] / 8
Sobre la autora / 123
Sinopsis
El cubano siempre ha sido un emprendedor, a pesar de los escollos que la vida le impone, Habanos en París, novela donde señorea la ficción, nos expone una de las acciones que, pudiera enfrentar cualquier ente, a fin de lograr sus propósitos, de más está decir que cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia con el oficio, ya que sus propósitos son revelar el deseo de quien quiere triunfaren su vida, sin menosprecio de los demás.
Al habano de Cuba
Agradecimientos a:
Yiset Bello Pedroso, por posar para mi cámara,
María Regla Diago, por enseñarme el mundo del habano.
Deborah García Zulueta, por los encuentros con el habano,
Carlos Robaina, por su amistad y su cariño a mi familia y a mí.
Aura Martin Gomes y Stefan Heym, por abrirme siempre los brazos cuando llego a Portugal
[texto]
Cuando evoca a su padre, Rita Vega siente una mezcla de orgullo y felicidad porque todavía lo tiene ahí, a pesar de los años. Silvano le dio ese cuerpo que ahora exhibe con justificada vanidad. Fue Silvano quien la mimó con devoción de madre consagrada: la bañaba, lavaba sus ropas, le leía cuentos para dormirla, cada mañana le tibiaba la leche en el punto exacto y con pericia casi femenil le urdía las motonetas para que la pequeña no volviera desgreñada del seminternado.
—Si la maestra inventa clases de natación, le dices que tienes catarro —le advertía al despedirla. No le gustaba que la niña regresara con su pelo enredado, pues peinar aquella selvática cabellera le costaba Dios y ayuda.
Todas las mañanas, Silvano vigilaba los pasos de su hija hasta que se unía al grupo de amiguitos. A veces, al verla doblar la esquina, recordaba con algo de resquemor que Magdalena se la dejó cuando la niña recién había cumplido dos años. En definitiva, se sentía culpable por no haber sabido nadar y guardar la ropa.
Por aquel entonces, el joven y apuesto Silvano cayó en un rapto de lujuria por culpa de Aleida, la vecinita de enfrente, quien desde su llegada al solar, de Santiago de Cuba, lo enloquecía con sus arrumacos y aquellos shorts demasiado cortos. Una tarde lluviosa, no pudo resistir más el asedio de la casquivana santiaguera y se la llevó a la mismísima cama matrimonial para que Magdalena, al regresar, los encontrara en pleno clímax. Al recordar aquel lance, Silvano no podía dejar de sonreír: la sorprendida Aleida, quien de seguro ya se había corrido, le pidió entre jadeos que parara y él, después de mirar a la no menos boquiabierta Magdalena, gritó que parara el que tuviera frenos y se dio una venida de campeonato.
Aunque no lo sabían, Magdalena estaba embarazada de Silvano. Sin importarle la lluvia, la humillada mujer salió llorando del solar en dirección a la iglesia de las Mercedes a rogarle amparo a la virgen de capa blanca. Después de confesarse y sostener una larga conversación con el piadoso sacerdote, salió de allí un tanto reconfortada, ni siquiera recogió sus pertenencias y se fue a vivir con una prima segunda a un solar de la calle Cuba. Silvano, por su parte, trató con desdén y mucho cinismo a la prima cuando esta vino a interceder y terminó entrando en tormentoso concubinato con Aleida.
Tiempo después, cuando todo parecía olvidado, una calurosa madrugada, tocaron a su puerta. Envuelta en la penumbra del corredor estaba Magdalena con algo en brazos. Aún sin terminar de despertarse, Silvano se vio con aquello entre las manos y fue entonces que logró reconocer a la intempestiva visitante.
—Aquí tienes, con papeles y todo, el fruto de tu amor de mierda... Arréglatelas como puedas para que de verdad sepas lo que es amor de mulata —Magdalena dejó caer un bolso a los pies del anonado Silvano—. Le puse Rita, como la recontraputa de tu madre... Que te diviertas y gastes mucho, maricón.
Dicho esto, la furibunda mujer se dio la vuelta y caminó muy lenta, en busca de la calle, mientras el hombre caía en pánico al escuchar los berridos de aquel ser indefenso que exigía atención.
Atrapado por las circunstancias, Silvano asumió su papel de madre y padre sin lamentaciones. La redoblada pasión por Aleida y el magnetismo que sobre él ejercía su hija le proporcionaban fuerzas suficientes para enfrentar semejante desafío. De tácito acuerdo con Aleida, esta no interfería en la relación entre padre e hija. La santiaguera pensaba que manteniéndose al margen la despechada madre no se metería con ella. A veces se recriminaba pues ya bastante daño le había hecho con meterse en su casa sin pensar que Rita podía venir en camino, pero siempre tuvo que vivir bajo las maldiciones de Magdalena, sus escándalos en la calle, en la bodega, y donde quiera que se cruzaran. En definitiva, para Magdalena, Aleida era la única culpable de todas sus desgracias.
Por su parte, la niña parecía agradecer los desvelos de su padre al punto de armar perretas si este no dormía a su lado, tomándole las manitas. Más adelante, cuando Rita despuntaba, las groserías de su madre ante el vecindario hicieron que mantuviera una actitud retraída ante los demás: era penosa y hablaba tan bajito que nadie le entendía y casi siempre la obligaban a repetir sus palabras. Apenas hizo amistades en la escuela, pues envidiaba en secreto a las compañeritas cuando recibían de sus madres algún acto de ternura. Ella no contaba con tan sencillo privilegio y a diario se convencía más de que nunca lo tendría.
Autoproclamada hija legítima de Ochún, Aleida era una mulata blanconaza y esbelta, de pasas duras y cortas teñidas de rojo furioso. Siempre fue remisa a la maternidad. “Parir, ni muerta. El paritorio deforma las caderas y las tetas se derrumban”, afirmaba. A sus treinta años, la santiaguera, nacida y criada en el Cobre, había alcanzado el tope de su narcisismo. Después de largos baños, con esencias de yerbas y flores, a solas, pasaba mucho tiempo contemplándose ante el espejo mientras se untaba los más sofisticados aceites. Los viernes, se cubría toda con miel de la tierra y en una ocasión fue sorprendida por Silvano bañándose con leche de la más cara, lo cual desencadenó una bronca memorable. Con el paso de la relación, la otrora pizpireta santiaguera se había vuelto callada, aunque, eso sí, siempre afinaba el oído cuando padre e hija conversaban. Para ella, lo importante era vivir dedicada a su cuerpo y a su marido, único beneficiario de sus tantos desvelos por cultivarse. Hacía tiempo el apodo de Quitamaridos que le engancharan las chismosas del solar le resbalaba.
Para Rita se acercaba el momento de entrar en la secundaria y Silvano, a sus cincuenta años, alarmado, contemplaba cómo la niña iba transformándose en una señorita en edad de merecer. No tardó Rita en comenzar a sacudirse de la influencia paterna, pues, valiéndose de disímiles pretextos, siempre esgrimiendo una dulzura capaz de desarmarlo, se quedaba hasta tarde conversando con Conrado, el vecinito de la esquina de la calle Merced. Siempre, al filo de la medianoche, Silvano tenía que llamarla y ponerse duro para que entrara a dormir. Nunca consiguió enterarse de lo que ambos jovencitos hablaban, sin embargo, no le era difícil intuirlo, pues las historias siempre son las mismas con distintos personajes. En definitiva, el amor nunca deja de estar de moda, por eso, a fin de prevenir y no tener que lamentarse la matriculó en una beca lejos de La Habana para que, según sus palabras justificativas de la decisión, estudiara de verdad y se dejara de tanta bobería.
“¿Dónde estará mi Habana?”, se preguntó Rita, llenándose del olor a tierra remojada, al verse ante la cruda campiña. Muy a su pesar, la hija de Silvano formaba parte de los cientos de estudiantes uniformados de azul, calzados obligatoriamente con horribles zapatos de plástico —llamados kikos— que asaban los pies, hacían proliferar hongos entre los dedos y difundían la peste a pata en los dormitorios. Los fines de semanas, cuando salían de pase, debían exhibir corbatas como único accesorio del uniforme y las muchachas, cual princesas de lo imposible, tenían que sobreponer a sus peinados feas cadenitas de aluminio.
El primer día de clases, después del cargante matutino donde instaron a estudiar desde el primer día aunque no hubiera nada que estudiar, Rita se sintió aturdida al contemplar a sus condiscípulos moverse por los pasillos, yendo y viniendo, en filas silenciosas, como seres programados. Otros, protegidos con sombreros, se dirigían a las actividades agrícolas. Sintiéndose fuera de lugar, la joven abandonó la formación y fue a sentarse en un banco del pasillo central de la construcción prefabricada, de burda tecnología yugoslava. Era rectangular, todo parejo, sin gracia arquitectónica alguna. A Rita le costaba mucho ambientarse y se sintió obligada a memorizar la ubicación del edificio docente, el comedor y los albergues. Cuando estaba terminando el paneo, fijando la mirada en el área deportiva, una voz áspera consiguió sobresaltarla.
—¿Y usted qué pinta aquí, estudiante? Incorpórese en su grupo pero ya mismo —era un negro alto y fornido. La expresión de su rostro le resultó aterradora a la sorprendida muchacha, quien apenas pudo balbucear.
—Es que yo...
—Es que yo, nada —la interrumpió el negrón—. Arranque y váyase, no quiero verla más sentada aquí. Ah, y todas esas gangarrias se las quita pero ya, sino quiere que las guarde en mi oficina y sus padres tengan que venir a buscarlas. ¿Has entendido? —preguntó el negrón y después de sonreírse con cierto cinismo al ver la afirmación de la intimidada estudiante, se marchó apurado.
En puro temblor, Rita vio cómo se alejaba y en vez de obedecer, se fue corriendo hasta el albergue. Al llegar a su cubículo, se sentó en la cama de la litera que ocuparía durante su estancia en la beca. Se puso las manos en las sienes, bajó la cabeza despacio, cerrando los ojos, haciéndose la idea de que todo lo que estaba pasándole era simple alucinación y cayó en una especie de sopor. En su repentino delirio, no estaba en aquel lugar, sino en su escuela de siempre. Después de clases Conrado estaría esperándola en la Alameda de Paula y juntos, tomados de las manos, caminarían por la avenida del Puerto hasta llegar a la explanada de la Punta, justo donde empieza el malecón. Cuando estuvieran embelesados por el escarceo de las aguas, con sus cabezas muy juntas, llegaría el vendedor de granizados con su simpático pregón y Conrado compraría de fresa, pues ambos tenían los mismos gustos. Luego de tomarlos, se darían un beso frío sabor dulzón y gracias al intercambio de fluidos y resuellos los labios se tornarían cálidos. Al rato, interrumpiría el pregón del manisero y...
—Lo primero que voy a hacer aquí en este campo de mierda es echarme un novio. Ya le puse el ojo a unos cuantos candidatos, claro que hay muchas blanquitas en esta escuela que me llevan ventaja... —saliendo lentamente de su delirio, Rita subió la cabeza, curiosa, a fin de enterarse quién había osado interrumpir sus fantasías. Era Gisela, la muchacha que ocupaba la cama de arriba de la misma litera—. ¿Por qué no vienes a la recreación? —Rita la seguía mirando como si Gisela fuera una extraterrestre.
—¿Dónde estamos? —a Rita le costaba salir de aquel sopor. Gisela largó una carcajada a todo volumen y se sentó en la cama contigua.
—En Cubita la Bella, niña, exactamente en la beca Batalla de Cacocum... Güira de Melena... tierra colorada como una maldición por todas partes...
—¿Y quién es ese negrón tan horrible, de los ojos saltones?
—Ese es King Kong... digo, el subdirector de Vida Interna. Es tremendo pesa’o, ya me quitó mis pulseras de cobre.
Mientras Gisela le contaba que era de Alamar —pero no de la Siberia, sino de la zona siete, la de los pepillos—, recordando la advertencia del subdirector, Rita se quitó su ildé rojiblanco y lo guardó en el fondo de la taquilla.
Fueron al comedor y apenas consumieron el habitual menú de arroz, chícharos y carne rusa. Cuando iban a dejar las bandejas casi llenas en la arpillera, unos muchachos les reclamaron las sobras y rellenaron sus bandejas para seguir dándose la monumental comilona. Era martes y esos días se ofertaba pan con mantequilla y refresco de botella; con eso, las muchachas compensaron. Después de guardar sus jarritos de aluminio en las taquillas, se acicalaron un poco y salieron al gran patio para conocer a sus nuevos compañeros. Había de casi todos los municipios habaneros. A Rita le interesaron los del Cerro, el Vedado y Centro Habana, por ser los más afines con su ambiente de la Habana Vieja. A Gisela, en cambio, le interesaban todos, pues era muy extrovertida y pensaba que mientras más comparsa, mucho mejor. Hiperactiva en extremo, consideraba que lo único terrible sería aburrirse y por eso siempre andaba involucrándose en actividades culturales o deportivas. Pese a que ambas jóvenes eran polos opuestos, al parecer, se complementaban y desde aquel primer encuentro se hicieron inseparables.
En las mañanas, estaban sometidas a una docencia rigurosa y por las tardes, después de reposar el almuerzo, iban a las labores agrícolas. Ambas amigas, siempre se las arreglaban para trabajar juntas. Eran delgaditas, pero fuertes y se esforzaban para cumplir las normas con tal de evitarse problemas con Cabeza de Puerco, el insufrible subdirector de Producción.
—¿Tienes novio? —quiso saber Gisela, mientras, bajo el sol irascible, llenaban una canasta de pepinos.
—No tanto, pero tengo un amigo que se llama Conrado... andamos juntos desde chiquitos, ¿sabes? —confesó Rita, enjugándose el sudor.
—¿Y está bueno?
—No está nada mal —Rita dejó escapar un suspiro al evocarlo—: es trigueño quemadito, de ojos negros, boca grande y su nariz es así un poco como la de los árabes, pero todo está en su lugar. Cuando me abraza no le temo a nada... creo que me quiere, pero yo no tanto como él quisiera.
—¿Entonces tengo la pista libre?... preséntamelo, anda, no seas tan egoísta —Rita no se dignó a responderle, pues pensaba que a veces era preferible callar para no cometer yerros de los cuales podía arrepentirse. Aquella tarde de mucho sol, entre el chachareo, habían acopiado diez cajas de pepinos, con lo cual cumplieron la norma.
—Si la Grifa y la Muchy no se pasaran todo el tiempo dándole a la sinhueso hubieran sobre cumplido —dijo Cabeza de Puerco en el chequeo de emulación. Así las había bautizado aquel tipo quien, pese a ser tan insufrible, a veces soltaba chispazos de humor, sobre todo al enganchar apodos.
Durante la estancia en la beca, Rita, Gisela y sus condiscípulos trabajaron como galeotes en el desyerbe de la cebolla y el ajo, y en el duro acopio de la papa y la yuca. Entre las dos, cargaban cada caja que llenaban hasta el final del surco donde las esperaba el camión de recogida. En las noches, después de la comida, hacían sus tareas teniendo de fondo las melodías del programa radial Nocturno, por aquel entonces de máxima audiencia gracias a difundir lo mejor de la música romántica del momento. Rara era la noche en que Gisela, arrullada por la música que brotaba de las bocinas empotradas en el techo del albergue, no se quedara rendida con las libretas encima. El cansancio del campo la tenía estropeada, pero lo asumía tomando en cuenta aquello que Cabeza de Puerco les inculcaba con una insistencia que rayaba el fanatismo: “El campo no mata. El trabajo ennoblece y nos hace hombres nuevos, como quiso el Che”.
—Buenas... ¿Rita está? —Conrado la visitaba, tímido, como todos los viernes, cuando ella salía de pase. Aleida lo invitó a pasar y el joven entró al patiecito del cuarto del solar.
—Ritica, m’ija, deja eso. Vete a atender a tu amigo, que yo termino de lavarte tu uniforme.
Rita se colgó del cuello de Conrado y después de besarlo, le dijo:
—Si vieras en el campo donde estoy metida, te mueres de tristeza.
—Dale, arréglate que te voy llevar a un lugar que te va a encantar —invitó el joven, apartándola para solazarse con la observación de toda ella.
Vestía un vaporoso vestidito de estrafalarios estampados entre verderoles y violáceos, cosido y entallado al cuerpo por Aleida. Recién cumplidos los catorce, Rita mostraba unas piernas algo flacas pero bien torneadas, desde su fina cintura partían las caderas que se iban ensanchando firme y discretamente. Su selvática y larga cabellera recibía los beneficios de una fórmula copiada por ella de una revista Ciencia y Técnica que le posibilitaba no gastar en champú. La fórmula consistía en una mezcla, a partes iguales, de aceite de coco y ralladura de jabón Hiel de Vaca que Silvano conseguía de contrabando en Crusellas, una fábrica de jabonería y perfumería ubicada en el Cerro. Siempre se lavaba la cabeza los viernes, cuando estaba en casa, y al terminar tan engorrosa tarea, después de secarse con una gran toalla, se lo alborotaba y la selvática fronda se desparramaba sobre sus hombros sirviendo de marco perfecto a su bello rostro.
—¡Eres tan linda! —Conrado sabía que ella solo lo quería como un hermano, pero, al menos de momento, se conformaba con su amistad. Dale, apúrate un poquito que se nos hace tarde.
Después de cruzar la rada habanera a través del túnel, el autobús los dejó en la parada que se ubica en las estibaciones de la colina donde se erige la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Cogidos de las manos vencieron la ligera cuesta hasta detenerse ante el viejo puente. Luego de titubear un instante, siguieron su camino para rebasarlo y encontrar el nervioso movimiento de reporteros y camarógrafos de varios canales de televisión que se comunicaban en varios idiomas, convirtiendo el lugar en un babel tropical bajo el sol homicida de las dos de la tarde.
—¿Qué pasa aquí? —quiso saber Rita.
—Silencio, Cabecita de león —Conrado la interrumpió—, habla bajito, que aquí no podemos estar.
Los reporteros y sus camarógrafos comenzaron a adentrarse en la fortaleza y ambos jóvenes los siguieron a corta distancia sin ser molestados. La comitiva hizo entrada silenciosa en uno de los pabellones que en la época colonial sirvió de cuartel a la élite de las tropas españolas. Allí, sobre una larga mesa, dirigidos por un mulato fornido y sesentón de impoluta guayabera, un grupo de nueve torcedores se afanaba en la elaboración de un habano gigantesco. La recia y bien modulada voz del mulato era lo único que quebraba el espeso silencio.
—¡Hacia adelante!... atrás, bien, bien, así... ahora hacia al centro sin apretar demasiado el capote, Santana... ¡Así, genial, eso es!
—¿Cuánto medirá esa cosa? —quiso saber Rita y acto seguido, asustada, se llevó la mano a los labios, pues, como se encontraba bajo una de las abovedadas puertas interiores, su voz había hecho eco. Conrado fue a pedirle silencio cuando sintió una mano sobre su hombro y se giró para quedar de frente a un anciano muy alto y desgarbado, de blanca guayabera y sombrero de ala estrecha del mismo color.
—¡Sió, jovencita! —con un ronco susurro, apartando sin miramientos al muchacho, el anciano reprendió a la anonadada Rita.
—Facundo, mi viejo, ¿qué hace usted aquí? —susurró Conrado.
—Vamos pa’fuera, que aquí no está permitido hablar —dijo el anciano y salió seguido por ambos jóvenes—. El de la guayabera que está dirigiendo la operación es mi hermano Omar. ¿Vieron a los tres tipos que están sentados a la derecha, tiesos como unas yucas?... pues esos son los jueces del libro Guinness de los Récords y están aquí porque mi hermano y sus torcedores quieren implantar la marca del habano más largo del mundo —explicó el anciano y fijó su mirada de miope en la muchacha—. ¿Esta mulatica tan linda es tu novia, Conradito?
—Rita, mira, él es Facundo, mi padrino de bautizo y gran amigo de mi abuelo. No, padrino, ella todavía no es mi novia.
—La bendición, mi’jita —dijo el anciano mirándola a los ojos y Rita apenas consiguió contestar, pues aún estaba perturbada por el regaño recibido.
Facundo terminó de explicarles que una selección de los mejores tabaqueros de Cuba estaba torciendo el tabaco más largo del mundo y Omar, su hermano menor, era el más indicado para conducir el equipo rumbo al éxito.
—Y tiene que ser fumable, muchachos, na’ de cuento ni de adornito, sino un habano verdadero. Vamos, vamos pa’ dentro, pero callitos la boca, ¿eh?
Parada en lugar de privilegio gracias a Facundo, Rita abría mucho los ojos fascinada por cada detalle de la meticulosa actividad de los artistas del torcido. Cuando dieron por terminada la faena, los tres jueces, rodeados por un espeso silencio, pedantemente, inspeccionaron y midieron la pieza. Luego de conferenciar unos largos minutos, el más alto de ellos, valiéndose de un pésimo pero entendible español, declaró la consumación una hazaña. La algarabía fue enorme, los jubilosos tabaqueros descorcharon botellas de champaña y se rociaron con la espuma.
Para Facundo no había pasado inadvertido el interés que lo visto había despertado en la muchacha. Su larga experiencia dentro del mundo del habano le había convencido que las mulatas de buen ver devienen en excelentes torcedoras.
—Conradito, llévala a conocer la fábrica —le propuso a su ahijado.
—¿Pero usted todavía está trabajando en Partagás, padrino?
—¿Tú leíste el cuento “Francisca y la muerte”, de Onelio Jorge Cardoso, el cuentero mayor? Pues yo soy algo así como la vieja Francisca: la muerte no me cogerá achantado o, como compuso León Gieco y canta Mercedes Sosa, la negra más linda del mundo: “vacío y solo sin haber hecho lo suficiente”. A León le gustan mucho los habanos, ¿sabes?
Después de participar en el festejo, bastante avanzada la noche, regresaron en el auto de Facundo, quien los dejó en el parque de la Maestranza y caminaron por Chacón hasta la esquina con Cuba, la calle de Rita. Conrado intentaba darle conversación, no obstante ella permanecía hermética, como ausente.
—¿Qué te pasa, mi cosita linda? —le preguntó Conrado cuando estaban por despedirse en el mal iluminado zaguán del solar.
—Quiero dejar la escuela y empezar a trabajar. No resisto más estar encerrada en esa prisión de Guajirilandia que no tiene nada que ver conmigo... pero no sé cómo hacer para que Silvano me lo permita.
—Portándote mal puedes hacer que te soplen pa’ La Habana sin escala... total, Silvano, a estas alturas del partido, no te castigará... ese es el único en el mundo que te quiere más que yo, ¿sabes? —pasando las manos por debajo de la alborotada cabellera, regodeando su tacto en la tersura de las mejillas de su amada, se acercó mucho, hasta casi rozarle los pulposos labios, resecos y entreabiertos.
—Déjame ver cómo lo hago... eso está duro —ella, como un boxeador avezado, esquivó inminente el beso.
—Durísimo es pasarse toda la puñetera semana esperando el viernes para verte, ¿por qué no me das un besito? —ella tomó entre sus manos las mejillas de Conrado, jadeando, y mordisqueó suavemente sus gruesos labios. Él, por su parte, la agarró por la cintura y la pegó a su hinchada portañuela.
—Frena... mejor entro que esto se está complicando demasiado... después te veo —con un ligero empujón, Rita consiguió zafarse y, a prisa, se perdió en la oscuridad del pasillo.
El punto de salida de los autobuses para las becas de Güira de Melena estaba situado en el parque Mariana Grajales del Vedado. Aquel domingo, Conrado había conseguido el permiso de Silvano para acompañarlos y despedirse de Rita.
Mientras Silvano acomodaba el maletín en el asiento del autobús donde viajaría su hija, Gisela se apartó del bullicioso grupo que estaba en una esquina y corrió, alborozada, a saludarlos.
—¡Al fin conozco al trigueño más lindo de toda La Habana! —exclamó, después de besarlo sin recatos, muy cerca de la boca—. Papo, de verdad que Eusebio Leal hace maravillas en tu barrio... eres un mangón de primera —él la ignoró, pues la tristeza de que Rita se fuera de nuevo a la beca le apretaba el pecho.
El insistente claxon reclamaba a los pasajeros. Rita besó a Conrado, hizo lo mismo a su padre y corrió ligera a montarse.
Mientras Rita organizaba su taquilla, Gisela se sentó en la cama de enfrente.
—Oye, me parece que a ese manguito en almíbar no le gustan las negritas como yo.
—No le hagas caso, está puesto pa’ mi cartón desde que éramos chiquitos.
—Contra, mamita, me porté como una guanaja delante de ustedes.
—Siempre sale alguna guanajona a la calle, ¿no? —dijo Rita y ambas rompieron a reír de buena gana.
Como estaba estipulado, a las diez en punto, la profesora de guardia apagaba las luces y debía hacerse absoluto silencio. Sobre todos los domingos, las estudiantes pasaban buen tiempo contándose lo que habían hecho durante el pase. Hacía bastante frío y Gisela, envuelta en una frazada bajó a la cama de Rita para seguir conversando.
—Oye, mamita, cuéntame más del Conrado ese tan lindón —pidió aquella.
—A ver, Gise, la primera vez que quiso besarme yo estaba en la primaria, la segunda fue este viernes y...
—¿Y la tercera cuándo será?... mira que estoy loca por saberlo... chismosa que soy igual que mi abuela... mira, niña, no te marees, si Conrado... —una sombra recortada contra la pared del pasillo dejó a Gisela sobrecogida—. ¡Uy, por Dios, mamita, mira eso...! —una tos pedregosa resonó, rompiendo el silencio, y todas las muchachas que permanecían despiertas, llenas de pavor, se taparon las cabezas.
—A mí nadie me jode, ese es King Kong —al ver cómo la sombra se aproximaba, Rita levantó la voz y su amiga también.
—¡Orangután, descarao hijoeputa, de seguro te votaste tremenda perra paja a costa de alguna de nosotras!
La sombra se movió lenta hasta la entrada del albergue, las luces se encendieron y todas se levantaron al unísono, como si interpretaran una coreografía de zombis emergiendo de sus sepulcros.
—Compañeritas, Rita y Gisela, las quiero en mi oficina mañana antes del desayuno —tronó el vida interna y se fue dejando las luces encendidas.
—