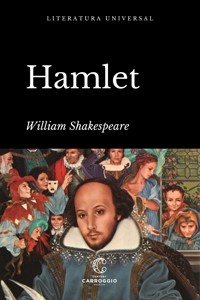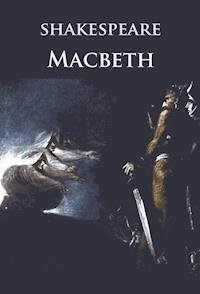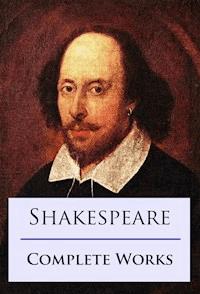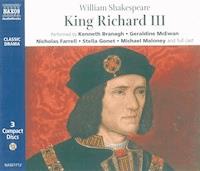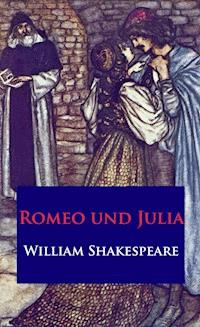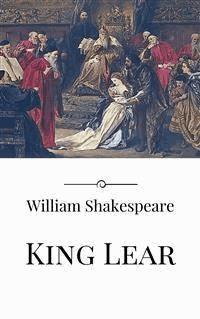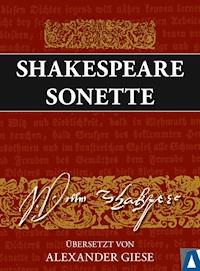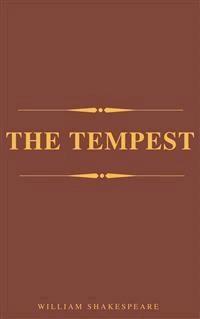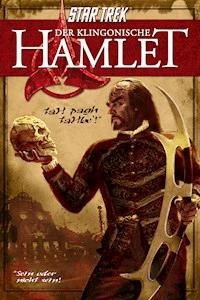Hamlet
William Shakespeare
Julián Marías
Century Carroggio
Derechos de autor © 2024 Century Publishers s.l.
Reservados todos los derechos.Presentación de Julián Marías.Estudio Preliminar de José Manuel Udina.Traducción y notas de Jaime Navarra Farré.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
SHAKESPEARE: EL HOMBRE COMO REALIDAD DRAMÁTICA
DATOS PARA UNA BIOGRAFÍA ENIGMÁTICA
HAMLET
ACTO PRIMERO
ACTO SEGUNDO
ACTO TERCERO
ACTO CUARTO
ACTO QUINTO
NOTAS
SHAKESPEARE: EL HOMBRE COMO REALIDAD DRAMÁTICA
Presentación
por
Julián Marías
de la Real Academia Española
Muchas veces me he preguntado por la razón de la sin par intensidad dramática de Shakespeare. Cada vez parece más evidente que el teatro europeo alcanzó en él una cima que no significa sólo, ni primariamente, un mérito mayor, sino una cualidad distinta. Yo diría que, al lado de Shakespeare, cualquier forma dramática parece deficiente. Pero entiéndase bien: deficiente como drama, es decir, menos dramática, desvirtuada en alguna medida por la narración, por la ideología, por los esquemas, por el lirismo, según los casos.
Esto da a Shakespeare un carácter «único» en bien o en mal. Convendría quizá no pasar por alto la repulsa que gran parte del mundo, durante siglos, ha sentido ante la obra de William Shakespeare. No es bastante desentenderse de ello hablando de «mal gusto» -cuando precisamente este ha sido el reproche acumulado sobre Shakespeare con más frecuencia-. Si se habla de «incomprensión», hay que intentar comprenderla. Tampoco ha gustado el Greco -contemporáneo de Shakespeare- durante largas épocas. Es posible que la explicación de un desagrado no estuviera muy lejos de la del otro. Yo emplearía para ambos la misma palabra: el Greco y Shakespeare han solido resultar desazonantes.
El que ambos hayan venido a resultar «genios», universalmente reconocidos y admirados, el que haya habido una serie discontinua de espíritus que los han amado frenéticamente, el que ambos, en varios sentidos, resulten figuras enigmáticas, todo eso nos haría preguntarnos un poco en serio en qué consiste esa condición desazonante del pintor y el escritor. Aquí sólo voy a hablar, y muy brevemente, del segundo; me contento con dejarlos enlazados en un signo de interrogación.
¿Qué hace de Shakespeare un dramaturgo tan desusadamente dramático, tan desazonante en su dramatismo? No puede pensarse en los temas, porque muchas veces son triviales o indiferentes, y además Shakespeare los tomaba de cualquier parte: de la historia inglesa, de la historia romana, de la tradición helénica, de oscuras novelas italianas. Ni siquiera se trata exclusiva ni aun primariamente de los «mitos», de los grandes personajes inagotables que han quedado erguidos frente a nosotros: Hamlet, Julieta, Macbeth, Otelo... No. Son todas las criaturas shakesperianas, las figuras menores y olvidadas, igualmente dramáticas. Tan pronto como empiezan a hablar, sentimos que estamos asistiendo -esta es la palabra- no al drama que se desenvuelve en la escena, sino al drama del hombre, al drama que es el hombre. Yo diría que al entrar en Shakespeare se tiene la misma impresión que al entrar en un bosque: las palabras todas se están estremeciendo, están vibrando, como las hojas agitadas por el viento.
Hace ya muchos años, en la primavera de 1955, tomé parte en un simposio sobre el Barroco, organizado por la Universidad de Wisconsin. Intervinimos en él el gran teórico e historiador del arte Erwin Panofsky, la gran estudiosa de Shakespeare Rosemond Tuve, y yo. Tres conferencias separadas y una mesa redonda en que los tres conferenciantes discutimos nuestros puntos de vista bajo la diestra dirección de E. R. Mulvihill exploraron algunos delicados aspectos del siglo XVII. Yo elegí para mi conferencia este tema: Dream, Fiction and Man; algunos años después la desarrollé en un ciclo, en Madrid, con el título «Sueño, ficción y vida humana». No hablé de Shakespeare más que de refilón, lo suficiente para que no estuviera ausente. Mi tema era la convergencia de los filósofos y los poetas del siglo barroco en un descubrimiento decisivo, que significa un punto de inflexión en la comprensión de la realidad.
El siglo XVII hizo el descubrimiento de que el sueño y la ficción, lejos de ser formas inferiores de realidad, acaso privaciones de realidad, como tradicionalmente se había creído, son formas positivas de realidad, precisamente aquellas que se aproximan a la del hombre mismo. No es este una cosa, algo ya dado, estático y que «está ahí», sino algo que pasa, sucede o acontece, algo que se puede contar o cantar. Los poetas lo adivinan: Cervantes, Quevedo, Calderón, Shakespeare. Los filósofos lo saben -empiezan a saberlo- y lo formulan en conceptos todavía vacilantes: Descartes, Pascal, Leibniz.
Calderón había dicho que «la vida es sueño»; pero había agregado, con mayor profundidad, que «el soñarlo solo basta». Quevedo había expresado como nadie la temporalidad de la vida:
«Ayer se fue, mañana no ha llegado,
hoy se está yendo sin parar un punto,
soy un fue y será y un es cansado.
En el hoy, y mañana, y ayer, junto
pañales y mortaja, y he quedado
presentes sucesiones de difunto.»
Y Shakespeare, en La Tempestad, IV, encuentra la expresión más aguda:
«We are such stuff
as dreams are made on, and our little life.
is rounded with a sleep.»
Somos de la materia de la que se hacen los sueños, y nuestra pequeña vida de sueño está rodeada.
Este dramatismo interno, intrínseco, de la vida humana es el gran tema, el hallazgo radical de Shakespeare. El drama no es primariamente lo que pasa tal vez a los hombres, lo que el «argumento» de la obra teatral recoge, y los actores hacen revivir en la escena. El drama es el hombre mismo. Quiero decir cada uno de los hombres y mujeres, personajes chicos o grandes, que Shakespeare hace vivir. No sus relaciones, no sus conflictos, sus amores, sus luchas, sus ambiciones entrelazadas, que buscan desenlace. El drama verdadero y originario, aquel por el cual Shakespeare nos interesa, reside en la realidad de cada uno de ellos, pase lo que pase y aunque no pase nada.
Por eso es el teatro de Shakespeare dramático en segunda potencia. No descansa en “situaciones dramáticas”; está lleno de ellas, y geniales, de insólita invención; pero en rigor no las necesita. En otro autor, la falta de esas situaciones aboliría el drama; en Shakespeare no, el drama acompaña al hombre, porque supo ver que es la sustancia misma de que está hecha la vida.
Sería interesante comparar a Shakespeare, desde esta perspectiva, con Cervantes, de quien habría que decir algo análogo pero distinto, porque a él le sucede lo mismo pero de otra manera; hace «lo mismo, pero con otros recursos». Los dos conceptos de ventura y aventura, en forma primariamente narrativa y no escénica, hacen posible en Cervantes una maravillosa presentación de lo dramático en el hombre, en la que aquí no puedo detenerme (véase mi estudio «El español Cervantes y la España cervantina», en La imagen de la vida humana, El Alción, Revista de Occidente, Madrid 1970).
Los personajes de Shakespeare son personas, proyectos de vida que se afanan por ser alguien, un quién único e inconfundible. Incluso en los secundarios y menores, o en los tomados de la historia, o de otras fábulas pretéritas –no creación de Shakespeare-, alienta una irreductible pretensión personal. Nadie es un uomo qualunque, porque para su autor es siempre, tan pronto como pisa la escena, «alguien», un yo que pesa con la gravedad de su ser real sobre las tablas.
Sentimos que están allí presentes, en cuerpo y alma, y esto quiere decir con su vida entera, distinta de cualquier otra, con una mismidad intrínsecamente dramática. No hay «cosas» en un escenario de Shakespeare; no hay tampoco «tipos» o figuras esquemáticas; no hay «costumbres»; no hay «símbolos»: hay hombres y mujeres, vidas humanas que se hacen ante los ojos del espectador.
¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo consigue Shakespeare este maravilloso efecto? Un autor dramático no tiene más que un poco de acción, idas y venidas sobre la madera del escenario, y palabras, palabras, palabras. Pero estas palabras -a diferencia de las de la narración o la poesía- no son suyas: son de sus personajes. Son ellos los que las dicen, los que las están sosteniendo y sustentando con sus propias vidas, y esto quiere decir que no son palabras abstractas, sino «palabras de presente», dichas en una situación, en una circunstancia determinada, por alguien que habla a alguien, aunque sea a sí mismo o a Dios.
El novelista es el gran creador de circunstancias, de mundos. Por supuesto esos mundos son de alguien, y son los personajes los que confieren mundanidad al «dónde» de la novela, los que hacen que sea efectivo escenario de una vida. Pero en la novela actúa desde el principio y esencialmente la imaginación, que suscita esos mundos y los proyectos humanos que en ellos se proyectan, conjurados por unas cuantas palabras. Cuando el novelista se vale del diálogo, cuando usa las palabras de los personajes, esto es en algún sentido excepcional -aunque sea frecuente-: es el recurso para que los personajes estén en todo caso «aquí», para que podamos asistir a su vida, eso que el mediocre novelista no consigue hacer como tal, es decir, mediante la narración.
La situación del autor teatral es distinta, como estudié hace tiempo en Laimagen de la vida humana. Está constreñido a un escenario, a lo que pasa allí, delante de los ojos del espectador, a lo que se puede ver; dispone, en cambio, de la presencia de los actores, de su cuerpo y su rostro, de su voz y sus movimientos. No puede cambiar a placer de perspectiva; no puede juntar en el escenario lo que está junto en la vida pero distante en el espacio. No tiene más que palabras como «excipiente de la acción», y si nos atenemos a la obra escrita -no representada- no quedan más que palabras: palabras que -repito- no son del autor, sino de los personajes, no «libres», sino ligadas a una situación.
Esto da una significación particular a la palabra dramática, a la palabra del teatro, que resulta especialmente relevante en el caso de Shakespeare. El buen teatro, claro está, no es para leer; cuando una obra teatral está «bien» leída, es que no está del todo bien. El drama pide su representación, como las almas desencarnadas claman por su cuerpo. El texto es solo un elemento de la realidad dramática -un elemento que puede ser secundario-. El teatro español del siglo de oro es el más claro ejemplo de la insuficiencia de la obra dramática como texto literario: cuando lo vemos representar, a poco talento que se ponga en ello, descubrimos una realidad que el texto solo apenas permitía adivinar.
¿Y Shakespeare? La situación es paradójica. En un sentido, es el teatro por excelencia, que reclama la escena; pero por otra parte, la lectura de Shakespeare suscita la representación como ninguna otra lectura dramática, nos hace imaginarla; y, por si esto fuera poco, cuando lo vemos representar en la escena -¡y hasta en el cine!-, en algún sentido lo estamos «leyendo», quiero decir, nos detenemos literariamente en sus palabras. Son, claro es, excipientes de la acción, pero no solo eso: nos llaman, nos retienen, nos seducen, las queremos por ellas mismas.
Se dirá que esto pasa también con los versos barrocos de Calderón, con los ovillejos, con los versos plurimembres y poemas correlativos, con los malabarismos acrobáticos, con los alejandrinos purísimos de Racine. Creo que no, que es cosa distinta. Los versos de Calderón «nos distraen de lo que dicen»; nos «suspenden», pero porque en ellos se suspende la acción. Nos quedamos pasmados, extasiados, contemplando el prodigioso espectáculo, y nos desentendemos momentáneamente de la acción. En el caso de Racine, por motivos opuestos, nos interesa el «discurso poético», la fluencia de conceptos servidos dócilmente por la palabra medida. En Shakespeare esa palabra que nos seduce y extasía no es distinta de la acción: esta se realiza en ella. Quiero decir que eso que pasa (el argumento o sustancia de la comedia o la tragedia) no es más que con esas palabras, se realiza en ellas y con ellas, está siendo literariamente interpretado. Es un caso en que la acción y su interpretación coinciden inseparablemente.
Desde hace veinte años hablo de la «calidad de página» que tienen algunos autores y otros, -hasta grandes, no-, y que consiste en la intensidad que tiene cada una de ellas, con independencia del valor de la obra en su conjunto. Y he dicho que esa calidad estriba en que es el autor mismo quien habla, no «la gente»; quiero decir que es el autor el que dice cuanto escribe, sin apoyarse en las formas recibidas, en las frases hechas, en los recursos tópicos del decir.
Cuando un escritor con calidad de página escribe algo, lo hace desde sí mismo, no desde un repertorio impersonal de fórmulas, y al poner la mano sobre unas líneas impresas sentimos el latido de su corazón. Pues bien, Shakespeare es un máximo de «calidad de página». En rigor, cada frase de un personaje suyo brota de un propósito expresivo único, inconfundible; reconocemos la manera shakesperiana línea a línea, y bajo ella la irreductible personalidad del personaje que está hablando. Nadie puede decir eso más que Shakespeare -pensamos-. Y al mismo tiempo sentimos que en la melodía de esa frase se está expresando, se está manifestando un proyecto de vida personal. Retórica cuando hace falta, sobriedad extrema cuando es lo que se pide, ironía de Marco Antonio, pasión desmesurada, tierna y violenta de Otelo, lirismo de Julieta; poesía siempre, porque Shakespeare sabía que el teatro es poesía dramática.
En El rey Lear, cuando las hijas del viejo rey van a decir cuánto lo quieren, Goneril dice que su padre es «dearer than eye-sight, space, and liberty», «más querido que la vista, el espacio y la libertad». ¿A quién sino a Shakespeare podría habérsele ocurrido esta comparación maravillosa? Pero es Goneril la que habla; y al escuchar su retórica imaginativa y brillante, Cordelia murmura: «What shall Cordelia do? Love, and be silent.» « ¿Qué hará Cordelia? Amar y estar callada.» Basta con eso: las dos figuras están ya presentes, inconfundiblemente trazadas: hijas de Lear (y de Shakespeare), pero irreductibles, únicas: esta y aquella.
Pero creo que todavía esto no basta. Si nos fijamos en los «héroes» de Shakespeare, la cosa no es tan extraordinaria -y empleo la palabra héroe en su sentido más riguroso-. El héroe es siempre el que quiere ser él mismo. Es el hombre o la mujer que vive desde su autenticidad. Ser héroe es ser alguien irreductible a otro, único, irrepetible. Podríamos decir que ser héroe es vivir como hablan los personajes de Shakespeare. La grandeza del arte literario de este autor consiste en que les permite hablar como les corresponde. Pero en una u otra medida esto les pasa a los héroes de todas las grandes obras literarias: Segismundo o Melibea o Don Quijote o Fausto o Julien Sorel o el César de The Ides of March. Lo original de Shakespeare es que eso les pasa a todos sus personajes, hasta a los más ínfimos.
Mientras los criados y «graciosos» del teatro clásico español hablan con «frases hechas», tópicos, refranes, es decir, desde «el decir de la gente», los porteros, soldados, guardias, mujerzuelas de Shakespeare hablan desde sí mismos, cada uno desde su propia condición personal. No afecta esto al coloquialismo o al nivel social o registro del lenguaje; pero a esto se añade la huella individual por la cual eso que dice aquella ínfima criatura que no volverá a aparecer en escena lo dice ella y nadie más.
Nada es intercambiable. Nada es indiferente. Por eso se tiene en Shakespeare esa doble impresión paradójica del arte superior: la libertad y la necesidad. Antes de ser escrita, antes de ser leída por nosotros, ninguna línea es previsible; una vez que se ha dicho, nos parece necesaria, inmodificable: así tenía que hablar el portero de Macbeth, el ama de Julieta, los soldados de Hamlet. No podíamos anticiparlo, pero no concebimos que pudiera ser de otra manera.
Dicho con otras palabras, en Shakespeare nada es inerte. Por eso no se lo puede escuchar -ni leer- resbalando. Las «zonas muertas» que encontramos en los cuadros de grandes pintores, en las páginas de escritores geniales, en él no existen. Parece como si la faena de escribir nunca hubiera sido en él mecánica. Es rigurosamente creación, es decir, innovación. Cuanto dice va naciendo.
Es la lengua de Shakespeare la que nos encadena y hechiza; es su manera de decir la que nos trae como un fresco viento de realidad. Su manera de usar la lengua inglesa es vivirla, ensayarla, jugar con ella, esgrimirla como una espada -o como la lanza de su apellido-; nunca es un instrumento congelado, fijo, lleno de pesadumbre. No hay costra ni corteza, sino miembros bullentes -como la Dafne de Garcilaso-. Diríamos que el inglés está siempre en sus manos en estado naciente, que lo está inventando. Y eso -inventar el decir dentro del uso que es una lengua-, eso es escribir.
Podemos leer al azar una escena cualquiera de un drama suyo, de una comedia, de una pieza histórica que no conocemos y cuya trama se nos escapa, y encontramos la vida alentando en cada página. Yo pienso que la genialidad máxima de Shakespeare estriba en esto: en la recreación desde sí mismo de cuanto puede decir un hombre o una mujer.
Lo que traducen sus palabras es sobre todo un determinado temple vital. Antonio Machado, refiriéndose a las canciones que cantan en corro los niños, escribió estos dos versos definitivos:
«confusa la historia
y clara la pena.»
En Shakespeare, la historia puede estar confusa, o ser desconocida, o no importarnos nada; la pena o la alegría o la pasión o el humor están siempre bien claros: el temple de la vida. En la menor frase se descubre un modo de ser hombre, una interpretación íntegra del sentido de la vida.
Si esto se pudiera analizar, tendríamos lo que de verdad merecería el nombre de estilística. Si se pudiera, tomando una frase de Shakespeare, escuchando su melodía, determinando de dónde viene cada palabra y cómo se han concertado, qué las ha hecho venir desde los mudos depósitos de la lengua para encontrarse aquí y así dispuestas, encontraríamos «la fórmula de Shakespeare», la actitud única e irrepetible frente a la vida que llamamos con ese nombre.
He dicho «si se pudiera». Pero esta expresión no debe entenderse como la expresión indirecta de que no es posible. No sé, no sé. Es muy posible que todavía no se haya acometido adecuadamente el estudio de los textos literarios; quizá sea ya traicionera esa expresión: «textos literarios». Podría pensarse que -contra lo que ahora, en estos años, se cree- solo ahora empezará de verdad a adivinarse hacia dónde deben ir las disciplinas humanas. Cómo, en lugar de obstinarse en reducir el hombre a cualquier otra cosa, habrá que esforzarse por descubrir qué otra cosa -tan otra, que por supuesto no es cosa- es el hombre.
Claro que en Shakespeare nada se explica. Si Shakespeare explicara, sería un pensador, un ideólogo, no un poeta. Transmite, contagia, comunica. Nos hace transmigrar a su mundo, a las innumerables y siempre distintas criaturas que engendró. Unas pocas palabras escogidas, unos acentos repartidos por la frase con instinto infalible, reproducen en nuestros oídos el temblor de una vida.
Al comienzo de estas páginas me asaltó el recuerdo del Greco. ¿Por qué? ¿No ocurre en sus cuadros que todo está vibrando, temblando, estremeciéndose? ¿No nos parece que cada pincelada es, no solo tectónica, constructivamente necesaria, sino expresiva, actuante, como si no se hubiera secado del todo? ¿No vemos en Shakespeare más el decir que lo ya dicho? La impresión desazonante que el pintor y el dramaturgo producen, ¿no vendrá acaso de que uno y otro nos sumergen en la movilidad de lo viviente, sin inercia, sin líneas fijas, sin reposo?
Escribo frente a una enorme masa de árboles iluminados por el sol. Desde lo alto, no veo el suelo en que hincan sus raíces. Solo veo las líneas embozadas de los troncos, presentes más como líneas de orientación que como cosas, las direcciones divergentes, como impulsos vectoriales, de las grandes ramas, el follaje viviente, estremecido por un poco de viento. Nada está quieto, todo está actuando, aconteciendo, gesticulando. Y esa masa vegetal oculta un más allá, algo latente y nunca manifiesto, una llamada. A los cuatrocientos años de haber nacido, William Shakespeare vive fragmentado en los mil dramas memorables, en los millones de palabras que relucen como hojas, que resisten a la muerte y recomponen juntas el misterio de su personalidad esquiva.
Julián Marías
Indiana University
Bloomington, Indiana
DATOS PARA UNA BIOGRAFÍA ENIGMÁTICA
Estudio preliminar
por
José Manuel Udina Cobo
de la La Universidad Autónoma de Barcelona
I. Un testimonio de oídas.
Cierto día de I662, el reverendo John Ward, recientemente nombrado vicario de la pequeña población de Stratford-upon-Avon, tomó su pluma de ganso, la mojó en tinta y escribió cuidadosamente unas líneas en su libro de notas, un cuaderno variopinto en el que las ideas para futuros sermones se daban mano con recetas de medicina y los propósitos como este con las anécdotas que le contaban sus parroquianos: «Acordarme de leer las obras de Shakespeare y conocerlas a fondo, porque no puedo ser profano en la materia». No sabemos hoy cuál pudo ser la razón que movió a aquel meticuloso pastor a hacerse a sí mismo semejante recomendación, que hoy juzgamos muy lógica; pero podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no se trataba de un sentimiento de culpabilidad por lo menguado de sus conocimientos literarios. Corrían tiempos en los que un maestro en Artes por Oxford podía permitirse el lujo de desconocer absolutamente las obras cumbres del teatro isabelino, y eruditos, como el docto e infatigable Samuel Pepys -este educado en Cambridge-, escribir de Romeo y Julieta sin el menor sonrojo: «Es lo peor que jamás he oído.» Tiempos aquéllos, los de la Restauración, que se consideraban a sí mismos mucho más refinados y cultos que los precedentes, pero que no iban a pasar a la historia precisamente como un dechado de perspicacia y de buen gusto.
Por eso nos parece que la nota del reverendo Ward debe ser interpretada a la luz de sus preocupaciones pastorales por la comunidad que le había sido confiada. En efecto: tras los rigores del puritanismo, que habían distanciado dolorosamente al pueblo sencillo de los intransigentes ministros eclesiásticos, sobrevenía una gozosa relajación que, en Stratford como en muchos otros ambientes provincianos, se manifestaba en el retorno a las costumbres y tradiciones del pasado. Volvían a celebrarse las antiguas fiestas y romerías, renacía un clima de confianza y libertad en el trato, y la alegría de vivir desmoronaba los diques con que los puritanos habían procurado domarla. Las severas leyes que el Parlamento había dictado en 1644 para el respeto de los días festivos -prohibición de viajar y transportar cargas, de vender mercancías y reunir mercados, de realizar ejercicios deportivos, juegos, danzas, etc.-, so pena de pesadas multas que alcanzaban incluso a los niños, eran en verdad un yugo muy pesado. Nada digamos ya de las tabernas, que en esos días cerraban sus puertas a cal y canto, ni de la proscripción absoluta de representaciones teatrales, rigurosamente prohibidas en todo el país desde 1642. « ¿Cómo vivir alegremente, cómo gozar del encanto de la primavera, cómo soportar teatros y espectáculos, cuando siente uno en sí la garra del diablo, cuando ya le alcanzan las llamas del infierno...?» Evidentemente Cromwell no tenía respuesta para estas inquietantes preguntas; pero es más que dudoso que la mayoría de los habitantes de Stratford se sintiera amenazada por garra o llama alguna. Ni siquiera cuando el antecesor del vicario Ward, ferviente puritano, pronunciaba en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad sus interminables sermones, ante un auditorio que cada vez los comprendía menos y que se sentía incómodo en la frialdad de su iglesia. Pero todo aquello había pasado y Stratford recobraba poco a poco su aire saludablemente bullanguero; repicaban las campanas y se celebraba la Navidad como antes, y las cervecerías se llenaban en domingo de achispados clientes, y se preparaban las fiestas de mayo sin atribuir demasiada importancia, ya de antemano, a las locuras que los jóvenes pudieran cometer por la noche en los prados comunales o en la arboleda próxima de olmos. A este respecto, los más viejos podían referir cada cosa... Hablaban de hechos, de personas que, pese a su proximidad en el tiempo, parecían al vicario sumamente remotos; y sonreían socarronamente, con un cierto aire de superioridad, cuando algún joven -o él mismo- proponía ideas renovadoras. «¡Si hubierais visto... !»
Quizás fue así como alguien pronunció delante del reverendo Ward el nombre de Shakespeare, con el orgullo de la paisanía, cuando el vicario sacara a relucir sus modelos de Oxford. Mal debió sentarle la comparación, pero quizás peor el tener que reconocer para sus adentros que, pese a haber nacido también él en Stratford, apenas sabía nada de la vida y obras de aquel paisano suyo, de quien muchos de sus feligreses conservaban un imborrable recuerdo. Para él, Shakespeare no era más que un nombre... y un monumento funerario de dudoso gusto y ampulosa dedicatoria: adosado a un muro del presbiterio de su iglesia parroquial -pared por pared, precisamente, de la pequeña habitación que el vicario utilizaba ahora como escritorio- había un monumento de mármol, semejando una hornacina, en cuyo hueco se veía el busto de un hombre en convencional actitud de escribir. Una inscripción, en latín y en inglés, no dudaba en atribuirle el juicio de un Néstor, el genio de un Sócrates, el arte de un Virgilio y, cómo no, ensalzarlo hasta el mismísimo Olimpo. Luego continuaba:
«Detente, caminante, ¿por qué ,vas tan aprisa?
Lee, si sabes, a quién puso la muerte envidiosa en este monumento: ¡A Shakespeare! A aquel con quien murió la fresca naturaleza. Su nombre es ornamento de esta tumba mucho más que lo gastado en ella, pues todo cuanto ha escrito deja al arte viviente como mero paje al servicio de su ingenio.
Murió en el año del Señor de 1616, 53 de su edad, el día 23 de abril.»
John Ward, pues, que en 1662 contaba treinta y tres años, no había podido conocer en vida a aquel insigne hijo de Stratford. Picada su curiosidad y su amor propio, tomó la pluma de ganso y escribió: «Acordarme de leer las obras de Shakespeare...» Debió de realizar alguna indagación antes de esto, pues añadió a continuación: «Por lo que he oído, Mr. Shakespeare era un talento natural, sin formación de ninguna clase. En sus años mozos le dio por el teatro, pero en su edad madura vivió en Stratford y daba a la escena dos obras cada año; ello le proporcionaba unos ingresos tan elevados que, según me han dicho, gastaba a razón de mil libras al año. Shakespeare, Drayton y Ben Jonson se reunieron para celebrar una juerga y, al parecer, bebieron más de la cuenta, porque Shakespeare murió de una fiebre allí contraída».
No hagamos mucho caso de estas habladurías, en las que hay datos falsos, una anécdota posible, pero poco probable, y exageraciones evidentes. Pero analicemos cuidadosamente las frases, tratando de leer entre líneas. La primera es, sin duda, un juicio del propio Ward, en el que se trasluce su desdén de universitario por «un talento natural, sin formación de ninguna clase» ( a natural wit without any art at all); el éxito y la fama de semejante personaje era algo curioso y, en cierto modo, irritante. Luego sigue, casi con la viveza de una cita textual, un resumen de la vida de Shakespeare, tal como hubiera podido sintetizarla un viejo habitante de Stratford: «En sus años mozos le dio por el teatro» (he frequented the plays all his younger time), «pero en su edad madura vivió en Stratford» (but in his elder days lived at Stratford); es decir, se fue -una locura juvenil-, pero luego tuvo el buen sentido de volver. A continuación una «andaluzada», que el bueno del vicario Ward traga sin rechistar demostrando su credulidad y su desconocimiento de la materia: sin moverse de Stratford, y escribiendo solo un par de obras cada año, ganaba para derrochar más de mil libras, libras del siglo XVII, por supuesto, equivalentes a una fortuna hoy... Y, por fin, un chisme, una historia algo picante que el pastor anotó porque quizás un día podría servirle para un sermón como ejemplo aleccionador y moralizante: el triste final de una de tantas juergas que tenían por escenario las cervecerías.
A pesar de su brevedad y sus limitaciones, el párrafo citado de Ward es el primer intento de bosquejar una biografía de William Shakespeare. Algo semejante hacía por las mismas fechas Thomas Fuller en su libro Worthies of England, que vio la luz en 1662: en él pasaba revista a los condados ingleses y hacía referencia a sus hombres famosos. Pero las líneas dedicadas a Shakespeare, aun siendo más objetivas que las de Ward, demuestran que su información era escasa, lo que pretendió paliar con frases de relleno.
Aún no habían transcurrido cincuenta años desde la muerte del genial dramaturgo, y ya vemos lo poco que sabían de su vida sus propios compatriotas. Hoy, a cuatro siglos de aquella fecha, ¿sabemos mucho más?
II. Guillermo, hijo de Juan Shakespeare
Es lugar común para muchos biógrafos de Shakespeare lamentarse de los escasos datos de que se dispone para trazar su semblanza. Esta queja es en parte legítima y en parte injustificada. Conviene examinarla con tiento.
En primer lugar, es rigurosamente cierto que no existen en absoluto documentos autobiográficos. Shakespeare nada nos dice acerca de si mismo, si no son sus disposiciones testamentarias y si exceptuamos las dedicatorias de sus libros poéticos, convencionales en grado superlativo. No se ha conservado ni un solo fragmento de su correspondencia, y de la que otros le dirigieron queda una única carta de un amigo pidiéndole un préstamo. Su firma aparece al pie de unos pocos documentos de índole legal. Y eso es todo. En cuanto a los manuscritos de sus obras, todos se han perdido; aún persiste la duda de si salieron o no de su pluma tres páginas de un drama, Sir Thomas More, escrito y corregido en colaboración por diversos autores, a las órdenes de Anthony Munday.
Son, en cambio, suficientes los datos registrados en los archivos parroquiales acerca de los principales acontecimientos de su vida: fecha de bautismo, licencia de matrimonio, bautismo de sus hijos, fecha de su entierro... Ni más ni menos que los que cabía esperar.
Mucho más afortunados somos al contar con numerosas referencias de sus contemporáneos acerca de él y de sus obras. Ya desde los inicios de su carrera de actor y dramaturgo encontramos alusiones, críticas, elogios y, sobre todo, datos menudos y diversos que nos ayudan a reconstruir paso a paso su actividad dramática. En fecha tan temprana como 1598 se nos da una relación prácticamente perfecta de sus obras hasta ese momento, cosa que no podemos decir de ningún otro autor de aquella época. Y en 1623, siete años después de su muerte, ofreciendo así indudables garantías de autenticidad, sus amigos John Heminges y Henry Condell nos ofrecen el Primer Folio: un cuidado volumen que reúne treinta y seis obras de Shakespeare. Si se tiene en cuenta que sólo hay noticias de una obra perdida, que el Folio excluía solamente otras dos a él atribuibles en todo o en parte, y que hasta el momento nada más se habían publicado dieciséis obras -algunas de ellas en ediciones piratas notablemente corrompidas-, queda ya fuera de toda ponderación la importancia de ese volumen magnífico, verdadera joya editorial.
Añadamos a esto que es posible hoy reconstruir con bastante fidelidad la era isabelina y, en particular, el desarrollo en ella del arte dramático, como luego veremos. No podemos, pues, en justicia, considerarnos desafortunados a este respecto.
Sin embargo, hay un hecho cierto que debemos reconocer de antemano: cuando proyectamos lo que sabemos de William Shakespeare sobre la crucial época que le tocó vivir, e incluso cuando pretendemos encontrarlo en sus obras, vemos que el personaje se nos escapa. El autor y la obra, lejos de fundirse en íntima unidad, parecen tomar vida como dos realidades independientes. Para algunos, esto es un escándalo; hasta el punto de que han tejido las más enmarañadas hipótesis para desvincular a Shakespeare de sus obras, atribuyendo estas a tal o cual personalidad que quiso mantenerse en el anonimato. La periódica aparición de estas alambicadas teorías, radicalmente opuestas, revela su futilidad, pues se destruyen a sí mismas, poniendo de manifiesto la artificiosidad de sus bases; pero, al mismo tiempo, es síntoma de esa insatisfacción que antes apuntábamos, de esa independencia que intuimos entre el hombre y su obra. Hemos escrito independencia. Retengamos esta palabra, porque puede ser como una clave que arroje algo de luz sobre el problema. Y ahora, sin más, pasemos a narrar la vida de ese hombre que, el día 26 de abril del año del Señor de 1564, fue inscrito en el registro bautismal de la parroquia de la Santísima Trinidad de Stratford-upon-Avon, en el condado de Warwick, como «Gulielmus filius Johannes Shakspere».
El padre de William, John Shakespeare, había nacido en 1529 en la aldea de Snitterfield, situada a unos siete kilómetros al norte de Stratford. La familia se hallaba establecida allí desde hacía poco y pertenecía a una clase media rural -la de los yeomen o yeomanry, situada entre los gentlemen -hidalgos, en sentido amplio- y los simples aldeanos. La adscripción a la yeomandry suponía el poseer una renta de 2 a 20 libras al año. Pero no implicaba necesariamente la propiedad de las tierras trabajadas, ya que un colono o arrendatario podía pertenecer a dicha clase social. Y arrendatario era probablemente el padre de John Shakespeare, que cultivaba una finca perteneciente a Robert Arden, miembro de una distinguida familia del condado.
La infancia y juventud de John Shakespeare tuvieron Snitterfield como marco. Con su hermano Henry ayudaría al padre en las faenas de la granja, cuidando, y descuidando más de una vez, el ganado. Su instrucción no debió ser profunda, ya que más adelante se limitaría a estampar una marca en los documentos, en lugar de su firma: pero eso no quiere decir que no aprendiera a leer y escribir, sino quizás tan sólo que no le era familiar el uso de la pluma. Gran parte de su educación debió correr a cargo del vicario de Snitterfield, John Donne. Pero eran tiempos de cambios: Enrique VIII acababa de romper con Roma y el Parlamento de la Reforma (1529-1536) procedía a legislar contra el clero y las órdenes religiosas. Expoliando sus tierras y beneficios: razón por la cual se resentían las escuelas parroquiales, mientras que sus vicarios sufrían en carne viva las disensiones religiosas.
En realidad, a John no debieron preocuparle gran cosa las reformas y leyes que se debatían en Whitehall o Westminster; herirían, si, su imaginación los relatos de las sangrientas ejecuciones en la Torre de Londres, , le llegaría el eco de una efervescencia general, que anticipaba tiempos y destinos nuevos para Inglaterra. Sensible a ello, decidió abandonar Snitterfield y las faenas agrícolas, para instalarse en la vecina ciudad de Stratford y labrarse allí un porvenir como artesano y comerciante. No sabemos en qué fecha tomó tan importante determinación, pero ciertamente tuvo que ser antes de 1552, bastante antes incluso, pues para entonces desempeñaba ya el oficio de guantero y tenía alquilada una casa en la Henley Street, que le servía de taller. Eso supone haber pasado antes por un aprendizaje de varios años, hasta conseguir situarse.
Los guanteros formaban en Stratford un gremio floreciente y poderoso. En pocos años John Shakespeare sacó adelante su negocio y pudo ampliarlo a otras mercaderías básicas, más o menos relacionadas con su oficio; al propio tiempo se ganaba la estima de sus conciudadanos quienes, en 1556, lo eligieron para desempeñar el cargo de ale taster (literalmente, «catador de cerveza»), algo así como inspector de abastos. En ese mismo año, John compraba una casa en la Henley Street, -posiblemente la misma que tenía en arriendo-, y otra en la Greenhill. Era el momento de pensar en contraer matrimonio.
Posiblemente John había jugado de niño con su futura esposa y sus hermanas mayores. Iba a ser ésta Mary Arden, la hija menor de Robert Arden y de su primera mujer, los propietarios de la granja de Snitterfield. La familia Arden no vivía en Snitterfield, sino en su otra propiedad de Wilmcote, pero ambas localidades distaban apenas siete kilómetros, y siendo el padre de John arrendatario de Robert Arden, es más que probable que él y sus dos hijos cubrieran muchas veces el camino que las separaba. En estas ocasiones, el muchacho sería bien acogido por el bullicioso coro de las jóvenes Arden: ocho muchachas, a las que hay motivos para suponer agraciadas, pues por lo menos seis de ellas se casaron muy jóvenes y dos de éstas contrajeron segundas nupcias. Mary era la menor y la preferida de su padre, que murió a finales de 1556 dejándole una elevada suma de dinero 6 libras, 13 chelines y 4 peniques y la heredad de Asbies en Wilmcote, a la vez que la designaba como uno de sus albaceas testamentarios.
El matrimonio de John Shakespeare y Mary Arden se celebró en la primavera de 1557. Ella aportaba como dote la herencia de su padre, con lo que los bienes de la recién constituida familia, unidos al próspero negocio del marido, le auguraban una rápida ascensión en la comunidad cívica de Stratford. La pareja se instaló en la casa de la Henley Street, y allí nació su primera hija, Joan, en febrero de 1558. En septiembre de aquel mismo año, John daba un paso adelante en su ejecutoria al servicio de la ciudad, al ser elegido constable (alguacil). El desempeño de semejante cargo estaba erizado de dificultades en aquella coyuntura: semanas más tarde moría la reina María Tudor, que había protagonizado la sangrienta represión anti-protestante, y subía al trono Isabel, de quien se esperaba y temía una fuerte reacción de signo contrario. No iba a ser sencillo, pues, mantener la paz, cuando las luchas religiosas habían producido ya tantas víctimas y dejado en los ánimos una secuela de odios y venganzas a punto de estallar. Pero John debió desenvolverse perfectamente en su cometido, puesto que al año siguiente se le nombraba affeeror o interventor.
La era de Isabel se inició con los mejores auspicios, acogida por el pueblo con una alegría casi unánime. La reina, orientada por su ministro William Cecil, restauró la Iglesia nacional de Inglaterra, aboliendo el poder pontificio de Roma; pero en el terreno dogmático se llegó a una vía media, tendente a evitar tanto la preponderancia católica como el reformismo extremado de determinados grupos protestantes. Por la llamada Acta de Uniformidad, de 1559, este compromiso se imponía como obligatorio para todos sus súbditos y se fijaban penas para aquellos que rehusaran someterse (recusants), tanto católicos como protestantes.
Una nueva ley, en 1563, resumía en treinta y nueve artículos el Credo de la Iglesia anglicana. En líneas generales reflejaba el sentir religioso de la nación con su protestantismo moderado y su preocupación por evitar las influencias extranjeras; incluso, en la práctica, daba pie a una cierta tolerancia efectiva por exigir tan sólo una sumisión aparente. Sólo los acontecimientos posteriores -la excomunión de la reina por el papa en 1570, las guerras de religión en la vecina Francia y las conspiraciones más o menos solapadas de los católicos para destronarla- movieron a Isabel a ceder ante los partidarios de una cruel política represiva.
Entretanto John Shakespeare afrontaba nuevas responsabilidades: de 1561 a 1565 actuó como chambelán (chamberlain