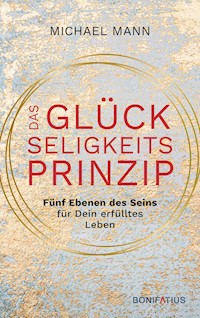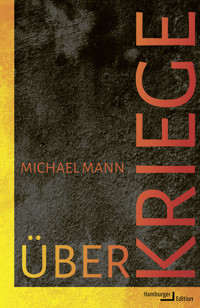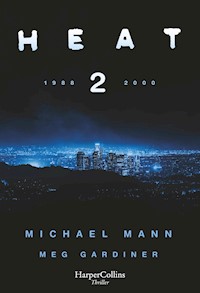
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Un día después del final de Heat, Chris Shiherlis (Val Kilmer) se encuentra escondido en Koreatown; está herido, medio inconsciente y tratando desesperadamente de escapar de Los Ángeles. Lo persigue el detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Vincent Hanna (Al Pacino). Horas antes, Hanna había matado al compañero de Shiherlis, Neil McCauley (Robert De Niro), en un tiroteo bajo las luces estroboscópicas al pie de una pista del aeropuerto de Los Ángeles. Ahora Hanna está decidido a capturar o matar a Shiherlis, último superviviente de los hombres de McCauley, antes de que desaparezca de la ciudad. En 1988, siete años antes, McCauley, Shiherlis y el resto de la banda recorren dando golpes la Costa Oeste, la frontera con México y, por último, Chicago; ganan dinero salvajemente y viven al límite. El detective de homicidios de Chicago Vincent Hanna, un hombre que no se ha reconciliado con su pasado, cumple con su vocación: la persecución de una banda ultraviolenta de asaltantes de viviendas. Mientras tanto, las consecuencias de los golpes de McCauley y de la persecución de Hanna provocarán repercusiones inesperadas en una trama paralela a lo largo de los años posteriores a Heat. Heat 2 sitúa a sus personajes, hombres y mujeres reales, vívidamente descritos, en mundos por completo nuevos: desde las entrañas de organizaciones criminales rivales en Sudamérica hasta los cárteles transnacionales en el sudeste asiático. La novela nos muestra las vidas de todos ellos, que en el universo de Heat se enfrentarán a nuevos adversarios en circunstancias letales más allá de todos los límites. Heat 2 es fascinante, conmovedora y trágica, una obra maestra de ficción criminal con las mismas ambiciones extraordinarias, alcance y riqueza de personajes del mítico film. Michael Mann, guionista y director cuatro veces nominado al Óscar por El último mohicano, The Insider, Ali, Miami Vice, Collateral y Heat, colabora en su primera novela con la escritora ganadora del Edgar Award Meg Gardiner; un explosivo regreso al universo y los personajes de su famosa película policiaca, con una historia completamente nueva que transcurre en los años anteriores y posteriores del icónico film. «Heat 2 es una novela brillante y cautivadora, con personajes redondos y una poderosa narración que es una de las evocaciones más auténticas que he leído de los criminales y los policías que los cazan. La primera novela de Michael Mann (y Meg Gardiner) es un tour de force que funciona de manera independiente, pero también homenajea a la icónica película de Mann y profundiza en ella, colocando a todos sus personajes clave en una nueva historia que tiene lugar antes y después de Heat llena de sorprendentes detalles y con un gran voltaje emocional». Don Winslow «Siempre tuve la intención de ampliar las historias que aparecían en Heat. Los personajes ya tenían vidas ricas y complejas antes de 1995, el año en que transcurría mi película. Heat 2 es una nueva historia que abarca los primeros años de vida de los personajes de Heat y es también una secuela que nos presenta su futuro. Es el antes y el después de la película, comenzando un día después del final de Heat con un Chris Shiherlis desesperado tratando de escapar de Los Ángeles. Cuando escribí y dirigí Heat, era mi práctica habitual crear completas biografías de todos los personajes para saber de dónde vienen, cómo llegaron a ser quienes son y qué querían para su futuro. Este trasfondo profundo no solo fue creado para la película, sino que fue la base para los actores que interpretasen sus papeles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Lyric from «It’s All Over Now, Baby Blue» by Bob Dylan used courtesy of Universal Music
Publishing. All rights reserved.
L.A. Woman
Words & Music by The Doors
Copyright © 1971 Doors Music Company, LLC
Copyright Renewed
All Rights Administered by Wixen Music Publishing, Inc.
All Rights Reserved Used by Permission
Reprinted by Permission of Hal Leonard LLC
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Heat 2
Título original: Heat 2
© 2022. Michael Mann Books LLC
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Carlos Ramos Malavé
Heat © 1995 Monarchy Enterprises, BV, y Regency Entertainment (USA), Inc.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Tony Mauro
Diseño de logo: Neville Brody
Imagen de cubierta: © trekandshoot/Dreamstime.com
ISBN: 978-84-9139-823-3
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Prólogo
Primera parte. Los Ángeles, 1995
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Segunda parte. 1988
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Tercera parte. Paraguay, 1995-1996
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Cuarta parte. Frontera EE. UU.-México, 1988
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Quinta parte. Paraguay, 1996
Capítulo 63
Capítulo 64
Sexta parte. Los Ángeles, 2000
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Capítulo 71
Capítulo 72
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Capítulo 76
Capítulo 77
Capítulo 78
Capítulo 79
Capítulo 80
Capítulo 81
Capítulo 82
Capítulo 83
Capítulo 84
Capítulo 85
Capítulo 86
Capítulo 87
Capítulo 88
Capítulo 89
Capítulo 90
Capítulo 91
Capítulo 92
Capítulo 93
Capítulo 94
Capítulo 95
Capítulo 96
Capítulo 97
Agradecimientos
Para mi padre,
Jack Aaron Mann,
quien inspiró todo
Michael Mann
Para Paul
Meg Gardiner
Prólogo
A las 11:32 de la mañana del jueves, 7 de septiembre de 1995, el Banco Nacional Lejano Oriente, situado en el 444 de South Flower Street, en Los Ángeles, era atracado por tres hombres: Neil McCauley, Michael Cerrito y Chris Shiherlis. Un cuarto, Donald Breedan, conducía el vehículo que utilizarían para escapar. El Banco Nacional Lejano Oriente era un punto de distribución de efectivo, con grandes cantidades de dinero a mano. Los empleados del banco activaron dos telcos y una alarma inalámbrica, pero las señales no fueron a ninguna parte. La noche antes, Cerrito se había colado por el techo del aparcamiento subterráneo del banco para acceder a la CPU del sistema de alarma, situada en el piso de arriba, y había cambiado tres de sus placas base. Veinte minutos antes del robo, el sistema de alarma se apagó junto con sus cámaras de vídeo. A las 11:50 de la mañana, McCauley, Cerrito y Shiherlis salían caminando —uno detrás de otro— cargados con bolsas de viaje que contenían 12,8 millones de dólares en efectivo.
Cinco minutos antes, a las 11:45, Vincent Hanna, de la División de Robos y Homicidios de la Policía de Los Ángeles, había recibido el soplo del robo a mano armada que estaba produciéndose. Hanna, sus detectives y varias unidades de policía uniformada corrieron hacia el banco mientras McCauley, Cerrito y Shiherlis cruzaban la acera, a la salida del edificio. En los minutos que se sucedieron a continuación, el centro de Los Ángeles se convirtió en un campo de batalla urbano.
Hanna andaba detrás de aquella banda desde que llegara a la escena del robo violento de un furgón blindado. Al detener el coche, se encontró con el típico paradigma de la escena del crimen: la regularidad ordenada del mobiliario urbano —bordillos, farolas, cajas de fusibles y cableado— y luego las anomalías: sesos, trozos de hueso, charcos de sangre, la parte inferior de un furgón blindado volcado como un mamut petrificado.
La identidad de los atracadores armados era un misterio. Pero lo que Hanna supo a primera vista fue que se trataba de un grupo importante de profesionales de élite.
Había señales, como esquirlas y restos, que contenían mensajes sobre lo ocurrido. Al dar marcha atrás para entender cómo habían llegado hasta allí, Hanna averiguó la secuencia de acontecimientos y los métodos de aquella banda. El lugar escogido tenía buenas vías de escape; rampas de incorporación a dos autopistas. Ignoraron el dinero en efectivo, y los dos minutos que había durado el robo indicaban que sabían cuánto tardaría el Departamento de Policía en responder a un código 211. El uso de cargas explosivas dirigidas para cortar la abertura precisa y rectangular en el blindaje hacía sospechar a Hanna que aquella banda podía actuar con sigilo. También sabían llevar a cabo robos sofisticados de gran envergadura. Eso significaba que eran capaces de abordar todo tipo de golpes del modo en que fuera necesario abordarlos. Y, si entraban a lo bestia, apretaban el gatillo al menor pretexto. Mataron a dos guardias cuando uno de ellos trató de alcanzar la pistola que llevaba en la cartuchera del tobillo. Ejecutaron al tercero de forma fría y calculadora. Dado que, de todas formas, aquello ya era un caso de asesinato en primer grado, ¿por qué arriesgarse a dejar a un testigo con vida? Si por casualidad te cruzabas con esa banda, era problema tuyo.
Hanna terminó de analizarlo todo antes de hablar con los detectives, los técnicos y los agentes uniformados de otras divisiones.
La División de Robos y Homicidios era la unidad de élite de la Policía de Los Ángeles. Su ámbito alcanzaba toda la ciudad. Hanna tenía autoridad para apropiarse de cualquier caso de cualquier división. Quería llevar aquel. Robos y Homicidios se encargaría de ello.
Tras interrogar a su red de soplones, Hanna identificó a un miembro de la banda, Michael Cerrito. Hanna le puso vigilancia y gracias a eso dio con los demás, salvo con el esquivo McCauley. Sabía, sin lugar a dudas, que, dada la profesionalidad de aquella banda, era improbable que dejaran a su paso suficientes pruebas físicas en la escena de un crimen como para que les vinculara al mismo. De modo que su estrategia consistió en vigilarlos, descubrir cuál iba a ser su próximo golpe y estar allí cuando entraran por la puerta del sitio en cuestión.
Neil McCauley se percató de que alguien lo vigilaba. Cuando se dio cuenta, su reacción fue calmada, porque la calma significaba rapidez. La rapidez no era rápida. Shiherlis estaba dentro de un almacén de metales preciosos, practicando un agujero en una puerta acorazada con un taladro hueco a las tres de la mañana. Cerrito estaba subido a un poste telefónico monitorizando los puentes de su sistema de alarma. Trejo, que se mantenía vigilante, rodeaba la manzana.
En la acera, Neil sentía el aire fresco de la noche en la cara mientras observaba las calles oscuras y desiertas. Oyó un sonido. Una chapa metálica al ser golpeada por un objeto sólido. Era un sonido que no debería estar allí. Procedía de una hilera de furgonetas de reparto aparcadas al otro lado de la calle, en el aparcamiento de una panadería industrial. Aquel sonido estaba fuera de lugar. Se suponía que las furgonetas estaban vacías. Pero no lo estaban.
Con calma, Neil volvió a entrar en el edificio. Shiherlis, guiando el taladro, estaba a punto de acceder a la caja de seguridad. Después, sería como un ábrete sésamo. Neil dio la orden: larguémonos. Dejaron atrás las herramientas, la ropa de trabajo, seis semanas de preparativos. Esa era su disciplina.
Hanna lo vio todo a través de las imágenes de FLIR de las cámaras escondidas en una furgoneta de reparto de la panadería. Sus equipos de SWAT estaban apostados y bien escondidos.
Los dejó marchar. No iba a conformarse con un simple allanamiento de la propiedad. Quería atraparlos de verdad.
Después de aquello, Neil reunió a Shiherlis, a Cerrito y a Trejo en las inmediaciones de una subestación eléctrica, donde los cables de alto voltaje generaban tantas interferencias en la radiofrecuencia que cualquier transmisión de algún micrófono oculto que no hubieran encontrado en sus coches se iría al garete.
Tenían que decidirlo en aquel mismo instante: separarse y marcharse cada uno por su lado en ese momento, o averiguar quién diablos los había descubierto, burlar su vigilancia, quedarse y atracar el banco de todos modos.
Para Chris Shiherlis la respuesta fue automática. Su matrimonio estaba de capa caída, y la caída iba a toda máquina. Era un hombre fuerte, con una sobriedad letal y una concentración precisa cuando se metía en un trabajo. Llevaban dando golpes un mes sí y al otro también. Pero Chris era un desastre en su vida personal. Recuperado de su adicción al juego, volvió a recaer un sábado por la mañana dos meses atrás en el hipódromo de Santa Anita. Perdió un montón de dinero en la tercera carrera y empezó a apostar a lo loco por «metacoincidencias» basadas en números y nombres, incluyendo la de un caballo llamado Dominick, el mismo nombre de su hijo. Aquel caballo también perdió. Se pulió la mitad de lo que Charlene y él habían logrado ahorrar tras un año y medio de golpes.
Después de aquello, Charlene se hartó. Quería tener una vida adulta para ellos y para su hijo. Había conseguido echarle el freno a una vida que iba cuesta abajo. Para ella, Chris seguía siendo «un niño que se hace mayor». Para Chris, burlar a los maderos que les habían descubierto y llevarse los once o doce millones del banco era algo por lo que merecía la pena correr el riesgo.
Sentado en un Cadillac entre las sombras nocturnas bajo las rampas atronadoras del cruce de la 105 con la 110, Neil recibió el paquete con el contraespionaje, incluyendo el archivo personal de Vincent Hanna, de manos de su intermediario Nate.
Nate era un ladrón de bancos a la antigua usanza del sur de California. McCauley y él habían cumplido condena en la Penitenciaria Federal de McNeil, en el estrecho de Puget. Ahora era el que conseguía los golpes y el perista de Neil. Alto, escuálido, de pelo largo y ralo, cuidadoso, Nate trabajaba desde un bar de luz azul que poseía en Encino llamado Blue Room. En esos momentos estaba tratando de buscar las palabras adecuadas para expresar su cautela.
Ese tal Vincent Hanna, de Robos y Homicidios, no estaba trabajando en el caso «para servir y proteger». No le interesaba ascender en el escalafón administrativo. Iba por su tercer matrimonio porque se pasaba las noches merodeando por la ciudad, al acecho. Era uno de esos tipos entregados. Y tenía fichada a la banda de Neil; a todos menos a Neil.
El mantra de Neil era largarse en cuestión de treinta segundos si notabas la presión a la vuelta de la esquina. Nate le recordó eso. Y Hanna podía cometer errores. Podía acertar o fallar. Neil, en cambio, no podía permitirse fallar una sola vez.
Neil lo pensó y rechazó todo aquello. No se sentía obligado a explicar por qué iba a quedarse, romper su propio principio, esquivar a Hanna y robar el banco de igual modo.
Nadie tenía por qué saberlo. Al principio se dijo a sí mismo que Eady era un polvo de una noche y que se conformaría con el recuerdo. Su vida estaba a un millón de kilómetros de la de Neil McCauley. Oriunda de la Cordillera Azul, era diseñadora gráfica freelance en su tiempo libre y trabajaba durante el día en una librería de Santa Mónica especializada en arquitectura. Con ella se había abierto una puerta que Neil no creía que siguiera allí. Se había cerrado años atrás, en el asfalto ensangrentado de una carretera de doble sentido a las afueras de Mexicali. Deseaba estar con aquella mujer. El motivo por el que se quedaría era aquel golpe y la vida que podría proporcionarles, en algún lugar muy lejos de allí. No había planeado nada de aquello, pero un futuro sin ella ya no tenía ningún sentido para él.
En un momento determinado, después de que Vincent Hanna descubriera que habían burlado su vigilancia, Neil McCauley y él se encontraron cara a cara.
Hanna se dio cuenta del motivo: seguir escondido ya no importaba.
Paró a McCauley en la autopista 105. Quería cualquier cosa que pudiera descubrir sobre él, y sería capaz de descubrir más hablando con él que mediante un equipo de vigilancia burlado.
McCauley también sabía que quizá tuviera solo un instante en un futuro no muy lejano para decidir intuitivamente si ir hacia un lado u otro. De modo que quería hacerse una idea de quién era Hanna.
Se sentaron en el Kate Mantilini de Wilshire Boulevard. Ambos sabían algunos hechos objetivos sobre el otro, pero eran cosas sin ningún color. Lo que cada uno de ellos sabía del otro era algo altamente sensible y descarnado. Ambos eran depredadores.
Neil sabía lo de los matrimonios fracasados de Hanna. Hanna confesó que era el precio a pagar por perseguir a tipos como él por toda la ciudad. Neil confesó que había conocido a una mujer, pero no habló de ella ni de lo que le había dicho una noche: «Mi vida es una aguja que empieza en el cero y va hacia el otro lado, un doble espacio en blanco», al menos hasta que apareció ella. Convenció a Eady para que se marchara con él.
Sin revelar nada que pudiera comprometerlos, hablaron con la intimidad que se da a veces entre dos desconocidos. Descubrieron que ambos interpretaban de manera similar el mundo real y el modo en que la vida les pasaba a toda prisa.
A Hanna le atormentaban sus sueños. Soñaba con cuerpos muertos sentados a una mesa, mirándolo. No decían nada. Su aspecto le hacía pensar en obligaciones. McCauley no quería saber nada de obligaciones. Tenía sueños en los que no podía respirar. En los que se ahogaba. Quizá estuviese quedándose sin tiempo, le sugirió Hanna. Se parecían en que ambos sabían que la vida era corta, somos huellas en una playa hasta que llega la marea. Y ambos se enfrentaban con los ojos muy abiertos al futuro que se les echaba encima. A lo bruto. Eran polos opuestos en algunos aspectos, pero se parecían en su manera de interpretar el mecanismo del mundo, sin espejismos ni autoengaños.
Al mismo tiempo, estarían dispuestos a volarse la cabeza el uno al otro sin vacilar. Eso también lo sabían.
Aunque tal vez eso nunca ocurriera. Tal vez nunca volvieran a verse.
Así fue como terminó el encuentro.
En el caos posterior al atraco al banco Lejano Oriente, Breedan murió al volante del Lincoln a manos de los detectives de Hanna (Drucker y Casals). Hanna le pegó un tiro en la cabeza a Cerrito, que se escudaba detrás de una niña de cinco años. Bosko, el compañero de Hanna, fue abatido por Shiherlis. Tres policías uniformados de Los Ángeles fueron asesinados y once resultaron heridos, tres de ellos de gravedad. Shiherlis fue alcanzado por encima del chaleco antibalas por un proyectil de 5,56 milímetros a una velocidad de 940 metros por segundo. Lo tiró al suelo y le destrozó la clavícula, incrustándole esquirlas de hueso en la parte superior del tórax. Neil lo llevó a cuestas hasta el aparcamiento de un supermercado, donde robó una ranchera a punta de pistola. Tenían que salir pitando de Los Ángeles.
Neil no llegó a conseguirlo.
Hanna lo mató bajo las luces de aproximación al pie de una pista de aterrizaje del aeropuerto de Los Ángeles. Eady estaba esperándolo en un Camaro a la entrada del hotel Marquee del aeropuerto, en Century Boulevard.
El único que sobrevivió fue Chris Shiherlis.
PRIMERA PARTE Los Ángeles, 1995
La realidad come carne cruda
y no titubea
Tiene la resistencia del sol
Marca sus propias normas
SPOON JACKSON
1
Luces estroboscópicas en la noche se cuelan por las rendijas de la persiana, parpadeos intermitentes de neón rosa y azul del centro comercial coreano de la esquina. Los faros de los coches, al girar, proyectan sombras sobre el techo. La música retumba a través del suelo, procedente de una tienda de música que hay abajo. Palpita como el pulso que siente Chris Shiherlis en el hombro y en el cuello.
«Levanta».
A eso no llega.
«Levanta de una puta vez. Ahora».
Shiherlis abre los ojos.
No está muerto. Los muertos no vibran al ritmo del pop coreano que viene del suelo. Los muertos no sangran.
No está en casa. Su casa es una vivienda baja y discreta en mitad del anonimato del valle de San Fernando. Esto es un colchón tirado sobre una estructura de cama en un rincón. No es una celda. Es el apartamento de un piso superior. Koreatown.
Se le cierran los ojos, se deja mecer una vez más por la marea de la oxicodona. Entonces llega una ola y se despierta.
«¿Qué hago aquí?».
El pop coreano se impregna con el staccato de los disparos que retumban en el cañón, entre edificios de cristal negro. Sirenas que se acercan y aúllan a su paso por el centro. Recuerda el peso oscilante de la bolsa de viaje llena de dinero colgada a su espalda. Breedan alcanzado de un disparo, muerto al volante. Una emboscada. Ráfagas de tres disparos, un acto reflejo. Sin vacilar. La Policía de Los Ángeles a cubierto. Maderos. Potencia de fuego superior para abrumar a los civiles. «¿Civiles? ¡Esto sí que abruma, hijo de perra!». Atacar a la emboscada. La carrocería blanca y negra de los coches patrulla queda hecha un colador, el sonido te lleva los latidos a la cabeza, te explota en lo alto del cráneo.
Los golpes sordos de la música, brillantes y ajenos. «Utilízalos».
—Concéntrate: los ojos —murmura.
Las sombras y la luz rosa de la calle dibujan franjas en las paredes mugrientas. Cama, sábanas baratas, él en calzoncillos. Su ropa está doblada encima de una silla de jardín de plástico. Una tele apagada sobre una mesa plegable. Colillas de cigarrillo apagadas en un platito desportillado; latas de cerveza aplastadas en una papelera. Voces fuera.
La trayectoria de la herida grita. Los fragmentos de hueso no le laceraron la arteria subclavia; de lo contrario estaría muerto. El médico de los perros, el doctor Bob, el veterinario. Chris le había oído decírselo a Neil mientras este lo sujetaba.
Chris patalea tratando de alcanzar la superficie.
«¡Levanta de una puta vez!».
Intenta darse la vuelta e incorporarse. Se lo impiden los músculos doloridos del cuello y del hombro.
¿Cómo ha llegado hasta allí? Volvió con el coche a casa de Nate después de ir a Venice. Oyó los cláxones, que le sacaron de su estupor cuando un semáforo en rojo se puso verde. Recuerda ir pasándose de un carril a otro en dirección norte por Sepulveda Pass, de vuelta hacia Encino. No se atrevía a tomar la 405.
«Venice». Ese gesto de crupier de blackjack. Deslizando la mano lentamente por el aire. No se pueden robar más cartas. Ella había llamado y le había dejado un mensaje. Nate no estaba de acuerdo, pero Chris se marchó de todos modos, se fue con el coche a Venice. Había conseguido salir del coche y la había visto allí, esperando en el balcón.
Sus ojos, una sonrisa; tentadora, como cuando se conocieron. Después aquella mirada que la superaba, una mirada de advertencia.
Se abre la puerta de Koreatown. Entra Nate.
Es alto, lleva una chaqueta deportiva color crema de dos botones y una corbata de cordón. Luce el pelo crespo y rubio peinado hacia atrás, un bigote años setenta que le cubre esa cara llena de manchas. Con esos ojos pequeños y rápidos mira a Shiherlis de arriba abajo, evaluándolo.
«¿Qué hora es?».
Nate cierra las persianas.
—¿Qué?
«¿Cuánto tiempo llevo aquí?».
Palabras. Las oye en su cabeza. Tienen sentido. ¿Le salen por la boca?
Nate se inclina sobre él.
—Estate quieto.
Arrastra la silla de jardín hasta la cama, se sienta y con cuidado retira el esparadrapo que sujeta el vendaje que cubre la herida de bala.
El pequeño proyectil de 5,56 milímetros disparado a gran velocidad le había alcanzado como un misil Sidewinder, haciendo honor a su diseño: amplia cavitación en una masa corporal, hueso convertido en metralla. Chris recuerda estar tendido bocarriba sobre el asfalto con una claridad producto de la adrenalina, la visión ladeada de los coches patrulla que habían tiroteado. «No puedo moverme». Neil lo levantó del suelo.
Nate retira el vendaje. Los puntos de sutura están negros; la piel, roja y ardiente.
La luz del techo dibuja siluetas. Nate masculla, asiente y vuelve a colocar el esparadrapo sobre la piel de Chris. Se apoya sobre los hombros. Lo mira a los ojos.
—¿Estás aquí conmigo o en Disneylandia? —Habla en voz baja y ronca.
Chris asiente.
—Hay que sacarte de aquí. Deprisa.
Nate vende mierda. Mercancía. Se encarga de él. De organizar los golpes. Lo que sea.
—Charlene —murmura Chris.
—Tienes un par de horas. Después se acabó.
Su hijo, su mujer. Charlene no está aquí…
—¿Neil? —pregunta Chris.
Ve la frialdad en los ojos de Nate, sin expresión. Una respuesta controlada de un experto en malas noticias.
—Si te quedas aquí, estás muerto —le dice sin más—. Deberías pensar en eso y nada más.
—Neil…
—Espabila, joder. Enseguida vuelvo. —Nate vacila, sacude la cabeza un milímetro y después se dirige hacia la puerta.
Chris lo ve, cubierto de rayas rosas y azules del neón de la calle. Intenta proyectar la voz de un extremo al otro de la habitación antes de que Nate se vaya, por encima de los golpes graves del pop coreano que suben del suelo. «No sacudas la cabeza y te largues, tío».
La puerta se cierra.
2
Vincent Hanna camina de un lado a otro junto a la enorme cristalera, examinando la estancia. Las olas de fuera golpean la arena con un murmullo constante. El océano es de un cobalto oscuro. La parte superior de las nubes más bajas proyecta hilos de luz dorada, como los galones de un uniforme de gala. El amanecer. Las seis de la mañana. La casa está vacía. Neil McCauley vivía aquí. No va a volver.
Hanna está aquí porque quiere que este lugar le cuente cosas. Quiere que McCauley vuelva a hablarle. No han pasado ni seis horas desde que disparó las tres ráfagas que abatieron a McCauley. Le estrechó la mano durante el paroxismo que le llevó a la muerte. Se entendieron el uno al otro, como si fueran las dos únicas personas sobre la tierra. Solos, aislados dentro de su propia persona, pero solo ellos sabían cómo funciona de verdad el mundo.
En su palma izquierda permanece la memoria táctil.
Atraviesa el salón de Neil, observando. El tiempo que le queda se está evaporando. Quiere algo; información, datos. Los suelos de madera producen solo eco mientras camina. El sonido de los cachones reverberaba en las ventanas. La barandilla de cristal del balcón está manchada de mierda de gaviota.
McCauley no vivía aquí, en este espacio blanco. Dormía aquí, comía aquí, bebía whisky de malta de la botella que hay sobre la encimera. McCauley nunca habitó esta vivienda.
Había sido una estación de paso.
«Sin ataduras. Abandona en treinta segundos cualquier cosa y a cualquier persona si percibes la presión a la vuelta de la esquina». Eso se lo había dicho a Hanna.
¿Quién era entonces la chica del Camaro?
Fuera, el sol naciente ilumina el cielo por encima del océano oscuro. Hanna se aparta de las ventanas.
Todo se ha esfumado. La parte de McCauley de las ocho cifras del atraco al banco. Cerrito. Trejo. Breedan.
Salvo el último hombre, Chris Shiherlis. Anda por ahí fuera. ¿Dónde?
El sargento Jamal Drucker entra en el salón desde la parte trasera de la casa. Se mueve como una cuchilla de carbono, suave, afilado, con el rostro oscuro y severo bajo aquella luz tenue.
—Aquí no hay nada, Vincent.
—¿Restos? ¿Manchas? ¿Ápices?
Sus pensamientos se van por la tangente… Alguien de la familia de Michael Bosko ya estará en el depósito de cadáveres. Eso lo teme. Allí o en la funeraria. Esa mirada de indiferencia en el rostro de Shiherlis al disparar. Sin vacilar. La ráfaga de tres disparos que mató a Bosko. ¿Dónde está Shiherlis? A Hanna se le están acabando las oportunidades para acorralarlo, se consumen como las unidades idénticas de un tacómetro. El tiempo, con su indiferencia habitual, va arrebatándole las posibilidades.
Drucker parece cansado, pero su voz profunda suena centrada, firme.
—Tres camisas blancas idénticas en el armario. Libros; Metalurgia mecánica, Camus, Marco Aurelio. No me preguntes por qué.
¿Por qué eso no le sorprende?
—¿No hay cosas de mujer? ¿Pintalabios, rímel, lencería, Tampax, guantes de goma de color rosa o turquesa colgados en la cañería de debajo del fregadero? ¿Qué hay en el frigorífico? ¿Yogur? ¿Frambuesas? ¿Bizcochitos congelados? ¿Algo más aparte de cenas precocinadas?
—Una botella de vodka.
Pero McCauley se veía con una mujer. Tenía expresión compungida bajo aquella melena revuelta de color castaño, de pie junto al Camaro. Aparece en las grabaciones de seguridad del hotel, con los hombros caídos cuando McCauley se aparta de ella y huye, perseguido por Hanna. Las matrículas del Camaro no coincidían. Sin duda era el vehículo de McCauley. ¿Y ella quién es?
—Iba a fugarse con él —le dice a Drucker.
—¿Quién?
—La chica del Camaro.
—A lo mejor se ha marchado.
—A juzgar por su aspecto, no está en el ajo. ¿Dónde iba a ir sin él? Quizá sepa quién le suministró el coche a Neil. Sea quien sea, esa es la persona que está ayudando a Shiherlis. No va a irse al aeropuerto de Los Ángeles a facturar. Shiherlis no apareció porque se percató de que teníamos a Charlene vigilada. Sabe que Charlene no va a irse a ninguna parte. Eso significa que se ha largado. Solo. Y acudirá al tipo que le proporcionó el coche a McCauley.
Se da la vuelta, escudriñando el lugar.
—¿Hay algo en este lugar estéril con las ventanas cubiertas de mierda de gaviota que nos indique quién cojones podría ser ese tipo?
Se queda observando el salón, teñido ahora por la luz azul del amanecer. Nota el pulso pesado. Intenta absorber la información. Pero esta casa no guarda más que reflejos.
«¿Qué puede indicarme esto?».
«Nada. ¿Por qué sigo aquí?».
Está intentando sentir la presencia de Neil, de pie donde estuvo él, viendo lo que él veía. Una cierta melancolía le aferra a aquel suelo de madera. Una vida acabada, irreversible, un hombre al que conocía.
Sabían cómo pensaba el otro sobre temas personales, allí sentados, uno frente al otro, en Kate Mantilini… y al mismo tiempo Hanna no había descubierto ninguna información logística que pudiera serle de utilidad sobre aquel hombre.
Drucker accede a la cocina. Electrodomésticos asépticos y relucientes. Una encimera inmaculada. Un bolígrafo junto al ejemplar de ayer de LA Times. Desdobla el periódico, busca alguna nota garabateada, números de teléfono, nombres, iniciales, información de vuelo. Debajo hay un libro satinado.
—Vincent —dice Drucker—. Fracturas por estrés en el titanio.
Hanna se acerca.
—Una magnífica selección de lectura —comenta Drucker mientras le alarga el libro—. Mierda fría y analítica.
En la parte de atrás el libro tiene la etiqueta del precio.
—Hennessey and Ingalls. ¿Conoces este sitio?
—Está en Santa Mónica, sí. Es una librería especializada en arte y arquitectura.
Hanna hojea las páginas del pesado volumen. Dentro está el recibo.
—Compró el libro el mes pasado. Pagó en efectivo.
El rugido de las olas al romper se cuela a través de las ventanas. Hanna saca el recibo. Drucker ya está marcando el teléfono.
—Que se ponga el encargado ya mismo. Neil estuvo en esa tienda hace tres semanas comprando esto. ¿Quién iba con él? ¿Quién le atendió? ¿Quién le cobró?
Drucker sale por la puerta. Hanna se queda allí parado, frente al océano.
La noche antes, los aviones de pasajeros surcaban el cielo sobre su cabeza. Sentía el pulso acelerado de Neil McCauley en su mano izquierda. Ahora Hanna oye solo las olas. Toca el cristal con la mano derecha.
Neil, quizá también Chris, estuvo aquí, justo aquí mismo, en esta postura. «Donde yo estoy ahora, mirando a través de este cristal». Intenta canalizar el pensamiento de Neil. Solo en la enormidad… salvo por este cuerpo, este organismo… que percibe, hasta que deja de hacerlo. Eso es lo que pensaría Neil…
Hanna le estrechó la mano mientras el paroxismo sacudía su cuerpo, invadido por las hemorragias arteriales. Si tuviera que hacerlo, volvería a hacerlo exactamente igual, y eso no cambia nada de este momento. Ambas cosas son ciertas.
Le da la espalda al mar.
Golpea el cristal con los nudillos al apartarse. El sonido rebota bajo la luz del amanecer como una rueda de plegarias.
3
Nate se apoya contra la cabina telefónica, con el auricular pegado a la oreja, mientras observa el tráfico y a los transeúntes de primera hora de la mañana.
—Debe ir hoy. Absolutamente —dice en un español de chico blanco angelino.
Shiherlis tiene que irse ese mismo día. Esperar más no es una opción.
Está frente a una farmacia de Koreatown sosteniendo una abultada bolsa de plástico llena de suministros médicos, Gatorade, una cuchilla de afeitar desechable y más cosas.
—La mitad por adelantado. La otra mitad después. El resto cuando llegue allí. —Escucha. Observa. La gente le mira al pasar por la acera: un tipo blanco y alto, de aspecto rockabilly con una corbata de cordón de los años cincuenta—. El carro… El coche está en mi local. En el garaje. Blue Room. Sí. —Asiente—. ¿A qué hora? —Mira el reloj—. Allí estará.
Cuelga el teléfono, se fija en la calle y da un paso atrás para que el cholo que se aproxima por su izquierda no pueda cruzar detrás de él. Las costumbres adquiridas en el patio de la cárcel te acompañan siempre. Zigzaguea por la calle, se cuela por la estrecha puerta y sube las escaleras hasta el estudio que hay encima de la tienda de música y tintorería, donde ha dejado a Shiherlis.
Dentro, Chris oye los pasos. Se incorpora en el borde de la cama, adormilado y medio mareado.
Tiene que levantarse. «La máquina de carne. Eso no soy yo. Yo soy yo; estoy dentro de ella. Levanta, tronco. Hazlo».
Entra Nate. Chris se impulsa para levantarse.
Algo se le retuerce en las tripas, un nervio vago, náuseas, la habitación da vueltas.
«¡Levántate, cabronazo!».
La luz del día es una plancha de acero ardiendo frente a la ventana. El efecto de la oxicodona va y viene. El dolor afila los dientes. Necesita recuperar la claridad, aunque eso implique esa sensación de puñalada cada vez que respira.
Nate deja caer sobre la cama una bolsa de plástico medio rota.
—Te largas hoy, hermano. Pronto tendrás que poder moverte.
Chris está muerto de sed, le palpita la cabeza. La deshidratación y la pérdida de sangre. Abre una botella de un litro de Gatorade y se bebe la mitad. Nate le enseña paquetes de gasas, una pomada antibiótica y un bote de pastillas con receta.
—Antibiótico de amplio espectro. Espero que no seas alérgico. —Saca un bote de agua oxigenada y bolitas de algodón—. Quítate la camisa. Voy a cambiarte el vendaje.
Chris se quita la camisa y se deja caer en el borde de la cama. El sonido del tráfico de fuera y la luz de la habitación parecen hincharse y difuminarse, una sensación palpitante y parpadeante. Chris nota la lengua espesa.
—Charlene —dice.
Nate acerca la vieja silla de jardín a la cama, se sienta, le retira el esparadrapo y el vendaje sucio del hombro. Chris nota el aire sobre la piel sensible. Se inclina hacia delante.
—¿Charlene?
—Ya te he oído a la primera.
—Tengo que ir a verla…
—¿En serio…? ¿Cómo sabías dónde estaba?
—Llamó y me lo dijo.
—¿Qué te dijo? —le pregunta Nate con una mirada fría.
No hay respuesta.
—Eso no va a pasar. ¿El poli que te disparó? —le recuerda Nate—. Está muerto. Era del equipo de Vincent Hanna. Y otros tres más. Todos esos tíos de uniforme te andan buscando.
Chris recupera un poco de fuerza en la voz.
—Tengo que sacarlos.
Nate se incorpora y deja de curarle la herida.
—Entonces te dejo a tu suerte ahora mismo, tío. ¿Quieres eso? La única salida que tendrás entonces será a través de un agujero en el suelo.
Chris se sacude. Una idea magnífica. El dolor le estalla como un gong.
Nate espera a que se calme.
—La única manera de conseguir sacarlos es salir tú primero. Y después organizarlo.
—¿Cómo han encontrado a Charlene? —pregunta Chris con un suspiro.
—¿Y yo qué sé? —Nate le lanza una mirada de hartazgo. «Cierra el pico», parece querer decirle—. Ya se lo advertí a Neil. No me quiso escuchar. ¡Así que ahora hazme caso de una puta vez cuando te hable!
«¿Cómo? ¿Cómo ha podido salir todo tan mal?».
Chris es incapaz de concentrarse. Lo único que ve es el gesto de crupier de blackjack de Charlene.
Pasma por todas partes. Charlene se arriesgó a lanzarle una señal. ¿Cómo descubrieron dónde estaba escondida?
—¿Qué tal el hombro? —pregunta Nate.
—Voy a dedicarme al tenis. —Chris aprieta los dientes contra el dolor. Intenta pensar.
Y entonces se da cuenta de aquello que no quería saber, pero sabe.
Nate lo percibe.
—Eso es —responde.
Neil ha muerto. Su equipo ha muerto. Y Charlene lo ha abandonado.
No hay más vuelta de hoja. ¿De quién era esa casa en Venice? Y la poli estaba allí esperando…
Incluso con Hanna y la División de Robos y Homicidios, dieron el golpe de todos modos. Y todo fue bien. Genial. Hasta que empezó a ir mal.
¿Habían trincado a Charlene? ¿Ella le había tendido una trampa, pero después había cambiado de opinión? De pronto siente un calambre en el estómago. Se encorva.
—¿Qué ha ocurrido? —pregunta, casi para sus adentros.
Ahora habla con mayor claridad. Nate lo ignora deliberadamente. Está limpiándole los puntos del pecho con agua oxigenada. Saca unas tijeras quirúrgicas, corta pedazos de esparadrapo y prepara el nuevo vendaje.
No reacciona.
—No estoy enterado de todo.
Chris intenta respirar más despacio. Nate le aplica el gel antibiótico, coloca gasas esterilizadas sobre la sutura del veterinario y las cubre con esparadrapo.
Chris no quiere mirarlo. Quiere darle un puñetazo. Quiere hacer un agujero en la pared, justo después de arrancarse el hombro.
—No puedes moverte muy rápido, así que tienes que empezar ya. Va a venir alguien a por ti. ¿Vale? Si te retrasas porque tienes ideas raras, se pirarán, y recibirán el dinero de todas formas, porque no les importa una mierda. Dentro de un rato intentaré hacer una llamada.
Nate se da la vuelta. Chris le planta una mano en el brazo.
—¿Qué ha pasado?
Esa frialdad en los ojos de Nate. Así es como afronta la pérdida.
—Ya se lo advertí. Había conseguido escapar. Pero de camino al aeropuerto de Los Ángeles se desvió para darle una paliza al puto Waingro y se metió en una trampa. El poli, Hanna, le disparó en el aeropuerto.
—¿Consiguió encargarse de Waingro?
—Así es.
4
Hennessey and Ingalls está vacía. La encargada está desconcertada. Son las ocho de la mañana en Wilshire, al final de Third Street Promenade. La zona se está despertando. Han limpiado la acera con mangueras; resplandece. El suelo de madera clara de la tienda y las estanterías de libros brillan. La encargada busca el vídeo de seguridad de la fecha de la venta. Hanna tiene el libro de McCauley y el recibo de la compra. La encargada revisa el metraje, lo pasa a cámara rápida. Hanna está de pie detrás de ella, cerca, con los brazos cruzados, mascando chicle, balanceándose de un lado a otro, con los ojos fijos en la pantalla. Ella se confunde con el botón. No está acostumbrada a tratar con la policía. Tras él, Drucker camina de un lado a otro.
Cuando el reloj de la pantalla se aproxima a la hora impresa en el recibo, Hanna se queda quieto.
Ahí está McCauley.
Traje gris, camisa blanca, nada llamativo, se mueve con precisión mientras revisa la sección de ingeniería y selecciona el libro que Hanna sostiene ahora en la mano. Autosuficiente, centrado, alerta. Neil pasa las páginas hacia delante y hacia atrás. El tiro de cámara muestra microfotografías electrónicas de diferentes tipos de acero.
Una mujer pasa por el pasillo detrás de McCauley. Le lanza una mirada a él y al libro, aminora el paso. Neil no le presta ninguna atención.
—Pare —ordena Hanna—. Rebobine.
La encargada rebobina la cinta y vuelve a reproducirla.
—¿Quién es esa? —pregunta Hanna señalando la pantalla.
—Es Eady —responde ella, mirándolo con el ceño fruncido—. Trabaja aquí. Trabajaba.
—¿Dónde está?
—Se despidió hace dos días.
Hanna se siente pletórico. Solo dice una palabra.
—Bingo.
Pómulos marcados y ojos grandes. Los bucles de su melena castaña podrían haber salido de un cuadro prerrafaelista. Tiene un paso atlético, lleva ropa holgada. Hay algo en su actitud que le recuerda a una paloma que se aproxima a una carretera transitada.
Es la mujer que estaba de pie junto al Camaro.
Drucker ya está apuntando el nombre completo de Eady, su dirección, su número de la seguridad social y del carné de conducir, le da las gracias a la encargada de camino a la puerta mientras llama por teléfono a la División de Robos y Homicidios para informar. Hanna ya ha salido corriendo.
5
La casa está ubicada en una ladera sobre Sunset Plaza, un pequeño apartamento con vistas increíbles sobre el inmenso entramado de luces del valle. Cielos azules, sol brillante. La casa tiene las líneas limpias de un lienzo en blanco. Hay un Honda Civic ruinoso aparcado en el camino de la entrada. No hay más vehículos. No hay movimiento en la calle, todas las persianas están bajadas. Hanna conduce a tres detectives y a cuatro policías uniformados hacia la entrada. Drucker y él se dirigen a la puerta principal con dos agentes de uniforme. Casals y los otros van por la parte de atrás. Hanna nota un cosquilleo en los dedos. Le invaden la incertidumbre, la posibilidad, la urgencia. Llama a la puerta con los nudillos, pero se echan a un lado, Hanna con su Combat Commander .45 y Drucker con un arma del 12.
No hay respuesta. Vuelve a llamar.
—¿La forzamos? —El policía uniformado que tiene detrás sostiene un ariete compacto.
Entonces se oye el giro de la cerradura y la puerta se abre. En el recibidor en penumbra se halla la mujer a la que vio Hanna al pasar corriendo delante del hotel Marquee del aeropuerto.
Hanna la agarra de la muñeca, la saca a rastras y la coloca contra la pared. Una policía de uniforme la cachea con rapidez en busca de armas.
—Despejado —oyen gritar a Casals desde el interior de la vivienda.
—Tenemos una orden de registro —explica Hanna mostrándole la placa.
Ella se queda mirándolo, y después a Drucker.
—¿Estoy detenida?
—Sí, pero lo que suceda después depende de lo que haga en los próximos cinco minutos —le dice Hanna.
Ella parpadea. Está un poco pálida, tiene los ojos rojos y el pelo revuelto. Lleva unos viejos pantalones de chándal y una camiseta de un grupo de música independiente. Hanna la agarra del brazo y la conduce al interior, hasta la moderna cocina y el salón, donde tiene montado un estudio de diseño gráfico. Al otro lado de los ventanales hay un balcón que da a la ciudad. Hay otros agentes a ese lado, mirando a través del cristal como cuervos negros. Drucker abre la puerta del balcón y les deja pasar.
—Fuera está despejado —le informa uno.
Shiherlis no está aquí. No le sorprende. Oye el tictac de los segundos que se acaban. Le señala a Eady un taburete que hay junto a la televisión.
Drucker responde a su radio, se introduce más el auricular en el conducto auditivo. Escucha. Cierra la transmisión y le hace un gesto a Hanna para que se acerque.
Hanna se vuelve para que Eady no pueda oírlo.
—Está limpia —le susurra Drucker—. No tiene antecedentes. Ni siquiera tiene multas de tráfico.
Hanna se vuelve de nuevo hacia ella.
Eady está de pie con los puños apretados en los costados, como si una parte de ella estuviera en otro lugar y no supiera dónde colocar su cuerpo hasta que Hanna le señala el taburete. Le indica a la agente que lleva las esposas abiertas que se aparte.
—¿Sabe lo que quiero?
Ella niega con la cabeza.
—Todo lo que sepa sobre Neil McCauley y su banda. No me mienta, no se guarde nada. Si no quiere acabar en una celda acusada de cómplice, hable conmigo.
Ella se estremece.
—No sabía quién era. No sé nada de una banda.
Hanna le da una palmada a la tele.
—Esto funciona, ¿verdad? La KNBC se ve con total claridad. Ya habrá visto las imágenes del atraco al banco del centro.
—Me dijo que era vendedor.
—¿Y usted le creyó? ¿Qué le dijo que vendía?
—Me dijo que viajaba mucho y vendía metales.
Eso encaja con lo que le dijo McCauley, pero Hanna no dice nada. Se acerca más a ella.
—¡Venga, venga! Ya vio su foto en las noticias. Y se montó en su coche de todos modos y se fue con él al hotel Marquee del aeropuerto, y allí se produjo el caos, entre asesinatos, camiones de bomberos, policías, gente como loca corriendo de aquí para allá, helicópteros, toda la parafernalia. ¿Y usted pensaba que vendía armarios metálicos para la cocina o algo así?
Por un instante, Eady parece una persona atrapada en un edificio en llamas mientras las paredes se derrumban a su alrededor.
—No lo sabía hasta anoche. Y tuve que hacer lo que me decía. —Está tratando de encontrar las palabras para explicarse. No lo consigue—. Y entonces, casi al final, me lo contó. Y sí, me fui con él de todos modos.
Esta es la persona a la que McCauley quería tener al lado en su camino hacia la libertad. Esta mujer había puesto su vida patas arriba para irse con él.
Se había quedado de pie junto a la puerta abierta del Camaro, viendo a McCauley retroceder y salir corriendo. Se quedó mirándolo mientras corría. Helada. Confusa. Ahora Hanna ya lo entiende. Abandonada. Hanna percibe su dolor. Se ha acabado su ilusión de tener una vida diferente, una pasión más salvaje y urgente con aquel hombre intenso.
Hanna sabe que se ha visto involucrada de forma inocente. Técnicamente, un fiscal podría intentar tildarla de cómplice. Pero no lo es.
—Mira, Eady. Puedo protegerte —le dice—. Pero tienes que contármelo todo. Ahora mismo. ¿Con quién más tenía contacto Neil?
Ella se recompone.
—Michael. Mencionó a un amigo llamado Michael. Uno de los hombres a los que dispararon en el centro.
—Cerrito —aclara Drucker.
Ella dice que sí con la cabeza.
—Dijo que… —Se le quiebra la voz—. Dijo: «Cuando llueve, te mojas. Michael conocía los riesgos».
Traga saliva. Hanna tiene claro lo que está pensando: «Yo también los conocía».
A su alrededor, los detectives parecen imponentes, inundan la estancia con una energía inquietante. «Punitiva», piensa. Nunca se había topado con algo así. Registran sus cosas de forma invasiva, como si fuera su derecho inalienable desordenarlo todo. Es como si todo lo que tocaran… ya no fuera de ella. Podría devolver las cosas a su sitio, pero ya no sería lo mismo. Sus objetos personales ya no son posesorios. Los están despojando de significado. Ya no son recuerdos. Objetos inanimados. La cuidada colección de cuadros de pastel. El papel japonés enrollado, valioso por la excelencia y el cuidado de su fabricación, ahora ya no es más que una cosa mientras un detective de dedos gruesos rebusca entre las láminas.
Hanna la trae de vuelta al presente.
—Mírame. Oye, Eady. Quédate aquí.
Algo aturdida, le devuelve la mirada y se fija realmente en él por primera vez.
Él se da cuenta. Todos los telediarios abren con la noticia de que McCauley ha muerto en un tiroteo en el aeropuerto de Los Ángeles. A manos de un poli.
Ella se resiste a esa información, no quiere dar ese último paso, aunque Hanna está de pie frente a ella. Entonces se estremece, como si hubiera recibido una descarga eléctrica.
—¿De quién más habló McCauley? —pregunta Hanna—. ¿De Shiherlis? ¿Chris?
—No. —Ha endurecido la mirada—. Le vi a usted. Frente al hotel.
—¿Trejo? ¿Breedan? ¿Sus mujeres, sus novias, sus hijos?
—No. Siempre iba solo. —Sacude la cabeza—. Usted le disparó, ¿verdad?
—Y tú te fuiste con él, sabiendo quién era.
Se mantiene firme delante de su cara. Ella se tambalea y sus ojos se vuelven oscuros y brillantes.
—Cuando llueve, te mojas —repite, casi sin voz.
Hanna no se mueve, pero baja la voz.
—¿Con quién más tenía contacto?
Eady se pasa los dedos por el pelo. Se encoge de hombros.
—Hizo una parada de camino al aeropuerto. Se encontró con un hombre en la puerta trasera de un bar.
El rango de atención de Hanna se centra en un punto concreto.
—¿Qué bar? ¿Qué hombre?
—En North Hollywood, a la salida de Burbank Boulevard. No sé la dirección. Ladrillo y chapas de metal corrugado, hiedra en las paredes. Blue no sé qué más.
Casals saca la radio.
—Descríbeme al hombre —ordena Hanna.
—Cincuenta y tantos, de pelo rubio pajizo, con bigote. Llevaba poliéster. Muy años setenta.
A Hanna se le acelera el pulso. Les hace un gesto con la cabeza a sus hombres.
Casals ya ha identificado el bar y ha enviado dos unidades para vigilarlo a dos manzanas de distancia.
Hanna escribe algo en el dorso de su tarjeta y se la entrega a Eady.
—La policía que hay allí te va a esposar y a llevar a la comisaría del centro. Tenemos que ficharte. ¿Tienes abogado?
No tiene. Su capacidad para procesar lo que está ocurriendo se diluye en un pozo negro. Hanna se da cuenta.
—Llama a este número. Es abogado. Te conseguirá un fiador para la fianza. Si alguien más intenta interrogarte, tienes derecho a que esté presente tu abogado. ¿Entendido?
Ella asiente y lo mira directamente a los ojos. Hanna entiende por qué Neil quería marcharse con ella hacia la libertad.
—Si recuerdas algo más que pueda serme de ayuda, llama. No pienses, no parpadees, solo llama. —Antes de marcharse, añade—: Y sí, tuve que dispararle.
Sus miradas vuelven a encontrarse y se sostienen por un instante.
Entonces, la mirada de ella cambia. Ahora dice: «“¿Algo más?”. No hay nada más. Todo se ha acabado».
6
El sol pega con fuerza cuando Hanna y los SWAT irrumpen en el Blue Room. El bar es un antro de un barrio conflictivo situado en una calle comercial deslustrada.
La orden de registro llegó a la una de la tarde. Hanna, su equipo, la policía uniformada y los SWAT se aproximaron por las calles traseras. Bloquearon ambos extremos de un callejón con los coches patrulla. Eliminaron una cámara de vigilancia.
Si Shiherlis está ahí dentro, estará armado hasta los dientes. ¿Quién más podría haber dentro?
Hanna, con un chaleco antibalas y una Benelli semiautomática del calibre 12 levantada, está metido en la melé, protegido por la unidad SWAT en aquel baile táctico, cuerpo a cuerpo, con los pies alineados con precisión. Le hace un gesto con la cabeza al jefe del equipo SWAT, que sostiene un rifle automático a la altura del pecho, con el cañón levantado. El hombre alza una mano y realiza una cuenta atrás con los dedos. Una entrada silenciosa. Llega al cero, señala la puerta con la mano como si fuera un hacha y entra.
La puerta no está cerrada por dentro. Han entrado. En pocos segundos invaden y acaparan la estancia. Una barra larga recorre la pared izquierda, con un espejo detrás y botellas que brillan con la luz tenue. Hay algunos bebedores tempranos de pie junto a la barra o sentados en mesas descuajaringadas. Gangsta’s Paradise suena en la gramola. El camarero se vuelve.
—Alto —grita Hanna junto a los demás—. Las manos donde pueda verlas.
—Contra la pared —les grita a los clientes un agente de los SWAT—. Las manos detrás de la cabeza.
Un segundo equipo asciende tácticamente por una escalera.
El camarero da un paso atrás y levanta las manos por encima de la cabeza. Un cliente corre hacia la puerta de entrada. Al abrirla de golpe, Drucker lo derriba con un golpe de brazo en el cuello. Entra junto a Casals, que va armado con una Remington 870.
Hanna enfila hacia el tipo alto de la barra, que tiene las manos a la vista; en una de ellas lleva una taza de café. Es el tío que había descrito Eady. El típico veterano del sur de California, con el pelo rubio grisáceo y pajizo, y unos ojos fríos que miran a Hanna a través del espejo.
—Las manos sobre la barra —le ordena Hanna.
El tipo obedece. Huele a colonia Brut y a poliéster de tintorería. Observa a Hanna a través del espejo con una mirada glacial. Lo cachean. Un miembro de los SWAT deja caer sus llaves y su billetera sobre la barra.
Hanna abre la billetera. Los mismos ojos azul gélido le devuelven la mirada desde la foto del carné de conducir.
—Nathan —dice Hanna al leer el nombre—. Vamos a hablar de un amigo en común.
—¿Le conozco a usted? —pregunta Nate volviéndose con rictus neutral.
—¿Cómo cojones voy a saber si me conoces? Yo te conozco a ti. Conozco a un tipo al que conoces. Neil McCauley.
—¿Quién? —pregunta Nate con expresión confusa.
—Tu colega.
—No me suena.
—¿Qué te tiene que sonar? No es un timbre. ¿Y qué me dices de la cámara de seguridad de ahí atrás? ¿Crees que tu amigo McCauley y tú salís juntos en la entrada trasera? ¿Qué probabilidades hay?
—Despejado —grita desde el piso de arriba uno de los SWAT.
El jefe de los SWAT regresa por el pasillo.
—Todo despejado.
Chris Shiherlis no está ahí.
—Pues resulta que las probabilidades son cero —responde Nate.
Hanna siente el fuego negro de la rabia. Por fuera, sonríe como la guadaña de la muerte.
—Bien, porque rebobinar y borrar demuestra lo que denominamos «conciencia de culpabilidad». —Mira a su alrededor, fijándose en todo—. Dado que hay quien se ha fijado en ti y te ha visto con él.
—¿Por qué mentir? —pregunta Drucker—. Si quieres mentir, miente sobre algo que quizá no podamos demostrar. ¿Mentir sobre Neil? Esa es una mentira de mierda. ¿Por qué mentir sobre eso?
Nate mira a su alrededor, contempla con desdén su bar plagado de policía de Los Ángeles.
—Hasta ahora, se me escapa qué hacen aquí.
—¿Se te escapa? —Hanna se encoge de hombros—. Shiherlis, Christopher. Supongo que tú eres el intermediario barra amañador. Ahora mismo, como mínimo, te enfrentas a cargos por cómplice tras el golpe al furgón blindado con el que están relacionados tres homicidios y el atraco a un banco, incluidos los asesinatos de un sargento de la Policía de Los Ángeles durante el altercado, uno de mis compañeros, y otros tres agentes uniformados. El asesinato de Roger van Zant y, además de la mencionada… carnicería, el asesinato de un gilipollas llamado Waingro… —se inclina hacia él— a manos de Neil, tu colega, que me dijo en persona que no iba a volver nunca. Y no va a volver.
Con esos ojos azules enmarcados entre las manchas sonrosadas de los capilares reventados, Nate mira a Hanna sin apenas fijarse en él.
—División de Robos y Homicidios. Váyase a fanfarronear a otra parte.
Hanna se muestra sereno, como el agua en calma.
—Shiherlis a la fuga puede que se me escape o puede que no. Pero tú no te escapas. Para ti tengo mucho tiempo.
Nate adquiere una expresión escéptica y después vuelve a mirar a Hanna de frente.
—Si tiene motivos, deténgame. Si no, su presencia aquí está alterando a mis clientes de mediodía.
—Claro, claro… —Hanna, con la concentración puesta en otra parte, mira hacia atrás. Los agentes están registrando el despacho de atrás. Podría llevarles horas. Le hace un gesto a Drucker para que se acerque—. Es una pérdida de tiempo —le dice en voz baja—. Hablar con este tío es como hablar con la pared.
—¿Qué hacemos? —pregunta Drucker.
—¿Con él? Detenedlo. ¿Un exconvicto de la vieja escuela? Asignadle alguien joven para que lo desgaste. No llegarán a primera base. Chris Shiherlis… —Lo piensa unos instantes—. Casals le alcanzó por encima del chaleco. En la clavícula. Estará demasiado jodido para arriesgarse a embarcar en un vuelo comercial. Quizá al tipo listo de la barra que todo lo arregla no le haya dado tiempo a organizar un vuelo privado y que parezca todo legítimo. Shiherlis se ha dado a la fuga, pero va por tierra.
—Hemos enviado una orden de busca y captura a todas las agencias de California —le informa Drucker—. Con la foto del carné de conducir y la foto policial.
Hanna piensa en ello.
—No tendrá el mismo aspecto. —Mira hacia el callejón a través de la puerta trasera, golpeándose la pierna con la mano—. Se quitará esa coleta de surfista. Se cortará el pelo, quizá se lo tiña de oscuro. Que nuestro dibujante haga un boceto. Que envíen una nueva orden.
—Si no tiene tiempo —dice Drucker—, se dirigirá hacia México.
—Y no creo que vaya atravesando el desierto con su mochila —coincide Hanna—. Avisa a los puestos fronterizos. Que envíen el nuevo boceto a Aduanas, a la Patrulla fronteriza, a Inmigración mexicana, y a las comisarías de Baja, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Quiero que empapelen con su foto todos los puñeteros cruces de fronteras desde San Diego hasta Brownsville.
—¿Teniente? —dice un agente de los SWAT que ha entrado del callejón por la puerta de atrás.
Hanna se vuelve.
El hombre señala con el pulgar por encima de su hombro.
—Ahí fuera hay un garaje independiente. ¿Quiere venir a verlo?
Hanna lo sigue hasta el callejón y dobla una esquina. Han levantado la puerta metálica del garaje. Hanna se detiene y mira en su interior.
En el suelo hay una mancha reciente de aceite, que aún no ha sido absorbida por el asfalto. Alguien se ha marchado de allí. Hace poco.
7
La autopista vuela mientras el coche avanza hacia el este por el desierto. La radio suena a todo volumen. Locutores y mariachis de Tecate que poco a poco se van mezclando con las interferencias. Esta tarde es una mezcla borrosa de sol blanco y dolor. La interestatal 8. Chris conoce la carretera. No conoce a la mujer que va conduciendo.
Los Ángeles ha quedado atrás. Junto con una mancha de aceite del coche en el suelo del garaje vacío de Nate.
El dolor ha vuelto. Ahí, en plena carretera, está expuesto. No puede anestesiarse con Percocet. Abre los ojos y soporta otro segundo de agonía cuando los músculos del cuello y de la espalda, anclados a la clavícula, tiran de los huesos rotos. Los puntos de sutura son grandes y burdos. «Un trabajo de primera categoría, doctor Bob». Si un amigo te lleva a rastras al veterinario, recibes un tratamiento de calidad veterinaria.
El vacío le invade como una bofetada fría y amarga. En su visión inconsciente del mundo sigue apareciendo Neil, hasta que se acuerda de sí mismo. En Koreatown, cuando Nate le lanzó esa mirada de hartazgo y se lo dijo, en su mente se había levantado un murmullo, como una luz de emergencia en mitad de una carretera.
Nate se había sentado y se había inclinado hacia él. «Alguien vendrá a por ti. La próxima persona que venga aquí será tu billete de salida. Tendrá tus papeles. No te preocupes, será algo sólido».
«¿Dónde?», le había preguntado Chris medio atontado. «¿Dónde voy?».
«Al sur». Nate le explicó la ruta.
A Chris le daba vueltas la cabeza. «Mi parte del dinero del atraco al banco…».
«Estará a salvo. Abriré una cuenta a través de un fondo de Delaware. Podrás acceder telefónicamente, por fax o por ordenador. Pero, allí donde vas, no utilices ese dinero a no ser que se trate de una emergencia. Nada de llamar la atención».
«Tengo que enviarles parte del dinero a Charlene y a Dominick».
Charlene. Tendiéndole una trampa. «¿Por qué?».
Un calor negro le recorrió el cuerpo. ¿Amenazarían con quitarle a Dominick? La jodida pasma.
Nate adoptó una expresión reflexiva. «Yo me encargaré de eso, pero no puedo darle nada salvo efectivo. Nada que deje un rastro. Y de momento ni eso». Se puso en pie. «Me largo».
Chris logró ponerse en pie y le estrechó la mano. «Gracias».
«No hay de qué». Nate levantó la barbilla a modo de despedida. «Jumpin’ Jack Flash, no levantes la cabeza».
La persona que había ido a buscarlo está ahora al volante. Lleva vaqueros, unas Reebok, pendientes dorados de aro de diez centímetros y un tatuaje de su nieto en el antebrazo. No llegará ni a los cuarenta. Parece capaz de levantar un Chrysler.
La mira conducir. Lleva horas conduciendo.
—¿Cómo te llamas?
Ella le lanza una mirada rápida, quizá sorprendida de que esté medio consciente.
—Eso da igual.
—Tú sabes cómo me llamo —le recuerda él.
—Jeffrey Bergman, Calgary, Alberta, Canadá.
Su voz suena como del este de Los Ángeles. En el refugio, le quitó su Beretta y exigió que le entregara su cartera, cosas que él hizo a regañadientes. Volvió a vendarle la herida y le dio una camisa pija y un blazer, además de unas gafas de sol oscuras para taparle los ojos azules y vidriosos por la droga. Lo dejó caer en el asiento del copiloto de su Chevrolet y se puso en carretera mientras él pasaba del dulce estupor al dolor desgarrador.
—Lo que necesitas saber es que mi familia trabaja con Nate desde hace mucho tiempo, y yo hago el trabajo por el que me pagan —dice—. Si no confías en mí, te dejo aquí mismo y puedes hacer autostop de los cojones.
Chris intenta alzar ambas manos en un gesto apaciguador. El brazo izquierdo grita de dolor y la visión se le vuelve de un blanco eléctrico. Jadea y se apoya contra la ventanilla.
—Sigue conduciendo —dice.
Ella señala la guantera con la cabeza.
—Hay un sobre ahí dentro, tiene tu pasaporte canadiense y una nueva cartera con un carné de conducir, tarjetas de crédito y fotos familiares. Dólares canadienses y estadounidenses y algunos pesos.