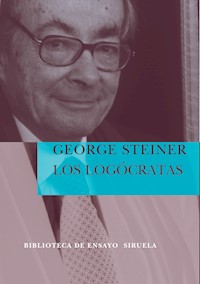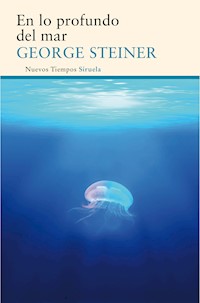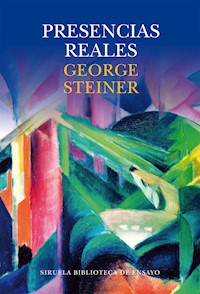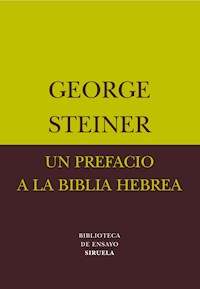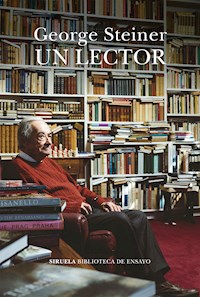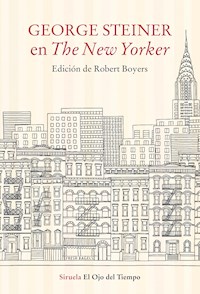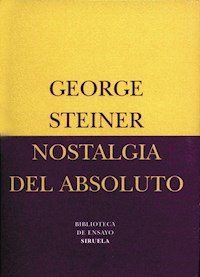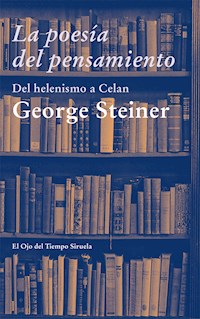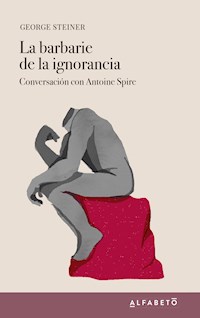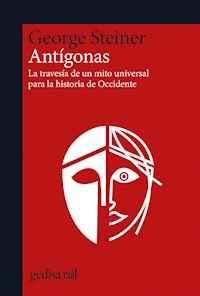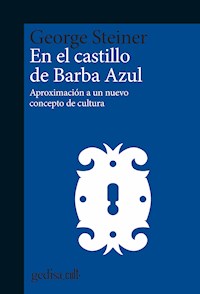Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Heidegger pertenece a la historia del lenguaje y de la literatura tanto como a la de la ontología, de la epistemología fenomenológica o de la estética (tal vez más aún). La prodigalidad y poderío textual de su obra son paradójicos en sí mismos y tienden a oscurecer la central oralidad de su enseñanza. Testigos célebres Löwith, Gadamer, Hannah Arendt aseguran que quienes no lo oyeron en sus conferencias y seminarios sólo pueden tener una noción imperfecta o deformada de su propósito. Heidegger fue un caminante incansable que recorrió ámbitos oscuros. Veamos, escribe Steiner, hasta dónde podemos seguirlo, o hasta dónde queremos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heidegger
George Steiner
Traducción Jorge Aguilar Mora
Edición conmemorativa 70 Aniversario, 2005 Primera edición, Londres, 1978 Primera edición del FCE, 1983
Primera edición electrónica, 2012
Título original: Heidegger D. R. © 1978, 1989, George Steiner D. R. © 1987, University of Chicago Press
D. R. © 2005, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1122-2
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN: Heidegger en 1991
CRONOLOGÍA
A MANERA DE PRÓLOGO
I. ALGUNOS TÉRMINOS BÁSICOS
II. EL SER Y EL TIEMPO
III. LA PRESENCIA DE HEIDEGGER
BIBLIOGRAFÍA SUMARIA
ÍNDICE ANALÍTICO
INTRODUCCIÓN
HEIDEGGER EN 1991
I
LA CRISIS DEL ESPÍRITU SUFRIDA POR ALEMANIA EN 1918 FUE más profunda que la de 1945. La destrucción material, las revelaciones de inhumanidad que acompañaron al desplome del Tercer Reich, embotaron la imaginación alemana. Las necesidades inmediatas de la simple subsistencia absorbieron lo que la guerra había dejado de recursos intelectuales y psicológicos. El estado de una Alemania leprosa y dividida era demasiado nuevo, la atrocidad hitleriana era demasiado singular para permitir alguna crítica o revaluación filosófica coherente. La situación de 1918 fue catastrófica, pero de un modo que no sólo conservó la estabilidad del marco físico e histórico (Alemania quedó, materialmente, casi intacta), mas también impuso a la reflexión y la sensibilidad los hechos de autodestrucción y de continuidad en la cultura europea. La supervivencia del marco nacional, de las convenciones académicas y literarias, hizo factible un discurso metafísico-poético sobre el caos. (Nada comparable a esto ocurrió en 1945.)
De este discurso surgió toda una constelación de libros, distintos de todos los demás producidos en la historia del pensamiento y del sentimiento occidentales: entre 1918 y 1927, en un lapso de nueve breves años, apareció en Alemania media docena de obras que son más que simples libros en sus dimensiones y su situación extrema. La primera edición del Geist der Utopie de Ernst Bloch lleva la fecha de 1918. También el primer volumen de La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. La versión inicial del Comentario a los Romanos de san Pablo, por Karl Barth, lleva la fecha de 1919. Stern der Erlösung, de Franz Rosenzweig, la siguió en 1921. Sein und Zeit, de Martin Heidegger, se publicó en 1927. Entre las preguntas más difíciles de contestar se encuentra la de saber si el sexto título constituye parte de esta constelación y, en caso positivo, en qué forma lo hace: Mein Kampf apareció en sus dos volúmenes entre 1925 y 1927.
En términos generales, ¿qué tienen en común estas obras? Son voluminosas. Esto no es casualidad, pues nos revela un esfuerzo imperativo hacia la totalidad (siguiendo a Hegel), un intento de ofrecer —aun donde el punto de partida es de un orden histórico o filosófico especializado—, una summa de todo enfoque disponible. Fue como si la apremiante prolijidad de estos escritores intentara edificar una espaciosa casa de palabras donde la de la hegemonía cultural e imperial alemana se había desplomado. Son textos proféticos, a la vez utópicos —la utopía de la promesa es tan manifiesta en Bloch como la decadencia, de un nunc dimittis del peso de la historia en Spengler—, como retrospectivos y conmemorativos de un ideal perdido, cual debe serlo toda auténtica profecía. El clima de 1918 es tal que obliga a hacer, y lo permite, una remembranza más o menos exaltada de la urbanidad, de la estabilidad cultural del mundo anterior a 1914. (El abismo de 1933-1945 anuló toda esa remembranza.)
Estas obras son apocalípticas, en un cierto sentido que también es técnico. Se dirigen a “las cosas últimas”. Una vez más, la previsión apocalíptica puede ser saludable, como en el movimiento de Rosenzweig tendiente a la redención, o en el plano de Ernst Bloch para una emancipación secular aunque, no obstante, mesiánica; o puede ser una figuración de catástrofe. A este respecto resulta sombríamente ambigua la enseñanza de Barth sobre la absoluta inconmensurabilidad entre Dios y el hombre, entre la infinitud de lo divino y las inalterables constricciones de la percepción humana. Nos habla de la necesidad de unas esperanzas que, en esencia, son ilusorias. Conocemos ya la terrible previsión, el contrato con el apocalipsis de Mein Kampf. Como su contrapartida del Leviatán en Austria, Los últimos días de la humanidad, de Karl Kraus, estos escritos que brotaron de la ruina alemana pretenden, en realidad, ser leídos por hombres y mujeres condenados a la decadencia, como en Spengler, o por hombres y mujeres destinados a pasar por cierta renovación fundamental, cierto doloroso renacer de las cenizas de un pasado muerto. Éste es el mensaje de Bloch, el de Rosenzweig y, en una perspectiva de eterna intemporalidad, también el de Barth.
Es la promesa de Hitler al Volk.
Una escala enorme, un tono profético y la invocación de lo apocalíptico establecen una violencia específica: se trata de libros violentos. No hay frase más violenta en la literatura teológica que la de Karl Barth: “Dios pronuncia Su eterno No al mundo”. Para Rosenzweig la violencia es de exaltación. La luz de la inmediatez de Dios penetra casi intolerablemente en la conciencia humana. Ernst Bloch canta y predica la revolución, el derrocamiento del orden existente dentro de la psique y la sociedad del hombre. El Espíritu de utopía conducirá directamente a la encendida celebración que hace Bloch de Thomas Münzer y de las insurrecciones de santos campesinos y milenaristas en el siglo XVI. Ya se han observado, a menudo, la violencia barroca, la satisfacción retórica en el desastre —literalmente, “la caída de las estrellas”—, en el magnum de Spengler. Y no hay necesidad de detallar la ronca inhumanidad que había en la elocuencia de Herr Hitler.
Inevitablemente, esta violencia es estilística. Aunque intensamente pertinentes, las normas del expresionismo son demasiado generales. Éstos son escritos que interactúan decisivamente con la estética, con la retórica de la literatura, la pintura y la música expresionistas. Ciertas voces augureras, las de Jakob Böhme, de Kierkegaard y de Nietzsche, suenan a través del expresionismo como lo hacen en estos seis libros. Es omnipresente la atmósfera de extremo apocalipsis. Pero lo que yo estoy tratando de identificar en Barth o Heidegger o Bloch es de una índole particular. Sería revelador analizar de cerca los empleos de la negación en el pensamiento y en la gramática del Comentario a los Romanos, del análisis de la mundanidad que hace Rosenzweig o de las estrategias de anulación, de exorcismo por medio de la aniquilación en Milucha. No se trata de la negación hegeliana, con su producción dialéctica de positividad. Los términos hoy tan importantes para nuestro estudio de Heidegger —“nada”, “la nada”, nichten, intraducible como verbo “a-nadar” encuentran sus análogos por todo ese conjunto. El Dios de Barth es “el juez del Nichtsein [el no-ser, el ser-nada] del mundo”. Del “no estar allí” de lo divino y lo clásico en las ontologías racionales deriva Rosenzweig su programa de salvación. No menos líricamente que la Molly Bloom de James Joyce, Ernst Bloch se esfuerza por imponer un abrumador y salvador Sí contra la Nichtigkeit, la “nada” y la negación (Verneinen) pronunciadas contra la historia y las esperanzas humanas por la locura de la guerra universal.
Pero el sondeo de la nada, que tiene su historia en especulaciones metafísicas y místicas —la obra de Heidegger tiene su fuente en la célebre pregunta de Leibniz: “¿Por qué no existe la nada?”— y sus apremios a renacer tienen decisivas aplicaciones lingüísticas. Hay que hacer nuevo el lenguaje mismo; hay que purgarlo de los vestigios obstinados de un pasado en ruinas. Sabemos hasta qué grado este imperativo catártico es inherente a todo modernismo, después de Mallarmé. Sabemos que casi no hay un manifiesto o escuela estética moderna, ya sea simbolismo, futurismo o surrealismo, que no declare que la renovación del discurso poético se encuentra entre sus propósitos principales. En vena a la vez preciosista e incisiva, Hofmannsthal pregunta cómo es posible emplear las viejas, desgastadas y mendaces palabras después de los hechos de 1914-1918 (Wittgenstein escucha atentamente la pregunta). Pero en las obras que he citado, los intentos por hacer un lenguaje nuevo muestran un radicalismo singular. Mientras que Spengler sigue siendo —tal vez paródicamente— un mandarín, un académico privado, cuyas eruditas solemnidades de voz van, deliberadamente, en contra de lo bárbaro de sus pronunciamientos —en un juego que a menudo sigue el modelo del Fausto de Goethe—, escritores como Bloch y Rosenzweig son neologistas, subvierten la gramática tradicional. En ediciones ulteriores Barth atenúa la lapidaria extrañeza de su idioma, un idioma que muy concretamente pretendía ejemplificar el abismo existente entre la lógica humana y el verdadero Dios que es “el origen, absteniéndose de toda objetividad (o facticidad) de la crisis de toda objetividad” (der aller Gegenständlichkeit entbehrende Ursprung der Krisis aller Gegenständhichkeit”). Casi en el lenguaje de Hitler, en esa antimateria al Logos, aún queda mucho por examinar. En suma, más consciente y más violentamente que en ningún otro idioma, y en formas que acaso fueran influidas por Dada y por su desesperado llamado a una lengua humana totalmente nueva con la cual dar voz a la desesperación y a las esperanzas de la época, la lengua alemana después de la primera Guerra Mundial busca una ruptura con su pasado. Dotado de una sintaxis peculiarmente móvil y con la capacidad de fragmentar o de fundir palabras y raíces de palabras casi a su capricho, el alemán puede elegir solidaridades en su pasado, con el maestro Eckhardt, con Böhme, con Hölderlin, y con tales innovaciones como el surrealismo y el cine en su actualidad, para encontrar instigaciones de renovación. El Stern der Erlösung, los escritos mesiánicos de Bloch, las exégesis de Barth y, ante todo, Sein und Zeit son discursos-actos de la índole más revolucionaria.
Tan sólo en este contexto lingüístico y emotivo resulta inteligible el método de Heidegger. Sein und Zeit es un producto inmensamente original, pero tiene claras afinidades con una constelación —exactamente contemporánea suya— de lo apocalíptico. Como estas obras, superaría al lenguaje del pasado inmediato alemán y forjaría una nueva habla tanto por virtud de su invención radical cuanto por un retorno selectivo a fuentes “olvidadas”. Probablemente, Karl Löwith fue el primero en observar las similitudes de retórica y visión ontológica que relacionan el Stern der Erlösung con El ser y el tiempo. Los giros de lenguaje y pensamiento —a menudo brutalmente oximorónicos— de Karl Barth, especialmente la dialéctica de la ocultación y la revelación divinas, tienen su directa correspondencia en Heidegger cuando habla de la verdad. En ambos textos, un violento existencialismo por referencia al enigmático “arrojamiento” del hombre a la vida acompaña a un sentido no menos violento de iluminación, de presencia “más allá” de lo existente. El uso que hace Ernst Bloch de la parataxis, o reiteración anafórica, tiene sus paralelos en Heidegger, así como el recurso de personalización abstracta, el trato gramatical de categorías abstractas y preposicionales como si fuesen presencias nominales. Hay un eco más que accidental entre el retrato que hace Heidegger de decadencia psíquica y desecho planetario en la modernidad y el Menschendämmerung, o “decadencia del hombre” de Spengler. El lenguaje de Heidegger, totalmente inseparable de su filosofía y de los problemas que ésta plantea, debe verse como un fenómeno característico que brota de las circunstancias de Alemania entre el cataclismo de 1918 y el ascenso del nacionalsocialismo al poder. Muchas de las dificultades que experimentamos al tratar de oír y de interpretar hoy ese lenguaje brotan directamente de su intemporalidad, del hecho de que, inevitablemente, tratamos de aplicar nuestra conciencia de la historia y del discurso tal como se desarrollaron durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta a un anterior mundo del habla.
Cabalmente, Gadamer nos habla del Wortgenie, o “genio de la palabra” de Martin Heidegger. Heidegger puede sentir y seguir las etimológicas “arterias hasta la roca primigenia del lenguaje”. El autor de Sein und Zeit, de las conferencias sobre el significado de la metafísica, de la Epístola sobre el humanismo, de los comentarios sobre Nietzsche, sobre Hölderlin o sobre Schelling, es, como Platón y como Nietzsche, un estilista de incomparable potencia. Sus retruécanos —donde la palabra “retruécano” es una designación demasiado débil para una misteriosa receptividad a los campos de resonancia, de consonancia, de eco suprimido en las unidades fonéticas y semánticas— engendraron, hasta llegar a la parodia, el posestructuralismo y el deconstruccionismo actuales. Heidegger pertenece a la historia del lenguaje y de la literatura tanto como a la de la ontología, de la epistemología fenomenológica o de la estética (y tal vez más aún). Por cualquier medida que se le juzgue, su corpus es abrumador. Y completará más de sesenta volúmenes (de los cuales, hasta hoy, sólo tenemos una parte, inadecuadamente editada).
Y sin embargo, esta prodigalidad y poderío textual son paradójicos en sí mismos y tienden a oscurecer una oralidad central en la enseñanza de Heidegger y el concepto de la empresa del pensamiento serio.
Testigos como Löwith, como Gadamer, como Hannah Arendt, se muestran unánimes diciendo que quienes no oyeron a Martin Heidegger pronunciar conferencias o dirigir sus seminarios sólo pueden tener una noción imperfecta y hasta deformada de su propósito. Son las lecturas y los seminarios anteriores a Sein und Zeit los que, en Marburgo, a comienzos de los años veinte, resultaron como una revelación para los colegas y estudiantes de Heidegger. El “rey secreto del pensamiento”, como en frase memorable llamó Arendt a su maestro, actuó por medio de la palabra hablada. Gadamer caracteriza la experiencia de escuchar a Heidegger como de “Einbruch und Umbruch”, de “irrupción y transformación [destructiva-fundacional]”. Las pocas grabaciones que poseemos de la voz de Heidegger, ya avejentado, y de su modo de hablar, conservan su magia. Sus críticos se han referido a una especie de brujería histriónica, disfrazada de interrogante simplicidad. Como sabemos, este cargo tiene un sonido ya antiguo. Y el motif socrático es de la mayor pertinencia. Sócrates es, declara Heidegger, el “más puro” de todos los pensadores occidentales; y esa pureza es inmediata al hecho de que “no escribe”. El Fedro de Platón y su Carta VII expresan la contradicción primigenia entre la seria búsqueda del Logos, de la visión filosófica por una parte, y la escritura, por la otra. La letra mata el espíritu. El texto escrito es mudo ante el desafío que le responde. No admite desarrollo y corrección internos. El texto subvierte la función absolutamente vital de la memoria (el término clave de Heidegger, Erinnerung). Son el sofista, el retórico y el orador venial quienes ponen su oficio por escrito. El poeta auténtico es un rapsoda oral. El verdadero pensador, ante todo el auténtico pedagogo, depende del habla cara a cara, de la dinámica exclusivamente enfocada de la alocución directa para unir la pregunta a la respuesta, y de la viva voz para la viva recepción. Este tema de abstenerse de escribir en toda enseñanza filosófica responsable es perenne en la tradición occidental (como también lo es en el Oriente). Lo encontramos en forma marcada en las prácticas de Wittgenstein, quien, como Heidegger, era un académico antiacadémico, y se burlaba de la “profesión de la filosofía” en su sentido convencional y publicista. (Creo yo que son las conjunciones de profundidad entre Wittgenstein y Heidegger, los dos más sobresalientes pensadores filosófico-lingüistas de la época, tan aparentemente antitéticos, las que ofrecen el terreno más fértil para la futura investigación y comprensión.)
Como bien sabemos hoy, la mayor parte de la obra de Heidegger se quedó inédita. El ser y el tiempo quedó inconcluso y fue publicado en forma de enormes fragmentos, contra la intención inicial de Heidegger. El constructo interrogante, las repeticiones de definiciones y las tautologías de que rebosan los textos de Heidegger son, a menudo, los de las notas de conferencias, de la intervención en el seminario o del diálogo. La ficción de semejante diálogo, con un estudiante japonés, aparece en uno de los más importantes ensayos de Heidegger sobre la naturaleza del idioma. Yo he encontrado pasajes en Heidegger que son opacos al ojo del lector e inexpresivos en la página, pero que cobran una vida más inteligible, adquieren una lógica de índole casi musical cuando se los lee en voz alta, cuando se los oye leídos o hablados como los estudiantes, las audiencias públicas para las que primero fueron articulados. Por consiguiente, leer a Heidegger puede ser en cierto sentido un procedimiento no sólo problemático sino hasta antinatural.
Pero aún más profunda es la cuestión de saber si Martin Heidegger está diciendo algo sustantivo y defendible en absoluto, si sus voluminosas declaraciones acerca del hombre y el mundum son más que hechizos tautológicos. Desde Carnap hasta la actualidad, la filosofía analítica ha tratado Sein und Zeit y los ulteriores textos de Heidegger como “mistificación pura”, como “sinrazón”, de una clase peculiarmente oscurantista y melodramática. Lo que es, según Gadamer, uno de los principales “actos de pensamiento desinteresado” en la historia de la filosofía, ha sido más evidentemente en el clima del discurso angloamericano un temible ejemplo del irracionalismo, de la deconstrucción hipnótica del argumento lógico, conforme penetraban en la sensibilidad alemana y, hasta cierto punto, la francesa, después de Hegel y de Nietzsche. Según esta interpretación, la política de Heidegger es un ejemplo de la vacuidad nocturna y del primitivismo magisterial de su prosa. A través de este breve libro sobre Heidegger, yo he intentado aclarar las implicaciones y el alcance de esta crítica fundamental; y, tentativamente, he señalado lo que me parece el origen subyacente y genético de un dilema muy auténtico. Permítaseme volver a esta hipótesis.
“Yo soy teólogo”, declara Martin Heidegger a quienes, en Marburgo y en los primeros años de Friburgo, buscaban una guía para orientarse en la naturaleza revolucionaria de su estilo y sus enseñanzas. La preparación de Heidegger es teológica. La inadecuada incorporación tomista de Aristóteles al “ser” es la que instiga la obra de Heidegger acerca del Seudo-Duns-Escoto y aquellos primeros seminarios sobre la Retórica de Aristóteles que revelaron una nueva presencia en el pensamiento europeo. Explícita es la carta a Karl Löwith, del año decisivo de 1921: “No me midan por las normas de cualquier filósofo creador… Soy un teólogo cristiano”. Desde el principio, la manera de cuestionar y de definir de Heidegger, sus tácticas de cita y de elucidación hermenéutica, reflejan íntimamente las técnicas teológicas escolásticas y neokantianas en que se había preparado. Sus primeros ejemplos, los que él estudia y a los que inicialmente hace eco, son san Pablo, san Agustín, Kierkegaard, iluminati religiosos como Eckhardt y los pietistas alemanes, de quienes Heidegger, como Hölderlin, deriva gran parte de sus giros lexicales y gramaticales más audaces. Ante todo, la determinación heideggeriana de plantear las preguntas últimas, su postulado no negociado y no negociable de que el pensamiento humano serio debe insistir persistentemente en “las cosas primeras y en las últimas” (aquí es donde son más drásticas las antinomias con el mundo de la filosofía de Hume y de Frege), tienen su nacimiento y su justificación en una esfera de valores religioso-teológica. Si Martin Heidegger se interroga infatigablemente sobre el ser del Ser, de on y de ousia, es porque la teología y los usos teológicos de Aristóteles lo han llevado a hacerlo así.
Durante la redacción de Sein und Zeit parece haber ocurrido lo que yo considero como el inicial y radical Kehre (“giro”) de la actitud de Heidegger. Y es el giro que va de lo teológico a lo ontológico. Ya conocemos la machacona insistencia de Heidegger en esta disociación. Elser y el tiempo y las obras que lo siguen niegan toda referencia teológica. Constituyen una crítica intransigente de la trascendencia en el sentido teológico y neoplatónico. Sobre todo, con la mayor severidad, Martin Heidegger rechaza lo que llama “lo ontoteológico”; es decir, los intentos de fundar una filosofía del ser o epistemología de la conciencia sobre algún tipo de base teológica racional o intuitivamente postulada. La inferencia de cualquiera de esas bases, como pronto lo descubrimos de la manera más importante en Kant o, más encubiertamente, en la hipóstasis del Geist (del “Espíritu”) en el historicismo teleológico de Hegel es, según Heidegger, algo completamente ilícito. Una ontología auténtica, como la que él desarrolla, es un “pensamiento de” la inmanencia existencial humana cuya referencia al ser, a lo primordial, al hecho escueto y la verdad de la esencia, no tiene una dimensión teológica. Una y otra vez Heidegger hace que esta discriminación sea imperativa en su empresa y en nuestro entendimiento de la condición humana. Aún más drásticamente que una “superación de la metafísica” (cuyos fundamentos teológicos, ciertamente en la tradición occidental, son perennemente transparentes), el pensamiento de Heidegger es una “superación de la teología” o, más precisa y decisivamente, una superación de los fantasmas teológicos que, obstinadamente, habitan la filosofía occidental aun en su vena más explícitamente agnóstica o atea (la de Nietzsche). Las alusiones de Heidegger a la teología, a los usos que los teólogos de Marburgo y de otros lugares estaban dando a esta ontología, se vuelven cada vez más irónicas. La distancia entre él y los teólogos tiene que establecerse de la manera más inconfundible. En años posteriores solía observar que el problema, sobre el cual él no tenía opinión, no era saber si la teología podía ser una Wissenschaft (un corpus científico y positivo de método y conocimiento), sino si tenía algún derecho a existir.
No hay razón para interrogarse sobre las convicciones de Heidegger sobre esta cuestión clave. Es legítima la convicción de que su angustia por la diferenciación expresa con toda precisión su propia conciencia de la gran vecindad del radicalismo teológico y su radicalismo ontológico. Pero no refuta, a priori, la afirmación de Heidegger de una inmanencia existencial, del “estar ahí del mundo” y de la fenomenalidad de lo existente en un conjunto de categorías que no son teológicas ni antiteológicas sino enteramente ajenas a la dimensión teológica (como lo son, comparablemente, los modelos de ser en las cosmologías científicas modernas). La pregunta es: ¿cuál es el papel en el pensamiento y en el lenguaje de Heidegger (siendo ambos estrictamente inseparables) de la renuncia y el rechazo de lo teológico? ¿Podría haber, de hecho, una articulación comunicable, supuestamente inteligible, de una ontología de la inmanencia pura?
Ésta es, creo yo, la pregunta que debe hacerse a las enseñanzas de Heidegger. Lo advierto en este libro. Pero se la debe enfatizar más.
La violencia del neologismo, de lo compacto gramatical en el discurso de Heidegger, refleja materialmente el esfuerzo, hecho bajo persistente presión, de forjar un lenguaje de totalidad ontológica en que no se inmiscuya la presencia teológica. Los idiomas de las matemáticas y de la lógica formal logran cifrar una inmanencia sistemática. No necesitan referirse a lo trascendente, a lo indefinible. En cierto sentido, son tautologías dinámicas. Paradójicamente, existen analogías con este cierre sobre sí mismo en el idioma de Heidegger. La cópula, el es, que epistemológica y ontológicamente constituye el objeto constante de la meditación de Martin Heidegger, también encarna el principal instrumento de su estilo. Sein und Zeit, las conferencias sobre metafísica, sobre el acto de pensar, las exposiciones de Schelling y de Nietzsche, los últimos escritos sobre arte, abundan en tautologías, sean manifiestas o veladas. En la dialéctica heideggeriana A queda definida como A en un imperativo tautológico que, conscientemente o no, genera una contradeclaración a la autodefinición tautológica de lo trascendente tal como habla desde la Zarza Ardiente. El “Soy lo que soy” o “Soy lo que es” de la deidad mosaica recibe un eco opuesto en las definiciones heideggerianas de Ser, qua Ser, en su esforzada negativa a tolerar la dispersión definitoria del Ser en los seres.
Aquí, la intratable dificultad es ésta: las matemáticas y la lógica simbólica pueden proceder, en realidad, dentro de una tautología y un cierre sistemáticos. El lenguaje natural, como lo hemos heredado de las fuentes hebraicas y helénicas, y como en el Occidente ha quedado indeleblemente marcado por el inmaterialismo platónico y por el trascendentalismo judeo-cristiano, no puede ser convincentemente purgado de su registro metafísico, de sus connotaciones y su inferencia implícita. Hablar después de las Escrituras y del Fedro, después de san Agustín y de Dante, después de Kant y de Dostoievski, es hablar trascendentalmente. Es valerse, incluso si se hace involuntariamente, de las fundamentales categorías de la “otra-dimensionalidad”, ya sean teológicas, espirituales (también en sentido psicológico) o mitológicas, en que “mitología” significa el platonismo y el neoplatonismo que tanto ha estimulado la vida del espíritu y de la imaginación en Occidente.
La contra-acción de Martin Heidegger ha sido formidable. Dispone no sólo de su propia reformación del habla filosófica alemana. Anima sus marchitas y metamórficas traducciones de los presocráticos, de Aristóteles, del latín de los escolásticos. Las lecturas y modificaciones de frases que hace Heidegger de Sófocles, de Hölderlin o de Trakl son intentos de reclamar para un lenguaje de presencia ontológica, de Gegenwart, las altas cumbres ocupadas ilícitamente (según Heidegger) por la ontoteología y la metafísica que perpetúan nuestro “olvido del Ser”. Son, según un celebrado tropo de Heidegger, los esfuerzos del leñador que trata de abrirse un camino hasta el “claro”, hasta el luminoso “estar allí de lo que es”.
Ya he dicho que la prodigiosa purga (katharsis) de Heidegger se encuentra entre los principales actos de la historia del pensamiento y del lenguaje. Su desafío, su provocación y su influencia son y serán inmensos. Pero es difícil negar una sensación de fracaso final. Notablemente, el propio Heidegger fue incapaz de llegar a una definición de Sein, del Ser y el ser del Ser, que no sea una pura tautología o una cadena metafórica e infinitamente regresiva. Él mismo reconoció este hecho, atribuyendo a la propia habla humana alguna inadecuación radical al encontrarse ante el Ser. En realidad, existe una inestabilidad decisiva, una contradicción en el meollo mismo de la empresa de Heidegger. El epílogo de 1943 a Was ist Metaphysik? (“¿Qué es la metafísica?”) propone que “Ser wohl west [acuñación heideggeriana estrictamente intraducible, que significa algo como ‘es dinámicamente y respira seminalmente’] sin el existente, pero que nunca podrá haber nada existente sin Ser” (“das Sein wohl west ohne das Seiende, dass niemals aber em Seiendes ist ohne das Sein”). En la quinta edición de la conferencia simplemente se invierte esta doctrina central. Ahora se nos dice que “das Sein nie ist ohne das Seiende” (“nunca hay un ser del Ser sin el existente”). En seis años se había invertido todo el postulado ontológico. Gadamer infiere, con mucha justicia, el “pathos escatológico” que se desencadenó sobre Heidegger y Alemania durante estos años. Pero toda la confusión es más honda. Como en cualquier parte de Heidegger, el pensamiento y el experimento de habla exigido para “pensar en el Ser” independiente de los existentes, o de lo que es, real y existencialmente, resulta abortado. O, lo que importa mucho más, el propio experimento constituye una regresión involuntaria a lo teológico. Remplacemos Sein por “Dios” en todos los pasajes clave, y su significado se vuelve transparente. Un Sein ohne Seiendes (“un Ser sin seres”) como Heidegger debe postularlo si quiere mantenerse fiel a la antimetafísica y la antiteología de sus enseñanzas, es inconcebible e indecible precisamente en las maneras en que es inconcebible e indecible el Deus absconditus, el inmóvil Primer Motor del trascendentalismo aristotélico y agustiniano.
La equivalencia es aquello que Heidegger se esfuerza, casi desesperadamente, por evitar. Una y otra vez, su idioma y las pretensiones de inteligibilidad de sus definiciones y traducciones se parten, bajo presión. Heidegger desentierra etimologías desde profundidades sin precedentes y a menudo arbitrarias. En plena oscuridad encuentra, una vez más, a los dioses antiguos. Y de allí el giro, inagotablemente fascinador, a la poesía, a las artes, después de lo que el propio Heidegger parece haber reconocido como una derrota central, no sólo política sino también filosóficamente. En un movimiento que es casi el de Schelling y del esteticismo filosófico (en la secuela de Nietzsche), Heidegger localiza en el mysterium tremendum de la oda de Hölderlin, o de la pintura de Van Gogh, esa “otredad” de la presencia absoluta, de la autosignificación ontológica, a la que no puede conceder una categoría teológico-metafísica. Y también, y de la manera más enigmática, de allí el giro hacia “los dioses”, hacia el Geviert (“cuarteto”) de fuerzas paganas y ctónicas que se encuentran en los últimos escritos de Heidegger. Pues para el último Heidegger, el Ser es presencia en la poesía y en el arte en que creemos. Pero, ¿cómo se puede pensar, cómo se puede decir eso que “brilla a través” del canto coral en Antígona, cómo se puede pensar y decir eso que “se oculta y se revela a sí mismo como el verdadero ser del Ser” en los cuadros de Van Gogh de unos zapatos de campesino, en términos diferentes de los de la trascendencia? Las palabras le fallaron a Heidegger y, en una etapa decisiva de su vida y de su obra, él les falló. Crueles son las simetrías de la inmanencia.
II
Mi introducción a Martin Heidegger apareció por primera vez en 1978. Para entonces ya era perfectamente posible llegar a un cuadro general de la participación de Heidegger en el nacionalsocialismo. La obra de Guido Schneeberger, Nachlese zu Heidegger, publicada en 1962, contenía los textos esenciales. Allí podemos encontrar las declaraciones públicas ultranacionalistas y pronazis hechas por Heidegger durante su Rektorat en la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Nueve años antes, el punzante e incisivo Heidegger:Denker in dürftiger Zeit de Karl Löwith había revelado la paradoja central de la coexistencia en Heidegger de un filósofo de inmensa estatura y de un activo partidario de la barbarie. Nuevos elementos del caso fueron aportados por las Notizen zu Martin Heidegger (1978) de Karl Jaspers y por la edición aumentada de la Philosophie Autobiographie del propio Jaspers, que había aparecido el año anterior. Una opinión en gran parte apologética sobre el asunto apareció en el estudio de Otto Pöggeler: Philosophie und Politik bei Heidegger de 1972. Y, sobre todo, cualquier lector interesado pudo consultar la decisiva entrevista con Heidegger, entrevista intolerablemente astuta y evasiva, publicada póstumamente en el Spiegel en 1966. Este texto, por sí solo, habría debido enfocar la atención general en el tema del casi total silencio de Heidegger acerca del Holocausto durante los años de sus enseñanzas y escritos después de 1945. Son este silencio y la notoria frase que lo interrumpió —frase en que Heidegger compara Auschwitz con la práctica de la industria alimentaria motorizada y con la amenaza nuclear— las que, a mi parecer, constituyen el gravamen de todo el trágico asunto. Hasta donde yo sé, mi propio librito fue uno de los primeros, si no el primero, en declarar que es el silencio de Heidegger después de 1945, más que la opaca y patética retórica de 1933-1934, el que desafía toda comprensión.
A partir de 1984, los artículos de Hugo Ott han ofrecido un inapreciable y detallado examen de las actividades de Heidegger como Rektor, de su actitud para con sus colegas y estudiantes, y de sus relaciones con el régimen de Berlín (estos diversos artículos se encuentran hoy compilados en Martin Heidegger: Unterwegs zu seiner Biographie, de Ott). La serena pero devastadora acusación de Löwith al comportamiento y las opiniones de Heidegger a mediados de los años treinta puede encontrarse en Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933 (1986). Muchos aspectos del papel pragmático y político y de la importancia de Heidegger aparecen en Heidegger und die praktische Philosophie (editado por Pöggeler y por Annemarie Gethmann-Siefert, 1988). Pero fue indiscutiblemente la publicación, en octubre de 1987 de la versión francesa de Heidegger et le nazisme, de Víctor Farías, la que desató la tormenta. Desde entonces la bibliografía polémica ha adquirido un volumen casi grotesco. Han llovido libros, artículos y números especiales de publicaciones filosófico-políticas. Hoy contamos con revisiones monográficas y bibliografías de este debate. Las cosas se han vuelto más confusas y más enconadas por la publicación póstuma de ciertos artículos antisemitas y progermánicos escritos por el joven Paul De Man. Sí hay contigüidades, aunque de índole sumamente sutil, con el fracas de Heidegger. Y en los últimos años ha sido casi imposible mantenerse al día del tumulto de voces, acusadoras o defensoras, humanistas o deconstructivas. La causa de Heidegger es hoy demasiado célebre.
Esto es un tanto extraño. El libro de Farías, cuando toca la filosofía, es de la mayor vulgaridad e imprecisión. Además, está atiborrado de erratas no sólo con respecto a hechos y fechas sino también en sus traducciones de Heidegger (algunas ya han sido enumeradas en el artículo de Thomas Sheehan sobre “Heidegger and the Nazis”, en la New York Review of Books del 16 de junio de 1988, pp. 38-39). Muy poco hay en Farías que no se encontrara ya en la investigación de Ott o en un testimonio como el de Wilhelm Schoeppe sobre Heidegger y Baumgarten publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung (28 de mayo de 1983). Y sin embargo, es verdad que la obra de Farías ejerció un impacto acumulativo. Es impresionante la simple compilación de documentos y de informes de testigos presenciales, especialmente del periodo 1933-1945. Se han puesto al descubierto vetas negras. Farías ha mostrado que Heidegger mintió al tratar de ocultar que, hasta 1945, conservó su credencial de miembro del partido nazi. Ha aclarado hasta dónde llegó el colapso psíquico de Heidegger tras la rendición del Reich, y mostró cuán patéticamente inadecuadas fueron las respuestas que Martin Heidegger dio a quienes, en la época de los tribunales de desnazificación, investigaron su conducta. Gracias a las investigaciones de Farías, por muy vulgares y virulentamente selectivas que a veces sean, ya no se pueden pasar por alto ciertos momentos específicos del abyecto trato dado por Heidegger a colegas académicos que estaban en peligro, ni la admiración de Heidegger al Führer ni las solapadas tácticas a las que recurrió para sobrevivir. Pero, como tantos antes que él y aún hoy, Farías no dice nada sustantivo sobre la posible congruencia entre la ontología de Sein und Zeit y el surgimiento del nazismo. Tampoco percibe la enormidad del silencio de Heidegger después de la guerra, de la negativa del filósofo del Ser, del magistral intérprete de Sófocles y de Hölderlin, a enfrentarse a su conciencia, su reflexión, su discurso ante la inhumana negación de la vida en que él había desempeñado una parte (por muy retórica que fuese, por muy de mandarín).
El ser y el tiempo fue escrito a comienzos de los años veinte. Procedió, como lo he dicho, del apocalipsis de 1918 y del ambiente del expresionismo. Es completamente anterior al nacionalsocialismo. Que yo sepa, ningún energúmeno nazi lo leyó o habría sido siquiera capaz de leerlo. El meollo, que se complica más por el problema de la deconstrucción y de posheideggerianos como De Man, es éste: ¿existen en las incompletas categorías de summa ontológica de Heidegger defensas del inhumanismo, erradicaciones de la persona humana que, en algún sentido, allanaran el camino al ulterior programa del nazismo? ¿Es el juego de Heidegger con y sobre la Nada (juego íntimamente análogo a una teología negativa) un nihilismo in extremis en lugar de, como profesa serlo, una “superación del nihilismo”? Sin duda, Sein und Zeit y la teoría de Heidegger sobre el lenguaje, que habla al hombre en lugar de ser hablado por él, es absolutamente seminal en el moderno movimiento antihumanístico. Hay poco en la deconstrucción o en la “abolición del hombre” de Foucault, con sus antecedentes en Dada y en Artaud, que no esté expresado en el a-humanismo de Heidegger, en que el privativo del prefijo me parece más atinado y justo de lo que sería el de in-humanismo. En segundo lugar, está el célebre apremio de la muerte, de la voluntad y el avance hacia la muerte en el análisis que hace Heidegger del ser sentido, de la individuación humana. Arraigada en Pascal y en Kierkegaard, esta insistencia en la muerte, por virtud del hecho de que intenta liberarse de contextos teológicos, lleva una pesada carga de negación. ¿Podemos decir que este peso vuelve a Heidegger, así como las actitudes de sus lectores, hacia las macabras obsesiones del nacionalsocialismo?
No veo ninguna respuesta fácil a estas preguntas. Posthoc no es propterhoc. Libros de la dificultad y la singularidad de Sein und Zeit no ejercen, de ninguna manera inmediata o programática, su efecto sobre la política y la sociedad. Bien puede ser, en realidad, que la tonalidad de Heidegger, que el predominio carismático de Heidegger sobre ciertos círculos de intelectuales y de la sensibilidad de la Alemania de finales de los veinte y comienzos de los treinta, contribuyera al ambiente de fatalidad y de dramatización en que floreció el nazismo. Intuitivamente, tal conjunción nos parece plausible. Pero sólo se la podría demostrar si se probara que textos específicos del magnum de Heidegger habían generado mociones dependientes de argumentos y de acción en el ascenso de Hitler al poder. Ninguna de tales demostraciones ha resultado convincente, pese a intentos de críticos de Heidegger como Adorno y Habermas. Bien podría ser que estuviésemos demasiado cerca de los hechos. La oscuridad puede cegar tanto como la luz; y ambas pueden necesitar siglos para separarse (consideremos los debates que aún persisten sobre la política de Maquiavelo o de Rousseau y su impacto sobre la política).
Lo que me parece perfectamente evidente es hasta dónde llegó la participación retórica y administrativa de Heidegger en la nazificación del mundo universitario alemán en 1933-1934. Como tantos otros intelectuales, Heidegger se dejó atrapar manifiestamente por la brutal y festiva embriaguez que recorrió Alemania, después de unos quince años de humillación nacional y de desesperación. La fuerza bruta puede mesmerizar al temperamento del mandarín académico (durante un tiempo Sigmund Freud estuvo fascinado por Mussolini, y fueron legión los pensadores y escritores que rindieron culto ante el altar de Stalin). Es indiscutible que Martin Heidegger se vio a sí mismo como un elegido praeceptor Germaniae, como un jefe del pensamiento que moldearía una resurrección nacional. Nos viene a la mente la imagen platónica, no sólo por referencia a las doctrinas de gobierno de los filósofos, sino también respecto al papel de Platón como asesor de los déspotas sicilianos. El capítulo sobre la ineptitud de los filósofos en cuestiones políticas es bastante largo. El odio de Voltaire a los judíos era virulento. El racismo de Frege es de la índole más negra. Sartre no sólo trató de evadir o de encontrar disculpas al mundo del Gulag; deliberadamente falsificó lo que sabía sobre la insensata barbarie de la revolución cultural en la China maoísta. Es un secreto a voces que los intelectuales de biblioteca y los hombres que se pasan la vida rodeados de palabras, de textos, pueden experimentar con especial intensidad las seducciones de las propuestas políticas violentas, particularmente cuando tal violencia no toca a su propia persona. En la sensibilidad y la visión del maestro carismático, del absolutista de la filosofía, puede haber más que un simple toque de sadismo vicario (Lalección, de Ionesco, es una macabra parábola de esto).
Tales precedentes y datos psicológicos no son disculpa. La Rektoratsrede de Martin Heidegger, su notorio discurso apoyando la ruptura de Hitler con la Sociedad de Naciones, su elegía de un delincuente nacionalista a quien las autoridades francesas de ocupación ejecutaron en Renania —y al que los nazis convirtieron en mártir— son documentos nauseabundos. En ellos traspira la embriaguez de la ferocidad y la mística de un hombrecillo súbitamente transportado (o, antes bien, que se creía transportado) al centro mismo de grandes asuntos histórico-políticos. En la clamorosa sucesión del libro de Farías, no encuentro nada más penoso y más desconcertante que la decisión de ciertos espíritus eminentes de salvar precisamente esos lamentables textos. En De l’esprit: Heidegger et laquestion, de Derrida, en L’imitation des modernes y en La fiction du politique de Lacoue-Labarthe, encontramos una extensa y minuciosa defensa del puesto central que tales textos ocupan en Heidegger, y, de hecho, en toda la reflexión pedagógico-política moderna. Abundan las comparaciones de la Rektoratsrede con la Carta VII de Platón, con Hobbes o con Rousseau. Se nos muestran afinidades entre la opaca y ridícula retórica de los discursos y artículos de Heidegger en 1933-1934 y el vocabulario de sus preeminentes escritos sobre ontología, metafísica y las artes. Si hemos de creer a los maestros de la deconstrucción francesa —quienes con toda razón y derecho ven en Heidegger el engendrador de toda la hermenéutica deconstruccionista—, la Rektoratsrede constituye nada menos que una revaluación fundamental de la función del pensamiento y la educación en el Estado moderno, y es insuperable su significación por referencia a conceptos tales como “conciencia” y “destino”. Para creer esto me atrevo a decir que tendríamos que ser sordos a la inflada brutalidad, al macabro Kitsch del lenguaje y la sintaxis de Heidegger en este punto (la traducción al francés, que etimologiza la recesión hacia Kant y aun hacia Aristóteles, como la practican Derrida, Lacoue-Labarthe y Lyotard, oculta la verdadera naturaleza del original). No menos que, digamos, algunas de las pontificaciones de Bertrand Russell a los Estados Unidos, las declaraciones académico-burocráticas de Heidegger durante e inmediatamente después del ascenso de Hitler al poder constituyen un fenómeno sin duda significativo y sin duda problemático pero, asimismo, fundamentalmente aberrante. Mal han defendido este erratum sus exegetas.
Digámoslo una vez más: el hecho anulador es el silencio de Heidegger después de 1945. Esta vergonzosa abstención es contemporánea de parte de su obra de mayor alcance por referencia a la naturaleza de las crisis ecológico-planetarias, por referencia a la naturaleza del lenguaje y de las artes. Martin Heidegger está escribiendo y profesando, en pleno dominio de sus facultades, durante los años mismos en que niega toda respuesta a la cuestión de la verdadera calidad del hitlerismo y de su consecuencia en Auschwitz. Notoriamente, en 1953 reimprime, sin alterarla, la célebre frase del prólogo de “¿Qué es metafísica?” en que por primera vez fue invocada la verdad “no realizada” u oculta del nacionalsocialismo. Luego, allí está la otra frase que ya he citado. Por lo demás, silentium. Durante las décadas de 1950 y 1960 Heidegger no se pronuncia acerca de la hegemonía estadunidense-rusa sobre el planeta; ni de la destrucción del medio ambiente (que ya había advertido, con soberbia clarividencia, durante los años veinte). Como lo sabemos por la entrevista del Spiegel, estaba preparando una apología póstuma, peculiarmente mendaz, de su propio papel durante las décadas de 1930 y 1940. Pero el pensador del Ser no tuvo nada que decir sobre el Holocausto y los campos de la muerte.
En mi estudio introductorio sugerí que este vacío podía haber surgido de la visión específica de Heidegger sobre el destino o “misión providencial” (Schickung) de Alemania, de su convicción de que Alemania y la lengua alemana que, sostuvo, sólo era comparable al griego antiguo, estaban destinadas, estaban “llamadas” a manifestar y experimentar tanto la cumbre misma de las realizaciones humanas —en la filosofía alemana, en la música del mundo de habla alemana, en la poesía de Hölderlin— como también el más profundo abismo. Juzgar la catástrofe de Auschwitz habría sido, en cierto ineluctable argumento sobre la simetría, como poner en duda la singularidad ontológico-histórica y la preeminencia del destino de la “alemanidad”. Aún creo que puede haber verdad o al menos una contribución a la verdad en esta sugestión. Pero ya no parece suficiente. Y es mérito indudable de la acusación de Farías y del debate que engendró, que el problema del mutismo de Heidegger tras el fin del Reich y su diestramente lograda restauración a una posición de autoridad hayan pasado a ocupar un lugar central.
Se han propuesto incontables respuestas. Los antiheideggerianos han proclamado llanamente que la tenebrosa ontología —finalmente indescifrable— de Seinund Zeit ha quedado expuesta de una vez por todas por la radical incapacidad de Heidegger para “pensar en Auschwitz”, para ver en qué formas la bestialidad del nazismo puede situarse en una interpretación racional de la historia social y política. En esencia, el silencio de Heidegger después de 1945 deconstruiría las pretensiones de su filosofía de tener unas auténticas visiones de la condición humana y las relaciones entre la conciencia y la acción. Una opinión más condicionada es la que trata de la Kehre de Heidegger, del posible “giro” de la ontología de Elser y el tiempo