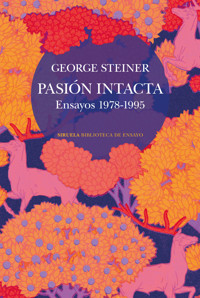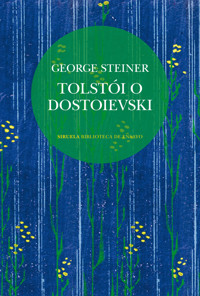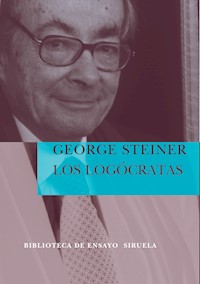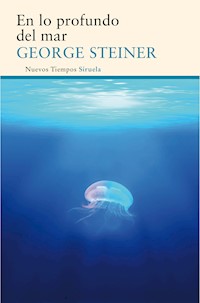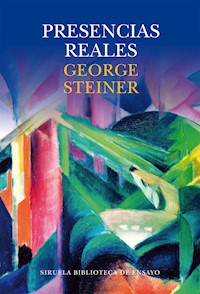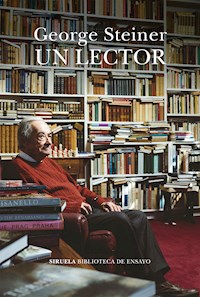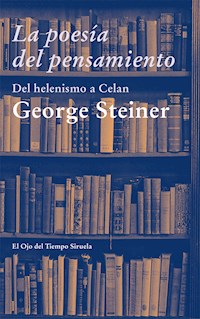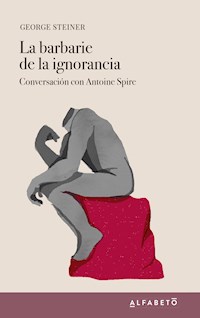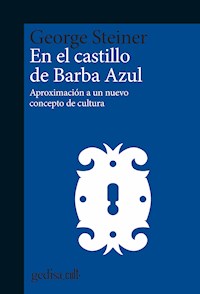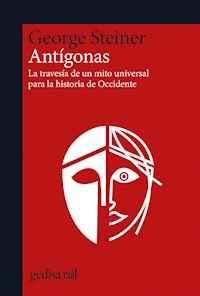
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La tragedia Antígona de Sófocles no sólo sacudió la conciencia de los espectadores del teatro griego. A lo largo de los siglos ha dado lugar a incontables relecturas, desde la antigua Roma hasta el surrealismo del siglo xx. George Steiner –para quien "la crítica literaria debiera nacer de una deuda de amor para con la obra comentada"– reconstruye el proceso de transmisión del mito de Antígona en todas sus formas de expresión, no sólo en el teatro, la ópera o el ballet, sino también en la reflexión filosófica, antropológica y política. En las diferentes lecturas se perciben los cambios de ideas políticas y sociales a lo largo del tiempo, pero también la invariable admiración por el heroísmo incondicional de una figura que trasciende todas las épocas. Este libro es una de las contribuciones más extraordinarias a la historia de la cultura y una fascinante aventura lectora para todos aquellos que se apasionan por los temas más profundos de la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agradecimientos
El autor desea dar las gracias a las siguientes personas e instituciones que le dieron permiso para reproducir fotografías (los números de las reproducciones van entre paréntesis): (1) British Museum; (2) Deutsches Archäologisches Institut, Roma; (3) Photos Lipnitzki-Viollet, Roger- Viollet, París; (4) Fotos Berlau, de Antigone-Modelle (Henschel Verlag, Berlín, 1948); (5) doctor F. Tornquist; (6) Photos Lipnitzki-Viollet, Roger-Viollet, París; (7) Foto Mara Eggert, Fracfort del Main; (8, arriba a la izquierda) Photos Lipnitzki-Viollet, Roger-Viollet, París; (8, abajo) Henri-Pierre Garnier, Nantes; (9) Susan Schimert-Ramme, Zurich; (10) doctor Oliver Taplin; (11) Crown Copyright, Victoria and Albert Museum (Theatre Museum), Houston Rogers Collection; (12) Centro Nazionale di Studi Alfieriani, Asti; (13) Spadem; (14) Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt; (15) Mansell Collection, Londres.
In den Gebieten, mit denen wir es zu tun haben, gibt es Erkenntnis nur blitzhaft. Der Text ist der langnachrollende Donner.
Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, N. I. I.
(En los ámbitos que nos incumben el conocimiento se da sólo como un relámpago. El texto es como el trueno que resuena después largamente.)
ANTÍGONA, hija de Edipo, rey de Tebas, concebida por la madre de éste, Yocasta. Por la noche Antígona dio sepultura a su hermano Polinices contra las terminantes órdenes de Creonte, quien al enterarse del hecho dispuso que fuera enterrada viva. Pero Antígona se suicidó antes de que la sentencia fuera ejecutada; y Hemón, hijo del rey, que estaba apasionadamente enamorado de ella y que no había logrado obtener su perdón, también se dio muerte junto a la tumba de Antígona. La muerte de Antígona es el tema de una de las tragedias de Sófocles. Los atenienses quedaron tan entusiasmados en la primera representación que ofrecieron al autor el gobierno de Samos. Esta tragedia fue representada en Atenas treinta y dos veces sin interrupción. Sophocl. in Antig. -Hygin. fab. 67, 72, 243, 254. – Apollod. 3, c. 5. – Ovid. Trist. 3, el. 3. – Philostrat. 2, c. 29. – Stat. Theb. 12, 350.
Bibliotheca Classica or A Classical Dictionary, by J. Lemprière, DD (3ª ed., Londres, 1797).
Índice
Prefacio
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Prefacio
En principio la idea de escribir este libro se remonta a 1979 y a la Conferencia Conmemorativa Jackson Knight sobre las «Antígonas» que di en la Universidad de Exeter. La publicación de dos breves estudios, Le Mythe d’Antigone (1974) de Simone Fraisse y la Storia di Antigone (1977) de Cesare Molinari, han hecho reiterativa la idea de cualquier interpretación cronológica y sistemática del tema de Antígona en las literaturas occidentales. Desde el comienzo me propuse colocar este tema en el contexto más general de una poética de la lectura, de un estudio de las interacciones entre un texto principal y sus interpretaciones a través del tiempo.
Pero la Antígona de Sófocles no es un texto «cualquiera». Es uno de los hechos perdurables y canónicos en la historia de nuestra conciencia filosófica, literaria y política. El empeño principal de este libro es intentar responder a la cuestión de por qué un puñado de antiguos mitos griegos continúa dominando y dando forma vital a nuestro sentido del yo y del mundo. ¿Por qué las «Antígonas» son verdaderamente éternelles y siguen tan cercanas a nosotros en nuestro presente?
Tengo que dar las gracias a muchos estudiantes y colegas que me escucharon, más o menos pacientemente, y atendieron a la obra que ahora presento para hacer sus críticas; agradezco pues a Elda Southern su escepticismo; a David Attwooll, Henry Hardy y Hilary Feldman, el aliento y la guía editorial que me brindaron. John Wasv fue más que un editor lleno de autoridad, por lo cual debo mucho a sus sugerencias. La lectura que hizo Hugh Lloyd-Jones de la versión escrita a máquina fue generosa precisamente a causa de su severidad y de sus ironías. Por eso las erratas que todavía quedan en el libro han de atribuirse a mi obstinación.
La iconografía no podría haberse reunido sin la incansable asistencia de Evelyne Ender y la amabilidad de Oliver Taplin.
Ningún elemento de este libro puede separarse de su dedicatoria.
G. S.
Ginebra, noviembre de 1983.
Capítulo I
1
Nosotros somos «sólo los intérpretes de interpretaciones», decía Montaigne, que se hacía eco de la descripción que daba Platón del rapsoda como εJρμηνεvωνεJρμηνη§ς en el Ion.
Entre alrededor de 1790 y 1905 poetas, filósofos e intelectuales europeos sustentaban la difundida opinión de que la Antígona de Sófocles era no sólo la más excelente de las tragedias griegas sino una obra de arte más cercana a la perfección que cualquier otra producida por el espíritu humano. La argumentación era concéntrica. La Atenas del siglo v había concebido la preeminencia del hombre y le había dado expresión. Ese momento marcó el cenit de su genio secular en las realizaciones filosóficas, poéticas y políticas. La supremacía ateniense era un lugar común tanto para Kant como para Shelley, tanto para Matthew Arnold como para Nietzsche. Es una exageración afirmar que la historia del pensamiento y la sensibilidad de todo el siglo xix obtiene su fuerza esencial de una reflexión sobre el helenismo, reflexión que, en una actitud a la vez analítica y mimética, trataba de discernir las fuentes de las realizaciones áticas y de clarificar la fragilidad política de Atenas. El idealismo alemán, los movimientos románticos, la historiografía de Marx y la mitografía freudiana de la vida psíquica (con sus raíces en Rousseau y Kant) son en definitiva activas meditaciones sobre Atenas. Ernest Renan habló en nombre de su siglo cuando consignó la revelación de sensibilidad que había experimentado al visitar por primera vez la Acrópolis en 1865; era la admiración ante le miracle grec, une chose qui n’a existé qu’une fois, qui ne s’était jamais vue, qui ne se reverra plus, mais dont l’effet durera éternellement, je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tache locale ou nationale («el milagro griego, algo que sólo existió una vez, que nunca se había visto y que ya no se volverá a ver, pero cuyo efecto durará eternamente, quiero decir, un tipo de belleza eterna sin ninguna tacha local o nacional»). Sage, wo ist Athen? («Dime, ¿dónde está Atenas?») preguntaba Hölderlin en su himno Der Archipelagus. Renan respondió que Atenas se hallaba oculta dentro del hombre moderno y que el mundo sólo se salvaría cuando retornara al Partenón y rompiera sus vínculos con la barbarie: Le monde ne sera sauvé qu’en revenant à toi, en répudiant ses attaches barbares.1
El sentimiento barroco y neoclásico había situado el corazón del «milagro griego» en la épica homérica, en la perdurable capacidad de Homero para instruir al hombre civil en las artes de la guerra y del orden doméstico. El siglo xix identificó la esencia del helenismo con la tragedia ateniense. Los motivos de esta identificación van mucho más allá de las preferencias estéticas o didácticas. Los grandes sistemas filosóficos a partir de la Revolución francesa fueron sistemas trágicos. Pusieron en metáforas la premisa teológica de la caída del hombre. Las metáforas son varias: los conceptos fichteanos y hegelianos de autoalienación, la descripción marxista de la servidumbre económica, el diagnóstico de Schopenhauer sobre la conducta humana regida por la voluntad coercitiva, el análisis nietzscheano de la decadencia, la versión freudiana del advenimiento de la neurosis y de la desazón después del crimen edípico original; la ontología heideggeriana de una caída respecto de la primigenia verdad del ser. Filosofar tras Rousseau y Kant, encontrar un medio conceptual para expresar la condición psíquica, social e histórica del hombre, es pensar «trágicamente» Es encontrar en la obra trágica, como Nietzsche encontró en Tristán, el opus metaphysicum par excellence. Esto significa que el discurso filosófico formal, desde Kant a Max Scheler y Heidegger, implica o articula una teoría del efecto trágico y que, casi instintivamente, recurre a pasajes de la tragedia para dar decisivas ilustraciones. Los puntos de referencia están expuestos en la famosa Décima carta de Schelling, en Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus, de 1795. La tragedia griega «honra la libertad humana por cuanto hace que sus héroes luchen contra la fuerza superior del destino» (die Übermacht des Schicksals). Las «exigencias y limitaciones del arte» piden la derrota del hombre en su lucha, aun cuando la culpabilidad que acarrea la derrota esté rigurosamente dispuesta por el destino (auch für das durch Schicksal begangene Verbrechen). El fatum en la tragedia griega es un «poder invisible, inaccesible a las fuerzas naturales» y ejerce su imperativo hasta sobre los dioses. Pero la derrota del hombre cristaliza su libertad, su lúcida compulsión a obrar polémicamente, lo cual determina la sustancia de su yo. Las categorías de Schelling «libertad», «destino», la dinámica del «yo», la economía de la mortal pugna que el filósofo aduce son las constantes de la metafísica y de la psicología poskantianas. Precisamente a estas categorías, a esta dialéctica de la autorrealización, las obras trágicas griegas habían dado una forma primaria y perdurable.2
La imaginación idealista y romántica elevó a Sófocles a la supremacía entre todos los trágicos griegos. Al hacerlo era aristotélica, como lo era en buena parte de su biología vitalista y de su estética. En sus esbozos previos para la Historia de la tragedia ática (1795), el joven Friedrich Schlegel se preguntaba: «De manera que ¿sólo Sófocles es perfecto?» (Also nur S ist vollkommen?) y había respondido afirmativamente: «Los más grandes poetas griegos son como un coro en armonía y Sófocles es el director del coro, así como Apolo Μoυσηγεvτης dirige el coro de las musas». En sus lecciones sobre la historia de literatura clásica (dadas entre 1796 y 1803), A. W. Schlegel caracterizaba a Sófocles como el primero entre sus pares por su «excelencia y perfección». Sófocles fue –en el original el pasaje aparece en cursiva– un poeta «de quien es casi imposible hablar salvo en adoración» (anbetend). Para Schelling, en sus lecciones sobre La filosofía del arte (1802-1805), este juicio tenía la autoridad de lo que es evidente por sí mismo: «La elevada moral, la pureza absoluta de las obras de Sófocles fueron objeto de admiración a través de las edades». Por grande que sea el genio de Shakespeare, Sófocles continúa siendo «la verdadera cúspide del arte dramático». F. Schlegel en su Geschicte der alten und neuen Literatur (1812-1914) dice además: «Sófocles es supremo, no sólo en el teatro sino en la totalidad de la poesía griega y del desarrollo espiritual» (Geistesbildung). Goethe convirtió en canónica la opinión de que Sófocles había llevado a eterna perfección aquellos elementos de terror y sufrimiento que Esquilo había desarrollado de manera tan tremenda pero a veces enigmática y arbitraria y que Sófocles había dominado aquellas intuiciones psicológicas que insinuarían, hasta en lo mejor de Eurípides, un elemento de esteticismo y de espuria modernidad. Para George Eliot, al escribir sobre «La Antígona y su moral» (1856), Sófocles era «el único poeta dramático del que se podía afirmar que estaba al nivel de Shakespeare».
Dentro del conjunto de las siete tragedias de Sófocles que llegaron a nosotros se asignaba la primacía a Antígona. Esta estimación, a menudo hiperbólica, correspondía tanto al personaje de la heroína como a la obra misma o a ambas cosas a la vez. «Tiene usted razón sobre Antígona», escribía Shelley a John Gisborne en octubre de 1821, «¡Qué sublime retrato de mujer! ¿Y qué piensa usted de los coros y especialmente de la queja lírica de la víctima semejante a una diosa? ¿Y de las amenazas de Tiresias y su rápida realización? En una existencia anterior algunos de nosotros hemos estado enamorados de una Antígona y eso no nos permite hallar plena satisfacción con ningún vínculo mortal.» En sus lecciones sobre estética (1820-1829), Hegel se refería a la tragedia considerándola «una de las más sublimes y en todos los aspectos una de las obras de arte más consumadas que el empeño humano haya jamás creado». Sus lecciones sobre la historia de la filosofía, dictadas entre 1819 y 1830, llaman a la heroína «la celestial Antígona, la más notable de las figuras que haya aparecido en la Tierra». Durante toda la década de 1840 estas estimaciones son generales. Friedrich Hebbel, que consideraba su propia obra dramática Agnes Bernauer como «una Antígona para los tiempos modernos», caracterizaba la tragedia de Sófocles como das Meisterstück der Meisterstücke dem sich bei Alten und Neueren Nichts an die Seite setzen lässt («la obra maestra de las obras maestras, con la que no puede compararse nada de lo antiguo ni de lo moderno»). ¡Y este veredicto aparece en el ensayo de Hebbel Mein Wort über das Drama! de 1843, y Hebbel pudo o no haber tenido conocimiento de aquel influyente juicio de Hegel. Es improbable que lo hubiera conocido Thomas de Quincey cuando escribió su larga reseña de «La Antígona de Sófocles representada en el Teatro de Edimburgo» (1846), pero el tono no es menos extático. Eternamente esta obra «tiene la frescura del rocío matinal». Ninguna otra tragedia griega «alcanza a tan conmovedora grandeza» y eso a pesar de que «la austeridad de la pasión trágica está desfigurada por un episodio amoroso». En cuanto al personaje de Antígona, de Quincey dice:
Santa gentil, hija de Dios antes de que Dios fuera conocido, flor del paraíso después de haberse cerrado el paraíso… señora idólatra y sin embargo cristiana que animada por el espíritu del martirio te diriges sola por el camino lóbrego que lleva a la tumba huyendo de toda esperanza terrenal para que la eterna desesperación no caiga sobre la tumba de tu hermano.
Son pocas las voces disidentes. Matthew Arnold había publicado su «Fragmento de una Antígona» en 1849. Pero en el prefacio de 1853 a la primera edición de sus poemas, Arnold afirmaba que «Una acción como la de la Antígona de Sófocles que trata sobre el conflicto entre los deberes de la heroína para con el cadáver de su hermano y los deberes frente a las leyes de su país, ya no nos interesa profundamente». En Middlemarch, de George Eliot, la figura de Antígona desempeña un papel tan sutil y germinal que la escritora replicó a ese juicio y sostuvo que Arnold había interpretado mal la significación de la obra. El conflicto llevado a escena por Sófocles era una cuestión atemporal que dramatizaba el choque de la conciencia privada y del bienestar público, choque de una naturaleza y gravedad inseparables de la condición histórica y social del hombre. En realidad, George Eliot interpretaba el texto de Sófocles como si guardase estrecha relación con sus propios intereses absolutos. La obra griega muestra «esa pugna entre las tendencias elementales y las leyes establecidas, pugna en virtud de la cual la vida exterior del hombre es gradual y penosamente armonizada con sus necesidades interiores». Cuando en la anotación correspondiente al 18 de junio de 1869 Cosima Wagner consignaba en su diario que el maestro había considerado la Antígona de Sófocles como la obra «incomparable par excellence», semejante estimación era corriente. El «Vorspiel zur Antigone des Sophokles» de Hofmannsthal, un prólogo en verso a una representación de la obra en Berlín (1900), corona un siglo de extáticas visiones:
Dies strahlende Geschöpf ist keines Tages!
Sie hat einmal gesiegt und sieget fort.
Da ich sie sehe, kräuselt sich mein Fleisch
wie Zunder unter einem Feuerwind:
mein Unvergängliches rührt sich in mir:
aus den Geschöpfen tritt ihr tiefstes Wesen
heraus und kreiset funkelnd um mich her:
ich bin der schwesterlichen Seelen nah,
ganz nah, die Zeit Versank, von den Abgründen
des Lebens sind die Schleier weggezogen…
(¡Esta radiante criatura no pertenece a ninguna época!
Venció una vez y continúa venciendo.
Cuando la miro, se me encrespan todas mis fibras
como yesca al soplo del aire:
lo que hay en mí de imperecedero se agita,
de todos los seres se me manifiesta su más profunda esencia
que gira alrededor de mí relampagueante;
estoy cerca del alma de la hermana
muy cerca, habiéndose desvanecido el tiempo; de los abismos
de la vida quedan descorridos los velos…)
Y en un tropo curiosamente mosaico, Hofmannsthal ve a Antígona como una figura ante la cual «retroceden reverentes las translúcidas y frías olas de la vida»:
Sie geht durch eine Ebbe. Links und rechts
tritt in durchsichtigen erstarrten Wogen
das Leben ehrfürchtig vor ihr zurück!
Encomios e invocaciones continúan después de terminar el siglo. En Alción, de 1904, d’Annunzio llama a Antígona
Antigone dall’anima di luce,
Antigone dagli occhi di viola…
(Antígona la del alma de luz,
Antígona la de los ojos violados.)
Charles Péguy, en su «Note sur M. Bergson» (1914), asegura que «por un semicoro de la Antígona daría yo las tres Críticas y la mitad de los Prolegómenos» (de Kant). En el verano de 1927, André Gide vuelve a leer una serie de tragedias griegas. En su diario anota que en literatura no se ha escrito nada más hermoso que el Prometeo de Esquilo y la Antígona. Pero después de 1905 y a causa de la presión de las doctrinas freudianas, el centro interpretativo y crítico se desplazó al Edipo rey.
La Antígona de Sófocles había conservado durante un siglo su orgulloso lugar en el juicio filosófico y poético. ¿A qué se debía esta predilección?
No existe una respuesta definida. Si las adaptaciones y traducciones de esta obra se remontan a la década de 1530, lo mismo ocurre con otras tragedias griegas. En su fragmentaria biografía de Sófocles, en un compendio de vitae de 1760, Lessing no atribuye particular preeminencia a la Antígona. En su Hamburgische Dramaturgie (1767-1769) pasa por alto a Sófocles sin hacer comentarios. Se sabe que más de treinta óperas con el tema de Antígona se compusieron entre el Creonte (1699) de Alessandro Scarlatti y la Antígona de Francesco Basili de exactamente cien años después. Pero óperas sobre temas trágicos antiguos formaban legión y en los teatros europeos occidentales no se presenta ninguna «Antígona» seguramente desde principios del siglo xviii hasta el momento de la Revolución francesa. Es llamativo que en los salons anuales de París entre 1753 y 1789 no aparezca ninguna pintura sobre el motivo de la leyenda de Antígona. Sin embargo poco después el texto de Sófocles y el personaje de Antígona llegaron a ser una especie de talismán para el espíritu europeo.
Cambios de esta índole pueden surgir de contingencias y hasta de casualidades. Aunque ahora ya no se lee, la obra del abate Jean-Jacques Barthélemy Le Voyage du jeune Anacharsis (1788) es uno de los principales textos de la historia al gusto europeo.3 Esa fantasía pedagógica, con su reconstrucción topográfica y moralista de la Grecia posterior a Pericles vista por los extasiados ojos de un joven viajero, fue la fuente de buena parte del helenismo romántico y de la ilusiones y actitudes filohelénicas del siglo xix. En el capítulo XI llevan al héroe a ver por primera vez una tragedia ática. Se trata de la Antígona de Sófocles y el joven Anacharsis queda arrebatado: Quel merveilleux assortiment d’illusions et de réalités! Je volois au secours des deux amants… Trente mille spectateurs, fondant en larmes, redoubloient mes émotions et mon ivresse («¡Qué maravillosa combinación de ilusiones y realidades! Yo me precipitaba en socorro de los dos amantes… Deshechos en lágrimas, treinta mil espectadores redoblaban mis emociones y mi embriaguez»). Luego sigue una cita sustancial del mortal lamento y adiós de Antígona. Se pusieron en escena otros dramas imaginarios más «recientes», pero Anacharsis «ya no tiene más lágrimas que derramar ni más atención que prestar». Creo que éste es el pasaje seminal del auge de que gozó Antígona. Encontramos sus ecos durante un centenar de años.
El segundo hecho decisivo fue el de la presencia simultánea de Hegel, Hölderlin y Schelling en el seminario teológico de Tubinga, el Stift. Hegel y Hölderlin fueron compañeros de estudios y amigos íntimos desde 1789 hasta fines de 1793. Schelling, cinco años menor que ellos pero ya un prodigio en sus estudios, se les unió en 1790. La comunidad de ideales y la reciprocidad de las energías heurísticas que marcó la intimidad de estos tres jóvenes harían sentir sus efectos en el pensamiento y la sensibilidad europeos de una manera que no es fácil exagerar. Entusiastas de la Revolución francesa en sus primeras fases, acólitos del idealismo kantiano visto a través de los ensayos estéticos y de la poesía de Schiller, igualmente determinados a restituir al alma iluminada a lo que Hölderlin llamaba «esa dorada edad de verdad y belleza que fue Grecia», Hegel, Hölderlin y Schlegel convergían hacia idénticos imperativos e idénticos modelos de irradiación.4 No podemos reconstruir los movimientos exactos de esta simbiosis, pero el culto que profesaba Hölderlin a Sófocles y la convicción de Schelling de que la tragedia era el discurso esencial del ser probablemente derivaran en primera instancia de la influencia de Hegel. Ya en julio de 1787 Hegel había intentado traducir a Sófocles, especialmente el Edipo en Colono. Este texto lo puso en contacto con el incomparable pathos de Antígona. Hegel comunicó con ardor la vital aureola de este encuentro a sus dos amigos. Aun después de las ulteriores polémicas y silencios, la Antígona seguiría siendo un lazo de unión entre los tres hombres. Cada uno por su lado harían de ella el eje de su conciencia.
La tercera causa del auge predominante de Antígona tal vez tuvo que ver con la historia del teatro. La representación que organizó Goethe de la obra en la defectuosa y truncada versión de Johann Friedrich Rochlitz (1808 y 1809) no obtuvo gran éxito. Pero la versión presentada el 28 de octubre de 1841 fue un triunfo y marcó un hito. Dirigida por Ludwig Tieck, con los arreglos corales de Mendelssohn y con la traducción de J. J. Chr. Donner, la obra de Sófocles fue aclamada como la primera «recreación» auténtica de la tragedia griega clásica en la moderna Europa. Independientemente de los acerbos tijeretazos de Heine aparecidos en Der Neue Alexander, la Antígona con música de Mendelssohn y con sus intentos de coreografía y trajes antiguos recorrió toda Europa. Menos de un año después de la première de Potsdam, la obra se representó en Berlín. Luego siguió París en 1844 y así Antígona fue la primera tragedia griega representada en estilo antiguo en la escena nacional francesa. Después siguieron Londres y Edimburgo. Sabemos por los recuerdos del eminente orientalista y mitologista Max Müller que durante toda la década de 1840 los coros mendelssohnianos de la Antígona figuraban en el repertorio de los coros de familia y de aficionados. Pero esta versión impulsó los numerosos debates poéticos y filosóficos de la obra (algunos de los cuales ya hemos citado) a mediados de siglo. Asimismo, lo que los estudiosos llamaron un «verdadero culto de Sófocles» en Francia en los últimos años del siglo refleja una célebre puesta en escena del ciclo de Edipo y Antígona en el Teatro Romano de Orange en agosto de 1894. Sin embargo en ambos casos el hecho teatral es mucho más un resultado que una causa. La singular aureola de Antígona en la metafísica y la poesía alemanas es anterior a la versión de Mendelssohn en un medio siglo; y la consagración de Sófocles en el movimiento erudito y político francés ya cobra fuerza diez años antes de las legendarias representaciones de Mounet-Sully y de Julia Bartel (Péguy era uno de los hechizados espectadores).5
Pero otros factores más radicales, y más difusos, se abrían paso. Conjeturar sobre ellos es casi señalar conexiones y valores falsos. Los estudios analíticos de la historia del sentimiento (una expresión más exacta es histoire des mentalités) son ficciones de lógica posteriores a los hechos. Pero vale la pena hacer conjeturas aunque sólo sea para honrar la soberana distinción que hizo Lessing entre la fría reunión de información y el discernimiento de las líneas vitales de un fenómeno.
La retórica, las mitologías programáticas y las ceremonias de la Revolución francesa se referían también a la condición de las mujeres. Las mujeres deben asumir esas consagradas cargas de la presencia cívica, esos deberes y licencias de expresión pública que el ancien régime les había negado. Los derechos del hombre, como fueron proclamados en 1789, son enfáticamente los derechos de las mujeres. Hasta las tareas domésticas y la rutina de la crianza de niños han de reconocerse y recompensarse pues son instrumentos que aseguran la salud y el bienestar histórico del Estado-nación. Es menester extirpar la explotación y trivialización de Eros que caracterizan la injusticia económica y el libertinaje del antiguo orden. Los legisladores de 1789 y de 1793 están resueltos a recuperar del libertinage la raíz perdida, la liberté. Las imágenes predominantes son las de las mujeres lacedemonias, «compañeras de armas» de sus heroicos maridos o son las imágenes de las matronas de la Roma republicana, las iguales de Bruto y de Catón. Por eso cabe suponer que el programa de emancipación femenina y de paridad política entre ambos sexos, preconizado por la Revolución francesa y por sus simpatizantes utópicos o pragmáticos de toda Europa, hizo del texto de Antígona un texto emblemático. Y la vida de ciertas mujeres parece prestar apoyo a esta idea: testimonios de ello son Madame Roland, Mary Wollstonecraft y Madame de Staël. Y hasta hubo comparaciones aisladas entre el audaz frenesí de Antígona y el de Charlotte Corday, la vengadora asesina de Marat.
Pero los testimonios son escasos y, en definitiva, contradictorios. La retórica de la liberación era clamorosa, pero la práctica casi enteramente conservadora. Cuando se modificó la condición de las mujeres en relación con ciertas dependencias sociales y legales, se produjo dentro del contexto general de la reforma humana. Paradójicamente las restricciones impuestas a la conducta y al desarrollo intelectual de las mujeres por el sistema napoleónico y el ethos de la burguesía mercantil del siglo xix eran más severas que las que imperaban bajo las casas de Hanover y de Borbón. Salvo en el aspecto del sacrificio y en algunos pequeños movimientos revolucionarios rusos, en los que la figura de Antígona tenía un sentido simbólico, rara vez figuran mujeres jóvenes en la política o en el debate político del siglo xix. La delicada acción de domeñar el coraje femenino y la intelectualidad y la iniciativa femeninas (uno de los temas centrales de Los novios de Manzoni) es absolutamente habitual. De ahí que cabe sospechar que la exaltación de la heroína de Sófocles después de 1790 es en alguna medida un sustituto de la realidad. Filósofos, poetas y pensadores políticos aclaman un acto de grandeza femenina y afirman ciertos principios femeninos frente a los poderes cívicos. Pero lo hacen en fausse situation sabiendo (con remordimiento o con complacencia) que el trato ofrecido en 1789 no se observaba en modo alguno o se observaba sólo marginalmente. De manera espectral pero segura, Antígona pertenece al lenguaje del ideal.
Sin embargo, en una perspectiva más amplia, uno siente que la Revolución francesa es un elemento clave. Más que ninguna otra de las tragedias griegas existentes, salvo Las Bacantes de Eurípides –un texto que a pesar de los comentarios de Gilbert Murray y de E. R. Dodds, continúa siendo radicalmente reinterpretado y revalorizado, especialmente desde la década de 1960–, la Antígona de Sófocles dramatiza la urdimbre de lo íntimo y lo público, de la existencia privada y de la existencia histórica. La verdad imperativa y el legado de la Revolución francesa es precisamente la historicización de lo personal. En un sentido, aunque histriónico, es defendible la promulgación de un nuevo calendario, la designación de un año. Uno para marcar el incipit, lo novum de la condición humana. Los tiempos habían cambiado. Las temporalidades internas, el orden de los recuerdos, las perspectivas del presente y sobre todo del futuro en virtud de las cuales formamos nuestra percepción del yo se habían alterado. Célebres testimonios de ello son las observaciones de Goethe sobre esta formidable discontinuidad en ocasión de la batalla de Valmy y las relaciones metamórficas entre la Revolución y las nuevas densidades del tiempo personal expresadas en El preludio de Wordsworth. Pero en la década de 1790, en la era napoleónica, en las décadas de explosiva urbanización, de cambios técnicos y sociales, difícilmente hay una biografía o relato de experiencias que no atestigue la irrupción de la esfera política en la esfera privada. Los merodeadores uniformados de la historia irrumpieron en el jardín de Blake. Napoleón y su estado mayor pasaron bajo la ventana de Hegel como un torbellino al amanecer, horas antes de librarse la batalla de Jena. Era exactamente el momento (octubre de 1806) en que Hegel estaba terminando el manuscrito de la Fenomenología. Esta conexión da al libro, a la teoría de la conciencia personal en la historia y a través de la historia y a la enigmática convicción de Hegel de que Jena significaba el «fin de lo histórico» la autoridad de lo cabalmente sentido. Las novelas de Stendhal son un reflejo de la nueva inmersión del individuo privado en el ámbito histórico. Todo hombre y toda mujer que hubiera conocido el Terror o que hubiera presenciado el advenimiento de la fábrica moderna, todo hombre que hubiera marchado desde La Coruña a Moscú y regresado a su patria llevaba la marca candente de la historia en sus humildes huesos. En cambio, ese compromiso directo con la esfera histórica y política y la expresión de uno mismo que tal compromiso exige es, casi, una definición del ancien régime; esos fueron los gajes de los ricos y los profesionales. Como vieron Goethe y Carnot, lo que se movilizó con las levées en masse no fueron los grandes ejércitos de la Revolución y del siglo xix, sino el hombre europeo en general.
En Antígona, la dialéctica de la intimidad y de lo público, de lo doméstico y de lo más cívico se expone explícitamente. La obra versa sobre las medidas políticas impuestas al espíritu privado, sobre la necesaria violencia que el cambio político y social acarrea a la indecible interioridad del ser. En el paso del siglo xix al siglo xx, Yeats se vuelve hacia Antígona porque su propia persona, su poesía, su conducta pública están gobernadas por esa mortal interacción. Después de 1789, el individuo ya no conoce tregua con la historia política. «Nació una terrible belleza» o, más frecuentemente, una terrible fealdad. En su articulación de ambas cosas, la tragedia de Sófocles parecía incomparable.
El motivo de esta articulación es la condición de hermana. De todas las criaturas reales o fingidas, Antígona es la que posee más «alma de hermana» (de acuerdo con la invocación que de ella hace Goethe en su Himno a Eufrosina de 1799). Antígona encarna esa condición de hermana. El primer verso, intraducible, de la obra sintetiza la esencia final de identidad, de relación humana en hermandad femenina. Y así ese verso prefigura una percepción que está en el corazón mismo del idealismo y del romanticismo.
El tema es tan vasto que se sustrae al resumen. Penetra la psicología, las letras (les belles-lettres), la retórica personal de fines del siglo xviii y todo el siglo xix. La epifanía más sutil de la figura de la mujer como hermana, el epílogo del convencimiento de que el amor entre hermano y hermana es la quintaesencia de lo erótico, a lo que a la vez trasciende, está expuesta en El hombre sin atributos de Musil. Este final cobra su autoridad por hacerse explícitamente eco de más de cien años de obsesión especulativa. El material abunda en la superficie biográfica y expresiva. En las tempranas e importantes fases de la poesía de Wordsworth, las innovaciones de la conciencia fenoménica que organiza esa poesía son el resultado inmediato de una dualidad simbiótica. Las más de las veces el poema se debe a la notación de las relampagueantes intuiciones de Dorothy Wordsworth. La pródiga complejidad de la obra de Wordsworth se desarrolla partiendo de una intimidad entre hermano y hermana tan profunda que se acerca –los poemas, los diarios lo hacen manifiesto– a una fusión de identidades. Las palabras de Shelley «Yo no soy tuyo; soy una parte de ti» expresan exactamente la situación. Las relaciones de Charles Lamb con su hermana, la intimidad de Hegel y de Macaulay con las suyas son de tal vehemencia, de tal necesidad trágica que reduce todas las relaciones de parentesco, familiares o conyugales, a una dimensión menor. Durante toda su agitada vida y en sus obras, Byron insinúa el carácter central de este tema, la correspondencia psíquica entre hermano y hermana. La novela y el melodrama góticos hacen un cliché del incesto entre hermano y hermana. Y también lo hace la gran literatura y el gran arte, lo mismo que los modos intermedios –los versos y cuentos de Poe– en los que las mendaces formas populares asumen el resplandor de la visión esotérica. La revuelta del Islam de Shelley trata la pasión del hermano por su hermana. Su Epipsychidion define la relación de ardientes almas hermanas como el paradigma de todo amor, la platónica y gnóstica amorosa idea que o bien deja atrás los raptos de la unión conyugal o les da a éstos su verdadero carácter:
¡Seríamos los dos gemelos de la misma madre!
¡O será que el nombre que mi corazón da a otra
constituiría un vínculo de hermana para ella y para ti
mezclando los rayos de una eternidad!
En el Ring de Wagner, el misterio del reconocimiento y de la mutua identificación que liga al hermano y a la hermana en la lóbrega casa de Hunding, la consumación de este misterio en vísperas de la muerte, literalmente libera las energías del mundo:
Die bräutliche Schwester
befreite der Bruder;
zertrümmert liegt;
was je sie getrennt;
jauchzend grüsset sich
das junge Paar;
vereint sind Liebe und Lenz!
(La hermana novia
queda liberada por el hermano;
lo que los separaba
está hecho ahora añicos;
y jubilosa se saluda
la joven pareja;
¡unidos están el amor y la primavera!)
Además, solamente alguien nacido de la unión de hermano y hermana puede acarrear el crepúsculo de los dioses que es también el alborear del hombre (y sólo éste puede cerrar la historia, para decirlo en términos hegelianos).
La documentación existencial, literaria y artística es enorme pero también decepcionante. Muchas biografías y obras de ficción, desde alrededor de 1780 a 1914 (el momento en que Musil entrega su gran coda) nos dirigen hacia el incesto. En consecuencia, la exaltación de la condición de hermana fue tratada en esta perspectiva patológica.6 Muchas cosas que debían haberse dicho sobre este enigma fenoménico se han quedado en el nivel de lo anecdótico y de lo lascivo. No tenemos prueba alguna digna de confianza de que se hayan registrado realmente incestos en la vida de los románticos e idealistas, para no hablar de la sociedad en general. Cuando se aducen tales testimonios (como en el caso de Byron), éstos son doblemente sospechosos. La significación que se atribuye al tropo de Shelley «hermana-esposa» es de un orden completamente diferente. Ninguna interpretación literal, ningún rótulo psicoanalítico dilucidará la seriedad extrema de la invocación de Baudelaire a mon enfant, ma soeur («mi hija, mi hermana») pero es precisamente esta magia y esta seriedad, por más que parezcan irrelevantes a la significación de Sófocles, lo que debemos captar si pretendemos comprender el especial culto de que gozó Antígona en el siglo xix.
Elementos conexos del idealismo son el tema del exilio y el intento de retorno al hogar. La epistemología de Kant es una epistemología de estoica separación. El sujeto está separado del objeto, la percepción está separada del conocimiento. Hasta el imperativo de libertad es promulgado por Kant a la distancia. Después de Kant, la metafísica occidental deriva de la negación de esa distancia o del intento de superarla. En Fichte la negación es absoluta: sujeto y objeto son una misma cosa. En Schelling (como en Schiller y Hölderlin) verdad y belleza son equiparadas. Esta radiante tautología invita al hombre por medio de la imaginación conceptual a captar e internalizar el principio de la perfecta unidad. La atomización del mundo en fragmentos es una ilusión fenomenológica. El espíritu individual, cuando participa de la verdad-belleza, regresa a su hogar, a una unidad largamente perdida pero primigenia. Hegel toma el rígido dualismo de la ética de Kant y su modelo de percepción e identifica la estasis inherente al idealismo estético. La dialéctica de Hegel es una dialéctica de un proceso en marcha, del despliegue y autorrealización de la conciencia en la historia y por obra de la historia. Pero aquí también la teleología debe retornar a su hogar, debe dirigirse hacia esa síntesis y «fin de la Historia» cuando el espíritu haya recogido en sí mismo los fragmentos dinámicos, errantes, de la totalidad. (Nada es más fatigoso para el lector moderno que tratar de volver a captar la intensidad sustantiva, la presencia casi carnal que estos términos abstractos tenían para los pensadores y poetas del período revolucionario y del siglo xix. Pero precisamente este carácter vivo y concreto de lo abstracto en el debate filosófico y en la crítica es lo que hace que el pensamiento idealista sea elemental para la poesía y el arte románticos. Esta fusión es tan vital para Coleridge y Shelley como lo es para Hölderlin.)
Las causas del exilio, de la separación del sujeto y del mundo son objeto de discusión. A lo largo de toda la especulación idealista se registran variaciones más o menos claras del postulado de Rousseau según el cual el hombre cayó de un estado de naturaleza, de una inmediatez sensorial que es la inocencia del intelecto. La intuición hegeliana de un hogar perdido en la existencia, de una jornada necesaria a través de la alienación y la división de uno mismo, es gráfica pero lógicamente indeterminada. En ciertas fases de la argumentación, la causa de la alienación parece histórica, una especie de paralelismo secular de la caída teológica. En otros momentos y de manera más desafiante, el exilio parece implícito en la vida de la conciencia, en la facultad del yo humano de pensar «fuera de» sí mismo y «contra» sí mismo, de percibirse como un antagonista. La gran corriente trágica del sentimiento del «exilio» después de Kant está sintetizada en la imagen de Heidegger del hombre visto como «un extraño en la morada del ser». Toda la crítica marxista del individualismo clásico es, pues, una nota a pie de página de esa corriente trágica.
Para algunos románticos, la «superación» (la Aufhebung de Hegel) del destierro respecto de la vital unidad del ser parecía imposible en momentos de iluminación. Dice Hölderlin que el poeta, por ser el infatigable buscador de tales momentos, por aspirar a la luz del rayo, es por excelencia la criatura que «retorna al hogar» y el más vulnerable de los mortales. La muerte prematura y la locura, que segó tantas vidas de las generaciones románticas, son el precio que el poeta paga por su impaciente odisea. Otra manera de regresar al hogar, aunque sea sólo provisional e inmanente, está representada por la intimidad con otro ser humano, por esa rara ruptura del solitario confinamiento en que se encuentra el yo para llegar a la aceptación total del otro o, mejor dicho, a «aceptar la totalidad» del otro. Ninguna tradición filosófica sobrepasa la riqueza y matices de la reflexión idealista sobre la amistad (considérense las palabras de Schiller eines Freundes Freund zu sein [«ser el amigo de un amigo»]). Ninguna otra examina con mayor insistencia la inestable maravilla de la afinidad electiva y el filo de la navaja que hay entre la confianza de la amistad y la seguridad final del odio. La prescripción ética de Kant según la cual hay que conceder valoración absoluta a otro ser humano, la heroica lucha epistemológica de Fichte con «la contrapresencia» de otro yo y la paradójica necesidad de esa presencia para todo sistema inteligible de libertad y de sociedad, la célebre dramaturgia de Hegel de la realización del yo por obra del agonístico encuentro con «el otro»… todas estas ideas derivaban del axioma de la soledad y de la esperanza de que tal axioma pudiera quedar rescindido por lo menos parcialmente. El culto de la amistad en la vida y en la literatura del Romanticismo es un eco directo de estas ideas.
Pero la epistemología y sus correlativos elementos emocionales son sospechosos. Como insiste Hegel, las raíces del exilio, de la división de uno mismo son interiores. Son una constante fatal de la autoconciencia. Somos extraños para nosotros mismos. Por absoluta que sea la empatía que vincula al amigo con el amigo, por simbiótica y generosa que sea la amistad –asuntos que aparecen con tanta frecuencia con el tema de la utópica conspiración en la poesía y en los dramas románticos–, no puede haber un verdadero retorno al hogar del propio yo por obra del otro. La definición de Montaigne parce que c’était lui, parce que c’était moi («porque era él, porque era yo») guarda la debida distancia. Ésta es la contrapartida de la ontología idealista de fusión. Rigurosamente considerada, semejante fusión, semejante retorno del yo a la «unidad con el mundo» es el caso de Narciso. Fichte es lo bastante agudo para verlo. Y lo mismo Byron, aunque en vena humorista, cuando en Don Juan considera el «egoísmo» y el «egotismo» románticos como categorías del amor a uno mismo. ¿No hay pues manera de escapar del obsesivo solipsismo, de la conscience malheureuse, del hombre poskantiano, del hombre alienado?
La respuesta romántica es un apocalipsis de deseo, una consumación erótica tan completa que anula el autismo de la identidad personal:
Du Isolde,
Tristan ich,
nicht mehr Tristan,
nicht Isolde;
ohne Nennen,
ohne Trennen,
neu Erkennen,
neu Entbrennen;
endlos ewig
ein - bewusst…
(Tú Isolda.
Yo Tristán
no más Tristán
no más Isolda;
sin nombre,
sin separación,
nuevo reconocimiento,
nuevo ardor,
eternamente sin fin
una sola conciencia…)
Pero esta solución es demasiado imperfecta. La lógica de la ecuación es la de la muerte. Y la morbosa facilidad de esta resolución vulgariza el arte romántico hasta en sus cúspides como Keats, como Baudelaire. Las objeciones filosóficas son aun más graves. El aniquilamiento de sí mismo no es autorrealización (sólo Schopenhauer habrá de sostenerlo y de ahí que Wagner adoptara la doctrina de Schopenhauer). El erotismo apocalíptico no es un retorno a la morada del yo, sino que es una especie de dispersión, de discriminación final de yo –por sólido que sea el acto de amor, por unitario que sea– en la bufèra, el torbellino al que Dante abandona a los amantes. En realidad, cuanto más extática es la entrega, más cáusticos son los mecanismos de corrosión recíproca del yo. Entregamos componentes morales y perceptivos de nosotros mismos que son esenciales. Tomamos en nosotros la alteridad del ser amado, pero esta incorporación es sólo falsamente análoga al misterio de la encarnación. En verdad, se trata de una alienación y una fragmentación más profunda en el seno del ser. Kierkegaard diagnostica incomparablemente estas «alienaciones íntimas». Contrariamente a lo que se supone de manera superficial, la crítica idealista de la persona humana es antiplatónica. El Banquete considera a Eros como un paso a la unidad; la psicología idealista lo ve como una barrera.
Y ahora nos encontramos aquí en el nudo de la dialéctica. Hay sólo una relación humana en la que el yo puede negar su soledad sin apartarse de su auténtico modo de ser. Hay sólo un modo de encuentro en que el yo halla al yo en otro persona, en que yo y no yo (las polaridades kantianas, fichteanas, hegelianas) se hacen una sola cosa. Es una relación entre hombre y mujer, como seguramente debe serlo para salvar las brechas primarias del ser. Pero hay una relación entre hombre y mujer que resuelve la paradoja de la alienación inherente a toda sexualidad (una paradoja que el incesto no haría sino afianzar). Es la relación de hermano y hermana, de hermana y hermano. En el amor, en la perfecta comprensión de hermano y hermana hay un eros y αjγαjπη.Pero ambos quedan aufgehoben, superados, en la ϕιλιvα, en el carácter absoluto y trascendente de la relación misma. Es aquí, y sólo aquí, donde el alma da con el espejo y en virtud de éste encuentra una contrapartida perfectamente concordante pero autónoma. El tormento de Narciso queda acallado: la imagen es sustancia, es el yo íntegro en la presencia gemela del otro. De suerte que la sororidad está ontológicamente privilegiada más allá de cualquier otra condición humana. En ella, el retorno a la morada del idealismo y del romanticismo cobra forma y esa forma alcanza expresión suprema, eterna, en la Antígona de Sófocles.
Desde la década de 1790 hasta comienzos del siglo xx, las líneas radicales de parentesco corren horizontalmente, como es el caso de los hermanos y las hermanas. En la concepción freudiana corren verticalmente, como es el caso entre hijos y padres. El complejo de Edipo es de una verticalidad ineludible. Y este cambio es importante; Edipo reemplaza a Antígona. El desplazamiento puede situarse, según vimos, alrededor de 1905. Pero lo que nos interesa considerar ahora es el paradigma anterior.
Hay una cuarta causa, probablemente menor, del predominio que alcanzó Antígona. El tema del entierro de personas vivas sojuzga y domina las imaginaciones de fines del siglo xviii y principios del xix. Es un tema que se encuentra casi permanentemente en el teatro y en las obras de ficción góticas. Es común en las artes visuales y en los poemas buenos o malos, y además en la prosa fantástica (otra vez Poe se encuentra de manera representativa en el punto de reunión de estas corrientes). Pero el asunto también aparece, a veces obsesivamente, en la especulación científica y filosófica.7 Siente uno la tentación de establecer amplias conexiones. ¿Representa el tema del entierro de personas vivas una conciencia de la arbitrariedad del poder judicial? En otras palabras, ¿se trata de un elemento ficticio correlativo de los hechos de aprisionamientos en los conventos y en las Bastillas del antiguo orden? La iconografía de julio y agosto de 1789, con sus descripciones del surgimiento a la luz del día de víctimas «largamente sepultadas» por el despotismo real, eclesiástico y familiar, ciertamente sugiere esta idea. Pero un contexto completamente diferente puede también haber contribuido a crear este clima. Es el contexto del interés casi histérico, tanto de los ilustrados como del vulgo (desde la década de 1760 a fines del siglo xix), por los llamados fenómenos galvánicos, de «reanimación» nerviosa y muscular, por el mesmerismo, por los contactos extrasensoriales con las personas muertas. El horror de ser sepultado vivo puede tener relación con las complejas incertidumbres en cuanto a determinar el fin de la vida de la persona muerta, puede tener relación con los indicios de energía psíquica aún viva después de la muerte clínica y el entierro. La significación de estos hechos y la sensibilidad frente a ellos es algo que los historiadores del pensamiento y de la literatura no han desentrañado satisfactoriamente hasta ahora. Pero no hay duda de que en ese fenómeno se concentran hilos de sentir profundamente arraigados. Y esos hilos están dramatizados de manera inolvidable en la tragedia de Sófocles y en todo el mito de Antígona. Había pues una sanción clásica de las preocupaciones del presente. El descenso de Antígona viva al reino de los muertos hablaba a las generaciones revolucionarias y románticas de una manera directa, inmediata, con la que sólo puede rivalizar el final de Romeo y Julieta. Por lo demás, son frecuentes las comparaciones de las dos tragedias en lo que se refiere a la sepultura.
Pero aun cuando tengamos en cuenta los ocasionales e internamente decisivos factores que he enumerado, la supremacía acordada a la Antígona de Sófocles durante más de un siglo en la literatura y el pensamiento europeos no queda explicada. ¿Por qué Barthélémy eligió precisamente esa tragedia como referencia seminal? ¿Por qué Shelley, Hegel, Hebbel vieron en la persona mítica de Antígona la «presencia suprema» que entró en el mundo de los hombres? ¿Qué intención ha de atribuirse a las repetidas insinuaciones (en de Quincey y en Kierkegaard son más que insinuaciones) de que Antígona ha de entenderse como una réplica de Cristo, como hija y mensajera de Dios antes de la revelación? No podemos dar respuestas completas. Sólo el juicio de esa supremacía es claro. De él surgen algunas de las interpretaciones más radicalmente transformadoras que haya suscitado jamás un texto literario. Deseo considerar cuatro de esas interpretaciones que se dieron entre las décadas de 1790 y 1840.
2
La prosa de Hegel presenta dificultades de una índole peculiar. Buena parte de la obra posterior a la Fenomenología llegó a nosotros en la forma de notas de clase imperfectamente tomadas. Muchos de los textos anteriores a 1807, por otro lado, no estaban destinados a la publicación. Son escritos juveniles, esbozos, borradores y fragmentos de notas personales. Su publicación se debe a la gloria póstuma del autor. Sin embargo, esos escritos tempranos, esencialmente privados, hoy se consideran vitales para comprender a Hegel y, por consiguiente, están siendo sometidos a exhaustivos análisis. Con todo, si tuviéramos sólo esas obras que el propio Hegel vio impresas, las dificultades de comprensión serían reales. El carácter fragmentario de los textos tempranos y de la misma Fenomenología, junto con ese carácter provisional, didáctico, de las lecciones dadas en la Universidad de Berlín, no son un accidente biográfico. Todo el discurso de Hegel representa una negativa a prestarle un carácter fijo, una definición formal. Esa negativa es esencial a su método y hace engañosos los conceptos de «sistema» y de «totalidad» que habitualmente se atribuyen al hegelianismo. En Hegel la reflexión y la expresión se mueven constantemente en tres niveles: el metafísico, el lógico y el psicológico, el último de los cuales abarca a los otros dos en la medida en que trata de hacer explícitos los procesos de conciencia que generan y estructuran operaciones metafísicas y lógicas. Estos tres niveles conceptuales se interpenetran continuamente (y esto ocurre casi en todo momento en las lecturas de Hegel de Antígona). Hegel subvierte rigurosamente el discurso ingenuo de la argumentación común a fin de comunicar las simultaneidades (a menudo en conflicto) y las autocorrecciones interiores de sus proposiciones. Sólo que no le eran accesibles esas dislocaciones tipográficas y sintácticas que nos son familiares desde Mallarmé. De ahí la tensión entre composiciones de significación vertical, «cordales», y las convenciones exteriores de la prosa del siglo xviii y principios del siglo xix.
Sin embargo, cuando nos familiarizamos con el estilo de Hegel, éste adquiere una paradójica transparencia. Hegel semble, en effet, avoir réussi à se regarder penser et même à noter, peut-être au fur et à mesure de leur déroulement, les étapes et les démarches successives de sa pensée. («En efecto, Hegel parece haber logrado mirarse pensar y hasta registrar, tal vez a medida de su desarrollo, las etapas y los pasos sucesivos de su pensamiento».)8 Ésta es una aguda observación. Pero continuemos con nuestro análisis.
Hegel, y esto es raro, era capaz de pensar contra sí mismo y de observarse y registrar que lo estaba haciendo. La esencia del método y del pensamiento de Hegel es la polémica consigo mismo. La negación, la superación (Aufhebung) con sus simultáneas reciprocidades de disolución, conservación y aumento, el envolvimiento y el desenvolvimiento del modo dialéctico son los instrumentos teóricos directos del principio hegeliano del pensamiento adverso o «contrapensamiento». Este principio actúa obsesivamente en el modelo hegeliano de la conciencia dividida y la alienación. Sólo Platón rivaliza con Hegel como dramaturgo de la significación. Pero en los diálogos platónicos, lo dramático está representado por las tácticas de argumentación antes que por la sustancia. A decir verdad, esta última a menudo es presentada sin su forma dialéctica. Eso no ocurre en Hegel. Para Hegel, pensar, comprender y articular la dinámica de la identidad es «pensar contra»; es dramatizar en el sentido de la raíz del verbo que significa pura acción. El espíritu es acción, proclama la Fenomenología, acción de una índole inherentemente agonística o «conflictiva». Un magnífico pasaje de la introducción a las Lecciones sobre filosofía de la religión sintetiza el ethos dramático y polémico del método de Hegel:
Ich erhebe mich denkend zum Absoluten über alles Endliche und bin unendliches Bewusstsein und zugleich bin ich endliches Selbstbewusstsein und zwar nach meiner ganzen empirischen Bestimmung. Beide Seiten suchen sich und fliehen sich. Ich bin und es ist in mir für mich dieser Widerstreit und diese Einigung. Ich bin der Kampf. Ich bin nicht Einer der im Kampf Begriffenen, sondern ich bin beide Kämpfende und der Kampf selbst.
(Al pensar me elevo a lo absoluto por encima de todo lo finito y soy conciencia infinita y al propio tiempo soy autoconciencia finita, de conformidad ciertamente con toda mi constitución empírica. Ambas partes se buscan y huyen la una de la otra. Yo soy y hay en mí y para mí ese conflicto y esa unión. Soy la lucha. No soy uno de los combatientes, antes bien soy ambos combatientes y la lucha misma.)
Con este ethos el drama, y particularmente el drama trágico, desempeña un papel de importancia en el desarrollo del pensamiento de Hegel. Una teoría de la tragedia no es un aditamento a las concepciones de Hegel, sino que es un terreno de prueba y de validación de los grandes principios del historicismo de Hegel, del desarrollo dialéctico de su lógica y del concepto central de conciencia en progresivo conflicto. Ciertas tragedias griegas, sobre todo Antígona, son tan afines al mundo y al pensamiento de Hegel como algunos poemas líricos expresionistas y las odas de Hölderlin son afines a la ontología y al lenguaje místico de Heidegger.9
La fascinación de Hegel por Sófocles se remonta al verano de 1787, cuando Hegel intentó hacer una traducción del Edipo en Colono. Pero no es posible ordenar en una clara secuencia temporal las fases de la reflexión que condujeron a la primera cita explícita de Antígona a fines del invierno de 1795 o a principios de la primavera de 1796. El naciente pensamiento de Hegel es una estrecha trama en la que múltiples hilos se cruzan y vuelven a cruzarse sincrónicamente.10 Tres grupos principales de ideas influyen en lecturas posteriores de la Antígona. La idealización hegeliana de la antigua Hélade es, según vimos, propia de su generación.11 En uno de los fragmentos compuestos cuando aún se encontraba en Tubinga, Hegel se refiere al schmerzliches Sehnen («el doloroso anhelar») que impulsa al alma moderna al recuerdo de la antigua Grecia. Solamente entre las «gentes felices» de la Atenas de Pericles estaban en armonía la libertad política y la fe religiosa. Esa concordancia no era abstracta. El joven Hegel insiste en la condición singularmente «concreta» e «inmanente» del genio ático, una insistencia en la que están implícitos los primeros pasos de la crítica hegeliana a Kant. La ποvλις griega nunca significará para Hegel un momento contingente en las cuestiones humanas. El ideal en que cobraba cuerpo la ποvλις y el problema de las impropiedades o del carácter autodestructor de este ideal persistirán en el centro de las enseñanzas de Hegel. Preguntar filosóficamente es (como habrá de serlo para Heidegger, ese gran lector de Hegel) preguntar a Minerva.
Ya en 1795 (si son correctas las fechas que da Nohl de los escritos teológicos juveniles), Hegel percibe las contradicciones latentes en lo que él había considerado la concordancia ática de la estera política-cívica y de la esfera religiosa-ritual. Aproximadamente en esa época, en una consideración triple de la vida de Cristo, de la persona de Sócrates y de las condiciones oligárquicas del gobierno de Berna, Hegel está poseído, para emplear la llamativa frase de Lukács, por el «carácter contradictorio del ser mismo».12 Entonces se afana en resolver esta contradicción o, más exactamente, en activarla para convertirla en una tensión productiva. En un texto escrito a principios de 1795, Hegel dice que la religión es la «nodriza» de los hombres libres y que el Estado es «su madre». Precisamente en este contexto específico (en el fragmento 222 de Nohl) se invoca por primera vez la Antígona de Sófocles. Pero la dualidad entre religión y Estado es por sí misma la consecuencia de una alienación anterior. En los orígenes del cuerpo político hay, como había visto Rousseau, un trágico aunque necesario y progresivo mecanismo de ruptura: el mecanismo por el cual el hombre se divorcia de la naturaleza, Entzweiung mit der Natur. Y esta alienación es lo que contiene la fuente de la positividad ética. En contra de Fichte, Hegel sostiene la condición fundamentalmente social del individuo humano íntegro y afirma la vanidad de la autorrealización moral del individuo aislado de los valores y opciones sociales y cívicos. Contra Kant, Hegel comienza a poner el acento en la historicidad concreta y en el carácter «colectivo» de las decisiones éticas que el individuo está obligado a tomar, una compulsión que divide la conciencia y que, por lo tanto, la hace progresar en su senda teleológica. Rosenzweig atribuye esta fase del desarrollo de Hegel al período de Frankfurt, 1796-1800. Señala la influencia de Montesquieu y los fatigosos intentos que hace Hegel para combinar un calificado idealismo kantiano con el modelo «jacobino-absolutista» del Estado nación.13 Poco antes de su decisivo traslado a Jena en 1800, Hegel hace otro intento de conciliación dinámica. El hombre no puede alcanzar una auténtica posición ética y autoconsciente fuera del Estado. Pero el Estado es una «totalidad de pensamiento», una totalidad concebida y habitada por el intelecto, casi en el sentido de la praktische Vernunft («razón práctica o entendimiento»). Por otro lado, la religión deriva su vitalidad de la imaginación humana, als ein lebendiges, von der Phantasie dargestellt («como una presencia viva representada por la fantasía»). Aquí no tiene por qué haber conflicto.
Entretejidos con estas preocupaciones, en fragmentos cronológicamente opacos, están los gérmenes de una teoría de la tragedia. Uno de esos gérmenes, que se hará vital cuando consideremos la Antígona «contrahegeliana» de Kierkegaard, se refiere a la figura de Abraham. Abraham se apartó de su tierra, de sus parientes, de la naturaleza misma. Su monoteísmo es alienación, pues es la ciega aceptación de dictados cuyos imperativos morales y racionales son inaccesible y enteramente exteriores a él mismo (también aquí hay una polémica contra Kant). En el judaísmo cobra cuerpo ese abandono del ser más íntimo del hombre que se entrega «a una trascendencia extraña a él». El judaísmo es, en consecuencia, la antítesis del ideal griego de «armonía con la vida». Sobre todo el concepto de Abraham de destino es antitético del concepto de los antiguos griegos (fragmentos 371-372 de la edición de Nohl). Se trata de un destino que implica el pathos de la estéril alienación, no la esencial fecundidad de la tragedia. De ahí el hecho notable de que la sensibilidad judaica, con su inmersión milenaria en el sufrimiento, no produzca dramas trágicos.
La tragedia es el fruto de ciertas concepciones particulares helénicas de Gesetz (ley) y de Strafe (castigo), concepciones fundadas en la relación agonística del hombre ateniense consigo mismo, con la naturaleza y con los dioses. Justamente en ese período que va de 1797 a fines de 1799 y en fragmentos tales como el 280 y el 397, nace una incipiente teoría de la tragedia. Hegel parece asignar a la μοι>ρα, con su impersonalidad dinámica pero su inmanencia existencial, la paradójica pero decisiva categoría de «culpabilidad predestinada», de un tipo de culpa en la cual y en virtud de la cual un individuo (el héroe trágico) cobra enteramente su propio ser, retorna fatalmente a sí mismo sin renunciar empero, como ocurre con el judío que sufre, a su armonía con la vida. Hegel estudia a Sófocles, los tempranos experimentos de Hölderlin en el género trágico, el Macbeth de Shakespeare y el modo de tratar el choque entre lazos familiares y ritual cívico en la Ifigenia de Goethe. Es difícil esquematizar los momentos sucesivos o temas del pensamiento de Hegel en ese estadio. Los principales puntos son éstos: todo conflicto supone división y división de uno mismo; el conflicto y el choque son necesarios atributos del despliegue de la identidad individual y pública. Pero como la «vida» no puede en definitiva dividirse pues como unidad es la meta del ser auténtico, el conflicto engendra la culpa trágica. Durante un tiempo (la idea se remonta a la época de Berna) Hegel parece sugerir que esta inevitable culpabilidad puede ser superada por die schöne Seele («el alma bella»), de la cual Cristo o el Hyperión de Hölderlin son ejemplos. En el «alma bella», el conflicto y los sufrimientos, aunque lleguen hasta la muerte, no acarrean una alienación de la unidad existencial. Pero Hegel pronto renuncia a esta idea. Si la conciencia humana ha de encontrar la autorrealización ciertamente en lo «heroico» y, por lo tanto, en el hombre o la mujer históricamente representativo, debe pasar primero par ce crépuscule du matin qu’est la conscience malheureuse («por ese crepúsculo de la mañana que es la conciencia desdichada»).14 Al dar ese paso la conciencia corre el riesgo de acarrear su propia ruina, es más, asegura su propia rutina. En medio del «silencio de los oráculos y de la frialdad de las estatuas se eleva la voz de la tragedia».15 Pero esa rutina es el medio de preservar y animar el equilibrio entre la religión y el Estado. Es un momento indispensable de la autorrealización del espíritu en la historia. Aunque en una formulación más tentativa, éstas parecen ser las líneas generales de una teoría de la tragedia tal como la esboza Hegel inmediatamente antes del período de Jena y durante su estada en dicha ciudad. Casi de una manera evidente por sí misma esas líneas apuntan a Las Euménides de Esquilo.
En efecto, Hegel se refiere a esta obra en su primer texto más extenso sobre la tragedia. El pasaje se encuentra en el tratado Ueber die wissenschaftliche Behandlung des Naturrechts, de 1802.16 Es un texto de una oscuridad extrema. Parece reflejar ese «sentido apocalíptico de los sucesos contemporáneos» que Rosenzweig atribuye al pensamiento de Hegel entre 1800 y 1806 durante la transitoria destrucción de Prusia por parte de Napoleón. La cuestión fundamental es ciertamente clara: se trata de la posibilidad y de la naturaleza de la dinámica de mediación entre el individuo y el Estado-nación. Kant y Schelling habían permanecido en la esfera inerte e idealizada del legalismo universal. Pero en 1801, en Schrift über die Reichsverfassung, Hegel había llegado a identificar la suprema libertad humana con la forma más orgánica y global de comunidad cívica (die höchste Gemeinschaft). Esa identificación también implicaba empero una relación polémica, agonística, autodivisora entre el hombre como «ser estatal» (staatlich) y el hombre como «ciudadano burgués» con motivaciones esencialmente familiares, económicas y de conservación. ¿Cómo integrará estos dos ejes de ser el filósofo, el pensador de la totalidad dialéctica? Lo hace dirigiendo la atención a la tragedia griega, en la cual están delineados de manera incomparable el conflicto y su resolución dinámica.
La división interna de la ποvλις en intereses en conflicto (Stände o états en el sentido dramatizado por la Revolución francesa) es equivalente al «establecimiento de la tragedia en la esfera ética» y es la fuente de ese establecimiento. En dicha esfera tiene que haber un staatsfreier Bezirk