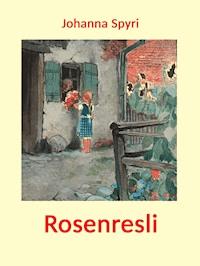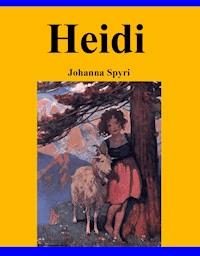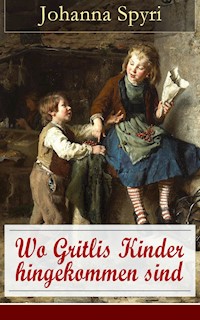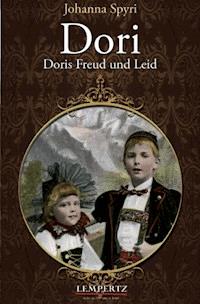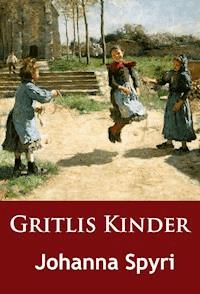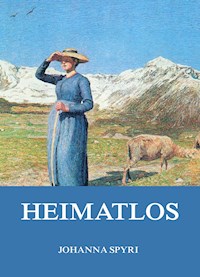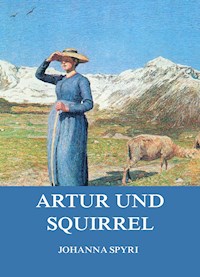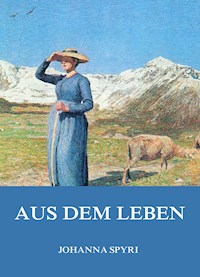Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edicions Perelló
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicos libres
- Sprache: Spanisch
Heidi es una niña huérfana que es enviada a vivir con su abuelo, un hombre solitario que habita en los Alpes suizos. Entre montañas, prados y animales, Heidi descubre la alegría de la vida sencilla y la fuerza de la naturaleza, mientras logra ablandar el corazón de su hosco abuelo. Sin embargo, su felicidad se ve interrumpida cuando es llevada a la ciudad de Fráncfort para acompañar a Clara, una niña enferma. Lejos de las montañas, Heidi deberá afrontar la nostalgia y demostrar que la bondad, la amistad y el amor por la libertad pueden transformar la vida de todos. Una historia entrañable sobre la infancia, la naturaleza y el poder del cariño.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Colección Clásicos Libres está destinada a la difusión de traducciones inéditas de grandes títulos de la literatura universal, con libros que han marcado la historia del pensamiento, el arte y la narrativa.
Entre sus publicaciones más recientes destacan: Meditaciones, de Marco Aurelio; La ciudad de las damas, de Christine de Pizan; Fouché: el genio tenebroso, de Stefan Zweig; El Gatopardo, de Giuseppe di Lampedusa; El diario de Ana Frank; El arte de amar, de Ovidio; Analectas, de Confucio; El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald; El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, entre otras...
Johanna Spyri
HEIDI
© Del texto: Johanna Spyri
© De la traducción: Danayce Gómez
© Ed. Perelló, SL, 2025
Carrer de les Amèriques, 27
46420 – Sueca, Valencia, España
Tlf. (+34) 644 79 79 83
http://edperello.es
I.S.B.N.: 979-13-70190-95-8
Fotocopiar este libro o ponerlo en línea libremente sin el permiso de los editores está penado por la ley.
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución,
la comunicación pública o transformación de esta obra solo puede hacerse
con la autorización de sus titulares, salvo disposición legal en contrario.
Contacta con CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear un fragmento de este trabajo.
Primera Parte
I
Hacia la choza del tío de las montañas
Desde la tranquila y antigua aldea de Mayenfeld parte un sendero que, tras atravesar una verde pradera salpicada aquí y allá por la sombra de los árboles, se extiende hacia el pie de una cadena de montañas que dominan el vallecito con su altura colosal.
Luego el sendero se torna más abrupto y el caminante prosigue su marcha sobre una alfombra de brezos bajos y ásperos, mientras aspira el aroma penetrante de las hierbas propias de la región, ya que desde entonces comienza el largo y empinado ascenso hacia los Alpes.
Una soleada mañana de junio, una muchacha joven cuyo cuerpo robusto y mirada franca y audaz la delataban como verdadera hija del país montañoso, ascendía por el escarpado caminito llevando a una niña de la mano.
Las mejillas de la niña estaban tan arreboladas que, a pesar de lo moreno de su cutis tostado por el sol, el color ardía en ellas tan rojo como el fuego.
Empero, esto no ha de sorprendernos, ya que a pesar de los ardientes rayos del sol, la pequeña estaba tan arropada como para desafiar las peores heladas del invierno. Podría contar unos cinco años de edad; pero nadie se habría atrevido a aventurar una opinión en cuanto a su aspecto, pues su cuerpecito perdía toda forma bajo ropas tan voluminosas.
Dos vestidos —y hasta se podría sospechar que eran tres— la envolvían, y, como si esto no fuese suficiente, llevaba alrededor del cuello una gruesa pañoleta atada por detrás. Así vestida, y calzada con pesados zapatones, la niña subía trabajosamente por el camino.
Al cabo de una hora, llegaron a una aldea situada a mitad de camino entre el valle y la cima de la cadena montañosa. Se trataba de la aldea natal de la mayor de las viajeras, y aunque esta fue saludada con frases amables desde casi todas las viviendas, no se detuvo hasta llegar a las chozas que se levantaban en las afueras del poblado. Entonces, desde el interior de una de ellas, se oyó una voz que decía:
—Espérame, Dete. Si sigues por este camino, te acompañaré.
La aludida se detuvo y de inmediato la pequeña soltó su mano y tomó asiento en el suelo, con expresión solemne en el rostro.
—¿Estás cansada, Heidi?
—No, no lo estoy —respondió la niña.
—No te preocupes —siguió la mayor, tratando de alentarla—; llegaremos en menos de una hora.
En ese momento se les acercó una mujer robusta, de alegre aspecto, y Heidi se levantó para echar a andar en pos de las dos amigas, quienes entablaron animada conversación, comentando lo sucedido en la aldea y sus alrededores.
—Pero, ¿adónde vas con la niña, Dete? —preguntó la que saliera de la casa—. Es la hija de tu hermana..., la huérfana, ¿verdad?
—Sí —repuso Dete—. La llevo a la choza del tío de las montañas; allí vivirá.
—¿Qué? —exclamó la otra, llena de asombro—. ¿Va a vivir con el tío de las montañas? ¡Estás loca, Dete! ¿Cómo te atreves? El viejo te mandará de vuelta en cuanto llegues, y eso es todo lo que conseguirás después de tanto trabajo.
—¡No, no lo hará! —negó Dete con aire decidido—. Al fin y al cabo es su abuelo, y algo debe hacer por ella. Hasta ahora la he tenido a mi cuidado, pero no he de desechar una buena oportunidad por su culpa. Lo único que pido es que se haga cargo de sus responsabilidades, Barbel.
—Todo estaría muy bien si fuese como la gente común —replicó Barbel con un dejo de amargura en la voz—, pero tú lo conoces tanto como yo. Además, aunque se propusiera cuidar de la niña, ¿cómo sabría hacerlo? ¡Ni siquiera empezar podría...! ¡Oh, bueno! —Barbel dejó de lado tan delicado asunto con un encogimiento de hombros—. ¿Y dónde piensas ir tú después?
—A Francfort. Tengo en perspectiva un buen empleo en la ciudad —explicó Dete—. El verano pasado, cuando trabajé en el hotel del balneario, pararon en él una dama y un caballero muy distinguidos. Me tocó limpiar sus habitaciones, y quedaron tan satisfechos con mi trabajo que querían llevarme con ellos. Pero no pude acceder en ese momento. Ahora, como se encuentran en el mismo lugar y todavía tienen interés por tomarme a su servicio, ya podrás imaginar que no voy a dejar escapar oportunidad tan brillante por segunda vez.
—¡No quisiera estar en el lugar de la niña! —exclamó Barbel—. Nadie sabe nada sobre ese viejo que vive en las cumbres. Jamás ha dicho una palabra a ningún ser viviente. No va nunca a la iglesia y cuando baja a la aldea, una vez al año, todos se apartan, asustados, de su camino. Con esas cejas grises e hirsutas y su barba enmarañada, parece un viejo indio. ¡Afortunado del que no se lo encuentre a solas!
—De todos modos es su abuelo —insistió Dete—, y ahora tiene la obligación de cuidar a la niña. Si no cumple con su deber, la culpa será suya y no mía.
Barbel permaneció silenciosa durante unos minutos. Su indignación iba cediendo paso a la curiosidad propia de los aldeanos. Había muchos detalles concernientes al anciano que siempre la habían intrigado. Por ejemplo: ¿por qué demostraba un odio tan grande hacia todos?¿Por qué la gente lo evitaba y hablaba de él en voz baja, como si le temieran? Tampoco sabía por qué los habitantes de la aldea lo llamaban “el tío de las montañas”. Por cierto que no podía ser tío de ninguno de ellos; pero hasta la misma Barbel lo nombraba con ese mote, o usaba el de “Ohi”, utilizando el dialecto de la región. La joven había nacido en Prattigau y vivía en la aldea desde que contrajera matrimonio, poco tiempo antes, y por lo tanto, no estaba enterada de todas las habladurías respecto a los pobladores principales de la aldea. Por otra parte, Dete, gran amiga suya, había nacido allí y vivido con su madre hasta la muerte de esta última, acaecida el año anterior. Desde entonces, había trabajado como sirvienta en un hotel de Ragaz, lugar de moda no muy alejado de la aldea.
Barbel pensó que esa oportunidad era inmejorable para satisfacer su curiosidad y, decidida a aprovecharla, comenzó diciendo en tono confidencial:
—Me gustaría saber lo que pesa sobre la conciencia de ese viejo, que le hace brillar los ojos de esa manera y refugiarse en la montaña como un ermitaño, sin ver jamás un ser humano. Hay muchas historias sobre él... Tú debes conocer algunas por boca de tu hermana, ¿verdad?
—Por supuesto..., pero no me gusta recordarlas —contestó Dete—. Si llegase a sus oídos mi comentario, me sentiría muy intranquila.
Barbel no se amilanó con esta respuesta.
—Pero tú debes saber la verdad —insistió—; lo demás no son sino habladurías. Vamos..., dímela. ¿Es cierto que el viejo es tan terrible como cuenta la gente?
—No sé si siempre lo habrá sido —contestó Dete, tratando de evadir la pregunta—. Solo tengo veintiséis años, mientras que él cuenta más de setenta. Por lo tanto, no puedo saber cómo era cuando joven. Pero mamá era nativa de Domleschg, igual que él, y por eso, yo podría decirte una o dos cosas, siempre que me asegurases que no las contarás por la aldea.
—¡Pero, Dete! ¿Qué quieres decir? —exclamó Barbel con acento ofendido—. Puedo asegurarte que sé contener mi lengua cuando es necesario. Vamos..., no tengas miedo..., cuéntame.
—Bien, pero recuerda que debes mantener el secreto —cedió Dete, dándose vuelta para asegurarse de que la pequeña no podría oírla. La niña había desaparecido. Dete se detuvo, con la boca abierta por el asombro. Heidi debía haberse alejado de las dos mujeres hacía tiempo, pero estas no lo advirtieron. Estaban tan entusiasmadas en la conversación que se habían olvidado de ella por completo. No había señales de la pequeña por ningún lado, a pesar de que el camino era tan despejado que podía divisarse la aldea sin ninguna dificultad.
—¡Ah, ahora la veo! —exclamó Barbel—. ¡Allí...! —y con su mano señalaba en dirección a las montañas—. Está con Peter, el cabrero. Ya me parecía que se demoraba en llevar los animales a pastar. Pero no te preocupes, él la cuidará.
Continúa hablando sin pensar más en ella.
—El muchacho no tendrá que molestarse mucho para cuidarla —comentó Dete—. Te aseguro que la niña no es tonta, a pesar de tener tan solo cinco años. Tiene los ojos bien abiertos y no se le escapa nada. Es mejor para ella, pues el abuelo solo posee en el mundo sus dos cabras y la choza.
—Pero hubo una época en que se encontraba en una posición mucho mejor, ¿verdad? —insistió Barbel.
—¡Por supuesto! —exclamó Dete—. Era dueño de la granja más grande y mejor de Domleschg. Era el hijo mayor y tenía un solo hermano. Este último era muy callado, diligente y bueno, mientras que el mayor no hacía nada. Le gustaba vivir a lo gran señor, viajar por el país y reunirse con gente de mala calaña. Bebiendo y jugando, no tardó en dilapidar toda su fortuna. Sus padres murieron de pena, según dicen, y su hermano, a quien había dejado en la miseria, se marchó a un lugar desconocido para ocultar su vergüenza.
”El tío también desapareció y nadie supo adónde se había ido. Primero decían que se había alistado en el ejército de Nápoles, pero después, durante doce o quince años, no se supo nada más de él.
”Luego, una vez más, regresó a Domleschg, llevando consigo un niño. Trató de dejarlo al cuidado de sus parientes, pero todos se negaron a recibirlo. Esto lo enfureció, y juró no volver jamás a esa población. Entonces se encaminó hacia aquí y se instaló en la aldea con Tobías, el niño. Supongo que su esposa habría muerto poco después de su casamiento. Debía tener un poco de dinero, ya que dejó a Tobías al cuidado de un carpintero para que aprendiese el oficio. El niño era un muchacho muy despierto y pronto se hizo estimar. Pero el viejo sospechaba de todos y no quería hacerse de amigos. Muchos decían que había desertado del ejército, porque había matado a un hombre, no en el campo de batalla, sino en una riña.
”Sin embargo, mi familia estableció relación con él, ya que la abuela de mi madre y su abuela eran primas hermanas. Por eso siempre lo llamamos tío. Como estamos emparentados con la mayoría de todos los habitantes de la aldea, después de un tiempo todos también lo llamaban tío. Cuando se refugió en su choza, en medio de las cumbres, lo apodaron ‘el tío de las montañas’”.
—¿Y qué se hizo de Tobías ? —preguntó Barbel, profundamente interesada.
—A eso iba a referirme. No puedo contarlo todo al mismo tiempo —replicó Dete—. Como ya te dije, Tobías era aprendiz de un carpintero de Mels, y tan pronto como aprendió el oficio regresó a la aldea y se casó con mi hermana Adelheid. Habían mantenido relaciones durante años, y cuando se casaron fueron muy felices. Pero, por desgracia, esa felicidad no duró mucho tiempo. Solo dos años más tarde, Tobías estaba trabajando en una casa en construcción, cuando una viga cayó sobre él, matándolo instantáneamente. Cuando lo llevaron a casa, todo desfigurado, Adelheid enfermó de pena y horror. Nunca había sido muy fuerte y a menudo sufría ataques, durante los cuales uno no podía afirmar si estaba dormida o despierta. No se pudo reponer a la impresión que le causó la muerte de su esposo y tan solo dos semanas después del entierro de Tobías, acompañábamos a la pobre hasta su última morada.
”Todos empezaron a comentar tan terrible desgracia y no faltó quien opinara que se trataba de un castigo por los pecados del viejo. El mismo sacerdote trató de que se arrepintiera de su vida pasada, pero era muy testarudo y se volvió tan hostil que todos comenzaron a rehuirlo. Por último, se refugió en lo alto de las montañas y ya no bajó más a la aldea..., y allí ha vivido hasta ahora, con su corazón cerrado para Dios y los hombres.
”Mamá y yo nos hicimos cargo de la hijita de Adelheid, que solo contaba un año. En el verano murió mamá y como yo quería trabajar en el balneario, puse a la niña al cuidado de una familia de Pfaffersdorf. Siempre conseguía trabajo ventajoso en el balneario, aun en invierno, porque soy bastante hábil con la aguja, y sé zurcir y bordar. Pero al principio de la primavera regresaron de Francfort la dama y el caballero de los que te hablé y volvieron a ofrecerme un empleo. La propuesta es demasiado ventajosa para desaprovecharla, de manera que pasado mañana me marcho con ellos”.
—¡Y dejas a la niña con el tío de las montañas! —exclamó Barbel con tono de reproche—. ¿Cómo puedes tener tan mal corazón, Dete?
—¿Qué quieres decir? —preguntó Dete, ofendida—. Me parece que ya he cumplido demasiado bien con mi deber para con ella. ¿Qué más puedo hacer? Como comprenderás, no puedo llevarme a Francfort a una niña de cinco años —luego, cambiando de tema, preguntó—: ¿Adónde vas, Barbel? Ya estamos cerca de la cima de las montañas.
—Me quedo aquí. Debo hablar con la madre de Peter, que hila mi lana en el invierno. De modo que..., buena suerte, Dete.
Dete estrechó la mano de su amiga pero, en vez de continuar su camino, permaneció inmóvil mientras Barbel se encaminaba hacia una choza cercana, pequeña y deteriorada por la intemperie, construida en una cavidad que la amparaba de los fuertes vientos de las alturas. Por cierto, necesitaba de toda la protección que se le pudiera brindar, pues estaba tan estropeada que durante los embates de las tormentas o cuando el viento batía despiadado los flancos de las montañas, todo a su alrededor se estremecía: ventanas, puertas y aleros carcomidos, como si de un momento a otro su débil estructura fuese a ceder y ser arrastrada por el temporal.
Allí vivía Peter, el pastor, un niño de once años que cada mañana bajaba a la aldea en busca de las cabras que llevaba a pacer hasta la puesta del sol. Cuando las primeras sombras oscurecían el cielo, el niño descendía con el rebaño y, al llegar a la aldea, dejaba escapar un agudo silbido para notificar a sus dueños que podían buscar las cabras en la plaza del pueblo. A veces también acudían los chiquillos para acariciar a los animales más mansos, y era en esas oportunidades cuando Peter podía conversar con otros niños de su edad. Todo el resto de su tiempo lo dedicaba a los rebaños. En la choza vivía con su madre y su abuela, pero las veía muy poco tiempo.
De mañana se levantaba con la salida del sol y no regresaba del pueblo hasta muy tarde, ya que se entretenía conversando con los niños de la aldea. Cuando llegaba a su casa, apenas tenía tiempo para engullir pan y leche antes de quedar profundamente dormido. Un año atrás, su padre había muerto aplastado por un árbol; él también era pastor y la madre de Peter, llamada Brígida, era más conocida en la aldea como la esposa del pastor Peter. En cuanto a la abuela, era llamada en toda la comarca por ese título.
Dete había esperado más de diez minutos para ver si los niños la seguían con las cabras; pero, como no los divisara, se encaramó sobre unas rocas más altas, escudriñando hacia uno y otro lado con impaciencia.
Mientras tanto, los dos niños habían seguido otro sendero. Peter conocía todos los lugares donde crecía la hierba más dulce y se paraba aquí y allá para dar tiempo a que los animales comieran los pastos tiernos. Al principio, la niña se sentía muy molesta, con ropas tan pesadas, y estaba muy cansada; sin embargo, no dejó escapar una sola queja, aunque miraba con envidia los pies descalzos y las ropas livianas de Peter, quien se encaramaba sobre las rocas con tanta agilidad como sus cabras. De pronto, Heidi se sentó sobre la hierba y, de un tirón, se quitó las medias y los zapatos.
Luego desató la pañoleta de lana que la envolvía y se despojó de un vestido. Todavía llevaba otro debajo, ya que su tía le había colocado el traje dominguero sobre el de diario, para evitarse la pérdida de tiempo y la molestia de llevar un bulto bajo el brazo. Pero, un momento más tarde, Heidi también se lo había quitado y se puso de pie, vestida solamente con una pollera y la enagua, estirando con satisfacción sus brazos rosados y regordetes.
Después de poner sus ropas ordenadamente unas sobre otras, corrió detrás de Peter, tan ágil como el pastorcito.
Peter no había prestado atención a lo que la niña hacía cuando se quedó detrás, y por eso sonrió al verla con su nuevo atavío. Miró a sus espaldas y al divisar el montón de ropas sobre la hierba su sonrisa se acentuó, pero no dijo nada.
Sintiéndose mucho más libre con tan pocas prendas, Heidi comenzó a charlar vivazmente con su compañero y lo obligó a contestar la gran cantidad de preguntas que formulaban sus labios infantiles: “¿Cuántas cabras tienes? ¿Adónde las llevas? ¿Qué vas a hacer con ellas más tarde?” Y muchas más, hasta que por fin ellos también llegaron a la choza junto a la cual aguardaba Dete.
Esta última, al divisarlos, dejó escapar un grito horrorizado:
—¡Heidi! ¡Qué has hecho! ¿Dónde has dejado tus vestidos y la pañoleta? ¿Qué has hecho con las medias que te acababa de tejer y los zapatos nuevos que te había comprado? Dime, ¿dónde los has dejado?
La niña señaló tranquilamente a sus espaldas y murmuró:
—Allí.
Dete siguió con la vista la dirección señalada y alcanzó a divisar un objeto indefinido, terminado en un punto rojo, que bien podía ser la pañoleta.
—¡Qué mala eres, Heidi! —le reprochó con enojo—. ¿Por qué lo has hecho?
—No las necesitaba —se limitó a decir Heidi, quien no demostraba arrepentimiento.
—¡Niña tonta y molesta! —le reprochó Dete—. ¡Te has vuelto loca! ¿Quién va a bajar de nuevo por la montaña? ¿Eh? Oye... ¡Peter! ¿Por qué te quedas inmóvil, como si estuvieses clavado en el suelo? ¡Corre rápido y trae esas ropas!
—Estoy muy retrasado —contestó el muchacho, imperturbable, sin moverse del lugar desde donde, con las manos en los bolsillos, había estado escuchando los gritos de Dete.
—¡Qué bribón eres! —estalló Dete—. Supongo que esperarás que te dé algo, ¿verdad? Pues bien, ¡mira! —y mostró una moneda reluciente por lo nueva.
Peter le echó una mirada y luego partió, rápido como una flecha. Descendió por las rocas tan ligero y seguro como un antílope y regresó tan pronto con el atado de ropas que Dete, a pesar de sí misma, debió alabarlo y reconocer que se había hecho merecedor de la moneda ofrecida.
La cara de Peter resplandecía de contento cuando guardó el dinero en su bolsillo, ya que muy raras veces podía considerarse dueño de semejante tesoro.
—Como vas por nuestro camino, puedes llevar las ropas hasta la choza del tío de las montañas —le dijo Dete, mientras se ponía en marcha.
Peter acató la orden de buen grado y la siguió, llevando el atado de ropas en una mano y su varilla en la otra, mientras Heidi y las cabras cerraban la marcha, saltando alegremente sobre el suelo árido.
Después de tres cuartos de hora de dura ascensión, llegaron a la cima de la montaña donde se levantaba la choza del tío, expuesta por los cuatro costados a los fuertes vientos, aunque estaba muy bien iluminada, dominando el valle en toda su extensión.
Detrás de la choza rústica se levantaban tres pinos añosos que estiraban sus ramas con orgullo, como si se preciaran de no haber conocido jamás el hacha del leñador. Más atrás, las cimas de las montañas se recortaban contra el cielo; sus laderas fértiles se tornaban gradualmente más empinadas y áridas hasta que emergían como rocas grises y rígidas.
El tío de las montañas había construido un banco contra el lado de la cabaña que miraba hacia el valle, y allí se encontraba sentado, con la pipa en la boca y las manos sobre las rodillas, contemplando tranquilamente el grupo que se aproximaba a su vivienda. Durante el ascenso se alteraron las posiciones, y ahora los niños y las cabras marchaban al frente, mientras Dete había quedado rezagada.
Heidi fue la primera en llegar a la explanada y, acercándose de inmediato al viejo, puso su mano pequeña sobre la de él, diciendo:
—Buenos días, abuelo.
—¿Eh? ¿Qué es esto? —preguntó el viejo con aspereza. Pero, después de un momento de vacilación, estrechó la manita, mientras sus ojos estudiaban a la pequeña desde debajo de sus hirsutas cejas grises.
Heidi le devolvió la mirada. Su abuelo le parecía un objeto digno de consideración. En este momento, Dete se aproximó decidida hacia el tío de las montañas; mientras Peter permanecía a corta distancia, para no perder detalle de cuanto sucediera.
—Buenos días, tío —dijo Dete—. Le he traído a la niña de Tobías y Adelheid. Me imagino que no la habrá reconocido; no la ha visto desde que tenía un año.
—¿Y bien? —preguntó el viejo lentamente—. ¿Qué quiere de mí? —luego, sin dudar, se volvió hacia Peter y gritó—: ¡En cuanto a ti, vete de inmediato con tus cabras! ¡Y ocúpate de llevar también las mías! ¡No estás nada adelantado!
Peter, asustado, desapareció sin decir palabra, ya que la mirada fiera del tío de las montañas no era de las que alentaban a dar excusas.
—La niña debe quedarse con usted —contestó Dete, en respuesta a la pregunta—. He cumplido con mi deber para con ella durante cuatro años; ahora usted debe hacer su parte.
El viejo dejó escapar un gruñido y sus ojos miraron con furia a la mujer.
—Y si la niña comienza a llorar pidiendo volver con usted, como suelen hacer las criaturas, ¿qué puedo yo hacer?
—Eso es asunto suyo —replicó Dete, encogiéndose de hombros—. Nadie se preocupó por lo que yo tenía que hacer cuando quedó a mi cuidado... ¡Una niña de un año, como si no hubiese tenido bastante trabajo con mi madre y conmigo! Ahora he conseguido un buen empleo, y usted es su pariente más cercano. Si no la puede cuidar, haga lo que quiera con ella...; si le pasa algo malo, usted será el responsable, y me atrevo a decir que no querrá más cargos de los que ya tiene sobre su conciencia.
Dete dijo más de lo que se proponía. La verdad era que su propia conciencia le hacía reproches y había perdido un poco la cabeza. Apenas acababa de pronunciar las últimas palabras cuando el viejo se puso en pie de un salto, mientras la miraba con tanta fiereza que la obligó a retroceder involuntariamente. Luego estiró el brazo, señalando hacia el valle:
—¡Váyase! —ordenó con voz ronca—. ¡Váyase por donde vino y jamás vuelva a presentarse ante mí!
La aterrorizada Dete no se hizo repetir la orden.
—¡Adiós, Heidi! —tartamudeó, y se lanzó sendero abajo, con tanta rapidez como si tuviese alas en los pies.
Esta vez nadie la saludó a su paso por el pueblo.
Los habitantes de la aldea conocían muy bien a la joven y la resolución que había tomado con respecto a Heidi. Ahora la atormentaron con preguntas intencionadas cuando pasaba por delante de sus puertas:
“¿Dónde está la niña? Dete, ¿dónde has dejado a la niña?”
Ella les contestaba desafiante:
—Con el tío de las montañas, ¿me oyen?, ¡con el tío de las montañas!
Pero, muy a su pesar, temblaba. Su madre, en su lecho de muerte, le había encomendado que cuidara de la pequeña. Y de todos los rincones las aldeanas le reprochaban:
“¿Cómo pudiste hacerlo, Dete? ¡Pobre criatura! ¡Dejar a una inocente indefensa con el tío de las montañas!”
Dete continuó corriendo tan rápido como se lo permitían sus piernas, y aliviaba su conciencia con el pensamiento de que, más adelante, cuando tuviese dinero, podría ayudar a la niña. Y, por último, se repetía que muy pronto estaría lejos de todos cuantos pudiesen vejarla con preguntas y reproches, y que por fin se vería libre para ocupar su nuevo y ventajoso trabajo; así, prosiguió su camino con el corazón tan alegre como de costumbre.
II
Con el abuelo
Cuando se marchó Dete, el viejo volvió a tomar asiento y, con los ojos clavados en el suelo, permaneció silencioso, echando grandes bocanadas de humo. Mientras tanto, Heidi, completamente despreocupada, comenzó a inspeccionar su nuevo albergue.
Primero descubrió el pesebre de las cabras, construido junto a la cabaña; pero como lo encontrara vacío, se encaminó hacia el fondo de la choza. Esta parte estaba protegida por las ramas de los pinos, y la niña se detuvo a escuchar la música suave y extraña que producía el viento al pasar entre ellas; por fin, regresó junto a su abuelo. Este no se había movido. Tras ligera vacilación, la niña se detuvo a su lado y posó suavemente una de sus manitas sobre el hombro del anciano, mientras lo contemplaba en silencio. El viejo levantó la cabeza.
—¿Qué ocurre ahora? —preguntó con voz autoritaria a la niña, que permanecía inmóvil y silenciosa frente a él.
—Quiero ver el interior de la cabaña, abuelito.
—Entonces, ven conmigo —el anciano se puso de pie para guiarla—. Pero trae también tu atado.
—Ya no lo necesito —contestó Heidi con calma.
Él se volvió para contemplarla con mirada penetrante.
Los ojos oscuros de la niña brillaban de ansiedad ante la perspectiva de conocer el interior de su nueva morada.
“Estoy seguro de que no puede ser tan tonta”, pensó el viejo.
Luego, dirigiéndose a la chiquilla, le preguntó:
—¿Por qué no lo necesitas?
—Porque me gusta ser como las cabras. Ellas no tienen que preocuparse por un montón de ropas —replicó ella con sencillez.
—Bueno, bueno, como quieras. Pero, de cualquier modo, lleva adentro tus ropas. Las guardaremos en el armario.
Heidi obedeció; luego el anciano abrió la puerta de la casa. Desde el umbral, la niña vio una habitación bastante grande que constituía todo el interior de la choza. Este ambiente estaba apenas amueblado con una mesa y una silla en el centro, un camastro para dormir en un rincón y, en otro, un hogar con una gran olla suspendida encima. El anciano atravesó la habitación, y abriendo una puerta dejó ver un espacioso armario empotrado en la pared. Allí estaban guardados todos los utensilios y ropas que poseía: su chaqueta estaba colgada de un clavo detrás de la puerta; en uno de los estantes se veían dos camisas, varios pares de medias y una o dos pañoletas; en el segundo estante, unos pocos platos y tazas; y en el de más arriba, pan, queso y carne ahumada.
Tan pronto como el anciano abrió el armario, Heidi se abalanzó hacia él y guardó su atado entre las ropas de su abuelo, tratando de esconderlo para que no pudiese ser sacado con facilidad. Luego volvió y contempló todo cuanto la rodeaba con suma atención.
—¿Dónde voy a dormir, abuelo? —preguntó después de uno o dos minutos.
—Donde te guste.
Era evidente que Heidi encontró esta respuesta muy de su agrado, pues de inmediato comenzó a inspeccionar todos los rincones para hallar uno que le gustase. De pronto, descubrió una escalera colocada junto a la cama del anciano y, trepando por ella con la agilidad de un mono, subió hasta el desván. Lanzó un grito de satisfacción al ver que el suelo de este estaba cubierto con heno fresco y perfumado, y desde la ventana pequeña se podía divisar el valle en toda su extensión.
—¡Voy a dormir aquí, abuelo! —gritó Heidi—. ¡Oh, esto es hermoso! ¡Sube y mira qué lindo es!
—Ya lo conozco —gruñó el viejo desde el piso inferior.
—¡Ahora me voy a hacer una cama! —anunció Heidi, caminando presurosa de un lado a otro—. Todo lo que tienes que hacer, abuelo, es subir y traerme una sábana. Siempre se debe poner una sábana en la cama antes de acostarse en ella.
—Muy bien —dijo el tío de las montañas y se dirigió al armario donde, debajo de sus camisas, encontró un trozo grande de tela de tejido burdo. Era cuanto poseía que podía ser utilizado como sábana, y con él en las manos subió por la escalera. Heidi ya se había preparado una cama pequeña con un montón de heno que colocó debajo de la ventana, para recibir el aire de las montañas en el rostro.
—Está muy bien hecha —respondió el viejo con tono de aprobación—. Aquí tienes la sábana; pero, espera un minuto —tomó una brazada grande de heno para que la cama fuese más mullida que antes. Luego la ayudó a estirar la tela, que era demasiado grande y pesada para que la niñita pudiese manejarla sola.
Cuando Heidi terminó de arreglarla alrededor del heno, retrocedió unos pasos para contemplar los resultados obtenidos.
—Pero nos hemos olvidado de una cosa, abuelo —dijo, después de meditar unos minutos.
—¿De qué?
—De la frazada; es necesario tenerla para que, cuando uno se acueste, pueda deslizarse entre ella y la sábana.
—¿Y si no la tuvieras?
—Oh, no te preocupes, abuelo —contestó ella con mucha cortesía—; puedo usar más heno para cubrirme.
Pero como ya se dispusiera a amontonar más cantidad, el anciano la detuvo con un ademán.
—Espera —le dijo y, bajando por las escaleras, regresó al poco tiempo con una bolsa gruesa que puso sobre el piso—. Quizás esto te sirva mejor que el heno, ¿eh?
Heidi estaba encantada.
—¡Ahora mi cama está hermosa! —exclamó, después de estirar la bolsa sobre la sábana—. ¡Ojalá fuera ya de noche para acostarme en ella de inmediato!
—Primero debemos comer algo —sugirió él—. ¿No tienes hambre?
Heidi había estado demasiado ocupada con su cama para pensar en otra cosa, pero de pronto descubrió que estaba hambrienta. No era de extrañar, ya que no había probado bocado desde la mañana, y su desayuno había consistido en una rebanada de pan y una taza de café negro.
Con tan poco alimento, había hecho el largo y agotador viaje. Por eso respondió que la idea del anciano le parecía excelente.
—De acuerdo, entonces —dijo el tío de las montañas—. Bajemos.
Cuando estuvieron en la habitación principal, el anciano se dirigió al hogar y, descolgando la olla, puso en su lugar otra más pequeña; luego colocó una gran rebanada de queso en el extremo de un hierro que aproximó al fuego hasta que el alimento adquirió un tentador color dorado.
Durante unos momentos Heidi lo observó atentamente; de pronto partió, rápida como una flecha, hacia el armario, frente al cual trabajó activamente largo rato. Cuando por fin el viejo retiró la olla y el queso del fuego y los llevó a la mesa, descubrió asombrado que dos platos, cubiertos y una gran rebanada de pan habían sido cuidadosamente colocados sobre ella. Su nieta había visto dónde guardaba los utensilios y tomó los necesarios para la comida.
—Ya me doy cuenta de que sabes resolverlo todo por tu cuenta —fue su comentario, mientras colocaba el queso sobre la rebanada de pan—.Pero te has olvidado de una cosa.
Heidi, quien estaba aspirando con deleite el apetitoso aroma que se desprendía de la olla, lo miró interrogante. Luego, tras un momento de meditación, corrió hacia el armario. No encontró más que una jarra, pero en el fondo de uno de los estantes descubrió un par de vasos. Con gran rapidez, regresó a la mesa llevándolos consigo.
—Bien, sabes desempeñarte sola —dijo su abuelo con un gesto de aprobación—. Pero, ¿dónde vas a sentarte?
Él ocupó la única silla. Heidi corrió hacia el hogar y regresó con un banquito de tres patas que había junto al fuego.
—De modo que ya tienes asiento. Pero es muy bajo para ti; eres demasiado pequeña y no podrás alcanzar la mesa, ni siquiera desde mi silla. Ya veremos qué se puede hacer.
Se puso de pie, llenó la jarra con la leche que había en la olla y, después de colocarla sobre la silla, acercó esta última al banco de la niña, de modo que esta pudiese utilizarla como mesa.
Luego cortó una gran rebanada de pan y queso fundido y los colocó delante de ella.
—Aquí tienes; come ahora —le dijo, tomando asiento en un extremo de la mesa y comiendo el resto de los alimentos.
En cuanto a Heidi, estaba tan sedienta después de la larga caminata que, tomando con mano firme la jarra de leche, bebió y bebió hasta que no quedó una sola gota del líquido.
—¿Te gusta la leche? —preguntó el anciano, mientras la niña lanzaba un suspiro de satisfacción.
—Jamás había tomado otra que fuese más rica —afirmó Heidi.
—Entonces, debes beber otro poco —contestó el tío de las montañas, volviendo a llenar la jarra.
Heidi comió y bebió con expresión alegre, untando el pan con el queso fresco y suave que parecía manteca, y bebiendo un sorbo de leche después de cada bocado.
Cuando por fin terminó la comida, el anciano se marchó para poner el establo en orden y Heidi lo acompañó, observando atentamente cómo barría y cubría el suelo con paja fresca para que los animales durmieran sobre ella. Luego se encaminó hacia su taller y comenzó un trabajo nuevo. Tomó una tabla redonda y cuatro palos rectos que hacía calzar en los agujeros abiertos en la tabla.
—¿Qué crees que es esto, Heidi? —preguntó de pronto.
—¡Es mi silla! —gritó la niña, con los ojos muy abiertos por el asombro—. ¡Es igual que la tuya, solo que más alta! ¡Qué rápido la has hecho, abuelo!
“La pequeña sabe usar los ojos”, murmuró el anciano para sí. Luego tomó el martillo y marchó a arreglar varias cosas en la cabaña: un clavo aquí, una cerradura allá, con Heidi a sus talones.
La niña encontraba que todo lo hecho por su abuelo era maravilloso e interesante.
Así llegó la noche. A través de las ramas de los pinos, el viento soplaba con más fuerza que antes; su música resonaba en los oídos de Heidi, alegrando su corazón. Debajo de los árboles brincaba y bailaba al ritmo del viento, como poseída por una alegría incontrolable, mientras el tío de las montañas la observaba en silencio, recostado contra la puerta de la cabaña.
De pronto se oyó un silbido agudo. Heidi se quedó inmóvil, mientras el anciano se adelantaba al encuentro de Peter, que bajaba con el rebaño.
Con un grito de alegría, Heidi corrió para reunirse con sus nuevos amigos, los animalitos que conociera esa misma mañana.
El anciano estiró las dos manos, llenas de sal, y de entre el rebaño de cabras detenido frente a la cabaña, surgieron dos animales esbeltos, uno blanco y otro marrón, y se acercaron para lamer sus dedos con gran placer.
Cuando Peter se marchó a la aldea con el resto del rebaño, Heidi acarició a los dos animales con una expresión de alegría inefable.
—¿Son nuestras, abuelo? ¿Son nuestras, las dos? ¿Vas a ponerlas en el pesebre? ¿Se quedarán siempre con nosotros?
Las preguntas surgían tan rápidas, unas detrás de otras, que el anciano apenas tenía tiempo de contestar afirmativamente a cada una de ellas. Cuando los animales terminaron de lamer la sal, el viejo pidió a la niña que trajera la jarra y un poco de pan; luego se sentó para ordeñar la cabra blanca.
—Esta es tu cena —le dijo al dar a la niña un trozo de pan y la jarra de leche—. Come y luego ve a acostarte enseguida. Tu tía Dete dejó para ti un paquete que guardé en el armario. Si necesitas algo, puedes encontrarlo allí. Ahora, debo guardar las cabras en el pesebre, de manera que buenas noches y que duermas bien.
—Buenas noches, abuelo. ¿Cómo llamas a las cabras? —preguntó Heidi, corriendo tras él.
—La blanca se llama Pequeño Cisne y la marrón, Osito —fue la respuesta.
—Entonces..., ¡buenas noches, Pequeño Cisne!, ¡buenas noches, Osito! —gritó Heidi, abrazando una vez más a los animales, antes de que se alejaran en pos del anciano. Luego, se sentó en el banco para comer el pan y beber la leche.
El viento soplaba con tanta fuerza que parecía desear arrastrar a la niña, de manera que ni bien terminó esta su comida, corrió a refugiarse en la cabaña. Momentos más tarde, envuelta en el heno suave y perfumado, dormía tan plácidamente como si se encontrase en un palacio.
Poco después se acostó también el anciano, pues se levantaba antes de la salida del sol, y en las montañas amanece muy temprano.
El viento soplaba cada vez con más fuerza, haciendo estremecer la vivienda. Gemía en la chimenea y sacudía los pinos con tal furia que, de tanto en tanto, quebraba alguna rama.
En medio de la noche, despertó el tío de las montañas.
—Quizá la niña está asustada —murmuró, incorporándose y subiendo hacia el pajar, para ver si la chiquilla dormía o no.
La luna, que brillara momentos antes, fue ocultada por una nube viajera; pero cuando volvió a iluminar la vivienda con su luz plateada, el viejo observó que Heidi dormía plácidamente, envuelta en la bolsa, con la mejilla apoyada en uno de sus brazos regordetes. A juzgar por su sonrisa, sus sueños debían ser muy felices.
El anciano contempló a la niñita hasta que la luna volvió a ocultarse detrás de las nubes. Luego, giró sobre sus talones para regresar silenciosamente a su lecho.
III
En los campos de pastoreo
Los rayos brillantes del sol de la mañana penetraron por la ventana del pajar y despertaron a Heidi. Durante unos momentos la pequeña estuvo sentada en el lecho, parpadeando asombrada al contemplar todo cuanto la rodeaba, ya que en el primer momento no recordó cómo había ido a parar a ese sitio. Pero la voz cascada de su abuelo, que llegaba desde el piso inferior, trajo a su memoria todos los sucesos extraordinarios del día anterior. Ya no se encontraba alojada en la casa de la pobre vieja Úrsula, que pasaba la mayor parte del tiempo sentada junto al fuego, tratando de quitarse el frío producido por la edad de su cuerpo vencido por los años.
Se hallaba en medio de las montañas, rodeada de aire, sol, espacios majestuosos y con el valle a sus pies. Llena de una sensación agradable de libertad, saltó del lecho blando de heno, se puso rápidamente la enagua y la pollera, y bajó presurosa la escalera, con el vivo deseo de ver lo que ese día las montañas podían brindarle.
El joven pastor, Peter, ya estaba de pie junto a la puerta de la cabaña, en medio de su rebaño, y Heidi, después de saludarlo alegremente, dedicó toda su atención a los animales.
—¿Te gustaría ir a los campos de pastoreo con las cabras? —le preguntó el tío de las montañas, que apareció en esos momentos trayendo a Pequeño Cisne y Osito del pesebre. La respuesta de Heidi fue un salto de contento—. Muy bien, pero si no quieres que el sol se ría de ti, debes lavarte la cara.
Un gran cubo de agua había sido colocado junto a la puerta y Heidi corrió hacia él, sin hacerse repetir la orden. Lavó y fregó sus mejillas hasta que quedaron brillantes. Mientras tanto, el anciano había entrado a la cabaña y desde allí gritaba a Peter:
—¡Ven aquí! ¡Trae tu morral!
Peter obedeció. Su rostro redondo reflejaba la sorpresa producida por esa orden, sorpresa que se acentuó cuando el anciano echó dentro del talego una tajada de queso, casi tres veces más grande que la traída por el niño para su propio almuerzo.
—Aquí tienes también una taza —dijo el tío de las montañas—. Heidi no sabe beber como tú o las cabras, de manera que a mediodía le llenas la taza de leche. La dejo a tu cuidado, así que vigílala y no la dejes caer en las rocas.
—El sol ya no se puede reír de mí, abuelo, ¿verdad? —preguntó Heidi, corriendo hacia el anciano y levantando la cabeza para que él inspeccionara su rostro recién lavado.
En su ansiedad por impresionar favorablemente el ojo crítico del sol, la pequeña se había frotado con tanto vigor que su cara, cuello y brazos estaban del color de la remolacha. A pesar suyo, el anciano no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro de rasgos severos.
—Me atrevo a decir que el sol quedará muy complacido —contestó—. Pero esta noche, cuando regreses, te metes dentro del cubo como un pez, ya que cuando a los niños les gusta andar descalzos, como las cabras, se ensucian los pies. Y ahora, ¡afuera los dos!
El grupo se puso en camino, con Heidi a la cabeza. La pequeña saltaba continuamente, tal era el gozo que sentía. El viento había arrastrado todas las nubes y el cielo estival lucía de un azul profundo. El sol alumbraba generosamente las laderas cubiertas de flores.
Nunca en su vida había imaginado Heidi la existencia de esas flores: multitud de prímulas silvestres, gencianas matizadas, tan azules como el mismo cielo, y rosas silvestres amarillas, de pétalos delgados, que parecían saludarla al pasar.
La niña quería apoderarse de todas y, olvidando a Peter y a las cabras, corría de un lado a otro, y llenaba su pollera de manojos fragantes.
Hubiera deseado poder regresar con todas ellas a la cabaña para esparcirlas sobre el heno, tal como aparecían en las laderas montañosas.
Peter, muchacho poco inteligente, se dio cuenta de que le resultaba imposible cuidar de su traviesa compañera y de las cabras al mismo tiempo. Pasó momentos de apuro, silbando a las cabras por un lado y dando gritos a Heidi por otro.
—¿Dónde estás, Heidi? —gritó por fin, desesperado.
—Aquí —se oyó la respuesta, pero la niña no se veía por ningún lado. En ese momento, estaba completamente oculta detrás de unas rocas cubiertas de flores fragantes y, estirada sobre el suelo, aspiraba con deleite, llenando sus pulmones de perfume.
—¡Ven aquí! —rugió Peter—. ¡Ya oíste lo que dijo el tío de las montañas! ¡No vayas a desbarrancarte!
—¿Dónde están las barrancas? —preguntó Heidi, levantando la cabeza, pero sin moverse de aquel lugar encantado donde cada brizna de hierba despedía un suave aroma.
—Más arriba. Ven, te digo; todavía tenemos mucho camino por recorrer —pero Heidi todavía estaba indecisa—. Y —continuó Peter, usando una artimaña para convencerla— en la cima de la más alta de las montañas tiene su morada un águila enorme.
Aquel argumento terminó de decidir a la chiquilla.