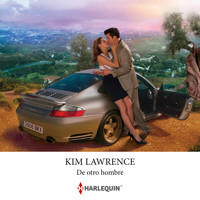4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Heridas en el corazón Kim Lawrence Ella era la enfermera que lo curó cuando estuvo herido. Él era el sexy millonario que la sedujo. Ella se negaba a ser su amante, así que Gianfranco la convirtió en su esposa… Durante un año, fueron increíblemente felices. Pero Dervla tenía un secreto. Se había quedado embarazada… en contra de lo que habían acordado al casarse… Por venganza y placer Lucy Gordon Después de ser durante años una esposa sumisa, Elise Carlton sentía un enorme recelo hacia los hombres… Pero parecía que había uno en particular que la hacía reaccionar de otro modo. Vincente Farnese era rico e increíblemente guapo y Elise no tardó en sucumbir a sus dotes de seducción. Pero no se habían conocido por casualidad. ¿Qué haría Elise cuando descubriera que su amante solo la deseaba para vengarse?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 398 - octubre 2019
© 2008 Kim Lawrence
Heridas en el corazón
Título original: Secret Baby, Convenient Wife
© 2008 Lucy Gordon
Por venganza y placer
Título original: The Italian’s Passionate Revenge
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1328-719-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Heridas en el corazón
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Por venganza y placer
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Heridas en el corazón
Capítulo 1
LA FALDA de Dervla se levantó con el aire que provocaron las hélices del helicóptero al despegar con sus invitados. Su marido… había necesitado tres meses para utilizar ese término incluso en la intimidad de sus pensamientos, rió divertido mientras observaba sus desesperados esfuerzos para bajar la tela y cubrirse los muslos.
Lo miró con ojos centelleantes, evitando una exposición prolongada a esos ojos burlones, en los que también brillaba un destello de insolente desafío sexual que hizo que la mano le temblara levemente al intentar ordenar su revuelto cabello pelirrojo, una tarea nunca fácil.
Él no intentó peinar su pelo oscuro revuelto, pero de todos modos estaba magnífico.
Con su bronceada tonalidad mediterránea, con sus facciones de ángel caído y su cuerpo fibroso y musculoso de un metro noventa, Gianfranco Bruni nunca podía estar feo aunque lo intentara.
Cada vez que lo miraba, Dervla sentía una corriente hormonal que hacía que los músculos de su pelvis se contrajeran.
Así como no mencionar el amor no se había incluido en sus votos matrimoniales, Gianfranco había dejado bien claro el tema cuando se declaró.
¡Se había declarado!
¿Podía haber algo más extraño que eso?
Enarcó una ceja negra y la miró, esbozando una media sonrisa provocadora.
–¿Qué significa esa enigmática y leve sonrisa, cara mia?
Tembló cuando trazó la curva de su boca con la yema de un dedo largo y le alzó el rostro como una flor en busca del sol. Ella apoyó la mejilla acalorada en el hueco de la mano mientras miraba los labios gruesos y sensuales.
–A veces tengo que pellizcarme. Todo parece tan surrealista.
Él frunció las cejas oscuras sobre la nariz aguileña.
–¿Y marcar una piel tan perfecta e inmaculada? –bajó el dedo con movimiento sensual por la piel pálida del cuello hasta que lo dejó reposando sobre la base.
Dervla tragó saliva al tiempo que experimentaba un cosquilleo en el estómago y el pulso se le aceleraba.
–No puedo pensar con claridad cuando me miras así, Gianfranco, y aún tenemos una invitada –protestó. La sonrisa traviesa de él le provocó un vuelco del corazón.
–¿Carla? –mencionó a la prima lejana con un elocuente encogimiento de hombros–. Ni siquiera sé por qué la invitaste. Iba a ser un fin de semana para ponernos al día con Ángelo y Kate.
El suave reproche hizo que ella abriera sus ojos verdes con incredulidad.
–¿Que yo la invité? –no sólo había sido Gianfranco quien le enviara la invitación a la preciosa morena, ¡sino que incluso había olvidado mencionárselo a ella!
De modo que cuando la mujer mayor había aparecido impecable con un equipaje más apropiado para unas vacaciones de dos meses en un crucero de lujo que un fin de semana informal en la campiña, Dervla había tenido que improvisar y fingir que estaba al corriente de todo.
Gianfranco tampoco había ayudado a mejorar la situación al salir de la piscina y preguntarle sin atisbo de calidez o bienvenida:
–¿Qué haces aquí, Carla?
De hecho, lo había dicho en italiano, pero el dominio de Dervla del idioma había progresado hasta el punto de que incluso ya podía entender la esencia de una conversación bastante rápida.
–Sé que sois amigas, pero a veces me gustaría disponer de mi esposa para mí.
¿Ser amigas?
Experimentó una punzada de culpa. Tenía que pensar en la prima de Gianfranco como en una amiga; la mujer se había esforzado en hacer que se sintiera como en casa desde el primer día de su llegada.
De no haber sido por las delicadas sugerencias de Carla, habría cometido unas cuantas meteduras de pata bochornosas… de hecho, las había cometido, pero eso se debía a que no siempre aceptaba el buen consejo de la mujer mayor.
Había sido Carla quien le había proporcionado la identidad de la deslumbrante mujer joven que se había pegado a Gianfranco mientras recorrían la pista de baile cuando las demás personas a las que había hecho la misma pregunta habían cambiado de tema o habían dicho que no la conocían.
–En realidad, es más una amistad que una relación –había comentado sin darle importancia.
No lo pareció al ver cómo ella le bajaba la cara para darle un beso apasionado.
Carla le había aconsejado que no sacara el tema.
–De verdad, no debes preocuparte, Dervla, porque sé que jamás te faltará al respeto siéndote infiel.
Carla fue la única en no quedarse muda cuando había mencionado a Sara, la primera esposa de Gianfranco y madre de su hijo.
–La adoraba –le había confiado al entrar en una habitación y ver a Dervla mirando un retrato enmarcado de un recién nacido Alberto en brazos de su madre, que irradiaba la expresión serena de una feliz Madonna.
No era algo nuevo, pero había logrado que el ánimo de ella se fuera a pique.
Si había considerado amiga a alguien en Italia, esa persona tenía que ser Carla. Pero, de algún modo, jamás se sentía totalmente relajada en compañía de la sofisticada italiana.
Pensó que quizá se debía al incidente que había ocurrido nada más llegar a la Toscana, cuando aún se había sentido completamente perdida e insegura.
En realidad era normal que una persona asumiera que Carla era la esposa de Gianfranco… aunque en su momento se había mostrado menos agradable con la confusión. La elegante italiana era la clase de mujer que se esperaba encontrar casada con un multimillonario italiano increíblemente atractivo.
«Pero me eligió a mí», se recordó, adelantando el mentón en una actitud de desafío.
–Deberíamos volver a casa. Carla está sola –se mordió el labio inferior–. Creo que la hemos descuidado un poco este fin de semana –reflexionó con culpabilidad.
En cuanto Ángelo y Kate habían llegado, los dos hombres cambiaron los trajes por vaqueros y camisetas y se dirigieron hacia las colinas a caballo, mientras la muy embarazada Kate había sido incapaz, comprensiblemente, de hablar de algo que no fuera el embarazo y los bebés.
–Carla no es una mujer que se sienta cómoda en compañía de otras mujeres –musitó Dervla, pensando en que la hermosa italiana se animaba cuando un hombre entraba en una habitación–. Y, desde luego, no le gusta la conversación sobre bebés –añadió, recordando la expresión perdida y los bostezos de la otra mujer.
La llevó un poco a un lado al incorporarse al sendero que llevaba hasta la casa a través de los árboles.
–Pero, ¿tú te sentiste cómoda? –la miró con expresión velada–. Me refiero con la conversación sobre bebés.
Su tono casual no engañó a Dervla y supo que quería saber si estar al lado de la embarazada y feliz Kate era un recordatorio doloroso de su infertilidad. ¿Hacía que lamentara el hijo que jamás podría llevar en su interior del hombre al que amaba?
Si quisiera ser sincera al respecto, algo que jamás era ni siquiera consigo misma, debería responder que sí a la pregunta de Gianfranco. O lo habría sido, pero con un poco de suerte, las cosas habían cambiado. Bajó las pestañas como un escudo, porque sabía que él vería la esperanza que sentía que ardía en sus ojos.
Y no era el momento adecuado.
Cuando le contara la noticia, no quería ninguna interrupción, y la prima Carla tenía el instinto de entrar en una habitación en el momento equivocado.
–Por supuesto.
Gianfranco le alzó el rostro hacia el suyo.
Se movió incómoda bajo su escrutinio, pero no bajó los ojos. Pasado un momento, él asintió, al parecer satisfecho con lo que había visto.
–Pobre Carla –comentó al bajar la mano–. No creo que pudiera asimilar el hecho de que el personal tenía el fin de semana libre y quienes cocinabais erais Ángelo y tú. Creo que pensaba que era una tarea impropia para ti.
En alguna ocasión Dervla habría podido pensar lo mismo cuando las únicas cosas que había sabido acerca del multimillonario Gianfranco Bruni, miembro de la alta sociedad y financiero implacable, eran los titulares que mencionaban su nombre. Pero era mucho más.
Gianfranco era un hombre complejo, con diversas facetas. Un hombre al que se podría dedicar una vida entera para tratar de comprender, y que en el proceso podía volver loco de frustración a cualquiera que lo intentara.
–No me interesa hablar de Carla –comentó él, irradiando arrogancia masculina mientras descartaba a su prima y centraba la atención en su esposa–. Y en este momento preferiría tenerte debajo de mí –comentó, posando las manos sobre los hombros de ella.
Dervla no se resistió cuando la acercó a él; sintió un calor líquido en su vientre y las rodillas le cedieron.
–Carla… –titubeó en un último intento de aferrarse a la cordura y el sentido común.
Gianfranco sonrió, y quizá se hubiera enfadado con él de no sentir los temblores que recorrieron su cuerpo como una fiebre. Podía perdonarlo por convertirla en una esclava del deseo carente de discernimiento porque, asombrosamente, ella le hacía lo mismo a él… a pesar de su pelo rojo, sus pecas y todo lo demás.
Sin dejar de mirarla, bajó una mano y con los nudillos le rozó el contorno de un pecho pequeño y firme antes de rodeárselo con los dedos y dejar que el calor le llenara la palma de la mano.
El deseo encendido estalló de forma instantánea. Ella echó la cabeza hacia atrás, entornó los párpados y respiró hondo antes de soltar el aire en un suspiro prolongado y entrecortado.
Gianfranco le deslizó el brazo alrededor de la cintura para sostenerla cuando le fallaron las rodillas; posó la boca en la columna suave que era su garganta.
–¿Sabes lo mucho que te deseo?
Antes de que tuviera la oportunidad de responder a esa pregunta ronca, él le tomó la mano y la presionó contra su entrepierna, donde la erección estaba dolorosamente contenida por los vaqueros.
–Todo esto.
Las entrañas de Dervla se disolvieron en un deseo primigenio y el calor líquido se extendió hasta cada célula hambrienta, el placer bordeando lo doloroso.
–Gianfranco, no deberíamos… –susurró, mientras pensaba: «Si no lo hacemos, me moriré. Me marchitaré por la frustración».
Él le mordisqueó con suavidad el labio inferior y pasó la lengua por el perfil suave, pleno, trémulo y húmedo.
–Deberíamos –contradijo él al tiempo que le tomaba la boca. La lengua de ella se deslizó sinuosamente por la suya y de la garganta de Gianfranco salió un gemido ronco.
–¿Sabes lo agradable que eres? –le preguntó, coronándole el trasero con la mano para pegarla con fuerza contra él–. No podría pasar un día sin oler tu piel, ver tu cara, tocarte…
Ella lo miró directamente al calor hipnotizador de sus ojos. Anhelaba decirle que lo amaba, pero bloqueó las palabras prohibidas y murmuró:
–Muéstrame todo lo que me deseas, Gianfranco.
Vio las llamas en sus ojos y se puso de puntillas para acoplar la boca contra la suya. Él la besó como si pensara que así podría arrancarle la vida.
Sin separar los labios, se dejaron caer sobre la fresca hierba.
El silencio atravesado por jadeos suaves y roncos fue testigo del modo febril en que se desprendieron mutuamente de la ropa.
Gianfranco cubrió un pezón duro con la boca, haciendo que ella arqueara la espalda esbelta a medida que unos dardos profundos de placer la penetraban hasta el mismo centro. La fue besando mientras bajaba por su estómago y con los dedos le exploraba los rizos delicados de la cumbre de los muslos antes de entrar más profundamente en ella.
Sintiendo como si se estuviera ahogando en un placer erótico, Dervla le acarició la espalda sudorosa.
–¡Ahora, por favor! –imploró–. Oh, Dios mío, Gianfranco, ¿por qué eres tan condenadamente bueno en esto? –gimió mientras él respondía a su súplica.
–¡Mírame! –ordenó mientras se zambullía en su calor–. Quiero verte la cara.
Sus ojos estaban unidos con tanta intensidad como sus cuerpos mientras se movían juntos, los dos en silencio salvo por la respiración agitada, hasta que un grito bajo, casi animal, abandonó los labios de Dervla al tiempo que la golpeaba la primera oleada del orgasmo.
Y casi al mismo tiempo lo sintió palpitar dentro de ella.
Tendido sobre la hierba, con la cabeza apoyada en un brazo, Gianfranco la observaba mientras se vestía. Equilibrada sobre una pierna, Dervla se afanó torpemente con el cierre del sujetador.
Respondió a la oleada de ternura que rompió sobre él con el mantra habitual: «Es sólo lujuria, algo puramente sexual», al tiempo que se preguntaba cuánta verdad había en ello.
–Podrías ayudarme.
–Mi pericia radica en quitar ropa. Además, la verdad es que no necesitas esa cosa, a pesar de lo bonita que es –concedió–. Te prefiero libre y sin trabas, en particular cuando llevas una blusa de seda.
–Quieres decir que tengo el pecho plano –espetó ella, fingiendo indignación mientras le quitaba la blusa de los dedos. De hecho, el matrimonio con Gianfranco la había curado de cualquier inseguridad que tenía sobre su cuerpo; él lo disfrutaba y le había enseñado a hacer lo mismo.
Él rió.
–¡En absoluto, cara! Encajas en mis manos perfectamente –le recordó, extendiendo una para flexionar los dedos con movimientos sugerentes con el fin de demostrárselo. La vio girar la cabeza–. Te ruborizas.
Dervla agitó el cabello rojo y se volvió, cerrándose la blusa.
–Sólo te gusta atormentarme –lo acusó con tono de reproche.
Él se incorporó con movimiento fluido y con una mano le apartó el cabello de la cara antes de plantar un beso cálido en los labios entreabiertos.
–Me parece justo, cara –musitó–, tal como tú me atormentas a mí –era verdad, aunque la urgencia de su deseo había menguado, a pesar de que jamás permanecía muy lejos cuando la miraba o incluso pensaba en ella. Jamás había conocido algo semejante–. ¿En qué piensas? –le preguntó, estudiando su rostro con inquietante intensidad.
Dervla movió la cabeza.
–Pensaba… –se distrajo al verlo abrocharse el cinturón y comenzar a abotonarse la camisa sobre el estómago liso y duro–. Es todo esto…
Con el brazo esbelto abarcó el paisaje de la Toscana, las colinas moteadas de olivos y el palazzo restaurado, que, con la excepción de unos años en los que el padre de Gianfranco lo había perdido en una partida de póquer, había estado en su familia desde el siglo XV.
Un año atrás la vida había sido mucho más sencilla. Era una enfermera que se tomaba con filosofía el hecho de que jamás podría adquirir una propiedad en Londres.
Y en ese momento era la señora de esa vasta propiedad y de otras lujosas casas diseminadas por Europa, incluida una de estilo georgiano en Londres, completa con la obligatoria piscina cubierta y gimnasio privado, y esposa de un hombre poderoso y enigmático que ganaba los millones para mantenerlas.
–Está tan lejos de mi antigua vida.
Había habido tantos cambios en el último año, que a veces le costaba reconocerse en un espejo, y no hablaba sólo de la ropa de marca.
Eran cambios mucho más profundos.
Pero no le había quedado más alternativa que adaptarse.
Lo que antes le hubiera causado pánico, ya formaba parte de su vida cotidiana, como ir de visita oficial a un orfanato, asistir a fiestas o ser anfitriona de ellas, con invitados tan diversos como políticos, actores famosos y miembros de la realeza.
Y además se había convertido en madrastra.
Frunció levemente el ceño al pensar en su hijastro, a quien adoraba.
Ése podría haber sido el mayor desafío de todos si Alberto hubiera exhibido el más remoto resentimiento hacia ella, su nueva madrastra, o si Gianfranco no hubiera dejado bien claro en la única ocasión en que se había encontrado entre una discusión entre padre e hijo, que cuando se trataba de éste, era él quien tomaba las decisiones.
Había olvidado por qué había surgido el nimio desacuerdo, pero no las palabras que él había empleado para referirse al incidente una vez que estuvieron a solas.
–Hace tiempo que estamos solos Alberto y yo… lo que tenemos funciona.
–Sé que eres un buen padre –la admiración que le inspiraba era sincera–. Yo sólo…
–No toleraré que socaves mi autoridad con mi hijo, Dervla.
–Yo no intentaba…
Descartó su protesta con un gesto impaciente de la mano, al parecer ajeno al insulto que le había dirigido.
–Los niños necesitan seguridad.
–Quieres decir que los niños siempre están y las esposas son temporales.
La mirada acerada de él reflejó irritación.
–Si deseas exponerlo de esa manera –dijo con frialdad.
Ocultó su dolor detrás de la réplica:
–Lo has hecho tú –el encogimiento de hombros indiferente de él hizo que su resentimiento pasara a lo impropio, algo que supo en cuanto abrió la boca–: Imagino que a la madre de Alberto no le dijiste que no era para siempre cuando le propusiste matrimonio, ¿verdad?
La expresión de él se enfrió aún más, haciéndolo parecer distante.
–Mi matrimonio con Sara no es relevante. No me casé contigo para darle una madre a Alberto.
–A veces me pregunto por qué lo hiciste –espetó de forma infantil.
La aferró por los hombros y la pegó contra su cuerpo fibroso y largo, haciendo que las rodillas le cedieran mientras le daba la respuesta.
–Me casé contigo porque no quisiste ser mi amante, porque no era capaz de pensar con claridad sin ti en mi cama y porque no te voy a compartir con ningún otro hombre.
Ninguna mención de amor, pero la besó y ella se dijo que no le importaba. Tres segundos más tarde, dejó de pensar.
Suspiró. Siempre era así cuando Gianfranco la tocaba: sus principios y orgullo se evaporaban. Razón por la que había terminado casada con un hombre que jamás había fingido amarla.
–¡Pero apenas me conoces! –protestó–. Requiere tiempo enamorarse, Gianfranco, y… –calló y palideció al sentir el impacto de la verdad.
El tiempo no tenía nada que ver con enamorarse. Y para algunas personas, ni siquiera importaba… en su caso, había tardado aproximadamente un segundo.
Alzó los ojos aturdidos hacia ese rostro hermoso y pensó: «Realmente te amo». Suspiró y una sonrisa de júbilo maravillado se extendió por su cara.
Vio que también Gianfranco sonreía, pero la suya era una mueca cínica bajo unos ojos inusualmente fríos.
–Yo no busco amor.
La sonrisa de ella permaneció paralizada, pero la luz se desvaneció de sus ojos mientras él se explayaba.
–Siempre que exista, claro…
–Doy por hecho que tú no lo crees.
Él enarcó una ceja con expresión sarcástica.
–¿Fuera de los cuentos de hadas? ¿Sabes cuántos matrimonios duran más que unos pocos años?
–Entonces, ¿cuánto tiempo calculas que durará nuestro… hipotético matrimonio?
–No se puede fijar un tiempo específico cuando existen tantas variables desconocidas.
¡Y decían que el romance estaba muerto!
–Entonces, cuando prometes en lo bueno y en lo malo, ¿lo que en realidad quieres decir es hasta que la pasión se desvanezca o aparezca algo mejor?
–¿Crees que es más valeroso y noble permanecer en un matrimonio por un sentido de la obligación? –movió la cabeza–. Eso no es nobleza. En el mejor de los casos, es un hábito; en el peor, pereza y miedo. Yo estoy siendo realista. ¿Preferirías que sacara a relucir los tópicos de que estamos destinados a seguir juntos toda la eternidad?
–Eso sucede. Mis padres llevaban casados treinta y cinco años cuando murieron.
–¿Un accidente?
–El autobús en el que viajaban invadió el carril contrario de la carretera y chocó contra un camión. Murieron diez personas, entre ellas, mis padres.
–¿Cuántos años tenías?
–Dieciocho, estudiaba mi primer año de enfermería.
–Lo siento, y me alegro de que tus padres tuvieran un matrimonio feliz, pero no puedo ver el futuro. Desconozco lo que sentiré dentro de cinco o diez años, pero sé lo que siento ahora –la miró y continuó con voz ronca–: Y ahora te deseo.
Eso había sido hacía un año y todavía la deseaba, y la incluía en todos los planes futuros de los que hablaba.
«¿Qué vas a hacer cuando ya no sea así?»
El miedo le atenazó las entrañas y dando un pequeño grito, se volvió y enterró la cara en el pecho de Gianfranco.
–Soy feliz –declaró con desafío.
Sobresaltado por la acción súbita, alzó la mano y le acarició un mechón de fuego, estirándolo y dejando que recuperara la forma.
–¿Feliz?
Con los ojos cerrados, Dervla sintió el calor de su duro cuerpo masculino penetrar en ella al tiempo que la abrazaba.
–Sí, soy feliz.
Todo el mundo tenía una receta diferente para la felicidad, pero sabía que la suya se basaba en un ingrediente vital: Gianfranco.
Quizá las cosas no fueran perfectas, pero la alternativa era estar sin él. Algo que no podía contemplar; razón por la que le había dado el sí cuando le propuso matrimonio.
Gianfranco le enmarcó la cara con las manos y la estudió.
En la mente de él se superpuso una imagen del rostro de Dervla cuando le dijo que no podía casarse con él porque no podía tener hijos.
«Dio mio, soy tan sensible como una piedra», pensó él.
Se preguntó cómo esperaba que se sintiera si le había hecho pasar todo el fin de semana con una mujer en avanzado estado de embarazo que no paraba de hablar de bebés. Claro que le importaba más que lo que mostraba.
Ella había sido sincera al respecto desde el principio.
Mientras que él no había sido tan franco.
Había visto la gratitud brillar en sus ojos cuando le prometió que le daba igual su incapacidad de concebir; había sido evidente que ella no había creído ni una sola palabra, pero Gianfranco no había tratado de disuadirla del manifiesto concepto de nobleza con que lo había rodeado.
En contra de lo que ella creía, no había ningún sacrificio por parte de él; cuando Dervla le había contado esa tragedia, ¡su reacción había sido de alivio!
Porque ya nunca debería mantener esa conversación incómoda… ésa en la que tendría que exponer sus pasados errores.
–¿Feliz? ¿O sea que ésa es una lágrima de alegría? –bromeó mientras con el dedo pulgar le secaba una lágrima que caía por su mejilla.
Dervla no respondió. Alzó la cara y le preguntó:
–¿Tú eres feliz, Gianfranco?
–¿Qué es ser feliz?
Vio el vestigio de irritación en su cara y pensó: «Si lo fueras, no tendrías que preguntarlo».
–Sería más feliz –añadió, tomándole la mano–, si Carla decide irse a su casa esta noche.
Capítulo 2
SU DESEO no le fue concedido.
Al regresar a la casa, Carla, enfundada en un traje de baño con lentejuelas y evidentemente diseñado más para exhibir su cuerpo perfecto junto a una piscina que para nadar, le preguntó a Gianfranco si podía buscarle un sitio en el helicóptero al día siguiente.
–Creía que te esperaban asuntos de los que ocuparte.
–No, soy toda tuya –respondió la mujer mayor, al parecer ajena a la evidente indirecta–. Y el personal ha vuelto, de modo que no tendrás que desaparecer en la cocina. Los dos sois tan excéntricos –murmuró, moviendo la cabeza antes de suplicarle con sonrisa sensual que le aplicara un poco de protección solar en la espalda.
Dervla se puso rígida e instintivamente cerró los dedos con fuerza al imaginar las manos de Gianfranco en la piel suave y cálida de la otra mujer.
–No creo que corras peligro de quemarte, Carla. Apenas hace treinta grados.
Con una rápida sonrisa dirigida a la otra mujer, Dervla lo siguió al interior.
–No debes ser tan grosero con Carla –murmuró.
Él enarcó una ceja.
–¿Deseas que aplique crema a otras mujeres? No lo creo. Vi tu expresión. Si lo hubiera intentado, la habrías tirado a la piscina –no sonó molesto con el descubrimiento.
Dervla se sonrojó.
–No, te habría tirado a ti, pero se trata de Carla… para ella no significan nada esos coqueteos –«sé tolerante», se dijo. «Sé tolerante»–. Es así con todos los hombres.
Él hizo una mueca de desagrado.
–Quieres decir que se insinúa con todos los hombres.
Dervla abrió mucho los ojos. Se llevó una mano al estómago, sintiendo unas súbitas náuseas.
–Ella nunca… ¿lo ha hecho contigo?
–Un caballero no habla de esas cosas.
–De modo que te permite desahogarte…
Gianfranco soltó una carcajada.
–No es mi tipo, cara –prometió, acariciándole una mejilla–. Y no necesitas preocuparte por sus sentimientos. Posee la piel de un rinoceronte. Salvo que la pongamos de patitas en la calle, la tendremos aquí hasta mañana. Supongo que no nos queda más opción que sonreír y tolerarlo.
Durante la cena, Gianfranco mostró poca inclinación a seguir su propio consejo, de modo que recayó en ella ser cortés.
A los postres, y después de soportar una aburrida y extensa descripción de la gente famosa con la que había tratado en una reciente gala benéfica, Carla dijo:
–Espero que puedas prestarme a tu marido sólo unos minutos. Es para hablar de unos aburridos temas financieros… –miró a Gianfranco con curiosidad–. Siempre y cuando no sea demasiada molestia…
Por un momento Dervla pensó que Gianfranco iba a decir que sí, que sería una gran molestia, pero se puso de pie con una actitud de educada resignación.
–¿Es urgente?
–Bueno, probablemente tú no lo considerarías urgente, pero a mí me ha estado preocupando.
–¿Quieres venir a mi despacho? –miró a Dervla.
–Yo esperaré aquí.
Carla se alisó la falda impecable y palmeó la mano de Dervla.
–No te preocupes, sólo lo entretendré un minuto.
Ese minuto se extendió a una hora mientras seguía sola en la mesa del comedor bebiendo café. Cuando apareció la doncella, rechazó otra taza y con una sonrisa le indicó que podía recoger todo.
Transcurridos otros cinco minutos, decidió que lo mejor era irse a la cama. Al pasar ante la puerta del despacho de Gianfranco, oyó unas risas que no parecían ser provocadas por temas financieros antes de anunciarles su intención de retirarse.
–¡Subiré en un momento! –repuso él.
Resultó que su cálculo del tiempo fue tan impreciso como el de Carla. De hecho, era medianoche cuando se reunió con ella en el dormitorio.
Al oír sus pisadas en el pasillo, Dervla se metió en la cama y recogió una revista de la mesilla.
–¿Qué quería?
Consciente de que era una de esas situaciones en las que podría resultar demasiado fácil sonar como una esposa celosa, tuvo cuidado de que nada en sus gestos o actitud sugiriera que consideraría importante la respuesta de Gianfranco.
A pesar de que había dedicado la última hora a ir de un lado a otro de la habitación, comprobando constantemente las manecillas del reloj. No es que estuviera celosa de Carla, y tenía la convicción de que él no consideraba a la mujer mayor de esa manera, pero poseían una historia de la que ella no formaba parte, recuerdos que no compartía.
Carla había sido amiga íntima de la madre de Alberto, Sara. ¿Quizá la conversación en el despacho había girado en torno a ésta?
Así como cada fragmento de información que había podido obtener de Carla había confirmado su sospecha de que Sara había sido el amor de la vida de Gianfranco, una veta de masoquismo que hasta ese momento desconocía que tenía hizo que anhelara detalles, a pesar de que cada prueba de lo especial que había sido el amor que se habían profesado sólo sirviera para torturarla.
Gianfranco gruñó.
–Cosas sobre unas acciones, en absoluto urgentes.
No podía decirse lo mismo sobre su deseo de unirse a su esposa en la cama. La luz de la mesilla resaltaba el dorado del cabello y hacía que el camisón pareciera casi transparente. Su cuerpo se endureció al mirarla; esas curvas finas y esbeltas jamás fracasaban en excitarlo.
–Al fin –dijo, acercándose a la cama mientras ella permanecía sentada con los brazos alrededor de las rodillas– te tengo toda para mí.
–Este fin de semana fue idea tuya –le recordó.
–Fue una mala idea –se desabotonó la camisa y se sentó a su lado. Quiso quitar la revista de en medio, pero Dervla, viendo la portada, intentó arrebatársela–. ¿Qué estás leyendo que no quieres que vea?
–Nada, nada, dámela, Gianfranco.
La ansiedad en su voz provocó que él frunciera el ceño. Se echó para atrás con la revista en la mano y le dio la vuelta. La sonrisa burlona se desvaneció. Era una revista médica.
Ella suspiró.
–Oh, de acuerdo. No quería contártelo de esta manera, pero el médico me sugirió que leyera este artículo…
–¿Artículo? –bajó la vista. La portada anunciaba las últimas investigaciones en un medicamento nuevo para el cáncer de mama.
Sintió como si alguien le arrancara las entrañas y le estrujara el corazón con una mano helada.
–¿Qué sucede? –preguntó, diciéndose que sus sentimientos no importaban. Eso tenía que ver con Dervla y él debía mantenerse fuerte y positivo para ella.
Ella giró la cabeza.
–Nada. No sucede nada.
Le tomó el mentón con la mano y le alzó el rostro hacia él al tiempo que se acercaba.
–Eres una mentirosa horrible –rezó para que no fuera verdad–. Escucha, sea lo que fuere, podemos enfrentarlo juntos… Nunca hay que perder la esperanza… siempre están aportando curas nuevas para… –calló y respiró hondo. Se repitió que debía mantenerse positivo–. El cáncer sólo es una palabra.
Ella soltó una exclamación y de repente lo entendió.
–No… no, no es nada de eso. Te lo prometo, Gianfranco, no estoy enferma.
–¿No?
Al asentir con vehemencia, él soltó un suspiro de alivio y encorvó los hombros a medida que lo recorría el alivio más intenso que había experimentado en la vida.
–¿Estás segura?
Ella le tomó ambas manos e incorporándose sobre las rodillas, frotó su nariz contra la de él.
–Totalmente.
La atrajo hacia sí y la besó con ardor en los labios suaves y entreabiertos.
–Como vuelvas a hacerme eso –prometió al soltarla–, te estrangularé –el deseo penetró en sus ojos al posarlos sobre la pálida garganta–. ¿Lo entiendes?
Dervla asintió despreocupada.
–Lo entiendo.
–Una vez aclarado que no te me estás muriendo… ¿qué haces leyendo esa revista?
Lo miró, y en sus ojos verdes centelleó un entusiasmo contenido.
–Léelo tú –abrió el ejemplar y clavó el dedo en el texto que quería que leyera antes de entregárselo.
No tardó mucho en acabar con el artículo relevante. Luego cerró la revista y la dejó sobre la cama. El artículo trataba sobre el porcentaje de éxito de un nuevo tratamiento para la fertilidad que, así sugería, ofrecería esperanza a las mujeres que antes no la habían tenido.
–¿Y bien? –preguntó ella entusiasmada–. ¿Qué piensas? Buscan a mujeres cualificadas para la siguiente prueba clínica. Sé que no hay garantías, pero…
Él la cortó.
–¿Esto es lo que tanto te ha preocupado? –movió la cabeza y la tomó en sus brazos, acariciándole el cabello fragante mientras le recordaba–: Antes de casarnos, Dervla, te dije que no quería hijos.
–Sé lo que dijiste y fue amable…
–No fue amable; fue la verdad.
Se apartó de él y lo miró ceñuda y aturdida, y con gesto impaciente se retiró una lágrima solitaria de la mejilla.
–De verdad no quieres hijos –luego añadió como para sí misma–: No, no puede ser correcto. Te he visto con Alberto y con otros niños. Eres estupendo y…
–Un bebé representa mucho trabajo. Los bebés te quitan tu vida social, cara. Llámame egoísta… pero no quiero llegar a casa para ver a una esposa demasiado extenuada como para hacer algo más que arrastrarse a la cama.
Lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza.
–No hablas en serio, Gianfranco.
–No soy yo quien ha cambiado de idea –le recordó con dureza–. Eres tú.
–Pensé que te sentirías complacido de que existiera una posibilidad – las lágrimas y la desilusión le ahogaron la voz–. Kate le va a dar a Ángelo un bebé, yo quiero…
–No somos Kate y Ángelo. Los casos no son similares.
–¿Crees que no lo sé? –repuso con voz carente de toda expresión.
–Yo ya tengo un hijo –al que contento habría protegido con la vida… tal como había hecho su madre.
Ese conocimiento le dio fuerzas para resistir la súplica en los ojos de Dervla. Claro que sabía que nadie lo culpaba de la muerte de Sara, y racionalmente él mismo reconocía que no había sido culpa suya, pero el hecho era que si no hubiera sido lo bastante irresponsable como para dejarla embarazada, de que si no la hubiera persuadido de casarse con promesas de un estilo de vida lujoso y no la hubiera convencido de que no abortara, aún estaría viva.
A Dervla le tembló el labio inferior y también la voz.
–Pero podríamos tener un bebé nuestro. Yo no tengo un hijo. Yo no tengo un bebé. El doctor me ha dicho que en los últimos años ha habido avances increíbles en el campo de la fertilidad.
–Y has ido a ver a un especialista a mis espaldas… –bloqueó su creciente sentimiento de culpabilidad con indignación.
–No me mires de esa manera.
–¿Cómo? –instó él con frialdad.
Le lanzó una mirada desesperada.
–¡Creo que habrías sido más feliz si te hubiera revelado que estaba teniendo una aventura! –acusó ella.
Otro hombre… era gracioso… los labios siguieron temblándole como al borde de la histeria.
Gianfranco la observó con rostro pétreo. Que otro hombre pudiera tocar a Dervla no hacía que tuviera ganas de reír, ni siquiera de sonreír. Encendió una furia interior.
Ella suspiró y movió lentamente la cabeza. Realizó un esfuerzo consciente para frenar el creciente antagonismo.
–No actué a tus espaldas… sólo quería obtener información antes de hablarlo contigo. No veía motivos para despertar tus esperanzas, y el médico me dijo que…
La cortó. No quería oír lo que le había dicho ningún médico. Había sido un médico quien le había informado de que la diabetes que Sara había desarrollado durante el embarazo no era causa de preocupación. Le había expuesto que la diabetes durante la gestación era común y que rara vez representaba un problema tras el nacimiento.
Y como un idiota él lo había creído.
Lejos de desaparecer tras el parto, el estado de Sara había empeorado hasta convertirla en una persona dependiente de las inyecciones diarias de insulina. Y una vez más él se había dejado convencer por la confiada afirmación médica de que no había razón para que no llevara una vida plena y normal.
Tres meses más tarde la había enterrado después de morir de una sobredosis accidental de insulina.
–Creía que nuestro matrimonio se basaba en la verdad
–No, nuestro matrimonio… –se contuvo y se levantó de la cama… ¡de lo contrario lo habría estrangulado!– ¿Qué me dices de lo que yo quiero, Gianfranco, de lo que yo necesito? –se enfundó una bata y se dio la vuelta para mirarlo desafiante.
–Pensaba que yo te daba lo que querías y necesitabas.
–Quiero este bebé.
–No hay bebé, Dervla.
–Podría haberlo, ¡podría! –exclamó, frustrada por su negativa a tomar en consideración siquiera lo que le decía.
–Conozco a personas que han seguido ese camino. Se obsesionaron, creó mucha tensión en su relación, por no mencionar la tensión emocional y física que sufre la mujer por tratarse con un montón de elementos químicos.
–Algunas personas consideran que vale la pena… y si jamás lo intentas, siempre te preguntarás qué habría podido pasar.
–Es una decisión que jamás querré tomar. Además, por lo que me has contado, las probabilidades de que te quedes embarazada son remotas –se dijo que, si hacía falta un enfoque brutal para que lo entendiera, que así fuera.
Dervla apretó los puños contra su estómago.
–Pero sí que hay una probabilidad –no podía creer que no fuera capaz de ver que debía hacerlo. La mano helada que le atenazaba el corazón apretó más al ver el lento movimiento negativo de su cabeza.
–No sirve de nada que supliques, Dervla. No te daré un bebé.
La invadió la furia, descargando adrenalina en su torrente sanguíneo. Quizá no era que no quisiera un bebé… sino su bebé.
–Entonces puede que encuentre alguien que lo haga.
Si él hubiera reaccionado con indignación, si hubiera hecho cualquier cosa menos soltar una carcajada, tal vez se habría calmado… pero se rió.
–¿Crees que no lo haría?
Dejó de reír.
Dervla tembló cuando sus ojos se encontraron. Jamás los había visto tan fríos.
–Sé que no lo harías –porque si sorprendía a un hombre cerca de su mujer, ¡se cercioraría de que jamás pudiera volver a acercarse a ella!
Ella entrecerró los ojos verdes con igual frialdad.
–¿Estás seguro? –comentó con tono casual–. ¿Qué sabes? Después de todo, el infalible Gianfranco Bruni lo sabe todo, ¿no?
–¿Qué haces? –preguntó él al verla ir de un lado a otro de la habitación, abriendo puertas y cajones con el fin de sacar su contenido y meterlo en una maleta.
–Hago el equipaje.
Él soltó un bufido desdeñoso.
–Estás siendo ridícula –no iba a irse.
De un cajón, Dervla extrajo su pasaporte.
–No, al fin he dejado de ser ridícula. ¡Debí de estar loca para casarme contigo! Eres el hombre más egoísta que he conocido jamás –espetó con voz estrangulada–. Me llevaré un coche. Lo dejaré en el aeropuerto.
Capítulo 3
NO HABÍA habido duda alguna sobre dónde iría.
Cuando tenía problemas sabía que su mejor amiga, Sue, le daría la bienvenida y no la presionaría con preguntas hasta que estuviera preparada para responderlas.
Sus actos eran tan predecibles que ni siquiera podía fingir que el silencio de Gianfranco se debía a la incapacidad de localizarla.
No podía imaginar que la buscaba con desesperación. Lo único que Gianfranco hacía era soslayar el hecho de que ella existía, el conocimiento de que tenía una esposa.
Reflexionaba sobre su aparente indiferencia cuando sonó el teléfono.
Por un momento, se quedó quieta y miró el aparato como si se tratara de una serpiente venenosa.
Le estaría bien merecido que lo ignorara.
Pero incluso antes de acabar ese pensamiento, se lanzó hacia el aparato. Le tembló la mano al levantar el auricular.
–Hola –apenas pudo decir debido al bloqueo emocional que le cerraba la garganta.
La sonrisa se desvaneció de su cara al comprobar que se trataba de una llamada comercial con la que querían venderle algo.
Con los hombros encorvados, se hundió en el sofá de Sue.
Miró el reloj y no pudo creer que aún sólo fueran las tres.
Cada minuto agónico del día interminable le había parecido una hora. El anhelo melancólico se convirtió en dolor al permitir que los pensamientos sobre Gianfranco le invadieran la mente.
«Tú te fuiste», se recordó.
Y él no la había seguido. Jamás le perdonaría eso.
«¿Qué vas a hacer, Dervla?», se preguntó. «¿Pasar el resto de tu vida pegada al teléfono por si recuerda que tiene una esposa?» Era evidente que él había seguido con su vida. ¿No era hora de que ella hiciera lo mismo?
Una cosa era segura. Si quería retener un ápice de amor propio, no podía quedarse sentada de esa manera tan patética.
Debería empezar a trazar planes para su futuro como mujer sola. Por suerte tenía buenas cualificaciones y no le costaría ganarse la vida, aunque eso significara que al principio tuviera que trabajar para una agencia.
Encendió el televisor.
La pantalla se llenó con el rostro de una mujer bien vestida que presentaba las noticias de ese canal.
–En el primer aniversario de la tragedia…
Dervla abrió mucho los ojos cuando la mujer fue reemplazada por una imagen reminiscente de una zona de guerra… la pantalla se llenó con una devastación total, metal retorcido, sirenas aullando, hasta que apareció la cara ensangrentada de un hombre aturdido que alababa los servicios de urgencias.
La voz en off dijo: «Va a celebrarse un acto conmemorativo».
Puso expresión de consternación. Como superviviente, Gianfranco había sido invitado, pero, siendo un firme creyente en vivir en el presente y mirar hacia el futuro y no el pasado, una actitud algo irónica para alguien que jamás se había recobrado de la muerte de su primera mujer, con educación había declinado asistir.
«Lo había olvidado… » Con risa incrédula, se preguntó cómo había sido posible.
¿Cómo había podido olvidar el día que había cambiado tantas vidas? Y no sólo las de las víctimas. Esas tragedias tenían un efecto expansivo, aunque en su caso la onda que la había atrapado y la había arrastrado hasta Italia había sido como una marea.
Oficialmente había sido su día libre, pero en cuanto el hospital en el que había trabajado fue puesto en alerta roja tras la detonación de una bomba en una calle atestada, la habían llamado tanto a ella como al resto del personal esencial que libraba.
El joven Alberto Bruni había sido uno de los heridos y a ella la habían designado como su enfermera. Al mirar el reloj justo cuando se abrían las puertas para admitir la camilla del joven, se había quedado atónita al compobar que llevaba trabajando ocho horas seguidas.
–Dervla, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un descanso?
Se había vuelto para sonreírle al enfermero jefe, John Stewart. Las bolsas bajo sus ojos azules se habían duplicado desde el día anterior. Se preguntó si parecería tan cansada como él.
–Mi paciente acaba de llegar, John. Esperaré hasta que lo hayan ingresado en una habitación –bajó la vista para leer el nombre que habían escrito en el historial–. Bruni –dijo en voz alta–. ¿Crees que se trata de otro turista?