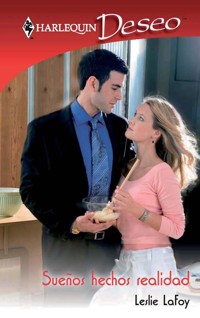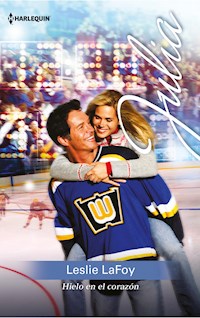
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Su cuerpo fuerte y su voz profunda hacían que le ardiera la sangre… incluso rodeada de hielo. El ex jugador de jockey Logan Dupree había jurado no volver a pisar el campo de hielo después de verse obligado a abandonar el juego por culpa de un accidente. Pasaba los días amargado, intentando olvidarse de su antigua vida… hasta que apareció Catherine Talbott, una madre divorciada que le suplicó que se hiciera cargo de su equipo de jockey. El trabajo… y su nueva jefa eran irresistibles. Catherine se sintió inmediatamente atraída por Logan y trabajar con él codo con codo hacía que resultara muy difícil resistirse a la tentación. Sabía que no era de los que se comprometían… pero quizá, si conseguía seducirlo, se diera cuenta de que ella era todo lo que necesitaba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Leslie Lafoy
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Hielo en el corazón, n.º 1597- septiembre 2017
Título original: Blindsided
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-072-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
LAS cosas habían ido tan bien como cabía esperar, pensó Catherine Talbott cuando vio salir de la oficina al ex gerente del equipo. Seguramente la puerta podría volver a colgarse de sus goznes. Y, si no, podía pasar sin ella. Últimamente pasaba sin muchas cosas.
John Ingram, que acababa de sumarse a las airadas filas de su ex empleados, estaba en la oficina de administración, gritando algo así como que Cat se creía que tenía pene, cuando Lakisha Leonard, la ayudante de Cat, entró a duras penas por la puerta rota, agitó sus trenzas adornadas con cuentas y enarcó una ceja salpicada de brillantina.
—Está un poco molesto.
—Cuando a uno lo acaban de despedir, suele estarlo —contestó Cat mientras ordenaba el montón de facturas que tenía sobre la mesa.
—A Carl tampoco va a hacerle gracia —dijo Lakisha—. Se conocen desde hace mucho tiempo.
—Sí, bueno —repuso Catherine con un suspiro—, si yo puedo encontrar a otro entrenador dispuesto a trabajar a cambio de cacahuetes rancios y cerveza sin gas, ellos también podrán apañárselas.
Lakisha frunció los labios y arrugó la nariz. Hacía un mes que Catherine había heredado de su hermano el equipo de hockey sobre hielo, en aquel breve espacio de tiempo había visto tantas veces la «cara de conejo» de Lakisha como para saber que su ayudante tenía que decirle algo.
—¿Qué pasa? —preguntó con el pulso acelerado—. ¿Conoces a algún entrenador decente que salga barato?
—No quería decírtelo enseguida —comenzó a decir Lakisha—. Tienes tantas cosas en la cabeza…
—¿Pero? —insistió Catherine.
—Tu hermano tenía un plan.
Claro que tenía un plan. Tom siempre andaba embarcado en un Gran Plan. Los intrincados detalles de sus diversos proyectos para hacerse de oro, garabateados en servilletas, ocupaban el despacho de punta a punta.
—Creo que esa servilleta me la he saltado —dijo Catherine.
—Dijo que no era el momento adecuado —Lakisha empezó a enrollarse una trencita en el dedo.
—¿Es que iba a esperar a que los jugadores lo denunciaran por impago?
—No —Lakisha abandonó su pelo para mirarse las uñas postizas, de largura imposible, y luego se encogió de hombros y de dio la vuelta—. Supongo que podría traerte el archivo.
—Eso estaría muy bien —masculló Catherine. Se reclinó en su sillón de cuero y cerró los ojos—. Y habría sido aún mejor hace un mes.
Tom era el dueño del equipo, pero la verdad pura y dura era que quien mantenía engrasada la maquinaria era Lakisha Leonard. Y Lakisha no estaba dispuesta a cederle los mandos a la hermana pequeña de Tom sin que ésta le demostrara previamente su competencia.
Aquellos treinta días habían sido agotadores. Pero, a pesar de que había acarreado sus cosas a través de dos estados, había mantenido interminables reuniones con la junta directiva de la liga y había puesto en marcha la nueva temporada, se las había ingeniado también para convencer a Lakisha de que Tom no había cometido una locura al dejarle el equipo en su testamento.
Naturalmente, Lakisha era la única que lo creía. Cat, por su parte, no las tenía todas consigo. El voto de la junta directiva estaba todavía en suspenso. Los jugadores, aunque muy respetuosos, se sentían francamente incómodos. Carl Spady la llamaba siempre señorita con un retintín que dejaba claro que en su opinión ella debería estar en su casa, ocupándose de la colada. John Ingram solía llamarla encanto. Hasta que lo había despedido por incompetente y entonces el encanto se había metamorfoseado en una zorra sedienta de poder.
Y ella entendía por qué se sentía así. Ingram era desde hacía diez años el gerente de los Warriors. Pero, que ella supiera, había dejado de interesarse por el cargo más o menos en el sexto año. Tom nunca se lo había reprochado. Ella, sí. No porque estuviera en su derecho, sino porque no tenía más remedio.
Ya estaba hecho. Había echado a un hombre de su trabajo. No había vuelta atrás, ni tenía sentido desear que las cosas fueran de otro modo. El equipo estaba prácticamente en la ruina y había que hacer lo necesario por salvarlo. Nadie más podía hacerlo. Era responsabilidad de la propietaria. Se lo debía a los jugadores. A los aficionados. Así eran los negocios. Y, aunque todo eso era cierto, se sentía culpable.
Un tintineo de cuentas anunció el regreso de Lakisha y Cat abrió los ojos al tiempo que una gruesa carpeta marrón aterrizaba sobre su mesa.
—Ahí lo tienes —anunció Lakisha, dispuesta a marcharse otra vez—. Tú lee mientras yo voy a asegurarme de que John no me roba mi único portafolios decente. Reemplazarlo podría dejarnos en la bancarrota.
Catherine le dio la vuelta a la carpeta. Sobre la tapa, escrito con la inconfundible letra mayúscula de Tom, se leía: Logan Dupree.
Cat abrió la carpeta y sacó su contenido: papeles sueltos, recortes de periódico amarillentos, una revista y un montón de fotos. La de arriba era un recorte de un suplemento deportivo de hacía mucho tiempo. Madre mía, qué sonrisa tenía aquel chico. Amplia, luminosa y llena de vida. Logan Dupree, de dieciocho años, decía el pie de foto, ha fichado con los Wichita Warriors. Tom había escrito a mano al final del artículo: Des Moines, julio de 1984.
Catherine hizo la cuenta de cabeza. Habían pasado más de veinte años. El chico ya no era un chico. Tenía casi cuarenta años. Dos menos que ella.
Pasó el recorte y se fijó en una foto publicitaria en color de Logan Dupree con el jersey de los Wichita Warriors. Leyó por encima las notas de Tom. A los dieciocho años, Logan Dupree medía casi un metro noventa y pesaba noventa kilos. Era zurdo y capaz de disparar el disco a ciento cuarenta kilómetros por hora. Catherine sonrió. Tom había olvidado anotar que Logan Dupree tenía el pelo abundante y negro, el mentón cincelado, unos pómulos de morirse y unos ojos castaños y soñadores que la dejaban a una sin habla.
Catherine hojeó los recortes, las fotos y los artículos de revistas, repasando la vida de Logan Dupree. Leyó sobre su paso a la primera división, sobre sus éxitos, sus contratos millonarios, sus casas, sus coches, sus bellas acompañantes. Y lo vio ir cambiando de foto en foto a lo largo de los años. Sus hombros se hacían más anchos y su pecho se engrosaba. Los rasgos de su rostro se definían aún más, se hacían más rudamente bellos. Se notaba que iba adquiriendo una conciencia de su porte, un descaro que hacía su físico más deslumbrante, más peligrosamente atractivo. Pero lo que más cambiaba era su sonrisa, que de luminosa y amplia pasaba a contenida y estudiada. Lo superficial, lo plástico, sustituía en ella a lo auténtico y lo natural. El precio del éxito había sido para Logan Dupree la felicidad. El sacrificio de sí mismo. Era tan triste…
—Contente —masculló Catherine mientras desplegaba un póster de GQ en el que se le veía en esmoquin, con una estrella de Hollywood colgada del cuello—. Ni siquiera lo conoces.
De pronto soltó un gemido y plantó la mano sobre la fotografía para no ver los espantosos detalles que ya había visto. El pie de foto se quedaba corto. Un golpe accidental del stick . Una herida espeluznante. El súbito final de su carrera como jugador. De sus esperanzas de conseguir la Stanley Cup.
Y, al final del artículo, subrayada en amarillo, una cita: No me interesa entrenar. Si no puedo jugar, se acabó. Y junto a ella, en el margen, una escueta nota de puño y letra de Tom: ¡Ja!
Capítulo 1
A LOGAN Dupree no le hizo falta más que un vistazo para convencerse de que la mujer del traje azul marino era un problema andante. Bebió un sorbo de whisky y se estrujó el cerebro, intentando situarla en un lugar, entre un grupo de gente. Y no pudo. Lo cual no significaba gran cosa. Largos pasajes de su memoria eran apenas un borrón químicamente inducido.
El barco oscilaba bajo él, mecido por la estela de un yate que se alejaba lentamente del puerto del club náutico. El movimiento le devolvió al presente y a la rubia de pelo rizado que permanecía parada en el pantalán, resguardándose los ojos con la mano del sol de Florida mientras examinaba la popa de su barco. En la otra mano llevaba un bolso de piel bastante viejo.
Logan la miró de pies a cabeza. Falda azul, rebeca azul, zapatos azules sin apenas tacón. Medias corrientes. Una sencilla camisa blanca con los dos primeros botones abiertos, detalle que, en una mujer con un canalillo decente, habría resultado sexy. Pero en ella… Ella no era precisamente una top model, eso seguro. Era bajita y muy sosa. No era su tipo. Parecía más bien una… ¿Una abogada? Sí, tal vez. Logan hizo memoria, repasando la retahíla de mujeres que habían pasado por su cama en el último año. No eran tantas. Sus ligues habían mermado mucho desde que se anunció que jamás volvería a cumplir los requisitos de visión de la Liga Nacional de Hockey. Pero durante los años anteriores había ligado mucho. De la mayoría de aquellas mujeres no se acordaba. Ni tampoco de los detalles de sus encuentros. Pero, eso sí, siempre tomaba precauciones. Así que si aquella mujer venía con reclamaciones de paternidad…
«Buena suerte, señora», pensó con aspereza mientras la veía caminar por el pantalán. Ella estaba a medio camino entre la popa y el pasamano cuando logró meter un tacón entre dos tablones del embarcadero. Logan hizo una mueca y sonrió al ver que ella se miraba el pie con el ceño fruncido y se liberaba dejando escapar un leve gruñido. Volvió a meter el pie en el zapato y enseguida miró de nuevo al frente. Y sin mirar a su alrededor por si alguien la había visto. Logan bebió otro sorbo de whisky. Había que reconocer que eso tenía su mérito.
—Buenos días —dijo ella alegremente al pararse junto al pasamano—. Busco al señor Logan Dupree. ¿Es usted, por casualidad?
Tenía que saber perfectamente que era él. No lo habría encontrado si alguien del club no le hubiera indicado el camino. Pero aquella idea palideció comparada con otra que se apoderó de él un instante después. Aquella mujer tenía unos ojos azulísimos. Además, tenía el pelo bonito y una boca que parecía decir bésame.
—Puede ser —contestó él—. Depende de quién sea usted y de qué quiera.
—¿Puedo subir a bordo? —dijo ella con una sonrisa.
Logan se encogió de hombros, compuso una sonrisa amable, dejó la copa sobre la mesa y se levantó de la silla. Pero ella no esperó a que le ofreciera la mano para ayudarla a subir por la rampa. No, subió por la estrecha pasarela ella solita. Logan soltó un suspiro cuando señaló la otra silla que había en la cubierta y preguntó alegremente:
—¿Puedo sentarme?
Él asintió con la cabeza y ella se sentó con una sonrisa tranquila y natural al tiempo que se alisaba la falda sobre las caderas y el trasero. Tenía unas curvas muy bonitas, eso Logan tenía que admitirlo. Ella esperó a que volviera a sentarse y luego le tendió la mano.
—Permítame presentarme —dijo—. Me llamo Catherine Talbott.
A Logan el nombre no le sonaba de nada, pero le estrechó la mano educadamente y contestó:
—Señora.
—Tom Wolford era mi hermano.
El pasado cayó sobre Logan como un mazazo. Tom Wolford, de pie entre las sombras y el humo de la estación de autobuses de Wichita. El hombretón que se inclinaba hacia delante para pasarle un brazo por los hombros al chaval que ya echaba de menos su casa y conducirlo al mundo de la segunda división de hockey. Tom Wolford. Los viejos tiempos. Hacía mucho tiempo que Logan no miraba tan atrás. Hacía ¿cuánto? ¿Cinco años que no hablaban? Podía llamarlo y… Logan parpadeó y frunció el ceño.
—¿Ha dicho era?
Ella asintió ligeramente con la cabeza y esbozó una sonrisa cansada.
—Tom murió hace poco más de un mes. Un ataque al corazón.
—A menos que hubiera cambiado mucho de vida en los últimos catorce años —dijo Logan con un cosquilleo en la garganta—, no se podía esperar otra cosa.
La sonrisa de Catherine Talbott se desvaneció en un suspiro.
—Sí, desde luego. Pero aun así…
Logan se maldijo para sus adentros.
—Lo siento —añadió sinceramente—. A veces soy muy bruto. Tom era un buen hombre. Yo le debía mucho. Lamento que haya muerto.
Catherine Talbott logró esbozar una sonrisa algo más alegre.
—Esperaba que dijera eso.
«Vaya», gruñó él para sus adentros. La placa conmemorativa. El donativo para algún fondo para niños desfavorecidos con afición por el deporte. Se conocía el rollo de principio a fin.
—¿Ah, sí? —dijo con desgana, preguntándose de cuánto iba a ser el sablazo—. ¿Y eso por qué?
—Tom me dejó el equipo.
—¿Es usted la dueña del Wichita Warriors? —preguntó Logan, estupefacto.
—Sí, lo soy.
—¿Y qué opina Millie al respecto?
—Bueno, ella…
Al ver que vacilaba, Logan sintió un escalofrío.
—¿No habrá muerto también?
—No, no —se apresuró a contestar ella—. Mi cuñada está viva —titubeó y respiró hondo antes de añadir—. Pero tiene demencia senil. Unos días está bien y otros no tanto.
—Lo siento muchísimo —repuso Logan, pensando que empezaba a parecer un loro.
—Es uno de los riesgos de hacerse mayor —prosiguió ella—. Pero Tom la dejó en buena situación. Hay dinero suficiente para que esté bien cuidada aunque viva muchos años.
—Me alegra saberlo. No imagina cuántas veces cené en su casa en Acción de Gracias, en Navidad y en Pascua. Millie siempre procuraba que no nos sintiéramos solos en esas fechas.
—Todavía le gusta organizar grandes comilonas. Con un poco de ayuda, claro. Hicimos una fiesta en su jardín con todos los jugadores cuando empezó la temporada.
Dios mío, era todo tan de pueblo, tan de Wichita. Tan increíblemente segunda división.
—Apuesto a que se lo pasaron en grande.
Ella asintió con la cabeza y su sonrisa volvió a desvanecerse con un suspiro.
—Hasta que Tom se desplomó.
«Mierda». Debería haberlo visto venir. Pero no podía disculparse otra vez.
—Entonces —aventuró con un carraspeo—, ¿qué tal les va a los Warriors últimamente?
—Bueno —repuso ella—, eso depende del punto de vista, supongo.
Oh, oh. Las evasivas nunca auguraban nada bueno. Aquella mujer pretendía algo. Por eso había cruzado medio país para ir a verlo.
—Llevan un mes de competición. ¿Qué tal les ha ido?
—Dos victorias, diez derrotas —contestó ella.
Fatal.
—¿Y por qué pierden?
—Ojalá pudiera decírmelo usted, señor Dupree, porque yo no sé nada de hockey.
Vaya, eso sí que era una sorpresa.
—¿Y qué dicen el gerente y el entrenador?
—Que no es culpa suya —contestó por fin, mirando el agua—. Que Tom no gastó suficiente dinero en nuevos talentos.
—¿Y es cierto?
—Pues, a juzgar por los libros de cuentas —contestó ella—, yo diría que gastó todo lo que pudo. Y más.
¿Y algo más? Ya estaba. Los Warriors estaban en apuros económicos, y él era su tabla de salvación.
—Vayamos al grano, señora Talbott —dijo con firmeza—. ¿A qué ha venido? ¿Qué quiere de mí? ¿Que la rescate?
Ella volvió a mirarlo bruscamente.
—Bueno, sí… En cierto…
—¿Cuánto le hace falta? —preguntó Logan con aspereza.
—No quiero su dinero, señor Dupree —respondió ella—. Quiero su talento. Y estoy dispuesta a pagarle por ello.
—¿Mi talento para qué?
—He recibido dos ofertas por el equipo. Las dos razonables, teniendo en cuenta su situación —se encogió de hombros otra vez—. Podría vender el equipo tal y como está ahora, pero, si lo hiciera, vendería también las esperanzas y las expectativas de Tom. Y eso me plantea un grave problema moral. Me sentiría mucho mejor si pudiera mejorar el equipo antes de deshacerme de él. Así no defraudaría a Tom, ¿entiende?
Sí, la entendía. Pero aquello empezaba a parecerle peligroso. Si aquél era el único argumento de Catherine Talbott, saltaba a la vista que aquella mujer se estaba arriesgando mucho al escuchar la voz del corazón y no la de la cabeza. Y eso suponía un fracaso asegurado.
—¿Ha dirigido alguna vez un negocio?
—He organizado algunas fiestas benéficas con mucho éxito.
—¿Nada más?
—Y soy licenciada en Sociología —repuso ella alegremente—. Y experta en desnudar a un santo para vestir a otro. Eso nadie lo hace mejor que yo.
¿Qué demonios se le había pasado a Tom por la cabeza? Hasta Millie, con demencia senil y todo, podía hacerlo mejor que aquella señoritinga.
—Volvamos atrás —dijo Logan con cierta crispación—. ¿Qué es lo que quiere de mí?
—Tengo entendido que es usted una especie de leyenda en la segunda división.
Y en la primera también. Pero no por las razones que él hubiera querido. En unos años más, el único recuerdo que quedaría de él sería el momento en que le saltaron un ojo en directo por televisión.
—Vaya al grano, señora Talbott. ¿Qué quiere de mí?
—Quiero que entrene a los Warriors esta temporada.
Él se agarró a los brazos de la silla para no caerse.
—Estará de broma.
—No, en absoluto.
—Renunciar al sol y las playas de Florida —dijo él con sorna— para pasarse el invierno en un autobús que se cae a pedazos, cruzando gélidas praderas azotadas por el viento con una pandilla de jugadores de hockey de tercera fila. ¿Le interesaría a usted semejante oferta?
—Pues, la verdad —dijo ella con una débil sonrisa— es que, si a usted no le interesa, voy a tener que aceptarla yo.
—¿Cómo dice? —preguntó él, pasmado—. ¿No sabe nada de hockey y cree que puede entrenar?
—El mar de los números rojos es muy profundo. Ya he despedido a John Ingram, el gerente, y me he hecho cargo de sus responsabilidades. El personal de oficina ha quedado reducido a una sola persona. Y, a juzgar por los resultados del equipo, dudo que haya un entrenador peor que Carl Spady. Le despediré, ocuparé su puesto sin cobrar. Y, cuando salgamos de los números rojos, dejaré el banquillo y contrataré al mejor entrenador que pueda encontrar.
—Está loca —dijo Logan, pasmado.
—Puede ser. Pero, sobre todo, estoy decidida.
—Esos hombres no jugarán para una mujer.
—No son hombres, son chicos —repuso ella tranquilamente—. Tienen una media de veintitrés años. Y tienen dos opciones: o juegan en los Warriors o se van a su casa. Puede que no sepa mucho de este deporte, pero sé que somos el último peldaño de la escala del hockey profesional.
¡Pobres jugadores!, pensó Logan. Bastante tenían con verse relegados a un equipo que ni siquiera estaba afiliado a la Liga Federal de Hockey. Por suerte, no era problema suyo.
—Tiene mucho que aprender, señora Talbott. Tal vez deba empezar por leer Hockey para zoquetes.
—Me lo he leído de pe a pa. Dos veces —le aseguró ella—. Y hasta me he comprado unos cuantos libros sobre ejercicios de entrenamiento. Puede que ahora no tenga mucho sentido, pero tal vez en un futuro me sirvan. Carl Spady cobra un sueldo de cinco cifras —añadió—. Preferiría pagárselo a usted.
—Yo gano un sueldo de siete cifras sentado aquí, en esta silla.
—Eso he oído —dijo ella con suavidad, pero su voz tenía un matiz que sonó como un insulto.
Logan contuvo el aliento y refrenó el impulso de aceptar el desafío sin pensárselo dos veces.
—¿Ah, sí?
Ella se inclinó hacia delante y abrió el bolso que había dejado a sus pies.
—Aquí tiene mi tarjeta —dijo—. Por favor, piénseselo y avíseme cuando haya tomado una decisión.
Logan miró la tarjeta de visita. Era rosa. ¡Rosa!
—No hay nada que pensar, señora Talbott —respondió—. La respuesta es no.
—Bueno, si está tan seguro… —dijo ella mientras se ponía en pie.
Logan se levantó, agarró el asa del maletín de Catherine Talbott y se lo tendió diciendo:
—Lo estoy.
Ella tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Por un momento, pareció estar calibrándolo. Luego puso el maletín sobre la silla, lo abrió de nuevo y sacó una gruesa carpeta. Se la dio y dijo:
—Tom estuvo haciendo este archivo durante años. Como no hay razón para que me lo quede, creo que él seguramente querría que lo tuviera usted.
Él vio su nombre garabateado sobre la solapa de arriba. La carpeta pesaba una tonelada.
—Señor Dupree —Catherine esperó hasta que la miró—, si cambia de idea…
—No voy a cambiar de idea —le aseguró él llanamente.
—Aun así —ella cerró su maletín y lo levantó—. Me voy al aeropuerto. Mi hijo tiene clase de hockey esta noche, y prometí llevar golosinas al vestuario para todos después del partido —se acercó a la pasarela y añadió—. Puede localizarme en el móvil a partir de las seis. Estaré en casa, haciendo pastelitos de chocolate, o en el vestuario, repartiéndolos.
Pastelitos de chocolate. ¿Los haría también para los Warriors? ¿Mandaría de viaje a sus jugadores con paquetitos atados con cinta rosa?
—¿Puedo hacerle una pregunta personal, señor Dupree?
Logan volvió al presente. Ella estaba en el pantalán, haciéndose sombra con la mano otra vez. Él se encogió de hombros.
—Mi hijo tiene doce años. La primera vez que puso un pie en una pista de hielo fue al día siguiente del entierro de Tom. Pero el gusanillo del hockey pareció picarle nada más cruzar la puerta. Usted que ha jugado al hockey, ¿podría darme una idea de cuáles son las probabilidades de que no sea más que un interés pasajero?
¿Doce años? Si no recordaba mal, eso significaba que el chico era un alevín. A los chicos de segundo año se les dejaba asistir al entrenamiento. Tener que aprender a patinar mientras te hundían en el fango significaba que, o bien el chico era un masoquista, o bien había encontrado una pasión.
—¿La incordia el chico para llegar puntual a la pista?
—Empieza a darme la lata dos horas antes de que tengamos que irnos.
—Entonces me parece que le ha dado fuerte. Prepárese —la advirtió él con una sonrisa.
—Gracias —masculló ella, haciendo girar los ojos mientras se alejaba.
—¿Por qué le dejó Tom el equipo? —preguntó él sin poder refrenarse.
Ella se paró y miró hacia atrás.
—Normalmente cobro diez pavos por contar esa historia —dijo con un brillo en los ojos—. Pero, si acepta el trabajo, se la cuento gratis.
Maldición, qué bonita era. Aunque un poco cursi y puntillosa, quizá, como una hermana pequeña.
—Puedo vivir con el misterio —repuso él, aunque sabía que no era del todo cierto.
Ella se rió suavemente y se alejó.
—Que usted lo pase bien, señor Dupree —dijo—. Hablaremos pronto.
Sacudiendo la cabeza, Logan la miró recorrer el pantalán y subir por los escalones del aparcamiento. Cuando la vio subirse tras el volante de un Taurus rojo, sonrió y volvió a su silla y a su whisky con agua. Catherine Talbott tenía un bonito balanceo al andar. Y unas piernas de infarto. Logan apuró la copa de un solo trago y se quedó mirando la carpeta. No había razón para abrirla. Sabía lo que había dentro. Tom tenía archivos de todos sus jugadores. De «sus chicos».
Logan deambuló por sus recuerdos con una sonrisa agridulce. Los Warriors eran para Tom como su familia. Su mayor orgullo. Todas las mañanas, el repartidor dejaba diez ejemplares del Wichita Eagle delante de la oficina, y Tom leía de cabo a rabo las páginas de deportes y recortaba los artículos. Una copia acababa siempre clavada en el tablón de anuncios de la taquilla. Otra copia iba a parar a los archivos de los jugadores. Otra era enviada sin falta a los padres de éstos con una nota de Tom sobre lo feliz que le hacía tener la oportunidad de conocer a un joven con tanto talento, a un ser humano tan sobresaliente.
Para Tom, ser buena persona era importante. Jugar bien al jockey le importaba menos. Insistía en que todos los hombres de su equipo eligieran una causa social o una organización benéfica y dedicaran al menos diez horas a la semana al trabajo de voluntariado. Aquello formaba parte del contrato de los jugadores, y Tom se aseguraba de que lo cumplieran a rajatabla. Nadie lograba escaquearse.
Para Tom, era importante cumplir. Y, cuando el periódico local mencionaba las buenas obras de sus jugadores, Tom también enviaba aquellos recortes a sus casas. La madre de Logan los había guardado todos. Logan y sus hermanas los habían encontrado en una caja, en el armario del dormitorio, después del entierro.
Logan se tragó el nudo que notaba en la garganta y se levantó. Necesitaba otra copa, se dijo. Maldición, no tenía por qué sentirse culpable, ni obligado a nada.
Capítulo 2
L