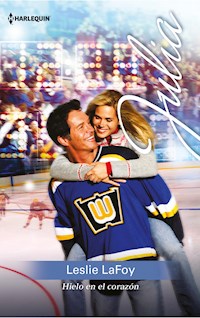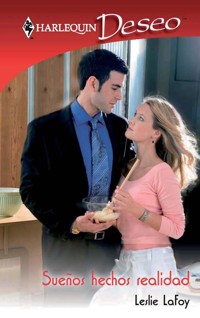
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
No había nada más que verlo para saber que lo más importante para él eran los negocios Emily Raines sabía que Cole Preston no quería que ella interfiriera en su familia. Un hombre como Cole no podía creer que Emily fuera tan inocente como decía ser y, por eso, cuando intentó seducirla, lo hizo con un motivo oculto: revelar sus verdaderas intenciones. Emily estaba dispuesta a seguirle el juego, pero no iba a permitir que descubriera nada que ella no quisiera compartir con él. Quizá fuera ella la que hiciera que Cole abriera su corazón a todo tipo de posibilidades…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2008 Leslie LaFoy. Todos los derechos reservados.
SUEÑOS HECHOS REALIDAD, N.º 1622 - noviembre 2011
Título original: The Money Man’s Seduction
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicada en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-095-0
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Prólogo
Bueno, mis queridas seguidoras, llevamos algunos meses con la TNMS, Temporada del Nombramiento de Millonario Solitario para aquéllas que os hayáis unido recientemente al grupo de las mentes investigadoras. Asumiendo muy seriamente mi responsabilidad como vuestra proveedora de confianza de información vital, os aseguro que tengo constantemente las orejas desplegadas para escuchar incluso el más ligero rumor o especulación sobre quién puede ser el elegido del año.
Y dado que los rumores son absolutamente impactantes, mis queridas seguidoras, todavía no estoy preparada para revelar los nombres de esta camada de gatitos dorados ocultos en el saco de Santa Claus. Pero para aquéllas de vosotras que se han sentido inspiradas por moi a recopilar chismorreos por su cuenta... Bueno, queridas, llamadme; quedaremos para comer y compararemos nuestras notas. La investigación, definitivamente, tiene sus recompensas, ya se sabe.
Sam Balfour dejó el periódico encima de la mesa.
–¿Has visto esto? –no esperó a una respuesta–. Te advertí de que esta barracuda no te iba a dejar en paz. Aún no sabe nada concreto, o al menos eso espero. De otro modo no estaría retrasando la entrega de nombres a sus lectoras. Diablos, debería llamarla yo mismo. Así quizá te dieras cuenta de que ha llegado el momento de parar este estúpido juego.
S. Edward Balfour IV, conocido por su sobrino como tío Ned, se limitó a sonreír mientras cubría el periódico de Sam con una carpeta verde oscuro que sacó del primer cajón del escritorio.
–Ocúpate de esto, por favor, antes de que salgas corriendo a llamar a esa mujer y conciertes una cita para comer con ella.
Sam suspiró mirando la carpeta. Verde, por supuesto. ¿Cuántas carpetas como ésa tendría el tío Ned en el cajón?
–Hablo, pero no me escuchas. Sólo trato de protegerte, lo sabes.
–Y aprecio tu cariño y preocupación –dijo Ned–. Eso no significa, sin embargo, que esté preparado para abandonar el proyecto de Maureen. Por favor, comprueba que los fondos habituales se envían en una semana.
Sam miró la carta al director que su tío había rodeado con un círculo antes de buscar el nombre del periódico en la parte alta de la página.
–Sigues intentando ampliar tu red cada vez más para encontrar candidatos, ¿no? Nunca he oído hablar de ese sitio, ¿está en el mapa?
–Podría mandarte a ti en lugar de a Bruce y así lo descubrirías por ti mismo.
–¿E implicarme en el proyecto más de lo que lo estoy ya? Gracias, pero preferiría que me hicieran una endodoncia –dijo Sam. No iba a convencer a Santa Ned. Al menos, todavía no. Cerró la carpeta y se la puso bajo el brazo–. Haré que Bruce tome el avión de la compañía.
–Bruce es un buen hombre. Muy discreto.
–Tres hurras por Bruce –Sam estaba a punto de marcharse del despacho de su tío, pero dudó un instante–. ¿Sabes qué, tío Ned? No sé si pensar que esta Emily Raines sea una buena o mala elección. No sé qué resultado será el mejor para ti.
–Piensas demasiado, Sam. Deberías aprender a sentir. La auténtica felicidad es regalar, no lo que sucede una vez entregado el regalo. Todo lo que esté más allá del proceso del concurso se escapa de nuestras manos.
Capítulo Uno
No había ninfas medio desnudas lanzando pétalos de flores y el Porsche rojo no era exactamente una carroza, pero el hombre sí era un auténtico dios griego. Emily Raines apoyó el brazo en la pulidora de suelos aún desenchufada y miró al extraño desde la ventana. Alto, de anchos hombros, labios finos y pelo oscuro lo bastante largo como para que lo meciera la brisa. La gracilidad con que se movía mientras buscaba su chaqueta en el asiento trasero del coche...
Emily sonrió y se preguntó si sus pantalones se los ajustaría el sastre de modo que se ciñeran sobre sus músculos bien trabajados cuando se agachaba. Si el señor todopoderoso estaba allí en Augsburg, Kansas, repartiendo solicitudes para ninfas, estaba tentada de rellenar una.
–¡Emily!
Una mitad de su cerebro reconoció la llegada de su amiga desde algún lugar del viejo edificio, pero la otra mitad continuó con su fantasía de togas, divanes y uvas.
–Te estoy diciendo –afirmó Beth– que todo este asunto es un caso genuino de acto de mala fe.
El hombre miraba a un lado y otro de la calle. Quizá estuviera perdido.
–Eres tan pesimista... Tan interventora de cuentas...
Podría ser una persona agradable e ir a preguntarle si necesitaba alguna indicación.
–Realista –replicó Beth agitando un puñado de papeles en el aire–. Tiendo a hacer los cálculos que hace la mayoría de la gente. Quince mil o veinte mil por un tejado nuevo. Tú eliges.
–¿Qué techador parece más interesado en hacerlo? –preguntó mientras el adonis dirigía su atención hacia ella... y se paraba.
Su corazón latió un poco más alegre por la anticipación.
–Francamente, lo dos parecían haber recibido una paliza.
Muy bien, estaba cruzando la calle. Tenía el tiempo justo para pensar en algo.
–Y hablando de contratistas apaleados –dijo rápidamente volviéndose hacia Beth–. ¿Podrías volver a hablar con el electricista hasta que llegue yo? –hizo un gesto con la cabeza en dirección a la calle–. Parece que vamos a tener visita.
Beth miró por la ventana, arqueó una ceja, se colocó un rizo rojo detrás de la oreja y sonrió.
–Grita si necesitas ayuda –se ofreció riendo y dirigiéndose a la puerta trasera de la oficina–. Fuerte, el edificio es grande.
¿Ayuda? ¡Ja! Emily echó un vistazo por la ventana para calcular el tiempo que tenía y después empezó a desenrollar casualmente el cordón de la pulidora. Sonó la campana de encima de la puerta. Emily puso lo que esperaba pareciera una sonrisa serena pero agradablemente llena de sorpresa en sus labios y miró.
–Hola –dijo el adonis.
«Oh, estate tranquilo, corazón», dijo una voz dentro de ella.
–Hola –se oyó vagamente responder mientras lo vio sorprenderse abiertamente al comprobar que la camiseta que ella llevaba era de Jackson Hole.
La mirada siguió bajando hasta los límites deshilachados de los vaqueros recortados y más hacia abajo, suave como la seda, hasta la parte alta de sus botas de trabajo. Volvió hacia arriba para finalmente encontrarse con la mirada de ella.
Adonis sonrió y en sus ojos brilló una deliciosa mezcla de culpabilidad y placer.
Emily mantuvo bajo control su propia sonrisa y se las arregló para contener las más que evidentes notas de esperanza de su voz mientras preguntaba:
–¿Qué puedo hacer por usted?
La culpa desapareció de su sonrisa y en sus ojos brilló el entendimiento.
–Soy Cole Preston y me preguntaba si habría visto a mi abuela esta mañana, Ida Bentley. Ha dicho que iba a venir aquí.
Bueno, aquello era incluso mejor. No era un completo extraño. Emily sonrió.
–Ida es adorable. Una mujer realmente increíble. La tristeza reemplazó al placer en sus ojos mientras asentía.
–También tiene algunos achaques que hacen que no esté tan fuerte como solía estar. Y tengo un talonario para demostrarlo.
–Bueno, sí –dijo Emily en tono diplomático mientras el estómago se le hacía un nudo–. Me he dado cuenta de que la cabeza de Ida tiende a ir un poco a la deriva de vez en cuando.
–Más que un poco –replicó él–, y ese de vez en cuando cada vez es más frecuente.
–Creo que está muy bien para ser una mujer de ochenta y tantos –dijo Emily saliendo en defensa de su anciana amiga–. No sólo se viste siempre impecablemente, sino con ropa perfectamente adecuada al tiempo y la ocasión. Y su compañía es deliciosa. Ha venido todos los días desde que hemos empezado a trabajar en el edificio y ha tenido algunas ideas maravillosas para las clases una vez que estemos funcionando.
–Supongo que serán las clases de danza moderna –dijo frío, distante y definitivamente desaprobatorio.
–Bueno, por supuesto –respondió Emily–. Su abuela era bailarina profesional. A juzgar por el álbum de recortes que nos ha enseñado, fue muy reconocida en su tiempo.
–Eso era entonces. Esto es ahora. Su tiempo se ha terminado.
–¿Perdón? –preguntó mientras se imaginaba a Ida en un iceberg arrastrado por el mar.
–La gente debería dejar de llenar la cabeza de mi abuela de ideas sobre que aún puede bailar.
Demasiado para la esperanza de que fuera el señor Maravilloso paseando por la calle. Ese hombre, desde luego, parecía el envoltorio de un sueño femenino, pero el traje impecable y el cuerpo atlético sólo eran un disfraz de alguien que tenía la sensibilidad emocional de... de... bueno, después pensaría en algo frío y sin corazón.
De momento, en lo único que podía pensar era en lo patética que había resultado al haber deseado haber dejado caer su toga y haber compartido sus uvas con él. Sacudiendo la cabeza y enterrando en silencio su más inspiradora fantasía en años, Emily enchufó el cable de la pulidora.
–Evidentemente no estamos de acuerdo sobre las capacidades de su abuela –respondió con un encogimiento de hombros–. Está claro, sin embargo, que ella es muchísimo más amable y menos sentenciosa que su nieto.
Él parpadeó y abrió la boca para responder, pero ella no le dio oportunidad de hacerlo.
–No he visto a Ida esta mañana, señor Preston, puede estar en el café o en la tienda de regalos. Debería mirar allí.
–Bueno, quizá sea mejor que aún no esté aquí –dijo o bien no dándose cuenta o decidiendo despreciar el hecho de que ya lo habían despedido–. Me dará la oportunidad de hacerme cargo del negocio.
¿Negocio? Ella no era un negocio. Ella era una organización comunitaria sin ánimo de lucro en apoyo a los ancianos. Ancianos rurales. O eso sería cuando el sitio estuviera terminado. No hacía falta que le dijera nada de eso. Sosteniendo el mando de la pulidora con la clásica pose de «estoy trabajando, acabemos con esto», lo miró a los ojos. O al menos lo intentó. Su mirada se la llevó a otro viaje fantástico.
Emily consideró la longitud de sus largas y delgadas piernas, la anchura de su pecho, el modo en que el oscuro pelo de la nuca rozaba el borde almidonado del cuello de la camisa... Arqueó una ceja.
Quizá hubiera descartado demasiado deprisa la aventura tórrida. No buscaba al príncipe azul y el fueron felices en un castillo. Cole Preston era escultural, caliente y, sin duda, interesante. Sería una vergüenza desperdiciar semejante oportunidad.
Y no sólo una vergüenza; podría perfectamente ser un crimen. Como dejarse unos vaqueros que sentaban perfectamente en el probador de una tienda era un crimen contra los dioses de las compras. Las cosas maravillosas aparecían en el camino por algo y era un gran error no apreciarlas del modo debido. Y ella no quería arriesgarse a ofender a los dioses de los buenos momentos.
–¿De qué clase de negocio tiene que ocuparse, señor Preston?
–¿Sabe si está aquí una tal Emily Raines?
«Una tal Emily Raines». Bueno, como diría Ida, qué perfectamente educado. Ese hombre parecía no poder dejar de cavar su propia tumba.
–Yo soy Emily Raines –dijo escueta.
Él no sólo parpadeó, sino que reculó un poco sobre los tacones de sus elegantes zapatos italianos. Emily no le dejó tiempo para recuperar el equilibrio.
–Decía que tenía algo que hablar conmigo, señor Preston. ¿Qué es? Tengo a un electricista esperando para decirme cuánto va a costar traer este edificio al siglo XX.
–Por si no lo ha notado –replicó con una sonrisa decididamente forzada–, estamos en el siglo XXI.
–En realidad –dijo dulcemente Emily–, me he dado cuenta, señor Preston, pero no me puedo permitir poner este edificio a la última en lo que respecta a cables, así que finales del siglo XX será suficiente de momento.
Cole alzó la cabeza y miró la mancha de óxido en las teselas del techo.
–¿De dónde ha pensado sacar el dinero para los electricistas?
La conmoción le duró sólo un nanosegundo, después la ira ocupó su lugar. Apoyó la cadera en un antiguo mostrador y se cruzó de brazos.
–Las clases de etiqueta se imparten en el instituto.
–¿Perdón? –preguntó tras aclararse la garganta.
–He dicho que las clases de etiqueta se imparten en el instituto. La clase está pensada para chicas adolescentes –siguió decorando la mentira–, pero estoy segura de que, dada su obvia necesidad de ellas, le dejarán participar.
Le brillaron los oscuros ojos y apretó la mandíbula.
–La clase ha empezado sólo hace unos minutos –añadió ella–. Si se da prisa, no creo que se pierda mucho. Estoy segura de que habrá una sección sobre la falta de educación que resulta preguntar a una completa desconocida detalles sobre su situación financiera.
–¿Hay alguna sección –preguntó con suavidad– sobre lo ilegal que resulta estafar el dinero de los cheques de la seguridad social a ancianas seniles?
Era una acusación manifiesta, pero no se iba a lanzar a una apasionada autodefensa. Eso implicaría una conciencia de culpabilidad. Y dado que ella no estaba dispuesta a sentir ni una pizca de culpa, no iba a darle la satisfacción de ponerse tan fácilmente a la defensiva. No, no iba a responderle de frente.
–¿Quién piensa que está estafando a quién, señor Preston?
–Sospecho que usted está estafando, o al menos intentándolo, a mi abuela.
Emily contó en silencio hasta cinco antes de responder.
–¿Y qué, exactamente, le lleva a pensar algo así?
–Mi abuela piensa apoyar este... este... –miró a su alrededor con una ceja levantada.
–El edificio era un almacén –explicó Emily–. Estoy en proceso de convertirlo en un centro artístico para la tercera edad. Y usted debería saber que no hemos recibido ni un centavo de...
–Y si es por mí, tampoco lo recibirán nunca.
Esa vez tuvo que contar hasta seis.
–Mire –dijo Emily tensa y con el pulso acelerado–, dejemos una cosa clara, señor Preston. Su abuela no ha dicho ni una palabra de donar nada más que su tiempo y su considerable talento artístico una vez que hayamos empezado a funcionar. Si me hubiese ofrecido dinero, lo habría rechazado. Esto...
Cole hizo un ruido a medio camino entre el suspiro y el resoplido.
Si la pulidora no hubiese pesado tonelada y media, la habría agarrado y lo habría golpeado con ella.
–¿Tiene usted por costumbre ir por ahí insultando la ética y la integridad de las personas que conoce?
–Sólo la de aquéllas que creo que se están intentando aprovechar de la mala cabeza de mi abuela.
Era evidente que con ese hombre no se podía razonar. Iba a creer sólo lo que quería creer y ni los hechos ni sus afirmaciones iban a hacer que cambiara de opinión. Y dada esa desgraciada realidad, no tenía ningún sentido malgastar fuerzas.
–Usted tiene que ser el más insuf...
Sonó la campana de la puerta y Emily cerró la boca al instante. Estaba a punto de dedicarle una mirada de «trate de ser una persona civilizada cinco segundos», cuando una voz conocida dijo en tono alegre y brillante:
–Oh, esperaba que os conocierais hoy.
–Sí, nos acabamos de conocer, Ida –respondió Emily mientras Cole sonreía y le daba un beso en la mejilla a su elegante abuela. Luego añadió–: Aunque no soy capaz de imaginarme por qué querías que lo hiciésemos.
Ida hizo un ruido de sorna y palmeó el brazo de su nieto.
–Cole ladra mucho pero no muerde, querida. No quiero irme a una de esas villas de retiro, no voy a ir. Puede patear el suelo y hacer rechinar los dientes todo lo que quiera. Eso no va a servir para nada.
¿Un hogar de retiro? De nuevo Emily reunió todas las piezas en un segundo. Lanzándose a lo que, según sus cuentas, sería el tercer asalto del tipo «¿de cuántas formas puedo desagradarle?» con Cole, dijo:
–¿Estamos hablando de un recurso para asistidos?
–Sí –respondió él con un breve y crispado asentimiento de cabeza–. Estaría mejor allí.
–¿De verdad? –preguntó Emily aceptando su reto–. ¿Quién? ¿Usted?
–Mándalo al infierno, Emily –dijo Ida–. ¿Está Beth por ahí? –dio unas palmadas en el bolso de Gucci–. Le he traído un poco del aceite de jojoba que conseguí en Santa Fe el año pasado.
¿Cómo podía una persona tan dulce y generosa estar emparentada con semejante presuntuoso?
–Está en la parte de atrás hablando con el electricista –dijo Emily encontrándose con la mirada autosuficiente de Cole Preston.
Ida asintió y salió hacia la oficina trasera diciendo mientras se marchaba:
–Cole, ayuda a Emily, por favor. Esa máquina, sea para lo que sea, es demasiado grande para que la maneje ella sola.
Cole no se movió. Y a pesar de que no tenía aspecto de tener intención de ayudar, Emily quiso asegurarse.
–Tóquela y está muerto.
–No levantaría un dedo para ayudarla –replicó–. No quiero ser considerado un cómplice cuando la encierren por fraude.
–Sí, defenderse en el juicio lo distraería de su objetivo de encerrar a su abuela en un cubo de basura vegetariano.
–¿Cubo de basura vegetariano? –repitió él alzando las cejas y con un gesto divertido en los labios.
Con el pulso acelerado, Emily miró al suelo y recogió lo que pudo de su repentinamente hecha pedazos indignación. Dios, ni siquiera podía recordar qué había dicho que había provocado ese cambio en el humor de él. Y en el suyo. Maldición. El primer asalto había versado sobre la creencia de él de que los ancianos no podían hacer nada más cansado físicamente que sentarse en una mecedora y ver pasar el día. El segundo asalto había sido su afirmación de que ella era una estafadora de personas mayores. El tercero había empezado con la mención de la idea de internar a Ida en una residencia. Ah, por fin recordó adónde quería llegar.
–¿Es usted su único nieto? –preguntó Emily de repente.
Su gesto divertido desapareció al instante.
–Soy el único pariente vivo de Ida –respondió recuperando el tono frío–. Es responsabilidad mía cuidar de ella y asegurarme de que no hace nada físicamente peligroso o económicamente poco recomendable.
–¿Por económicamente poco recomendable entiende firmar cheques a favor de obras benéficas dudosas como... –hizo una pausa parar mirar a su alrededor con el objetivo de lograr un efecto dramático– digamos, por ejemplo, un centro artístico para personas mayores?
–Usted sólo sería una de las últimas de entre las muchas manos que han aparecido buscando un suculento donativo.
Parecía que ese hombre no tenía ninguna contención en absoluto.
–Bueno, puedo entender su punto de vista en el asunto –dijo Emily arrastrando las vocales–. Lo que ella dé a la beneficencia, se quitará de su herencia.
–No necesito su dinero –respondió pareciendo realmente ofendido–. Resulta que estoy bastante desahogado económicamente.
–Eso es lo que usted dice –se encogió de hombros encantada de haber encontrado el botón que le hacía saltar. Aunque, tenía que ser justa, él había encontrado todos los suyos–. El Porsche podría ser alquilado y podría haber conseguido la chaqueta de Brooks Brothers y los zapatos italianos a la última en una tienda benéfica de la parte rica de la ciudad. Nunca se sabe. Las apariencias pueden engañar.
–En mi caso, puedo asegurarle que las apariencias son ciertas.
Como si a ella le importase.
–¿Le supondría una gran conmoción saber que no es usted la única persona en esta sala desahogada económicamente?
Cole se echó a reír en un tono más de condescendencia que de diversión.
–Buen intento, señorita Raines. Menudo farol, pero aparte de que no lo ha hecho muy bien, la he investigado y...
–¿Investigado? –oh, el muy hijo de...
–La primera vez que mi abuela mencionó este... –volvió a mirar alrededor.
–Centro artístico –lo ayudó Emily despacio y crispada–. Dos palabras, señor Preston, un total de seis sílabas. Trate de recordarlas.
–Le he encargado a mi asistente que hiciera algunas averiguaciones sobre usted.
–Ah –ni siquiera se había molestado en hacerlas él mismo–. ¿Y qué interesantes chismorreos le ha contado su hurón personal?
–Es relativamente reconocida entre los restauradores por sus arreglos de vidrieras.
Decidió no mencionar que no había ningún «relativamente» en su reputación profesional. Seguramente él no habría oído hablar del Smithsonian Institution. El hecho impresionante de que ella estuviera en su archivo de contactos le habría pasado completamente desapercibido.
–Y, por supuesto –dijo Emily con una sonrisa tensa de paciencia fingida–, mi reconocida profesionalidad lo llevó inmediatamente a sospechar que yo era una artista de pega y que me dedicaba a desplumar a ancianas ingenuas. Sí, puedo imaginarme cómo ha llegado a esa conclusión. Pura lógica.
–Lleva una vida bastante decente para ser del tipo artista –dijo él encogiéndose de hombros.
–Tipo artista. Muchacho, sigue anotando en el marcador. ¿Se referiría usted a su abuela como «tipo artista»?
Durante un segundo las comisuras de los labios de Cole se tensaron.
–Pero su ratio de crédito sugiere –dijo él siguiendo adelante con decisión– que no hace suficientes cristalitos como para que un banco confíe en usted y le preste el dinero que necesita para comprar un edificio como éste. Al menos, ningún banco de renombre.
Eran ofensas bastantes para una semana, pero si él no iba a recular, ella tampoco.
–¿No se considera confidencial ese tipo de información?
–Excepto para los miembros del sector –replicó a toda prisa–. Mis fuentes dicen que pagó en metálico este edificio. ¿Dónde consiguió esa cantidad de dinero, señorita Raines?
¿Miembros del sector? ¿Fuentes? Volvió a reparar en él. Una nariz y cejas finamente cinceladas, una mandíbula perfectamente cuadrada y masculina. Ojos oscuros con exuberantes pestañas. Y la boca... Sus labios debían de ser redondos y suaves cuando no fruncía el ceño. Con todo eso, le recordaba a Hugh Jackman. Sí, definitivamente, era guapo. Pero nada de eso importaba en ese momento. No, lo que importaba era que había superado la línea de lo tolerable y seguía allí.
–Disculpe mi brusquedad, señor Preston, pero nieto de Ida o nieto de Dios, miembro o no miembro del sector que sea... realmente no me importa. Mi situación económica no es de su incumbencia.
–Puedo averiguarlo –respondió él.
–Bueno, ponga a su hurón a ello –lo retó mientras se preguntaba qué ley habría quebrantado él y si podría denunciarlo–. Hágame saberlo cuando lo averigüe. Estoy segura de que será algo fascinante.
–Estoy completamente seguro de ello. Apuesto a que hay una larga lista de nombres como Edna, Ralph e Ida.
Diablos, no sabía ningún nombre, pero eso no se lo iba a decir a Preston. Había estado llamando a su anónimo benefactor «Santa Claus secreto» las tres últimas semanas y deseaba conocer su auténtico nombre y dirección para darle las gracias de un modo adecuado. Sin Santa y su cheque de cincuenta mil, el centro no sería más que un sueño.
–Como he dicho –respondió separándose del mostrador y volviendo a la máquina–, adelante. Y ahora, si me perdona, tengo trabajo –hizo una pausa, sonrió y añadió–: La primera regla de una estafa es parecer que no se necesita el dinero de nadie, ya lo sabe. Creo que pulir la tarima de roble debería ser suficiente para convencer a la señora Flores de que me dé el dinero del bingo semanal. Y si consigo dos o tres viejas más que hagan lo mismo... Ya lo estoy viendo, Las Vegas aquí mismo...
–El sarcasmo...