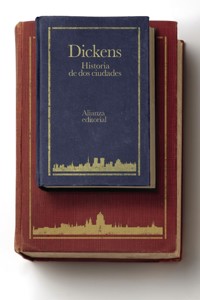
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Dickens
- Sprache: Spanisch
El título Historia de dos ciudades hace referencia a París y Londres en los años sacudidos por los muchos y dramáticos acontecimientos que suscitó la Revolución Francesa. Tales son los polos de esta novela llena de acción y aventuras que salta de una orilla a otra del canal de la Mancha y que ofrece un vivo retrato del ambiente y los sucesos del París revolucionario dominado por la sombra de la guillotina. Entre los muchos y pintorescos personajes con que Charles Dickens (1812-1870) puebla sus páginas, sobresalen los de Charles Darnay y Sidney Carton, quienes, marcados por muy distintos orígenes y peripecias vitales, acaban fundiendo sus existencias como dos caras de una misma moneda. Traducción de Salustiano Masó
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Dickens
Historia de dos ciudades
Índice
Libro I. Resucitado
1. La época
2. La diligencia
3. Las sombras de la noche
4. La preparación
5. La taberna
6. El zapatero
Libro II. El hilo de oro
1. Cinco años después
2. Vista de una causa
3. Desilusión
4. Enhorabuena
5. El «chacal»
6. Cientos de visitas
7. Monseñor en la Corte
8. Monseñor en el campo
9. La cabeza de la Gorgona
10. Dos promesas
11. Entre colegas
12. El caballero delicado
13. El individuo sin delicadeza
14. El honrado comerciante
15. Calceta
16. Más calceta
17. Una noche
18. Nueve días
19. Un dictamen
20. Una súplica
21. Ecos de pasos
22. La marea sigue subiendo
23. Se propaga el incendio
24. La atracción del imán
Libro III. El curso de una tempestad
1. En secreto
2. La piedra de afilar
3. La sombra
4. Calma en la tormenta
5. El aserrador
6. Triunfo
7. Una llamada a la puerta
8. Una partida de cartas
9. Hecho el juego
10. El origen de la sombra
11. Crepúsculo
12. Tinieblas
13. Cincuenta y dos
14. Fin de la calceta
15. Los pasos se extinguen para siempre
Créditos
Libro IResucitado
1. La época
Era el mejor de los tiempos y el peor; la edad de la sabiduría y la de la tontería; la época de la fe y la época de la incredulidad; la estación de la Luz y la de las Tinieblas; era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación: todo se nos ofrecía como nuestro y no teníamos absolutamente nada; íbamos todos derechos al Cielo, todos nos precipitábamos en el infierno. En una palabra, a tal punto era una época parecida a la actual que algunas de sus autoridades más vocingleras insistían en que, para bien o para mal, se la tratara sólo en grado superlativo.
Un rey de grandes mandíbulas y una reina de cara poco atractiva ocupaban el trono de Inglaterra; un rey de mandíbulas no menos grandes y una reina de cara muy linda se sentaban en el trono de Francia1. Y en fin, para los grandes señores que administraban los panes y los peces del Estado en ambos países estaba más claro que el agua que las cosas, en general, habían quedado asentadas para siempre.
Corría el año de Gracia de mil setecientos setenta y cinco. En época tan favorecida no podían faltarle a Inglaterra revelaciones espirituales, lo mismo exactamente que en la actual. La señora Southcott2, cuya sublime aparición vaticinara un profético guardia de corps anunciando que estaba todo dispuesto para que se tragase la tierra a Londres y Westminster, acababa de cumplir sus veinticinco años bienaventurados. El propio fantasma del Callejón del Gallo3 hacía no más de doce que fuera conjurado, después de comunicar con golpecitos de ultratumba sus mensajes, igual que los espíritus de este año pasado (que en punto a originalidad sobrenatural dejaron bastante que desear) transmitían los suyos. Y ya en el mero ámbito de los acontecimientos terrenales, habían llegado recientemente a la Corona y al pueblo de Inglaterra los mensajes remitidos por cierto congreso de súbditos británicos celebrado en América4, mensajes que, por insólito que parezca, han resultado de mayor trascendencia para el género humano que ninguna de las comunicaciones recibidas por conducto de ningún polluelo de la estirpe gallinácea del Callejón del Gallo.
Francia, menos favorecida en cuestiones de orden espiritual que su hermana, la de la égida y el tridente, rodaba con la mayor suavidad pendiente abajo, fabricando papel moneda y gastándolo. Guiada por sus cristianísimos pastores, distraíase además en empresas tan humanas como la de sentenciar a un joven a que le cortasen las manos y arrancasen la lengua con tenazas, para ser a continuación quemado vivo por no haberse arrodillado cierto día lluvioso en veneración y acatamiento de una sórdida procesión de frailes que pasaba a vista suya, a unas cincuenta o sesenta yardas de distancia. Es bastante probable que mientras aquel desdichado era entregado al suplicio crecieran unos árboles en los bosques de Francia y de Noruega ya señalados por ese implacable leñador que es el Destino para ser abatidos, aserrados en tablones y posteriormente transformados en cierto armazón movible que, con un saco y una cuchilla, tan terrible fama adquiriría en la historia. Y es también muy probable que, para esas mismas fechas, en los toscos cobertizos de algunos labradores afincados en las fértiles tierras próximas a París se resguardasen ya de la intemperie unas primitivas y recias carretas salpicadas de lodos rurales, olfateadas por los cerdos y utilizadas como dormitorios por las gallinas, que esa gran Segadora que es la Muerte tuviera ya escogidas y apartadas como armones de la Revolución. Pero aquel Leñador y aquella Segadora, aunque trabajaran sin tregua, hacíanlo en silencio, y nadie oía sus pasos sigilosos y apagados; antes al contrario, puesto que alimentar la menor sospecha de que estaban despiertos era como declararse reo de ateísmo y de traición.
En Inglaterra apenas existía un mínimo de orden y de protección ciudadana que justificase tanta jactancia nacional. La capital misma era escenario, noche tras noche, de audaces robos con violencia perpetrados por gente armada y desvalijamientos en zonas despobladas; se advertía públicamente a las familias que no abandonaran la ciudad sin antes trasladar su ajuar a los guardamuebles de los tapiceros, para ponerlo a salvo; el que oficiaba de bandido en la oscuridad trocábase en comerciante de la City en pleno día, y si algún compañero de negocios a quien en su papel de «el Capitán» hubiese atracado le reconocía y pedía cuentas, él bravamente le descerrajaba un tiro en la cabeza y ponía pies en polvorosa; la diligencia del correo fue asaltada por siete ladrones, y el guardia que la acompañaba disparó y mató a tres de ellos, para ser luego muerto a su vez por los otros cuatro, «a consecuencia de haberse quedado sin municiones», tras lo cual la diligencia pudo ser desvalijada en paz; el alcalde de Londres, potentado famoso, fue atracado en Turnham Green por un solo salteador que despojó a tan ilustre personaje en presencia de todo su séquito; los presos de las cárceles de Londres libraban batallas con sus carceleros, y la ley soberana disparaba entre ellos sus trabucos, cargados con postas y balas; hábiles rateros sustraían las cruces de brillantes que llevaban al cuello algunos aristócratas en los estrados mismos de la Corte; entraban los mosqueteros en St. Giles, a la busca y pesquisa de contrabando, y la plebe abría fuego sobre los mosqueteros, y éstos disparaban contra la plebe, y a nadie se le ocurría pensar que tales sucesos tuvieran nada de extraordinario. A todo esto, el verdugo, siempre atareado, veía constantemente solicitadas sus cada vez más inútiles funciones: ora para colgar a largas ristras de criminales de diversa calaña; ora para ahorcar al autor de un robo con escalo perpetrado un sábado y que había sido prendido un martes; tan pronto quemando condenados en Newgate por docenas como quemando libelos a la puerta de Westminster Hall; ejecutando hoy a un feroz asesino y mañana a un mísero ladronzuelo que había robado seis peniques a un mozo de labranza.
Todas estas cosas, y otras mil semejantes, acontecían precisamente en aquel venturoso año de mil setecientos setenta y cinco. Y en medio de tales sucesos, mientras el Leñador y la Segadora proseguían su inadvertida tarea, aquellos dos que brillaban por sus descomunales mandíbulas, junto a sus respectivas parejas femeninas, una fea y la otra hermosa, iban con arrogancia y con boato, ejerciendo con vara alta sus divinos derechos. Así guiaba el año mil setecientos setenta y cinco a sus Grandezas, junto a miríadas de seres insignificantes –los personajes de esta historia entre otros muchos– por los caminos que ante ellos se desplegaban.
1. Jorge III de Inglaterra y su esposa, Carlota Sofía; Luis XVI de Francia y su esposa, María Antonieta.
2. Joanna Southcott (1750-1814), visionaria inglesa que publicó profecías apocalípticas en verso.
3. Fenómenos extraños del tipo poltergeist que se produjeron en una calle de la City londinense y provocaron numerosas controversias acerca de su autenticidad. Los «espíritus del año pasado» son una referencia a las sesiones de la médium D. D. Home, que adquirió fama cuando Dickens escribía este libro.
4. El Congreso Continental de las colonias norteamericanas se celebró por primera vez en Filadelfia, en septiembre de 1774, y en enero de 1775 presentó sus quejas al Parlamento británico mediante una petición.
2. La diligencia
Y el que se desplegaba ante el primero de los personajes de que trata la presente historia, la noche de cierto viernes de últimos de noviembre, era la carretera de Dover. Caminaba el viajero al lado de un carruaje, la diligencia correo con destino a la ciudad citada, mientras el vehículo subía lenta y pesadamente por el cerro de Shooter, y remontaba el hombre la cuesta chapoteando en el barro, igual que el resto de los pasajeros, pero no por el puro gusto de hacer ejercicio ni mucho menos, dadas las circunstancias, sino porque la pendiente, y los arreos, y el fango, y la diligencia, era todo tan pesado que los caballos se habían parado ya tres veces negándose a dar un paso más y una vez, incluso, intentaron dar media vuelta con el subversivo propósito de regresar a Blackheath con carruaje y todo. Pero riendas, y látigo, y cochero y guardia de la escolta, todos de consuno, habían leído ese artículo del código de la guerra que prohíbe semejante designio, el cual, por otra parte, parecía abonar resueltamente la tesis de que algunos irracionales están empero dotados de razón; y el tiro terminó por capitular y volver al cumplimiento de su deber.
Gachas las cabezas, temblorosas las colas, esforzándose por avanzar guachapeando en el pastoso fango, dando tumbos y trompicones de vez en cuando como si fuesen a desarticularse y a caer hechos pedazos. Tantas veces como el mayoral les concedía un descanso, haciéndolos parar con un discreto «¡Sooo! ¡Sooo, está bien!», el delantero izquierdo meneaba violentamente la cabeza con todos sus arreos y cascabeles, como negando, con enfático gesto impropio de un caballo, la simple posibilidad de que el carruaje coronara jamás aquel repecho. Y siempre que el animal promovía estos bruscos tintineos, el viajero en cuestión se sobresaltaba, cosa harto natural dado su nerviosismo, y sentía el ánimo conturbado.
Una niebla vaporosa cubría todas las hondonadas, y en su desolación habíase aventurado por la ladera arriba como uno de esos espíritus maléficos que buscan reposo y no lo encuentran. Pegajosa e intensamente fría, avanzaba despacio por el aire, y sus ondulaciones se perseguían y encabalgaban a ojos vistas lo mismo que las olas de un torvo y borrascoso mar. Era bastante espesa para reducir a un estrecho círculo la luz de los faroles del coche, hurtándolo todo a la mirada con excepción del propio carruaje y de unas pocas yardas de camino; y el vaho que los ajetreados caballos exhalaban se le sobreañadía a tal punto que daba la impresión de ser los animales la fuente y el origen de toda aquella niebla.
Otros dos viajeros, además del ya citado, subían con apuro la cuesta al lado de la diligencia. Los tres iban tapados y arropados hasta las orejas, y calzaban botas altas. Ninguno de ellos habría podido decir, por los escasísimos rasgos que se distinguían, qué cara o aspecto tenían sus compañeros de viaje, y casi tantas envolturas y recubrimientos como los que ocultaban los semblantes a los ojos del cuerpo escondían la personalidad e intenciones de cada cual a los ojos del alma de sus compañeros. En aquellos tiempos, los viajeros andaban siempre con suma cautela y se abstenían de hacer confidencias a desconocidos, pues cualquier compañero de ruta podía ser un bandido o cómplice de bandidos. Y en lo que a cómplices se refiere, lo difícil era precisamente no encontrárselos, ya que en todas las cervecerías y casas de postas solía haber alguien a sueldo del «Capitán», alguien que podía ser desde el propio amo del establecimiento hasta el último mozo de cuadra. En eso precisamente iba pensando el guardia de la diligencia correo de Dover, la noche de aquel viernes de noviembre de mil setecientos setenta y cinco, mientras el carruaje remontaba con sordo traqueteo la cuesta de Shooter; encaramado en su pescante particular de la trasera del vehículo, daba fuertes patadas para que no se le entumeciesen los pies, sin apartar la vista un solo instante del arcón que llevaba al alcance de la mano, donde un trabuco cargado coronaba una pila de seis u ocho pistolas de arzón, también cargadas y que descansaban a su vez sobre un montón de machetes.
Ocurría en la diligencia de Dover lo propio y característico de todos los viajes, que el guardia sospechaba de los viajeros, los viajeros sospechaban unos de otros y del guardia, todo el mundo recelaba de todo el mundo y el cochero no estaba seguro más que de los caballos, respecto a los cuales hubiera podido jurar a conciencia por los dos Testamentos que no reunían las condiciones debidas para el viaje.
–¡Sooo! –dijo el cochero–, ¡bueno, está bien! ¡Un tironcito más, y arriba! ¡Maldita sea vuestra estampa, lo que me ha costado haceros subir! ¡Oye, Joe!
–¿Qué hay? –contestó el guardia.
–¿Sobre qué hora será?
–Por lo menos las once y diez.
–¡Voto a Cristo! –exclamó el cochero, contrariado–. ¡Y todavía no estamos en el alto de Shooter! ¡Arre, arre! ¡Vamos de una vez!
El díscolo caballo delantero, sorprendido por el látigo cuando había resuelto categóricamente no moverse más, hizo un decidido esfuerzo y los otros tres le secundaron. Una vez más, la diligencia de Dover avanzó con mil fatigas, hundiéndose en los charcos al par de ella las botas altas de los pasajeros. Parábanse éstos cuando el carruaje se paraba, y jamás se apartaban un solo paso de él. Si cualquiera de los tres hubiese tenido la audacia de proponer a otro adelantarse un poco en la niebla y la oscuridad, se habría expuesto a que le pegaran inmediatamente un tiro tomándole por bandolero.
El último tirón llevó a la diligencia a la cima del repecho. Los caballos detuviéronse de nuevo para tomar aliento y el guardia se apeó a calzar la rueda para la bajada y abrió la portezuela para que subiesen los viajeros.
–¡Chis, Joe! –avisó el cochero con tono de alarma, mirando para abajo desde su pescante–. ¿No oyes?
–¿Qué dices, Tom?
Escucharon ambos.
–Diría que se acerca un caballo al trote.
–A mí me parece que al galope, Tom –replicó el guardia soltando la portezuela y encaramándose en su puesto de un brinco–. ¡Favor al rey y a la justicia, caballeros!
Y tras esta invocación apresurada, amartilló su trabuco y se puso en guardia.
Hallábase el viajero de quien trata esta historia subido ya en el estribo, a punto de entrar en el carruaje; los otros dos viajeros, dispuestos a seguirle, aguardaban tras él. Y el primero continuó sobre el estribo, mitad dentro del coche mitad fuera, en tanto que los otros permanecían en la calzada. Miraron todos al cochero, y luego al guardia, y después otra vez al cochero, y escucharon con atención. El cochero miraba hacia atrás, y el guardia también, y hasta el recalcitrante caballo delantero enderezó las orejas y miró para atrás, por no ser menos.
El silencio consecutivo a la interrupción del ruidoso y trabajoso rodar del vehículo, sumado a la quietud de la noche, hizo reinar una calma prácticamente absoluta. El jadear de los caballos comunicaba un temblor al carruaje como si éste se hallara en un estado de viva agitación, y a los viajeros les palpitaba el corazón tan fuerte que tal vez pudieran oírse los latidos; pero en todo caso, la silenciosa pausa era expresión audible de unos seres humanos sin aliento, que contenían el resuello y cuyo pulso latía acelerado por la expectación.
El son de un caballo al galope se acercaba rauda y furiosamente por la cuesta arriba.
–¡Alto ahí! –rugió el guardia con voz lo más estentórea que pudo–. ¡Deténgase quien sea! ¡Alto o disparo!
La marcha se interrumpió de pronto, y, con no poco chapaleo y trastabilleo, una voz de hombre inquirió desde la niebla:
–¿Es esa la diligencia de Dover?
–¡A vos qué os importa! –replicó el guardia–. ¿Quién sois?
–Digo que si es esa la diligencia de Dover.
–¿Por qué lo queréis saber?
–Porque si lo es, tengo que hablar con uno de los viajeros.
–¿Qué viajero?
–El señor Jarvis Lorry.
El viajero a quien venimos refiriéndonos dio muestras al instante de que ése era su nombre. El guardia, el cochero y los otros dos viajeros le echaron sendas miradas de desconfianza.
–No os mováis de ahí –gritó el guardia a la voz que había hablado en la niebla–: porque si se me fuera el dedo sin querer, puede que ya no hubiera medio de reparar el error en toda vuestra vida. El caballero llamado Lorry que conteste.
–¿Qué pasa? –preguntó a esto el viajero con voz un tanto temblorosa–. ¿Quién me busca? ¿Jerry quizás?
«Pues si ese fulano es Jerry, maldita la gracia que me hace su voz –murmuró el guardia entre dientes–. No me gustan nada las voces tan roncas. Jerry.»
–El mismo, señor Lorry.
–¿Qué hay de nuevo?
–Un despacho de allá para vos. De T. y Compañía.
–Conozco al mensajero, guardia –dijo el tal Lorry, saltando del estribo a la calzada, en lo que le ayudaron desde atrás, con más presteza que cortesía, los otros dos pasajeros, quienes acto seguido entraron atropelladamente en el carruaje, cerraron la portezuela y subieron la ventanilla–. Puede acercarse; no hay ningún peligro.
–Espero que así sea, pero no tengo por qué fiarme –refunfuñó el guardia para su capote–. ¡A ver, el del caballo!
–¡A ver, hombre, veamos de una vez! –dijo Jerry con voz aún más ronca que antes.
–Acercaos al paso, ¿entendido? Y si lleváis pistoleras en la silla, procurad tener las manos lejos de ellas. Porque a mí se me va el dedo como el diablo de rápido, y cuando cometo esos errores es plomo lo que sale. Conque venid que nos veamos las caras.
A poco fueron dibujándose lentamente en la niebla las siluetas de un caballo y de su jinete, hasta llegar junto a la diligencia donde aguardaba el viajero. El jinete se agachó en su montura y tras echar una mirada al guardia alargó al viajero un papelito doblado. El caballo del mensajero estaba reventado, y tanto el animal como su jinete aparecían cubiertos de barro desde los cascos del primero hasta el sombrero del segundo.
–¡Guardia! –dijo el viajero, en tono tranquilo y confidencial.
–¿Qué se os ofrece? –respondió con sequedad el guardia, alerta en todo momento, con la mano derecha en la culata del trabuco, la izquierda en el cañón y la vista en el jinete, a quien apuntaba con su arma.
–No hay nada que temer. Yo soy del banco Tellson. Sin duda conoceréis el banco Tellson, en Londres. Asuntos de importancia me llevan a París. Ahí va una corona para que echéis un trago. ¿Puedo leer esto?
–Está bien, pero despachad pronto, caballero.
Lorry desdobló el papel, y a la luz del farol de la diligencia que caía de aquel lado leyó, primero para sí y luego en voz alta:
–«Esperad en Dover a mademoiselle». Ya veis que el mensaje no es largo, guardia. Decid a quien os envía, Jerry, que mi contestación es: RESUCITADO.
Jerry se sobresaltó al oírlo.
–¡Vaya una contestación más rara, demonio! –exclamó con voz más ronca que nunca.
–Llevad ese recado, y los que os mandan sabrán que he recibido éste tan bien como si os lo diera por escrito. Buen viaje, amigo. Y buenas noches.
Dichas estas palabras, el viajero abrió la portezuela del coche y entró en él, totalmente desasistido ahora por sus compañeros, que se habían apresurado a esconder sus relojes y bolsas en la caña de las botas, y para entonces fingían dormir, sin más propósito evidente que el de eludir cualquier otra iniciativa.
Reanudó su pesada marcha el carruaje, envuelto en tupidos festones de niebla que se iban espesando en la bajada. Volvió el guardia el trabuco a su arcón, y una vez dado un vistazo al resto de su contenido, así como a las pistolas suplementarias que llevaba al cinto, miró en una arqueta más pequeña que iba debajo de su asiento y en la que había unas cuantas herramientas de cerrajero, un par de antorchas, pedernal y yesca. Hombre previsor, llevaba todo lo preciso para encender con relativa facilidad y seguridad los faroles del coche si, como frecuentemente ocurría en los viajes, los apagaba el viento: bastaba con que hiciera saltar las chispas del eslabón y el pedernal delante de la yesca y al amparo de su propio cuerpo para que (si estaba de suerte) la llama prendiese en cinco minutos.
–¡Tom! –llamó el guardia en voz baja, por encima de la baca del coche.
–¿Qué hay, Joe?
–¿Has oído el recado?
–Sí, Joe.
–¿Y qué has sacado en limpio?
–Nada en absoluto.
–Mira qué coincidencia, hombre –murmuró el guardia–. A mí me ha pasado lo mismo.
Entretanto, al quedar a solas en la oscuridad y la niebla, Jerry desmontó no sólo para dar algún descanso a su agotada cabalgadura, sino para limpiarse el barro de la cara y vaciar de agua el ala de su sombrero en que cabían muy cerca de tres cuartillos. Estuvo un rato parado, la brida sobre el brazo salpicado de lodo, hasta que se desvaneció el ruido de la diligencia que se alejaba y volvió a reinar el silencio nocturno; entonces dio media vuelta y echó a andar cuesta abajo.
–Después de la galopada que te has pegado desde el Temple, amiguita, no me fío de tus remos delanteros hasta que lleguemos a terreno llano –dijo aquel mensajero de voz bronca, mirando a su yegua–. «Resucitado». Vaya un recadito enigmático, por mil demonios. ¡Esas cosas a ti no te convienen, Jerry! ¡En menudo apuro ibas a verte si eso de resucitar los muertos se pusiera de moda!
3. Las sombras de la noche
Es un hecho asombroso y digno de reflexión que todo ser humano esté constituido de tal forma que siempre haya de ser un profundo secreto y un misterio para sus semejantes. Cuantas veces entro de noche en una gran ciudad, pienso muy seriamente que todas y cada una de aquellas casas apiñadas en la sombra encierran su propio secreto; que cada habitación de cada una de ellas encierra su propio secreto; que cada corazón singular que late en los cientos de miles de pechos que las habitan es, en algunos de sus ensueños y pensamientos, un secreto impenetrable para el corazón más próximo. Hay en esto algo de pavoroso, que nos lleva a pensar incluso en la Muerte. Ya no podré seguir pasando las hojas de este libro que amé y que en vano esperaba leer hasta el fin. Ya no podré seguir escudriñando las profundidades de estas aguas insondables, penetradas por fugaces destellos, en las que vislumbré ocultos tesoros y realidades sumergidas. Estaba escrito que el libro habría de cerrarse de golpe para los siglos de los siglos cuando yo apenas hubiese leído una página. Estaba escrito que una eterna congelación ocluiría las aguas cuando la luz jugaba en su superficie y yo estaba en la orilla desentendido. Mi amigo ha muerto, mi vecino ha muerto, mi amor, la amada de mi corazón, ha muerto; es la inexorable consolidación y perpetuación del secreto que hubo siempre en aquella individualidad y que yo llevaré en la mía hasta el fin de mi vida. En cualquiera de los cementerios de esta ciudad por donde paso, ¿duerme quizás un muerto más inescrutable de lo que para mí son, en su más íntima personalidad, sus atareados habitantes, o de lo que lo soy yo para ellos?
En cuando a esto se refiere, el legado natural e inalienable del mensajero que cruzaba la noche a caballo era exactamente el mismo que el del rey, el primer ministro del Estado o el más rico comerciante de Londres. Y otro tanto cabe decir de los tres pasajeros encerrados en el angosto recinto de una destartalada y vieja diligencia; cada uno era para los otros un misterio tan impenetrable como si hubieran viajado solos, cada cual en su coche propio, y con una provincia entre coche y coche.
Volvía el mensajero a un trote corto, parando a menudo a refrescarse en las tabernas del camino, pero poco dispuesto a trabar conversación con nadie, según todas las apariencias, y con una tendencia manifiesta a llevar el sombrero calado hasta los ojos. Ojos que se avenían muy bien con la situación, pues eran negros, opacos, duros y muy próximos entre sí, como si temieran ser descubiertos en algo inconfesable si se mantenían demasiado separados. Su expresión era realmente siniestra, a lo que tal vez contribuía el hecho de que los ojos brillaran bajo un sombrero de tres picos que parecía una escupidera y sobre una especie de bufanda descomunal que le llegaba casi a las rodillas. Cada vez que se paraba a beber, apartaba aquel bufandón con la mano izquierda, pero sólo mientras se echaba al coleto el licor con la derecha, pues tan pronto como lo apuraba volvía a embozarse.
–¡No, Jerry, no! –murmuraba para sí el mensajero mientras cabalgaba, volviendo siempre obsesivamente al mismo tema–. Eso a ti no te traería nada bueno, Jerry. ¡Jerry, tú eres un honrado comerciante, no puedes entrar en esa clase de negocios! ¡Resucitado...! ¡Que me ahorquen si no estaba borracho cuando me dio un recado como ése!
Tan perplejo le tenía el mensaje que de cuando en cuando se quitaba el sombrero para rascarse la cabeza. Salvo en el mismo vértice, medio asolado ya por la calvicie, un pelo negro e hirsuto cubríale la testa por completo y le bajaba por la frente y las sienes casi hasta la nariz roma y ancha. Era aquella cabeza como forjada en herrería, como bardal de tapia erizado de púas, a tal punto que el mejor de los jugadores de «a la una andaba la mula» lo habría considerado el más peligroso hombre del mundo para saltárselo de pie.
Mientras el mensajero trotaba de regreso con el mensaje que tenía que transmitir al vigilante nocturno del banco Tellson, que estaría en su garita de la puerta, allá en Temple Bar, y que a su vez habría de llevar el recado a sus superiores, las sombras de la noche adquirían para él formas macabras, como emanadas de aquel mensaje, sombras que inquietaban también a la yegua, como emanadas asimismo de sus propios y particulares motivos de desasosiego que, a juzgar por sus espantadas ante cada sombra del camino, debían de ser legión.
Y para los tres inescrutables viajeros de la diligencia, que entretanto brincaba, traqueteaba y daba tumbos en su aburrido trayecto, las sombras de la noche tomaban igualmente las formas que sus adormilados ojos y sus divagantes imaginaciones les sugerían.
El banco Tellson tenía una verdadera sucursal en la diligencia. Para el empleado del mismo que, pasado el brazo por una correa gracias a la cual evitaba chocar con su vecino cada vez que el vehículo brincaba en un bache, daba cabezadas en el asiento con los ojos entornados, las ventanillas del carruaje, el farol cuyos tenues resplandores entraban por ellas y el bulto del viajero sentado frente a él eran el banco, en el cual efectuaba operaciones brillantes y afortunadas. Los cascabeles del atalaje figurábansele tintineo de monedas, y en cinco minutos se aceptaban allí más letras de las que Tellson, con todas sus filiales en el país y en el extranjero, había aceptado jamás en el triple de tiempo. Luego se abrían ante él los recintos blindados subterráneos del banco Tellson, donde tantos efectos y secretos se custodiaban (y no era poco lo que de todos ellos sabía el viajero), y entraba provisto de las grandes llaves y una vela de luz mortecina, y los hallaba seguros, fuertes, sólidos, tranquilos, tal como en la última ocasión los viera.
Pero aunque el banco apenas le abandonaba un solo momento, y aunque la diligencia (de manera confusa, como un dolor latente bajo los efectos de un calmante) no se alejaba de su ánimo, había otra idea fija, tenaz y persistente que no dejó en toda la noche de darle vueltas en el pensamiento. Aquel viaje tenía por objeto sacar a un hombre de su sepultura.
Ahora bien, lo que las sombras de la noche no precisaban era cuál de entre la multitud de rostros que hacían aparecer delante de él era el verdadero semblante de la persona enterrada; pero todos eran la cara de un hombre de unos cuarenta y cinco años, y diferían principalmente por las pasiones que expresaban, así como por su palidez cadavérica, su aspecto macilento y descarnado. Orgullo, desprecio, desafío, obstinación, sumisión, quejumbre, todo esto manifestaban en procesión interminable aquellas formas en su diversidad de rasgos: mejillas hundidas, livideces macabras, manos y perfiles esqueléticos. Pero en líneas generales todas aquellas caras eran una y la misma, y a todas correspondía una cabeza prematuramente encanecida. Cien veces preguntó al espectro el soñoliento viajero:
–¿Cuándo te enterraron?
La respuesta era siempre la misma:
–Hace casi dieciocho años.
–¿Habías perdido toda esperanza de volver a la luz?
–Sí, hace ya mucho que la perdí.
–¿Sabes que vas a volver a la vida?
–Eso me dicen.
–Supongo que te interesará vivir.
–No lo sé.
–¿Querrás que te la presente? ¿Vendrás a verla?
Las contestaciones a esta pregunta eran diversas y contradictorias.
–¡Espera! –respondía unas veces con voz entrecortada–. ¡Si la viese tan de repente me moriría! –Otras veces, hecho un mar de lágrimas, suplicaba–: ¡Llévame en seguida! –Y otras, en fin, mirando con asombro a su interlocutor, decía–: No la conozco. No sé de quién me hablas.
Interrumpía el viajero este soliloquio para cavar y cavar en su imaginación, cavar con una azada, con una enorme llave, con las manos y las uñas, para cavar sin punto de reposo y desenterrar a aquel desdichado. Y cuando al fin lo tenía fuera, con tierra adherida al pelo y al rostro, se le desvanecía entre las manos, convertido de repente en polvo. El viajero se erguía entonces con sobresalto y, bajando la ventanilla, exponía sus mejillas a la realidad de la niebla y la lluvia.
Sin embargo, aun con los ojos abiertos a la lluvia y la niebla, fijos en el móvil rodal de luz que los faroles proyectaban, en los setos a la orilla del camino que huían veloces con bruscas sacudidas, las sombras nocturnas del exterior parecían incorporarse al cortejo de las nocturnas sombras de dentro del coche. La sede misma del banco en Temple Bar, las operaciones de la víspera, las cajas fuertes, el mensajero enviado en su busca y el propio mensaje de respuesta que él mismo mandara, todo estaba allí otra vez, real y tangible y verdadero. Y de entre medias de estas cosas surgía nuevamente aquel rostro espectral, y una vez más se le acercaba e inquiría:
–¿Cuándo te enterraron?
–Hace casi dieciocho años.
–Supongo que te interesará vivir.
–No lo sé.
Y cavaba, cavaba, cavaba... Hasta que uno de sus compañeros de viaje le indicaba con ademán impaciente y destemplado que subiese el cristal de la ventanilla. Aseguraba entonces el brazo en la correa protectora y se ponía a divagar en torno a las dos figuras soñolientas de los viajeros, pero no tardaba en desentenderse de ellos para volver a su idea fija del banco y de la sepultura.
–¿Cuándo te enterraron?
–Hace casi dieciocho años.
–¿Habías perdido toda esperanza de volver a la luz?
–Sí, hace ya mucho que la perdí.
Sonaban aún en sus oídos las palabras como si se acabaran de pronunciar –claras y distintas como no había oído otras en su vida– cuando el fatigado viajero advirtió de pronto que las sombras de la noche habían dado paso a los resplandores del día.
Bajó la ventanilla y contempló el sol, que asomaba ya en el horizonte. Había una loma roturada y un arado en el punto mismo en que la noche anterior lo dejaran, tras haber desuncido los caballos; más allá se divisaba un soto apacible y tranquilo en cuyos árboles todavía quedaban muchas hojas bermejas y doradas. Aunque la tierra se mostrara fría y húmeda, el cielo estaba despejado, y el sol se levantaba rutilante, plácido y hermoso.
–¡Dieciocho años! –exclamó el viajero, contemplando el sol–. ¡Dios misericordioso, creador de la luz! ¡Dieciocho años enterrado en vida!
4. La preparación
Cuando aquella misma mañana la diligencia llegó sin más contratiempos a Dover, el mayordomo del Royal George Hotel abrió la portezuela según tenía por costumbre. Lo hizo con cierto aire solemne y ceremonioso, pues un viaje en diligencia desde Londres y en invierno era una proeza bien digna de que se felicitara al audaz viajero que la llevaba a cabo.
No pudo felicitar el mayordomo más que a uno solo de aquellos intrépidos viajeros, ya que los dos restantes habíanse quedado en sus destinos respectivos. El interior del carruaje, todo mohoso y oriniento con su paja húmeda y sucia, más parecía una oscura perrera grande y maloliente, y cuando salió de ella el señor Lorry, sacudiéndose las pajas, arrugado el abrigo, chafado el sombrero y rebozadas las piernas de lodo, más que hombre semejaba una especie de perro grandón y desvalido.
–¿Hay barco mañana para Calais, mayordomo?
–Sí, señor, si continúa el buen tiempo y sopla viento favorable. Habrá marea alta sobre las dos de la tarde. ¿Desea descansar el señor?
–No pienso acostarme hasta la noche; pero necesito habitación y un barbero.
–¿Y el desayuno después? Sí, señor... Por aquí, señor, tened la bondad. ¡Enseñad la Concordia al señor! La maleta del caballero y agua caliente a la Concordia. Quitadle las botas al señor en la Concordia. (Encontraréis un fuego agradable, señor.) Que vaya un barbero a la Concordia. ¡Vamos, aprisa, todo listo y a punto en la Concordia!
La habitación que en el Royal George Hotel conocían todos como «la Concordia» se asignaba siempre a un viajero de los que llegaban en la diligencia, y como estos viajeros venían invariablemente arropados de la cabeza a los pies, el aposento presentaba el interés singularísimo de que si bien siempre se veía entrar en él a un tipo único de hombre, luego salían caballeros de todas clases y variedades. Por eso, rondando como por casualidad en diversos puntos del trayecto entre la Concordia y el saloncito donde se servían los desayunos, había un mayordomo más, y dos mozos, y varias criadas, y hasta la dueña misma del establecimiento, cuando un caballero de unos sesenta años, solemnemente vestido con un traje marrón, no muy nuevo pero bastante bien conservado, con grandes puños cuadrados y carteras no menos grandes cubriéndole los bolsillos, salió de la mencionada habitación y se dirigió al referido saloncito para desayunar.
Aquella mañana no había nadie en él más que el caballero del traje marrón. Le habían puesto la mesa junto a la chimenea, y cuando se sentó, iluminado por el resplandor del fuego, a la espera de que le sirviesen el desayuno, tan inmóvil y callado estaba como si posara para que lo retratase un pintor.
Con ambas manos sobre las rodillas, el aspecto que ofrecía era el de un hombre metódico y ordenado, y en el bolsillo del chaleco un estrepitoso reloj dejaba oír un sonoro tictac como predicando su seriedad y longevidad en contraste con la ligereza y la evanescencia del fuego que crepitaba alegre en la chimenea. Era hombre de bien torneadas piernas, y a juzgar por las medias oscuras, finas y perfectamente ceñidas, estaba un tanto envanecido de ello. Los zapatos y hebillas eran también sencillos, pero bonitos y elegantes. Bien ajustado a la cabeza llevaba un pintoresco peluquín, suave, crespo y rubio como el lino, el cual es de presumir estuviera hecho de pelo natural, pero sus hebras mucho más parecían filamentos de seda o de vidrio. En cuanto a la camisa, si en finura no igualaba a las medias, en cambio en blancura no tenía nada que envidiar a las crestas de las olas que venían a romper en la playa vecina ni a las velas que mar adentro resplandecían heridas por el sol.
Animaban aquel semblante de expresión mesurada y comedida, bajo la peregrina peluca, dos ojos tiernos, de viva y alegre mirada, que otrora debieron de dar no poco trabajo a su dueño hasta que consiguiera imponerles, a fuerza de práctica y ejercicio, la expresión de reserva y compostura característica del banco Tellson. Las mejillas eran de color saludable, y la cara, aunque surcada por algunas arrugas, mostraba pocas huellas de angustias y preocupaciones, tal vez porque los solterones empleados en el banco Tellson se ocupaban primera y principalmente de cuidados ajenos, y esos cuidados de segunda mano son como los guantes usados, que entran y salen con facilidad.
Para completar su semejanza con un hombre que posara ante un pintor, el señor Lorry se quedó dormido. Despertó cuando le trajeron el desayuno, y arrimando la silla a la mesa, dijo al camarero que le servía:
–Quiero que reserven habitación para una señorita que probablemente llegará hoy mismo, no sé a qué hora. Es posible que pregunte por el señor Jarvis Lorry, o simplemente por un caballero del banco Tellson, no lo sé. En cualquier caso que me pasen recado, por favor.
–Sí, señor. ¿El banco Tellson de Londres, señor?
–Sí.
–Sí, señor. Con frecuencia tenemos el honor de hospedar a caballeros de ese banco en sus viajes entre París y Londres, señor. En la casa Tellson y Compañía se viaja mucho, señor.
–En efecto. Nuestra casa es tan francesa como inglesa.
–Pero vos no acostumbráis a hacer esos viajes, ¿verdad, señor?
–En los últimos años, no. Hace ya quince que vinimos... va ya para quince años que estuve la última vez en Francia.
–¿Es posible? En aquellas fechas no estaba yo aquí, señor. Ni yo ni ninguno de los que ahora estamos. El hotel George tenía por entonces otros dueños, señor.
–Ya me lo figuro.
–Pero apostaría cien contra una, señor, que una casa como Tellson y Compañía era ya conocida hace no sólo quince años, sino cincuenta, ¿no es así, señor?
–Podríais triplicarlo, poned ciento cincuenta, y no os apartaríais mucho de la verdad.
–¿Es posible, señor?
Redondos de pasmo los ojos y la boca y alejándose de la mesa unos pasos sin volverse, el camarero se pasó la servilleta del brazo derecho al izquierdo, adoptó una postura cómoda y se quedó mirando atentamente al huésped mientras éste comía y bebía, como desde una atalaya o un observatorio, según es costumbre inmemorial de los camareros de todas las épocas.
Terminado el desayuno, el señor Lorry salió a dar un paseo por la playa. Desde allí no se divisaba la angosta y tortuosa ciudad de Dover, que tenía la cabeza escondida entre los acantilados de roca caliza lo mismo que un avestruz marino. La playa era un desierto lleno de pedregales y escollos donde el mar hacía lo que se le antojaba, y lo que se le antojaba era destruir. Rugía contra la ciudad, tronaba contra los acantilados y, enloquecido, tenía a todo el litoral en jaque. El aire que corría entre las casas olía tan fuertemente a pescado que podría uno haber presumido que los peces enfermos salían de las aguas para restaurar su salud en ese aire, lo mismo que los seres humanos buscan la terapia de los baños de mar. No faltaban pescadores en el puerto, y de noche abundaban los paseantes dados a la contemplación del océano, especialmente en horas de subida de la marea. Pequeños comerciantes sin negocio ni actividad que ostentar hacían a veces grandes e inexplicables fortunas, y, por muy extraño que parezca, nadie por aquellos contornos podía sufrir la presencia de un farolero.
A medida que caía la tarde y que el aire, tan diáfano que hubo momentos en que se divisaban las costas de Francia, volvía a saturarse de niebla y de vapor, oscurecíanse también los pensamientos del señor Lorry. Cuando, ya cerrada la noche, esperaba la cena sentado al amor de la lumbre, en el comedor, como por la mañana había esperado el desayuno, su imaginación seguía cavando, y cavando, y cavando entre las rojas brasas.
Una botella de clarete fino después de la cena no hace ningún daño a un buen cavador, como no sea por la manifiesta propensión a sumirle en una dulce pereza. Hacía ya largo rato que permanecía ocioso, y acababa de servirse el último vaso de vino con esa cara de satisfacción tan absoluta que siempre se aprecia en un caballero entrado en años pero saludable que llega al fondo de una botella, cuando se oyó el estrépito de un carruaje, que subía por la calleja y entraba en el patio del hotel.
–¡La señorita! –exclamó Lorry, y dejó sobre la mesa el vaso de vino intacto.
Pocos minutos después entraba el camarero y anunciaba que la señorita Manette acababa de llegar de Londres y deseaba ver al caballero del banco Tellson.
–¿Tan pronto?
La señorita Manette había tomado un refrigerio en el camino, por lo que no pensaba cenar, y mostraba vivísimos deseos de ver inmediatamente al caballero del banco Tellson, si no había inconveniente y él tenía gusto en recibirla.
Al caballero del banco Tellson no le quedó otro remedio que vaciar su vaso con un aire de estólida desesperación, ajustarse el pintoresco y rubio peluquín a las orejas y seguir al camarero, que le acompañó hasta la habitación de la señorita Manette. Era un aposento espacioso y sombrío, con un mobiliario fúnebre, tapicería toda negra y mesas macizas barnizadas de tonos oscuros. A estos muebles se les había sacado brillo y más brillo, al punto de que los dos altos candelabros colocados sobre la mesa central se reflejaban lóbregamente en la bruñida superficie como si, enterrados en hondos sepulcros de ébano, no pudiera esperarse de ellos luz alguna hasta que los desenterraran.
Tan impenetrable era la oscuridad, que el señor Lorry, encaminados ya sus pasos por una deteriorada alfombra, supuso que la señorita Manette estaría en alguna dependencia contigua, hasta que, rebasados los dos altos candelabros, vio a la persona que le estaba esperando, de pie junto a la mesa que había entre la chimenea y ellos. Era una joven de unos diecisiete años, con traje de montar, que aún sostenía en la mano el sombrero de paja que había llevado en el viaje. Al fijar los ojos en aquella linda y graciosa figurilla, con abundante cabellera de oro, un par de ojos azules que salieron al encuentro de los suyos con inquisitiva mirada y una frente con la singular aptitud (como joven y tersa que era) de alzarse y fruncirse en una expresión no enteramente de perplejidad, ni de asombro, ni de sobresalto, ni tan sólo de una viva y concentrada atención, aunque de todo ello participaba; al fijar los ojos en estas cosas, se le representó la vívida y repentina imagen de una niña a la que tuvo en sus brazos en la travesía de aquel mismo canal, con tiempo frío, granizo a manta y mar gruesa. La evocación pasó como un soplo por la desvaída superficie del espejo de cuerpo entero situado a espaldas de la joven, en cuyo marco una valetudinaria procesión de negros cupidos, algunos sin cabeza y todos lisiados, ofrecía negros cestos de frutos del mar Muerto a sendas divinidades femeninas, también negras. Y el caballero saludó a la señorita Manette con una cumplida reverencia.
–Tomad asiento, caballero, por favor –dijo con voz adolescente muy clara y agradable, en la que apenas era perceptible un leve acento extranjero.
–Os beso la mano, señorita –contestó el señor Lorry haciendo otra reverencia muy a la antigua usanza, antes de sentarse.
–Ayer recibí carta del banco, señor, comunicándome que se ha sabido... o descubierto...
–La palabra es lo de menos, señorita: sirve cualquiera.
–... algo sobre los escasos bienes que dejó mi pobre padre, a quien no he tenido la dicha de conocer... hace tanto que murió...
Lorry se revolvió en su silla y dirigió a la procesión de negros cupidos una mirada que dejaba traslucir su apuro y desvalimiento, ¡como si aquellas figuras llevaran algún socorro en sus absurdos cestos!
–... y que era preciso que yo fuese a París, donde habría de ponerme en contacto con un caballero del banco enviado a la capital de Francia con ese fin.
–Ese caballero soy yo, señorita.
–Me lo figuraba, señor.
La joven le hizo una reverencia (en aquellos tiempos las señoritas hacían reverencias), con el loable deseo de manifestarle el respeto que su mayor edad y superior juicio le merecían y el caballero le correspondió con otra.
–Contesté al banco, señor, que si aquellos que extreman su bondad conmigo hasta el punto de darme consejo consideraban necesario el viaje, iría desde luego a Francia, pero que como soy huérfana y no tengo amigos que puedan acompañarme, estimaría en mucho se me permitiera colocarme durante el viaje bajo la protección de ese digno caballero. El caballero había salido ya de Londres, pero tengo entendido que le enviaron un mensajero rogándole que me esperase aquí.
–Me tuve por muy afortunado –dijo Lorry– al recibir el encargo, y por mucho más dichoso me tendré cumpliéndolo, señorita.
–Os lo agradezco infinito, caballero; os lo agradezco de todo corazón. Me prevenía el banco que el caballero me explicaría los pormenores del asunto, y que me preparara a recibir noticias sensacionales. He hecho todo lo posible por prepararme, y naturalmente, estoy muerta de curiosidad y de impaciencia por saber de qué se trata.
–Naturalmente –dijo el señor Lorry–. En efecto..., yo...
Hizo una pausa, volvió a ajustarse el peluquín a las orejas y añadió:
–La verdad es que no sé cómo empezar.
Y no empezó, pero, en su indecisión, su mirada se encontró con la de la joven. Alzó ésta la frente en aquel gesto singular tan suyo –tan lindo y característico además de singular–, y levantó la mano cual si en un ademán involuntario quisiera atrapar alguna sombra que pasara.
–El caso es que no me sois enteramente desconocido, caballero.
–¿Vos creéis? –abrió y extendió Lorry las manos con una escéptica sonrisa.
Entre las cejas y justamente sobre la naricilla, cuya línea no hubiera podido ser más delicada y grácil, se ahondó la expresión antes descrita, en tanto se sentaba pensativamente la joven en la silla junto a la que había permanecido de pie hasta entonces. Lorry la observó un momento, cavilosa, y cuando al rato levantó ella la mirada, prosiguió:
–Supongo que en vuestra patria de adopción desearéis que os trate como a una señorita inglesa, ¿no es así, señorita Manette?
–Como vos gustéis, caballero.
–Soy hombre de negocios, señorita Manette, y tengo uno a mi cargo que debo llevar a buen fin. Ahora, cuando os lo exponga, no veáis en mí más que una máquina parlante, pues a decir verdad no soy mucho más que eso. Con vuestro permiso, señorita Manette, voy a referiros la historia de uno de nuestros clientes.
–¡Historia!
Lorry, al parecer, confundió intencionadamente la palabra que la joven acababa de repetir, pues añadió con premura:
–Sí; clientes. En la banca solemos dar título de clientes a todos aquellos con quienes tratamos. El cliente a que me refiero era un caballero francés, un hombre de ciencia con mucho talento... Era médico.
–¿No sería de Beauvais?
–Pues sí, precisamente, de Beauvais. Lo mismo que monsieur Manette, vuestro padre, el caballero de que os hablo era de Beauvais. Y a semejanza de vuestro padre, este caballero gozaba de gran reputación en París. Tuve el honor de conocerle allí. Nuestras relaciones fueron exclusivamente de negocios, pero confidenciales. Por esa época estaba yo en nuestra sucursal francesa. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Veinte años!
–Por esa época... ¿qué época? Perdonad mi curiosidad, caballero, pero me gustaría saber...
–Hablo de hace veinte años, señorita. El caballero de mi historia contrajo matrimonio con una dama inglesa, y yo era uno de sus fideicomisarios. Sus negocios, como los de tantas otras familias y caballeros franceses, estaban enteramente en manos del banco Tellson. Lo mismo que de aquel caballero, soy o he sido fideicomisario de muchísimos clientes de la casa, personas de condición muy diversa. Son simples relaciones comerciales, señorita; no hay en ellas amistad, ningún interés personal, nada que se parezca al sentimiento. He pasado de unas a otras, en el transcurso de mi vida profesional, lo mismo que paso de un cliente a otro durante mi jornada de trabajo; en una palabra, que no tengo sentimientos: soy una simple máquina. Continuando con...
–Pero es que ésa es la historia de mi padre, caballero; y empiezo a sospechar –decía esto con un curioso fruncimiento de toda la frente, fija con vivísima atención en él–, empiezo a sospechar que a la muerte de mi madre, que sólo sobrevivió dos años a mi padre, fuisteis vos quien me trajo a Inglaterra. Estoy casi segura de que fuisteis vos.
El señor Lorry tomó la vacilante manecita que confiadamente buscaba las suyas y la llevó con cierta ceremonia a los labios. Luego acompañó de nuevo a la joven hasta su silla, y puesta la mano izquierda sobre el respaldo mientras usaba alternativamente la derecha para frotarse la barbilla, ajustarse el peluquín o subrayar con ademanes sus palabras, permaneció de pie mirando a los ojos a la muchacha, quien a su vez mirábale a él desde su asiento.
–En efecto, fui yo, señorita Manette. Y el hecho de que desde entonces no haya vuelto a veros os convencerá de que decía la verdad cuando hace un rato, hablando de mí mismo, afirmaba que no tengo sentimientos y que todas mis relaciones con mis semejantes son meras relaciones de negocios. No, nada de sentimientos; vos habéis sido la pupila del banco Tellson desde entonces, y yo he andado atareadísimo con otros negocios del banco todos esos años. ¡Sentimientos! No tengo tiempo ni ocasión para ellos. Me paso la vida entera haciendo girar y girar un enorme torno pecuniario, señorita.
Tras esta original descripción de su diaria rutina profesional, Lorry alisó con ambas manos su sedosa peluca (cosa por demás innecesaria, pues hubiera sido imposible alisarla más de lo que estaba) y reanudó el hilo de su discurso.
–Hasta aquí, señorita, como habréis observado, lo que os estoy contando es la historia de vuestro padre. Las diferencias vienen ahora. Si cuando él murió no hubiese muerto en realidad... ¡No os asustéis! ¡Os habéis sobresaltado!
La joven, en efecto, había cogido con ambas manos la muñeca de su interlocutor, visiblemente sobresaltada.
–¡Por favor, señorita! –dijo Lorry con tono apaciguador, llevando la mano izquierda desde el respaldo de la silla a los crispados y suplicantes dedos que con tan violento temblor se aferraban a él–. Dominaos, os lo ruego, calmad esa agitación... Pero si no son más que negocios. Como os iba diciendo...
La expresión de la joven le turbó tanto que enmudeció un instante, titubeó y comenzó de nuevo:
–Como os iba diciendo, si monsieur Manette no hubiera muerto: si sólo hubiera desaparecido inesperada, silenciosamente, como desvanecido en el aire; si no hubiera sido difícil adivinar su espantoso paradero, aunque sin posibilidad alguna de llegar hasta él; si se hubiese atraído la enemistad de algún compatriota con facultad para ejercer un privilegio que los demás valientes de mi época, allá al otro lado del canal, no se atrevían a mencionar ni en voz baja; por ejemplo, el privilegio de llenar órdenes en blanco5 con las que se arrojaba a cualquiera por tiempo indeterminado en el olvido de un calabozo; si su esposa hubiera implorado la gracia del rey, de la reina, el favor de la corte, las influencias del clero, solicitando alguna noticia de él, todo completamente en vano... entonces la historia de vuestro padre habría sido la de ese infortunado caballero, el doctor de Beauvais.
–¡Por lo que más queráis, caballero, continuad!
–Sí. A eso voy. Pero ¿podréis resistirlo?
–Puedo resistirlo todo menos la incertidumbre en que ahora mismo me tenéis.
–Habláis con sosiego, y sin duda estáis ya sosegada. ¡Magnífico! –exclamó Lorry con expresión en apariencia menos satisfecha de lo que sus palabras denotaban–. Es todo una cuestión de negocios. Miradlo como una cuestión de negocios... un negocio que hay que llevar adelante. Pues como iba diciendo, si la esposa del doctor de que os hablo, aunque dama de valor y ánimo excepcionales, hubiera sufrido tan intensamente por esta causa antes de que su hijito naciera...
–¿No sería una hija, caballero?
–Una hija, sí. Cosa... cosa de negocios... no os acongojéis... os lo ruego... Señorita, si la pobre señora hubiera sufrido tan intensamente antes de que su hijita naciera que, con el fin de impedir que la pobre criatura recibiese en herencia el calvario de angustias y sufrimientos que ella había tenido que pasar, hubiese tomado la resolución de educarla en la creencia de que su padre había muerto... ¡No, no os arrodilléis! En el nombre del cielo, ¿por qué habéis de arrodillaros ante mí?
–¡Para suplicaros que me digáis la verdad! ¡Por compasión, señor, no me ocultéis nada!
–Pero... si se trata sólo de negocios, señorita, y vuestras emociones me confunden. ¿Cómo voy a despachar ningún negocio con el ánimo conturbado? Vamos a procurar serenarnos. Si tuvierais la amabilidad de decirme ahora, por ejemplo, cuántos peniques suman nueve monedas de nueve peniques, o cuántos chelines son veinte guineas, eso me alentaría y me tranquilizaría mucho respecto a vuestro estado de ánimo.
Sin contestar directamente a este ruego, la joven se sentó con suma compostura una vez que Lorry la hubo levantado gentilmente del suelo, y sus manos, aferradas todavía a las muñecas de su protector, parecían muchísimo más firmes y sosegadas que antes, cosa que confortó y tranquilizó un tanto al señor Jarvis Lorry.
–Muy bien, perfectamente. ¡Valor! ¡Ya hemos quedado en que se trata sólo de negocios! Se os presenta un negocio, un interesante negocio. Señorita Manette, vuestra madre tomó con respecto a vos la decisión que habéis oído. Y cuando murió la pobre, creo que de pena, sin haber cejado un solo instante en la infructuosa búsqueda de vuestro padre, os dejó, con dos años de edad, en disposición de crecer hermosa y feliz sin la nube negra de vivir en la incertidumbre respecto a vuestro padre, que podía haber expirado en su encierro o seguir consumiéndose en él muchos y largos años.
Pronunciaba estas palabras contemplando con admiración y piedad infinita la ondulante cabellera de oro, como si se dijera que de haber sido las cosas de otro modo quizá se viesen ya en aquel oro unas hebras de plata.
–Sabéis que vuestros progenitores no disfrutaron de gran fortuna, y que lo que tenían pasó a vuestra madre y a vos. En cuanto a dinero y bienes no se ha descubierto nada nuevo; pero...
Sintió aumentar la presión de las manos en sus muñecas e interrumpió el discurso. La expresión de la frente que tan especialmente había atraído su atención y que ahora llevaba un rato impasible habíase ahondado de pronto en un gesto de pena y horror.
–Pero se le ha encontrado... a él. Vive, está vivo. Probablemente muy cambiado; hecho una ruina humana, tal vez; aunque esperemos que no. Lo importante es que está vivo. Lo han llevado a casa de un antiguo criado suyo, en París, y allí vamos nosotros: yo, a identificarlo si puedo, y vos, para devolverle a la vida, al amor, al deber, al descanso, al bienestar.
Sintió ella que un estremecimiento recorría todo su ser, y como por contagio, el escalofrío se transmitió a su interlocutor. Con voz queda, sobrecogida, clara, como hablando en sueños, la joven dijo:
–¡Voy a ver su alma en pena! ¡Será su alma en pena... no él!
Lorry acarició las manos asidas a su brazo.
–¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un poco de calma, por favor! Ahora ya estáis informada de todo lo bueno y de todo lo malo. Vamos a reunirnos con el desventurado caballero, tan inicuamente tratado, y tras un feliz viaje por mar, y otro no menos feliz por tierra, pronto podréis abrazarlo.
En el mismo tono, casi ya en un susurro, repitió la joven:
–¡He vivido despreocupada, dichosa, y nunca me ha rondado el fantasma de mi padre!
–Sólo una cosa más y termino –dijo Lorry, recalcando las palabras para asegurarse la atención de su oyente–. Cuando lo encontraron fue bajo otro nombre; el suyo, o lo olvidaron hace tiempo o había algún interés en ocultarlo. Sería peor que inútil querer averiguar eso ahora; querer averiguar si, durante los largos años de cautiverio, se habían olvidado en absoluto de él o si lo han mantenido deliberadamente preso. Peor que inútil, ponerse ahora a hacer averiguaciones, y digo peor que inútil porque sería peligroso. Más vale no mencionar siquiera el asunto y sacar a vuestro padre de Francia como sea. Yo mismo, con la salvaguardia de ser súbdito británico, y hasta el banco Tellson, con ser tan importante para el crédito francés, evitamos mentar para nada la cuestión. No llevo encima ni una sola nota escrita que se refiera manifiestamente a ello. Es lo que se dice un servicio secreto. Mis credenciales, instrucciones y notas se resumen en una sola palabra: «Resucitado», que puede significar cualquier cosa. ¿Pero qué le pasa...? ¡Si no se ha enterado de una sola palabra de cuanto le acabo de decir! ¡Señorita Manette!
Totalmente inmóvil y silenciosa, sin haberse echado hacia atrás siquiera en su asiento, la joven parecía a todas luces insensible; abiertos y clavados los ojos en él, y con aquella última expresión que se le había quedado como cincelada o marcada a fuego en la frente, sus manos continuaban asidas al brazo del hombre con tal fuerza que no se atrevía él a desasirlas por miedo a lastimarla. Visto lo cual dio voces pidiendo auxilio, sin moverse.
Acudió una mujer de aspecto turbulento, roja de la cabeza a los pies, como Lorry pudo observar aun en su nerviosismo, pues rojos eran los cabellos, rojo el extraordinario vestido ceñido y ajustado según Dios sabe qué moda, y rojo el portentoso, el inaudito gorro con que se tocaba, como hecho a la medida de un gigantesco granadero o como un descomunal queso de Stilton. Irrumpió esta mujer en el cuarto antes que ningún sirviente del hotel y en un santiamén resolvió la cuestión del desasimiento de la desventurada jovencita mediante el método de plantar a Lorry una vigorosa mano en el pecho y, de un enérgico empellón, enviarlo contra la pared más próxima dando traspiés.
«¡Para mí que debe de ser un hombre!», pensó Lorry todo jadeante, al tiempo que chocaba contra la pared.
–¡Eh, qué hacéis ahí! –chilló aquel fantoche a las criadas, que habían entrado en pos suyo–. ¿Por qué no vais a buscar lo que hace falta, en vez de quedaros mirándome como idiotas? ¿Es que soy yo un espectáculo tan interesante? ¿Por qué no corréis en seguida por todo lo que hace falta? Como no traigáis ahora mismo sales, vinagre y agua fría ya veréis lo que es bueno... ¡Vamos, a escape!
Se dispersaron al punto, en busca de los remedios solicitados, en tanto que la mujer acomodaba a la paciente con mucha delicadeza en un sofá y la atendía con suma habilidad y cariño, llamándola «preciosa mía», «palomita mía», y extendiéndole la dorada cabellera sobre los hombros con indecible orgullo y primor.
–¡Y vos, el de marrón! –gritó luego, volviéndose furiosa contra Lorry–, ¿no podíais decirle lo que fuera sin darle un susto de muerte? ¡Mirad cómo la habéis dejado, con la carita pálida y las manos frías! ¿A eso le llamáis vos ser banquero?
A tal extremo desconcertó a Lorry una pregunta de tan difícil contestación que hubo de limitarse a contemplar la escena desde cierta distancia, con un leve asomo de simpatía y humildad, en tanto la robusta matrona, una vez despedidas las criadas del hotel bajo la enigmática amenaza de que «ya verían lo que era bueno» si se quedaban allí mirándola embobadas, volvía a su cometido y poco a poco, con muchos mimos y halagos, lograba que la joven le reclinara en el hombro la desfalleciente cabeza.
–Parece que ya se encuentra mejor –dijo Lorry.
–No será gracias a vos... ¡Bonita mía!
A lo que el interpelado, tras una nueva pausa de leve simpatía y humildad, inquirió:
–Supongo que acompañaréis a la señorita Manette a Francia, ¿no es así?
–¡Mira con las que me sale ahora! –repuso la mujerona–. ¿Creéis que si la Providencia no tuviese dispuesto que yo cruzara el charco me habría traído al mundo en una isla?
Como también ésta era cuestión harto difícil de contestar, el señor Jarvis Lorry juzgó oportuno retirarse para meditar sobre ella.
5. Bajo los Borbones podían emitirse en Francia arbitrarios mandatos de encarcelamiento (lettres de cachet) para recluir indefinidamente a personas sin juicio previo; se creía que los nobles influyentes los podían obtener sin dificultad. La Bastilla era una de las fortalezas donde los presos podían ser confinados por dichos mandatos.





























