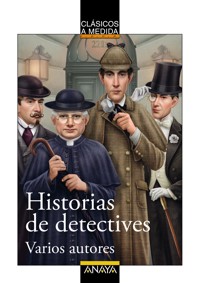
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: CLÁSICOS - Clásicos a Medida
- Sprache: Spanisch
Siete de las aventuras más conocidas de los detectives más famosos de la literatura universal. Selección de siete narraciones de cuatro autores fundacionales del género de detectives: Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Maurice Leblanc y Gilbert Keith Chesterton, creadores respectivamente de Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Arsène Lupin y el padre Brown. Unos protagonistas observadores, perspicaces, agudos y muy astutos, en los que se inspiran todos los detectives posteriores que triunfan tanto en literatura como en cine o televisión. Todas las historias recopiladas en este volumen se han traducido y adaptado, reduciendo diálogos y simplificando algunos pasajes y haciendo que el lenguaje sea lo más asequible posible para el público actual, pero sin eliminar ningún aspecto esencial de las mismas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Introducción
Edgar Allan Poe (1809-1849)Dos casos de Auguste Dupin
Los crímenes de la calle Morgue
La carta robada
Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930)Dos casos de Sherlock Holmes
La banda de lunares
Silver Blaze
Maurice Leblanc (1864-1941)Una aventura de Arsène Lupin
El chal de seda roja
G. K. Chesterton (1874-1936)Dos casos del padre Brown
La cruz azul
El jardín secreto
Apéndice
Créditos
El origen de las narraciones policíacas y detectivescas
Evidentemente, podríamos encontrar relatos donde se llevan a cabo investigaciones en textos muy antiguos, incluso en la tragedia de Sófocles Edipo Rey, donde el protagonista llega a la conclusión de que el culpable que busca no es otro que él mismo. Pero la literatura policíaca como tal aparece a mediados del siglo XIX, a remolque del interés más o menos morboso del público (no solamente el popular) por los crímenes, especialmente por los más violentos y escandalosos: en Francia, por ejemplo, Alexandre Dumas (el autor de Los tres mosqueteros) dirige entre 1839 y 1841 una colección de ocho volúmenes (Los crímenes célebres) que obtiene un gran éxito y que es imitada en otros países. En aquella época, aparecen y se organizan los primeros cuerpos estatales de Policía (en 1829 se crea en Londres la famosa policía metropolitana de Scotland Yard), y desaparece (al menos oficialmente) la tortura como medio para hacer confesar a los presuntos criminales, cosa que obliga a tener en cuenta pruebas e indicios y a desarrollar las investigaciones desde otros puntos de vista: una nueva ciencia, la criminalística, surge en 1850 en Estados Unidos, de la mano de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Todo ello permite la aparición de la narrativa policíaca como un género unido a la modernidad y a los avances técnicos y científicos. Primero considerada como subliteratura y condenada a publicaciones marginales, poco a poco fue adquiriendo prestigio, y algunos de sus principales representantes han acabado entrando en el panteón reservado a los grandes escritores.
Si hemos de concretar el inicio de la ficción policíaca (y especialmente de la detectivesca), debemos hablar del estadounidense Edgar Allan Poe y de sus narraciones Los crímenes de la calle Morgue (1841), El misterio de Marie Rogêt (1843), La carta robada (1844) y El escarabajo de oro (1843). Las tres primeras tienen como protagonista al primer detective de ficción, Auguste Dupin, que sirvió de modelo a Arthur Conan Doyle para crear su mucho más famoso Sherlock Holmes. Es precisamente Conan Doyle quien lleva el género a su madurez, seguido por autores como Chesterton y su padre Brown, Gaston Leroux y su joven detective Rouletabille, Agatha Christie (con la anciana pero aguda señorita Marple y, sobre todo, el genial y extravagante detective belga Hércules Poirot), etcétera. Hay que decir que no siempre las historias son protagonizadas por detectives «oficiales» (ya sea privados o miembros de la policía), sino que podemos encontrar personajes con otras profesiones que a veces investigan crímenes: es el caso del ladrón de guante blanco Arsène Lupin (creado por Maurice Leblanc) o, más tarde, del abogado Perry Mason (de Erle Stanley Gardner).
En las narraciones escritas por autores como los citados lo que importa es saber quién cometió el crimen y cómo lo hizo, resolver un enigma a través de pistas a las cuales el lector también tiene acceso. Así aparecen tópicos narrativos como el de la habitación cerrada (que ya encontramos en Poe, pero que es llevado al límite por Leroux en El misterio de la habitación amarilla). Rastros de ello llegan hasta las series televisivas de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, como Colombo y Se ha escrito un crimen. En el caso de Colombo (Peter Falk encarna un detective de la policía desastrado y aparentemente despistado e incompetente), se utiliza el sistema de la narración policíaca invertida: sabemos de entrada quién es el autor del crimen y sus motivaciones, y lo interesante es conocer el proceso utilizado por el protagonista para desenmascararlo. La otra serie está protagonizada por Angela Lansbury, en el papel de una autora de novelas policíacas que se ve obligada a desentrañar los crímenes en que se ve envuelta, en un proceso muy deudor de las novelas de Agatha Christie.
Si lo importante es, al principio, y sobre todo en la escuela inglesa, el llamado whodunit (¿quién lo hizo?), poco a poco, sin embargo, ya avanzado el siglo XX, los autores empiezan a interesarse por el telón de fondo social de las historias que explican y por el desarrollo psicológico de los personajes, las motivaciones profundas de los criminales, etc., dejando a menudo la trama en un segundo plano. Es el caso del belga Georges Simenon, con su famoso inspector Maigret, y de los autores norteamericanos que conducen al nacimiento de la llamada novela negra, forjada en los días de la Gran Depresión, y que se difunde a través de publicaciones baratas impresas en papel de baja calidad (pulp). Autores como Dashiell Hammett y Raymond Chandler (y sus detectives Sam Spade y Philip Marlowe, respectivamente que muchos recuerdan con los rasgos de Humphrey Bogart en películas como El halcón maltés y El sueño eterno, y que se caracterizan por su escepticismo y desencanto, y por un comportamiento que no siempre se ciñe a los límites de la legalidad) impregnan sus obras de realismo y pesimismo, mientras denuncian una sociedad corrupta a todos los niveles: desde la política a la misma policía. Los ambientes de alta sociedad de las historias de Agatha Christie se convierten en un mundo urbano y sucio, donde se ponen en entredicho los supuestos valores del capitalismo, sistema injusto por naturaleza que se encuentra en la raíz del crimen. Evidentemente, la novela negra tiene varias ramificaciones, entre ellas la corriente hard-boiled, donde destaca la acción, sumamente violenta, y que tiene como principal representante al detective Mike Hammer, creado por Mickey Spillane. Y también podemos encontrar elementos de la narrativa policíaca y detectivesca mezclados con otros géneros, tanto en la literatura como en el cine: el terror, la novela histórica, la ciencia ficción, etc. Pensemos en el protagonista de la película Blade Runner, de Ridley Scott (basada en un cuento de Philip K. Dick), un investigador que debe buscar y eliminar replicantes (seres artificiales utilizados como esclavos en una sociedad futura); en la novela histórica El nombre de la rosa, de Umberto Eco, incluye elementos detectivescos (sus protagonistas, el monje racionalista Guillermo de Baskerville y el novicio Adso remiten claramente a Sherlock Holmes y a su amigo el doctor Watson), así como en al novela La hija del tiempo, de Josephine Tey (una investigación, llevada a cabo desde la cama de un hospital por una inspectora de policía inglesa, sobre los supuestos crímenes del rey Ricardo III). Los tópicos del whodunit y los detectives más conocidos y estereotipados pueden dar lugar incluso a parodias como las películas Un cadáver a los postres y la más reciente (y más sutil) Puñales por la espalda.
Las ramificaciones de la narrativa policíaca y detectivesca son múltiples y se desarrollan en muchos países: en España tenemos a Pepe Carvalho, creado por Manuel Vázquez Montalbán, autor que, por cierto, da su nombre al comisario Montalbano, creado por el siciliano Andrea Camilleri. Autores en lengua catalana como Manuel de Pedrolo y Jaume Fuster ponen las bases de una novela policíaca con un buen nivel de crítica social que ha adquirido una gran solidez en la Cataluña actual. En los Estados Unidos, obtienen un éxito considerable Sue Grafton (con su Alfabeto del crimen, novelas protagonizadas por la investigadora Kinsey Millhone, con títulos que empiezan por cada letra del abecedario) y muchos otros autores. Y no podemos olvidar la gran presencia del género en los países nórdicos, con autores como Stieg Larsson (el creador de la trilogía Millenium), Jo Nesbo o Camilla Läckberg. En Francia (donde nace la famosa Série Noire de la editorial Gallimard), Sébastien Japrisot era un maestro en crear intrigas diabólicas y desenlaces sorprendentes. Y en los últimos años, y sin salir de Francia, pero en el campo de la historieta, me gustaría destacar al guionista y dibujante Dodier, creador de Jerôme K. Jerôme Bloche, joven detective de barrio, torpe pero astuto y profundamente humano. Las historias policíacas y de detectives, divulgadas a través de diferentes medios, continúan gozando de buena salud, y evolucionan al mismo ritmo que la sociedad que las hace posibles.
Las historias de este libro y sus protagonistas
Hemos seleccionado para este volumen siete narraciones, obra de cuatro autores fundacionales para el género detectivesco, y sobre los cuales se puede encontrar una información más extensa en en el apéndice: Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Maurice Leblanc y Gilbert Keith Chesterton, creadores, respectivamente, de Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Arsène Lupin y el padre Brown.
Auguste Dupin, creado por Poe, es el primer detective de ficción. Se trata de un joven de gran capacidad y rigor analítico. Su comportamiento, algo excéntrico, y el hecho de que su confidente sea el narrador de los casos que investiga, nos indica que influyó claramente en la creación de Sherlock Holmes por parte de Conan Doyle. Dupin protagoniza tres narraciones, de las cuales hemos escogido la primera y la tercera. «Los crímenes de la calle Morgue» (1841) es la historia donde Dupin nos es presentado, y donde se nos plantea un caso de «habitación cerrada» con unos crímenes espeluznantes. Como contraste, «La carta robada» (1844) no tiene nada de macabro y se centra en el proceso lógico necesario para encontrar un documento comprometedor. La idea central del cuento (la mejor manera de ocultar algo es dejarlo en evidencia) ha sido reutilizada muchas veces por autores posteriores. Curiosamente, aunque las historias de Auguste Dupin tienen lugar en París, Edgar Allan Poe jamás puso los pies en Francia.
No creo que haga falta presentar a Sherlock Holmes (creado en 1887 por Arthur Conan Doyle), detective genial, misántropo, drogadicto y melómano, cuyos casos consiguieron tal fama publicados por la revista inglesa The Strand que, cuando su autor decidió matarlo haciendo que luchase con su archienemigo el profesor Moriarty al borde de la cascada suiza de Reichenbach, recibió una presión tan fuerte por parte de sus lectores que se vio obligado a «resucitarlo» años después. Holmes protagoniza cuatro novelas y cincuenta y seis relatos cortos, de los que hemos seleccionado «La banda de lunares» y «Sillver Blaze» (también conocida en castellano como «Brillo de Plata» o «Estrella de Plata»). El primero forma parte de Las aventuras de Sherlock Holmes (volumen compuesto por historias publicadas entre julio de 1891 y diciembre de 1892). El segundo abre Las memorias de Sherlock Holmes, que incluye relatos publicados entre diciembre de 1892 y noviembre de 1893, y que se cierra con «El problema final», donde tiene lugar la supuesta muerte del detective. Narrados como de costumbre por el doctor Watson, son dos casos muy famosos donde se puede apreciar el carácter de Holmes y sus procedimientos inductivos y deductivos. En «Silver Blaze», por cierto, tiene lugar el conocido «incidente del perro», que inspiró el título del excelente libro de Mark Haddon El curioso incidente del perro a medianoche (2003).
Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc en 1905, es un ladrón de guante blanco, inteligente, atractivo y que se rige por una ética muy particular que provoca la simpatía de los lectores: no mata nunca, solo roba a personas acaudaladas y a menudo despreciables, es un genio del disfraz y tiene un gran sentido del humor. Aunque no es un detective, actúa a menudo como tal, por ejemplo en la narración «El misterio del chal de seda roja», que encontramos en Las confidencias de Arsène Lupin (libro formado por nueve relatos publicados entre 1911 y 1913), y donde, una vez más, deja en ridículo a su eterno enemigo (enemigo que, aunque le cueste reconocerlo, no deja de admirarlo), el inspector Ganimard, de la Sûreté.
Por último, el pequeño, regordete e inofensivo padre Brown es el protagonista de unas cincuenta narraciones escritas por el inglés G. K. Chesterton y recopiladas en cinco libros. Inspirado en el padre John O’Connor (cura párroco de Bradford, Yorkshire, que estuvo relacionado con la conversión de Chesterton al catolicismo, el padre Brown), a pesar de su apariencia ingenua, es un agudo psicólogo, cosa que lo convierte en un gran detective. Contrariamente a lo que se podría esperar de un religioso, no acepta ninguna explicación sobrenatural de los hechos que investiga y defiende de manera férrea la razón y sus procedimientos, aunque descubre los misterios no tanto mediante el razonamiento lógico como gracias a su intuición y a su conocimiento profundo de la naturaleza humana (podríamos decir que si Sherlock Holmes inspiró a Agatha Christie para crear a Hércules Poirot, el padre Brown le inspiró el personaje de la anciana señorita Marple, que siempre utiliza su conocimiento de la psicología de los habitantes del pequeño pueblo de Saint Mary Mead para resolver los casos más abstrusos). Hemos elegido para esta selección las dos primeras historias del personaje, que abren el volumen El candor del padre Brown (1910): «La cruz azul» y «El jardín secreto». En la primera donde aparece el ladrón Flambeau, el cual, ya rehabilitado, ayudará más adelante al cura en varias ocasiones; en la segunda donde el personaje de Valentin, el jefe de policía que hemos conocido en «La cruz azul» se nos presenta desde una perspectiva muy diferente.
Todas las historias se han traducido y adaptado reduciendo diálogos y simplificando algunos pasajes, con un lenguaje lo más asequible posible para el público actual, pero sin eliminar ninguno de sus aspectos esenciales.
EDGAR ALLAN POE (1809-1849)
Dos casos de Auguste Dupin
Los crímenes de la calle Morgue
Así como el hombre forzudo disfruta con los ejercicios que le permiten desarrollar sus músculos, el ser analítico se complace en la actividad intelectual, que consiste en desentrañar problemas. Le gustan los enigmas, las adivinanzas, los jeroglíficos, y al solucionarlos muestra un nivel de perspicacia que para una mente ordinaria puede parecer sobrenatural. La historia que sigue ilustrará lo que acabo de decir.
Cuando vivía en París, durante la primavera y parte del verano de 18.., conocí a Auguste Dupin, un joven de una buena familia venida a menos. Conservaba una pequeña parte del patrimonio familiar, y con la renta que obtenía se procuraba las necesidades básicas, prescindiendo de todo lo superfluo. Su único lujo eran los libros, y fue precisamente en una oscura biblioteca donde nos conocimos, ya que los dos buscábamos el mismo raro y notable volumen. Me sedujo su personalidad y su vasta cultura y decidimos que viviríamos juntos durante mi estancia en París. Mis posibilidades económicas eran algo superiores a las suyas, así que alquilé y amueblé una mansión vieja y grotesca, abandonada a causa de supersticiones que nos negamos a indagar, situada en una parte desolada del faubourg1 Saint Germain.
Vivíamos aislados y sin recibir visitas. Mi amigo estaba enamorado de la noche, y yo sucumbí a sus caprichos. Al llegar el alba, cerrábamos todos los postigos, encendíamos un par de velas que proyectaban rayos de luz tan débiles como fantasmales, y leíamos, escribíamos y conversábamos hasta la llegada de la auténtica oscuridad. Entonces salíamos a la calle y deambulábamos hasta altas horas, buscando en aquella ciudad populosa los excitantes intelectuales que la observación serena puede ofrecer. Pronto me di cuenta de la singular capacidad analítica de Dupin, ya que la ejercitaba, e incluso la exhibía, siempre que le era posible. Por ejemplo, una noche paseábamos en silencio por una calle larga y sucia, cerca del Palais Royal. De repente, Dupin dijo:
—En efecto, es un individuo muy bajo, y encajaría mejor en el Théâtre des Variétés.
—¿Cómo es posible que usted supiera que pensaba en…? —comencé a decir, sorprendido.
—¿En Chantilly, verdad? Se decía usted que su cuerpo diminuto lo incapacita para la tragedia.
Chantilly era un zapatero de pequeña talla que, enamorado del teatro, había probado suerte interpretando el papel de Jerjes en la tragedia de Crébillon2, esfuerzo que no le había reportado más que burlas.
—Por favor, explíqueme cómo lo ha hecho. Estoy más confundido de lo que puedo expresar.
—Ha sido a causa del frutero, el hombre que ha tropezado con usted hace unos diez minutos, al llegar a esta calle.
—Ah, sí, llevaba una cesta de manzanas en la cabeza y casi me hace caer. Pero ¿qué tiene que ver con…?
—Muy fácil: repasemos el curso de sus meditaciones hasta el encontronazo con el frutero. Los eslabones de la cadena son: Chantilly, Orión, doctor Nichols, Epicuro3, la estereotomía4, las piedras de la calle y el frutero. Veamos: hemos estado hablando de caballos. Cuando cruzábamos hacia esta calle, el frutero con la cesta en la cabeza lo ha lanzado a usted contra un montón de adoquines acumulados en un punto donde están reparando el pavimento. Ha tropezado con uno, se ha torcido un poco el tobillo, ha parecido enfadado, ha murmurado unas palabras, se ha girado para mirar los adoquines y ha continuado en silencio, mirando con expresión de disgusto los agujeros de la acera (así he visto que seguía pensando en las piedras), hasta llegar a un callejón llamado Lamartine, que han empedrado de manera experimental con bloques encajados. Aquí se le ha animado la expresión, y al mover los labios no he dudado de que pronunciaba la palabra estereotomía. No podía pensar en eso sin ir a parar a los átomos y a las teorías de Epicuro y, como hace unos días le expliqué de qué manera singular las teorías del griego habían sido confirmadas por la reciente cosmogonía de las nebulosas, he pensado que no podía usted evitar alzar la vista hacia la gran nebulosa de Orión, cosa que ha hecho. Ahora bien, en el Musée de ayer, el autor satírico de un texto amargo sobre Chantilly citó un verso en latín que hemos comentado varias veces: Perdidit antiquum litera prima sonum5. Yo le había explicado que se refería a Orión, que antes se escribía Urión. Era probable que mezclase mentalmente a Orión y a Chantilly, como lo demuestra la sonrisa que le ha venido a los labios. Hasta entonces caminaba usted algo encogido, pero de repente se ha estirado, y he estado seguro de que estaba pensando en la figura diminuta del pobre zapatero. En este momento he interrumpido sus meditaciones para observar que, en efecto, un individuo tan bajo encajaría mejor en el Théâtre des Variétés.
Unos días después, leíamos la edición vespertina de la Gazette des Tribunaux cuando nos llamó la atención la siguiente noticia.
ASESINATOS EXTRAORDINARIOS. Esta madrugada, hacia las tres, los habitantes del barrio de Saint-Roch han sido despertados por unos gritos terribles que procedían al parecer del cuarto piso de una casa de la calle Morgue, donde vivían solamente Madame L’Espanaye y su hija Camille L’Espanaye. Después de forzar la puerta con una ganzúa, entraron en el edificio ocho o diez vecinos y dos gendarmes. Ya no se oían gritos, pero al subir por las escaleras se han podido oír dos voces o más que discutían violentamente y que procedían de la parte superior de la casa; pronto se ha hecho el silencio. Al llegar al segundo rellano, el grupo se ha disgregado y se ha procedido a entrar a las diversas habitaciones. Al entrar en una gran habitación posterior del cuarto piso (la puerta de la cual, cerrada con llave por dentro, ha debido ser forzada) se ha revelado un espectáculo horrible.
En la estancia reinaba un gran desorden, con los muebles rotos y esparcidos por doquier. El colchón de la única cama había sido lanzado al centro de la habitación. En una silla había una navaja de afeitar manchada de sangre. Sobre la chimenea, dos o tres mechones de pelo gris, también empapados de sangre, que parecían haber sido arrancados de raíz. En el suelo, un pendiente de topacio, tres cucharas de plata y dos bolsas que contenían unos cuatro mil francos en oro. Bajo el colchón, una caja de caudales abierta, que contenía unas cartas antiguas y otros papeles poco importantes. No se veía rastro de madame L’Espanaye, pero al detectarse una gran cantidad de hollín junto a la chimenea, se ha mirado dentro de esta y se ha extraído de su interior el cadáver de la hija, que había sido empujado hacia arriba por la estrecha abertura, y que aún estaba caliente. En la cara presentaba profundos arañazos y en el cuello, marcas de uñas, como si hubiese sido estrangulada hasta la muerte.
En un pequeño patio de la parte posterior del edificio, ha sido hallado más tarde el cuerpo de la anciana, tan degollado que, al intentar alzarlo, la cabeza se ha desprendido del cuerpo. Tanto el cuerpo como la cabeza estaban espantosamente mutilados. Creemos que hasta ahora no se ha encontrado ninguna pista que permita resolver este terrible misterio.
El diario del día siguiente ofrecía las declaraciones de algunos testigos:
Pauline Dubourg, lavandera, se ocupaba de la ropa de las dos difuntas. Según ella, la anciana y la joven se querían mucho y eran generosas. Cree que madame L. vivía de adivinar el porvenir. No tenían sirvientes.
Pierre Moreau, vendedor de tabaco, había vendido pequeñas cantidades de tabaco y de rapé 6 a madame L. Siempre ha vivido en el barrio, y afirma que las difuntas hacía seis años que residían en la casa donde hallaron sus cuerpos. Antes la había ocupado un joyero que realquilaba las habitaciones superiores. Madame L. era la propietaria y, disgustada por el abuso del inquilino, se instaló allí, decidida a no ceder ninguna parte del edificio. Las dos mujeres llevaban una vida retirada. Se decía que tenían dinero y que madame L. decía la buenaventura, pero él no lo creía, ya que no había visto nunca a nadie entrar en la casa, excepto a un médico en algunas ocasiones.
Muchos otros vecinos han hecho declaraciones similares. No se ha indicado que ninguna otra persona frecuentase la casa, y se desconoce si las dos mujeres tenían parientes vivos. Los postigos de las ventanas delanteras estaban raramente abiertos y los de detrás estaban siempre cerrados, excepto el de la gran habitación posterior del cuarto piso.
Isidore Musèt, gendarme, declara que fue convocado a las tres de la mañana y que encontró a unas veinte o treinta personas en la entrada. Forzaron la puerta mientras oían los gritos, que cesaron de repente. El testigo cerró la puerta para evitar la curiosidad de la muchedumbre, abrió el paso escaleras arriba, y al llegar al primer rellano oyó dos voces que mantenían una discusión airada. La primera era una voz áspera; la segunda, aguda y extraña. Pudo distinguir algunas palabras (sacré y diable) de la primera, que era una voz masculina y de un francés. La voz aguda pertenecía a un extranjero, no sabe si hombre o mujer. Le pareció que hablaba en español. Su descripción del estado de la habitación concuerda con la realizada previamente.
Henri Duval, vecino, platero de profesión, declara que formaba parte del primer grupo que entró en la casa. Corrobora en general el testimonio de Musèt, pero cree que la voz aguda era de un italiano o una italiana, aunque no está familiarizado con la lengua italiana. En todo caso, no era francés, y puede afirmar que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las difuntas, ya que había conversado a menudo con ambas.
Odenheimer, restaurador. Este testigo, procedente de Ámsterdam, no habla francés y ha declarado mediante un intérprete. Pasaba por delante de la casa cuando se oyeron los gritos, prolongados y espantosos. Es de los que entraron en el edificio. Está seguro de que la voz aguda, más estridente que aguda, era de un hombre, de un francés. No distinguió las palabras, pronunciadas con tanto miedo como ira. La voz áspera decía repetidamente sacré, diable y, en una ocasión, Mon Dieu.
Jules Mignaud, banquero de la firma Mignaud et Fils, declara que madame L. disponía de una cierta cantidad de bienes. Había abierto una cuenta en su banco ocho años antes y hacía frecuentes depósitos de pequeñas sumas. Unos días antes de morir, sacó en persona 4000 francos que le fueron pagados en oro y llevados a su casa por un empleado.
Adolphe Le Bon, empleado de Mignaud et Fils, declara que el día en cuestión acompañó a madame L. a su residencia con dos bolsas que contenían los 4000 francos. Al abrirse la puerta, apareció mademoiselle





























