
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Labnar
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Morgan Harvey ha aprendido a vivir con una maleta siempre lista y el corazón cerrado. Las constantes mudanzas la han convertido en una joven solitaria, desconectada del mundo y de sí misma. Cada ciudad es un capítulo que se cierra sin despedidas. Su vida es una rutina impuesta por las decisiones de su familia y una infancia marcada por la ausencia. Emily, su madre, le ha enseñado que estar sola es más seguro que confiar, y que los sentimientos no son más que una debilidad. Sin embargo, tras la fachada de independencia se esconde un pasado silenciado por el miedo a las desgracias, las sombras de quienes no están y una verdad demasiado peligrosa como para ser contada. Pero todo cambia en la nueva ciudad. En Cleveland, Morgan conoce a Nancy, una amiga inesperada que desafiará las reglas con las que ha crecido, y a Derek, cuya sola presencia despierta emociones que ella nunca creyó merecer. Por primera vez, Morgan se cuestiona si lo que su madre le enseñó sobre el amor, el apego y la pérdida no era más que un error. Si tal vez ha estado equivocada todo el tiempo. Pero las mentiras no duran para siempre. Y cuando la oscuridad del pasado finalmente se desate, Morgan deberá decidir si rendirse al destino o luchar por el cariño de aquellos que la rodean, aunque eso signifique enfrentarse a la tragedia que siempre la ha perseguido. Porque hay secretos que marcan una vida. Y hay decisiones que pueden cambiarla para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horriblesconsecuencias
Título: Horribles consecuencias
Autor: Jackson Bellami
© Jackson Bellami, 2025
© de esta edición, EDICIONES LABNAR, 2025
Corrector: Israel Sánchez Vicente
Imagen y diseño de cubierta e interiores por Ediciones Labnar
LABNAR HOLDING S.L.
B-90158460
Calle Virgen del Rocío 23, 41989, La Algaba, Sevilla
www.edicioneslabnar.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra; (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
ISBN: 9788416366729
eISBN: 9788416366736
Depósito Legal: SE 1182-2025
Código Thema: YFM 5AS
Primera Edición: Junio 2025
Segunda Edición: Noviembre 2025
Impreso en España
Impreso y encuadernado por Podiprint
A aquellos que conocen la sombra del miedo, que dudan en abrir sus alas por temor a la caída. Que este libro sea un susurro valiente en sus oídos, una invitación a sentir, a atreverse, a experimentar. Que encuentren en estas páginas una mano extendida para descubrir que la vida es un viaje que merece cada paso, cada cicatriz, cada latido.
Índice
La habitación número ocho
El primer amigo fiel
No será sobre un escenario
El mayor acierto o el peor de los errores
El riesgo de perderse uno mismo
Sí, puede odiar
Una nueva desgracia
Desde 1787
Lo más imposible de este mundo
Un domingo no tan cualquiera
El arte de un acuerdo ineludible
¿Cómo es la tuya?
Ni todo el amor del mundo
Algo ha cambiado
El ascenso de Derek Moore
Manía y empeño
La maldita igualdad de condiciones
La respuesta definitiva
Déjate llevar por las olas
Esa es mi chica
El mar circular
El poder del lápiz sobre el papel
Esto no es amistad
Un sueño no acaba hasta que nos despertamos
La cerilla
El problema es Cleveland
Can’t take my eyes off you
Fuera lo viejo, dentro lo nuevo
Morgan «la langosta» Harvey
Experimentar antes de usar en sujetos vivos
Un bizcocho para morirse
Gettysburg
Somos brujas y es nuestra noche
En mundos diferentes
Nadie te enseña a formar parte del mundo
Aquella maldita feria
La noria infinita
Amar y morir
Pero y si…
La goma de borrar
La bruja equivocada
Una última oportunidad
Por un puñado de dólares
La guerra de Morgan Harvey
La guerra de Derek Moore
El amor más difícil del mundo
La oscuridad de los días de sol
Como pocas cosas duelen en el mundo
Una Navidad diferente
Pájaros atrapados en una jaula de cristal
Tres años después
Agradecimientos
Para una experiencia completa, se recomienda acudir a la lista de reproducción de la novela (Horribles consecuencias Novel) en los momentos de referencia musical que encontrarás a lo largo de la lectura:
Spotify
Youtube
Hay tantas maneras de amar como de morir.
La habitación número ocho
La iluminación transforma el parque en un universo paralelo, un espejismo de magia pura para los ojos inocentes de una niña de tres años, todavía ajena a los bordes ásperos de la realidad. Miles de luces de colores vibrantes salpican los árboles, como si las hadas de un cuento hubieran dejado tras de sí una estela luminosa. La noria gira, elevando las pequeñas figuras que, en la cima de su vaivén, lanzan gritos entremezclados de vértigo y euforia a un cielo tachonado de estrellas. El aire huele dulce, a algodón de azúcar y manzanas de caramelo. En algún lugar, suena una campana anunciando la victoria en los puestos de feria junto a los columpios. La música flota en el ambiente, una melodía alegre que envuelve todo en una burbuja de diversión y feliz abandono.
Entre ese torbellino de fantasía, la mirada curiosa de la niña se detiene en una estructura peculiar: una carpa hecha de retazos de tela desiguales, iluminada desde fuera por una luz temblorosa de faroles antiguos. Su madre, sosteniéndola en brazos, se acerca a ese lugar extraño que desprende un aroma misterioso, a hierbas desconocidas y especias lejanas. Al apartar la cortina de la entrada, la calidez de los colores exteriores se desvanece. Dentro, todo está envuelto en sombras inquietantes que no invitan a entrar, mucho menos a quedarse. Entonces, una de esas sombras se mueve, emite un grito súbito que rompe la ilusión del parque, sacudiendo los cimientos de un mundo que hasta ese momento ha sido pura magia. Y ella se despierta.
Morgan Harvey se endereza de golpe en el asiento trasero del coche, con el sol golpeándole la cara adormilada e impidiéndole ver bien el paisaje que desfila por la autopista interestatal I-90 al entrar en la última bifurcación. La pesadilla que siempre la ha acompañado se desvanece, dejando tras de sí una punzada de inquietud, un eco lejano de un miedo infantil que aún resuena en su interior. La ciudad se extiende ante ella, no como el parque mágico de su sueño, sino como un laberinto de calles y edificios. El escenario de una nueva etapa.
—¡Bienvenida a Cleveland, cielo! —dice su madre al volante.
No hay respuesta alguna por su parte. Morgan no soporta el día de mudanza.
Se incorpora ligeramente y observa lo que pasa a toda velocidad por la ventanilla. No hay nada reseñable; nada por lo que creer que ese lugar puede ser diferente al resto. Morgan sabe que no será así.
Dejan atrás la autopista y se introducen de lleno en una zona residencial donde todas las casas parecen sacadas de una cadena de montaje. Quizá, la única diferencia entre vecinos sea el jardín delantero. Algunos se han preocupado en cuidarlo mientras otros han permitido que la naturaleza más urbanita se abra camino.
Morgan cuenta hasta cuatro iglesias diferentes antes de tomar la calle en la que vivirá, al menos, durante el nuevo curso. Sigue sin encontrar algo que resucite sus ánimos. Más casas iguales; más jardines que malograr. Imaginar el vecindario engalanado con luces navideñas en una grotesca pugna vecinal suscita en ella un impulso vehemente de saltar del coche en marcha. Hubo una época en que las luces de colores la hacían sonreír y soñar, pero se ha desvanecido tanto que apenas persiste en su memoria, salvo por la pesadilla recurrente que la asalta en las noches más tristes.
—¡Tachán! —grita su madre con los brazos estirados, abarcando la casa frente a la que se detienen.
Morgan observa su nuevo hogar, una vivienda de dos plantas con fachada de madera blanca, garaje y ventanas demasiado grandes para salvaguardar la intimidad. Y jardín delantero, por supuesto. Igual que el resto de la calle.
—Genial, mamá, es la casa más original de todo Ohio.
Su madre se gira en el asiento hacia ella.
—Deja todo ese hartazgo en el coche. Te va a encantar tu habitación.
Su abuelo se aproxima por la acera y se inclina para mirarla. Henry Howell vive con ellas desde que su mujer Adele murió hace diez años.
—¿Otra vez esa cara? —le reprocha el anciano desde fuera—. Sal de ahí, el camión de la mudanza no tardará en llegar.
Morgan obedece en lo de salir, pero no cambia su expresión. Estira todo el cuerpo frente al jardín, se cuelga la mochila a la espalda y respira el olor a césped recién cortado, uno de sus aromas favoritos. Se oculta del sol para admirar con detenimiento el inmueble.
—Juraría que va a ser un seis —se dice.
Desde que su memoria adquirió la capacidad de discernimiento y juicio, Morgan mantiene un ranking mental de las casas que han marcado su existencia. Con una puntuación de seis, la residencia de Cleveland se situaría en su particular escala por debajo de la de Allentown, pero por encima del apartamento de Bluffton, ambos en Indiana.
Sin prestar atención a las quejas de su madre, recorre el estrecho camino asfaltado que divide en dos el jardín y entra en la casa con la llave que esta le ha dado. Como siempre, inhala profundamente, buscando en el aire algún motivo para censurar este nuevo cambio de domicilio, pero el esfuerzo resulta vano. El interior huele a la madera del suelo, que ha sido pulida hace poco. Hacia delante se extiende un pasillo que llega hasta la cocina, por lo que puede ver. A la izquierda, reservado por una puerta de doble hoja acristalada en su mitad superior, se encuentra el salón, el cual incluye un sofá gigantesco y una chimenea, en su opinión, demasiado grande para que no apeste todo a barbacoa. La estancia, con un ventanal que abarca el extremo izquierdo por completo, se comunica con la cocina hacia el fondo, tan solo separadas por una isla con cuatro taburetes.
Al otro lado del pasillo, la zona derecha de la planta de abajo es para un baño, el dormitorio que escogerá su abuelo, por eso de evitarle subir escalera, y el garaje.
Morgan detesta lo que está a punto de murmurar:
—Podría ser un siete…
Junto a la puerta, asciende por la escalera hacia la planta superior. Un pequeño rellano distribuye el acceso a tres puertas. La central, por su dilatada experiencia en esto de las mudanzas, intuye que corresponde al baño, y eleva una plegaria a su deidad artística particular, el esquivo Banksy, para que no sea compartido. Abre la puerta de la izquierda y descubre una habitación de dimensiones discretas, amueblada con una cama más grande de lo habitual, un armario empotrado que promete engullir sus pertenencias, un escritorio funcional, varias baldas dispuestas como peldaños de la memoria, una ventana que enmarca la calle principal y, lo más intrigante de todo, una claraboya incrustada en el techo. Una puerta a las estrellas. Un detalle que Morgan no puede dejar de mirar con una sonrisa.
Es la octava habitación de su vida. Desde los trece años, cuando alcanzó su habitación número cuatro en la ciudad de Louisville, Kentucky, todas le parecen iguales. Cuatro tenían el suelo enmoquetado y tres entarimado. La número ocho lo tiene enmoquetado, de color verde hierba. Le gusta. Y Morgan no desea que le guste, pues sabe que tendrá que despedirse de ella el próximo verano.
—Te dije que te encantaría —dice su madre desde la puerta cargando con una de sus cajas.
De inmediato, Morgan borra la expresión de asombro de su rostro y vuelve a la indiferencia. Para Emily Harvey, ver el entusiasmo en su hija, aunque fugaz, es una pequeña victoria.
—¿Qué más da? No va a ser mi habitación por mucho tiempo.
Morgan deja la mochila en el suelo y se lanza sobre la cama de espaldas, con los brazos estirados hacia los lados. No lo admitiría delante de su madre, pero le encanta poder ver el cielo sobre ella desde el lugar donde va a dormir.
—Lo siento, pero ya sabes cómo funciona esto.
Emily deja la caja en el suelo y se sienta junto a su hija.
—No podía rechazar este contrato. Se trata de un importante hotel que…
—Solo vas a decorarlo, mamá. No es que vayas a construir una de las maravillas del mundo.
Morgan se gira sobre el colchón para dar la espalda a su madre.
—Rediseñar su interior —responde Emily con seriedad—. Yo no soy la escaparatista de una boutique, Morgan. Y esto te alimenta a ti, a mí y al abuelo. Lamento que no puedas verlo desde mi perspectiva.
—Lo que tú digas, mamá.
Emily se levanta y deja a su hija a solas con sus pensamientos.
Todo se reviste de una extrañeza familiar para Morgan. Es el océano vasto en el que navega desde hace demasiado tiempo, gobernado por mareas implacables que la han arrastrado a través de los estados de Maryland, Indiana, Kentucky, Pensilvania y, ahora, Ohio. Las ciudades han desfilado por su existencia con la fugacidad de las stories de Instagram. Un catálogo de apartamentos y casas que jamás han logrado arraigar en su corazón como un verdadero hogar. Sin embargo, ha encontrado un peculiar consuelo en la propia sinrazón de cambiar de residencia con tanta frecuencia. De ese modo, elude la necesidad de forjar lazos de amistad, descubrir un restaurante favorito o conocer a sus vecinos. Hay días en los que se siente la criatura más desdichada sobre la faz de la tierra, aunque también experimenta instantes de una extraña satisfacción al no ser alguien más del rebaño.
Hoy es un día de los tristes.
Las mudanzas no son un engorro para ella. Ha aprendido a vivir exclusivamente con lo que cabe en cuatro cajas de cartón y una maleta: ropa, libros y los detalles que utiliza para remarcar su personalidad. No tiene recuerdos más allá de los de su familia. No hay muebles que cargar o gente de la que despedirse. El apego solo complicaría las cosas. Es lo que siempre le han enseñado en el seno de su hogar. O en los hogares ajenos que ha habitado en régimen de alquiler junto a su madre y su abuelo. Toda lección tenía como propósito cultivar su independencia y alejarse de la ilusoria sensación de plenitud que brinda la compañía. «No hay mayor amistad que la de uno mismo», una sentencia que su madre ha reiterado con tal frecuencia que ha logrado convencerla. Así, Morgan ha florecido al abrigo de la soledad, sin por ello considerarse una joven caída en desgracia. Alberga la firme convicción de que la felicidad reside en la ausencia de encaprichamientos, un principio que bien podría erigirse como el lema distintivo del clan Harvey.
—¡Morgan, espabila! —oye gritar a su madre desde abajo con tono malhumorado—. Si no vas a bajar a echarnos una mano, al menos coloca tus cosas.
En algún momento, alguien ha dejado el resto de las cajas y su maleta en la puerta. Con todas sus pertenencias en la habitación número ocho, la chica se dispone a solucionar la ausencia de personalidad de la estancia en la que pasará la mayor parte del tiempo durante su último año de instituto en Cleveland. La experiencia en los continuos traslados ha hecho de ella toda una experta. Las cajas están marcadas con símbolos imposibles de descifrar para cualquiera, pero no para Morgan.
Abre la caja rotulada con un stick verde, pues conoce al detalle todo su contenido. Lo primero que saca es un neón con forma de corazón roto que coloca sobre el escritorio, lo enchufa y lo enciende. Siempre ha sonreído al colocar la lámpara en su nueva habitación. Representa el consejo que su madre escribió en una nota cuando se lo regaló por su catorce cumpleaños: «No debemos caer en el amor, porque todo lo que cae se rompe». Aquella fue la primera de una larga serie de advertencias sobre los errores fatales que se cometen en nombre de los afectos. Demasiadas para una chica tan joven. Morgan cree que jamás podrá amar a alguien profundamente sin el temor constante de cometer una equivocación de consecuencias irreparables.
Lo siguiente que extrae de la caja es un cartel metálico que encontró en un mercadillo de Louisville, Kentucky, y por el que pagó tres dólares. Se trata de una advertencia con la silueta de un dragón sobre fondo amarillo en el que reza «Beware of the dragon».
Lo fija a la parte exterior de la puerta con un poco de cinta adhesiva doble y lo observa un instante con los brazos apoyados en la cintura. Está satisfecha.
Coloca unos pequeños ganchos adhesivos sobre los motivos florales del papel de la pared. Después de una eternidad desenredando la guirnalda de luces, la distribuye de un modo anárquico por encima del cabecero de la cama hasta ocupar la mayor parte del muro. Son su ejército de luciérnagas, eso le decía su abuelo por las noches cuando era una niña, o un enjambre de pequeñas estrellas tan desordenado como su futuro más inmediato.
Un nuevo gancho, esta vez desde el techo, en un rincón de la habitación, sujeta el extraño atrapasueños que ella misma ha ido creando con la copia de las llaves de sus antiguos hogares. Saca del bolsillo del pantalón la que le ha entregado su madre al llegar mientras observa cómo cuelgan las demás.
—No tardarás en unirte a ellas, pequeña.
Más cinta adhesiva para un póster de las auroras boreales de Islandia y una lámina de igual tamaño del dibujante M. C. Escher y su obra Drie Werelden. El arte despierta en ella una íntima felicidad, y mientras fija la plancha a la pared silba una melodía, lo que le recuerda que debería estar haciendo todo eso con música. Así que instala un pequeño altavoz junto al corazón roto, porque la música ayuda a sanar las heridas invisibles. Acto seguido, corre escaleras abajo en busca del router, saca una foto a la contraseña y se conecta a la red. Vuelve a la habitación número ocho sin que su madre o su abuelo la vean, o podrían pedirle que organice todo el entuerto de la cocina.
—Alexa —dice, y espera a que se ilumine el dispositivo—. Reproduce la playlist Maldita Mudanza en Spotify.
—«Reproduciendo Maldita Mudanza Playlist en Spotify» —responde una voz electrónica de mujer.
Comienza a sonar Edge of Seventeen de Stevie Nicks en el altavoz. Morgan se recoge el cabello en una coleta improvisada, utilizando una de las pulseras de goma elástica que le adornan la muñeca. Con delicadeza, deposita sobre la mesita de noche la única fotografía que siempre ha presidido su espacio personal. En la instantánea, los Harvey al completo —su padre y su hermano incluidos— sonríen con jerséis navideños durante la última Navidad que compartieron. Morgan apenas cuenta con tres años en la imagen. Hubo un tiempo en que solía besar el cristal al otorgarle su lugar en la nueva habitación, un gesto ritual cargado de una ternura infantil ya distante. Aquella escena pertenece a una época tan remota que no tiene el poder de despertar el agudo dolor de la pérdida. Ahora, solo dedica unos segundos a observar el encuadre, asegurándose de que el ángulo sea el correcto. Todo lo que conserva de aquellos días, anterior a la formación de recuerdos perdurables en su mente, se reduce a una sonrisa fugaz impresa en papel. Nada más. La escasa calidez que se permite en el presente es apenas una ráfaga gélida que roza el pasado. Así han sido los Harvey desde poco después de aquella fotografía, fragmentos dispersos de una felicidad congelada en el tiempo.
Al lado de la ventana encuentra el espacio perfecto para la que considera su mejor obra. Es un dibujo a lápiz de una feria local en el que pueden verse puestos de comida, una extraña carpa y una noria gigante. Nunca ha sabido si aquello solo fue un sueño o un momento perdido entre los dramas de su infancia, pero destella en las noches más oscuras. O hace solo un rato, mientras dormía en el coche.
—Otra vez ese dibujo —protesta su madre desde la puerta—. Tienes retratos preciosos, Morgan. Deberías colgar ese de Rocket, el perro del señor Swanson, nuestro vecino de Pittsburgh. O el árbol que había detrás de casa en Scranton. Te encantaba ese árbol.
—Porque era mi único amigo, mamá.
Emily, con la exasperación tatuada en cada línea del rostro, prosigue su camino. Podría intentar infundir ánimo en su hija, pero las manifestaciones de afecto constituyen una rareza arqueológica entre los Harvey. Las palabras cariñosas son un idioma olvidado; Emily le ha inculcado que solo servirían para erosionar la fortaleza de su carácter en un mundo ya de por sí mezquino. Entre ellos, los gestos amables son previamente calculados hasta magnitudes atómicas. La vida los ha cincelado en una familia desprovista de cualquier atisbo de delicadeza. La expresión más tierna y sincera que se dedican a diario son los «buenos días»; no deben confundirse modales con sentimientos, los Harvey son educados. Quizá haber crecido en la orfandad de ciertas emociones primordiales ha facilitado en Morgan el desprendimiento de la idea de un hogar propio y estable. Compartir techo con una viuda y un anciano de carácter áspero también ha abonado el terreno para la gradual adaptación hasta el presente.
En cualquier caso, la senda de los Harvey no ha sido un lecho de rosas. Quizá por esa razón, Morgan exterioriza su descontento de manera contenida, tan solo a través de quejas silenciosas contra el destino que la envuelve. Porque ella intuye el lastre invisible que su madre arrastra de ciudad en ciudad, un peso que trasciende las maletas, las cajas y los utensilios de cocina. La carga más onerosa de Emily no se revela a simple vista. Es el equipaje sombrío que cuelga de su alma castigada. Más complicado de acarrear con cada traslado. Los recuerdos son un arma de doble filo, capaces de hacer de la vida algo maravilloso, pero con el poder de convertirla en un infierno. Morgan se siente igualmente damnificada por ellos, aunque la verdad es que su infancia no le permitió comprender la profundidad de lo que Emily ocultaba tras ese impenetrable vacío emocional.
Ordenar la ropa en el armario es lo que más tiempo le lleva. No solo se ha vuelto maniática en las mudanzas, también lo es en su vida diaria. Cuelga la ropa por el tipo de prenda: primero las chaquetas que más utiliza, después las de invierno y por último los dos únicos abrigos que tiene. El cajón superior es para las camisetas. El siguiente para las sudaderas. El tercero para pantalones y el de abajo del todo para lo demás, perfectamente colocado en pequeños departamentos cuadrados distribuidos entre guantes, calcetines, ropa interior y esa ropa vieja desgastada con la que le gusta gastar las horas en su habitación. Los zapatos son lo que más rápido acomoda, apenas tiene unos cinco pares diferentes que incluyen deportivas, crocs, botines negros, otras deportivas y su conjunto más elegante, unos tacones bajos abiertos que solo se ha puesto en una ocasión. Son pocos, muy pocos, los bailes a los que ha asistido Morgan en su trayectoria como estudiante de instituto. Jamás se lo han pedido. No tiene esperanzas de que eso cambie.
El material artístico tiene reservado un rincón especial en el escritorio. Decenas de lápices de todos los colores y grosores, gomas de borrar, carboncillo, sacapuntas, difuminos… Un estuche para crear un mundo solo para ella que la mantiene cuerda al sentirse rodeada de las paredes ajenas entre las que siempre ha vivido. Para Morgan no se trata de dibujar; ella compone, da forma a lo que ve, aunque solo bajo sus propias reglas. Quizá la realidad sea así, desprovista de afecto y solitaria, pero Morgan la aprecia de otra manera, y eso es lo que la chica traslada al papel, su visión de un mundo en el que apenas participa. Cualquier otra chica habría sucumbido a la tristeza de semejante existencia. Morgan jamás, no mientras tenga papel, lápiz y música.
Solo le quedan por ubicar su cofre joyero, aunque en lugar de joyas guarda pines, chapas y las pulseras y anillos que solo las chicas osadas lucirían, y su caja de secretos. Tiene la forma de una vieja maleta que solo se abre con la llave que Morgan siempre lleva colgada del cuello. En su interior esconde su cuaderno de citas propias, un diario, sus dibujos y los recuerdos de cada lugar en el que ha vivido. Por mucho que su madre le advierta sobre el dolor del apego, Morgan cree que cada casa, cada habitación en la que ha dormido, las calles por las que ha caminado, los pupitres en los que se ha sentado, las cafeterías, los cines, los parques…, todo lo que ha vivido debería recordarse para así aprender de los momentos y lugares. Emily no estaría de acuerdo en nada de eso. Por esa razón guarda esas cosas ahí dentro, donde solo Morgan puede mirar, introducirse y perderse.
Cuando termina se lanza en la cama de un salto con el diario en la mano. La página por la que lo abre quizá no sea la más adecuada para un día en el que todo amenaza con superarla…
Feb. 16 2021
Hoy, otra vez, me he perdido en las líneas. Es como si el lápiz fuera una extensión de mi propio cuerpo, danzando sobre el papel blanco. A veces, ese lienzo vacío me intimida un poco, como si esperara algo grandioso que no sé si podré darle. Pero luego empiezo, un trazo aquí, una sombra suave allá, y de repente, el mundo desaparece.
Estar enamorada del dibujo es raro, lo sé. No es como estar colgada de un chico o de un grupo de música. Es algo más profundo, más mío. Cuando dibujo, siento cosas que no sé cómo explicar con palabras. A veces es calma, como si todo encajara. Otras veces es una explosión, una necesidad de sacar algo de dentro. Y las emociones... a veces las dibujo sin querer. Una línea tensa puede ser rabia, una curva suave, orbiera lo que siento y lo devolvier tristeza. Es como si el papel absorbiera lo que siento y lo devolviera en mi locura, yyy llaaa formas. Loco, ¿verdad? Pero es mi locura, y la amo..
When the Moon is lookin’ down
Shinin’ light upon your ground
I’m flyin’ up to let you see
That the shadow cast is me
Al acomodarse, el diario vuelve a saltar de página, pero esta vez no la lee. Recordar el día que murió su profesora de dibujo no le va a hacer bien alguno. Aunque la muerte no le es extraña. Por desgracia para la chica, y para aquellos que la rodean, son viejas amigas desde muy temprana edad. Sí, amigas, porque sería de necios enemistarse contra algo con la capacidad de destruirnos. Si se ha mantenido alejada de todo desde hace años es porque está cansada de despedirse de las personas que se adentran en su vida. Resulta más sencillo así, sin hasta siempre y adioses prematuros de este mundo. No hay cabida para más tristeza en el joven y ceñido corazón de Morgan. Los argumentos de Emily sobre la individualidad no siempre son desacertados. Pero ¿quiere eso decir que el secreto para no sufrir está en vivir aislado de los demás? Esa pregunta perturba el descanso de Morgan, porque hay días en los que respondería con un rotundo sí, pero no siempre lo siente de ese modo.
Se sacude las sombras de encima de la única manera que ha aprendido, con música. Silencia el altavoz y se coloca los auriculares inalámbricos para perderse en el universo que crea West Coast, el tema de Imagine Dragons, para añadir la primera entrada de Cleveland en su diario. Deja constancia sobre su nueva habitación, lo que ve desde su ventana, que no es más que una perspectiva diagonal de la calle y un poco del parque que piensa conquistar en cuanto pueda. Mueve los pies al ritmo de la canción mientras escribe, no puede evitarlo con ese tema. Después dibuja con el mismo bolígrafo un plano cenital de su habitación y se incluye tumbada sobre la cama. El esbozo rápido no se aprecia a simple vista, debe alejar el diario para quedar complacida con la obra.
Debajo del dibujo escribe una parte de la letra de la canción:
«See the devil at my door / I see the future of the ones that I’ve ignored / I guess I was born to be at war»
(Veo al diablo en mi puerta / Veo el futuro de los que he ignorado / Supongo que nací para estar en guerra).
Devuelve el diario a la maleta cargada de secretos en cuanto acaba de inyectarse la pizca de esperanza que necesita para terminar el día de mudanza, o de lo contrario se hundiría en ese mar de olas viajeras, sin ilusión alguna por alcanzar una isla en la que pasar el resto de su vida hasta envejecer.
Desde la ventana observa el camión de la empresa de mudanzas frente a la casa. De él baja un chico cargando con el viejo tocadiscos de su abuelo. La camiseta de los Cleveland Browns, el equipo local de la Liga Nacional de Football, se ajusta en los brazos y el pecho del muchacho. Esos músculos no están hechos para esa talla sin duda. Le hace un gesto de burla a su compañero, un hombre que parece ser su padre, cuando se cruza con él y señala el artilugio.
—Cuidado, hijo, no vayas a hacerte daño con tanto peso —comenta el mayor con sarcasmo.
—Jamás —contesta el chico—. Mira qué brazo, viejo.
Se gira hacia su compañero para mostrarle el bíceps.
Emily se detiene al ver a su hija embobada en la ventana. Entra con discreción en la habitación para comprobar lo que ha secuestrado sus sentidos, y deja de respirar por un instante cuando lo ve. El hecho de que se haga mayor complica de manera temeraria lo que ha conseguido mantenerle oculto durante toda su vida, pues sabe que hay verdades que la destruirían, y eso no piensa permitirlo.
—Morgan.
Con la música como frontera entre los mundos, Morgan apoya un pie encima del otro durante la reflexión sobre la extraña sensación que la aturde desde hace poco más de un año cuando se detiene a observar a los chicos. Para alguien que intenta evitar el trato con los demás, la adolescencia puede ser una completa tortura. De repente, se sorprende anhelando algo que realmente no desea. O puede que en el fondo de su ser sí lo haga.
—¡Morgan!
La chica se sobresalta, aunque no por el grito, sino por sus embarazosos pensamientos. Por un momento cree que su madre ha averiguado lo que le pasaba por la cabeza y se avergüenza. Por suerte, no puede leerle el pensamiento. Pero Emily no necesita tal poder para sospechar la verdad sobre el repentino enrojecimiento de las mejillas de su hija.
—Deja de perder el tiempo y baja a por tu ordenador —le ordena—. El salón debe estar despejado cuando el abuelo vuelva de la compra.
—Enseguida bajo.
—¿Qué mirabas por la ventana? —Emily pretende hacerla sentir aún más abochornada.
—El poco acierto de algunos al escoger ropa cómoda para trabajar.
A Emily le sorprende que sea sincera.
—¿Te refieres al chico de la mudanza?
—Me refiero a los idiotas del mundo.
Los años de adoctrinamiento de Emily funcionan, aún al menos, sobre todo con esos jóvenes que miran demasiado hacia fuera cuando deberían hacerlo hacia dentro. Morgan detesta a esa clase de chicos, aunque sus hormonas juveniles no están de acuerdo con ella. Y eso la vuelve loca.
Suelta de ambos lados de la ventana las cortinas que hasta entonces no se había percatado de que existieran y cubre la vista del exterior con otro tono de verde. Mira a su alrededor.
«Es como vivir en el interior de una planta», piensa.
La siguiente canción estalla en sus oídos cuando decide salir de la habitación.
Emily respira calmada al verla bajar las escaleras al fin. Si ha contenido el aliento mientras ella observaba desde la ventana a ese chico, es porque hoy hace 1495 días desde el último incidente. Así prefiere llevar la cuenta, día a día. O, dicho de otro modo, hoy hace poco más de cuatro años que Morgan amó de verdad por última vez.
Y las consecuencias fueron horribles.
El primer amigo fiel
Hay pureza en la mirada de un niño. No encontrarás maldad en ella, tan solo fascinación. Todo a su alrededor es un deleite de fantasía y descubrimiento. Pero no se puede explorar el confín sin un compañero de viaje. Para Morgan, ese fue Corn, su peluche de unicornio al que se le iluminaba el cuerno si lo abrazaba con fuerza.
El día que Corn llegó a casa lo hizo en una bolsa de papel. Joe Harvey se detuvo frente al escaparate en cuanto lo vio en la juguetería que había junto a su despacho de abogacía. Su pequeña de tres años llevaba días rabiando por una infección de oído y pensó que el suave tacto de aquel animal fantástico la calmaría. Jamás imaginó que ese gesto cambiaría a su familia para siempre.
Morgan tardó unos días en hacer del peluche su mayor tesoro. No fue hasta que su hermano Liam se lo arrebató durante una siesta de media tarde que comenzó a apreciar la importancia de la compañía de Corn. Desde entonces, y para que Liam no volviera a quitárselo, el mullido animal la acompañaba a todos lados. Incluso debía tenerlo cerca en el baño. Ella le daba de comer con una cuchara de plástico, vacía para el resto, aunque cargada de delicias para la niña y su fiel amigo. Le cantaba por las noches y le daba los buenos días. Eran, sin otro término que los definiera, inseparables.
Una noche de tormenta, los relámpagos iluminaban la habitación confiriéndole unas sombras espeluznantes durante un segundo. Al menos, para la pequeña Morgan así era. Se veía rodeada de oscuros monstruos que acechaban a la espera de que se durmiera para devorarla.
—Cariño, no debes preocuparte —le decía su padre—. Los rayos son fotografías que saca el cielo, como hace mamá con su cámara.
—Rugen… —sollozaba ella.
—No son rugidos. Los truenos son las risas entre las nubes cuando ven las imágenes de las fotos. No debes temer nada.
—Corn tiene miedo…
—Pero su cuerno es mágico, ¿recuerdas? Solo tienes que abrazarlo y protegerlo y la luz de colores iluminará la oscuridad. Así los dos veréis que no hay monstruos aquí.
Morgan se pasó la noche abrazando el peluche de tal modo que su cuerno apenas se apagaba. Los colores de Corn brillaban en la habitación arropados por un arcoíris de luz. Entre los dos no había espacio para el miedo, no si ellos seguían juntos alumbrando las tinieblas. Esa noche, Morgan amó aquel peluche como nunca había amado nada.
Sin embargo, aquellos preciosos colores cargados de osadía y cariño no se apreciaban a la luz de la mañana. La oscuridad había vuelto y se impuso a los rayos de sol, si bien de un modo más real y doloroso. Liam había dormido junto a su hermana, tranquilo y en paz. Demasiado calmado para una noche de relámpagos, quizá. A nadie importunó semejante silencio, tanto Joe como Emily confiaron en el poderoso consuelo de los colores de Corn. Si había ayudado a Morgan también debió funcionar con Liam.
La realidad fue muy diferente.
Aquella noche, en algún momento más que desafortunado, Liam dejó de respirar. El niño se apagó del mismo modo que el miedo de su hermana en medio de la tormenta. Algo se instaló bajo la piel de los Harvey aquel día. Un rumor, un murmullo amenazante que les provocaba un escalofrío que ni el cariño más férreo ha logrado disipar jamás. Los hechos del presente pueden romperte el corazón, pero el pasado va a por el alma, la somete y resquebraja, y para eso no hay remedio posible.
Porque Liam solo fue el primero.
No será sobre un escenario
El primer día de clase llega sin que nadie en casa de los Harvey esté preparado. Ni siquiera su abuelo Henry, quien se ha levantado demasiado temprano para acercar a su nieta al instituto.
—Vamos, Rosie, no deberías llegar tarde hoy.
—Voy todo lo rápido que puedo —dice antes de tropezar con algunas cajas que aún hay por el salón—. Esto es una pista de obstáculos. Mira que mudarnos el día antes del comienzo de las clases…
—No podrías ser más nieta de tu abuela ni pretendiéndolo. Como ella, todo el día protestando y de mal humor.
Morgan podría esgrimir un puñado de razones que explicarían su estado de ánimo, pero en lo profundo de su ser reconoce la inocencia de Henry en este asunto. La abuela Adele los dejó cuando ella tenía siete años, y la ausencia aún hiere el alma de su abuelo con la frescura de una cicatriz reciente. Cuando regresa de hacer recados, Morgan lo ha sorprendido en no pocas ocasiones inmóvil en el asiento del conductor, con la mirada perdida durante largos minutos en el vacío del asiento del acompañante. La echa de menos con una intensidad palpable. ¿Sería ella capaz de añorar a alguien con semejante desgarro? Si lo es o no, Morgan no tiene la menor intención de averiguarlo. La idea de sufrir de ese modo pudiendo evitarlo…, lo considera una imprudencia inaceptable. No piensa ofrecerse al dolor más allá de lo estrictamente necesario para no parecer un bicho raro entre los demás.
—Vamos, Rosie.
Su abuelo es el único que la llama por su segundo nombre, Rose, y se alegra de que solo una persona lo haga en todo el mundo. Morgan cree que las flores deben admirarse, olerse, pero no servir de referencia para llamar a alguien por el simple hecho de tener un nombre bonito. ¿Se llamaría alguien Caleana o Pasionaria? Son flores preciosas, pero no tanto sus nombres. Por otro lado, las flores han desfilado demasiado por la vida de Morgan, normalmente en coronas y adornos fúnebres. No le son agradables.
—¡Lista! —anuncia desde la escalera.
—Rápido, niña. Tu madre me ha dejado una lista interminable de tareas.
Morgan se mira en el espejo que hay junto a la puerta una vez más antes de salir. Solo dispone de una oportunidad para causar una primera buena impresión. Aunque no le importe un bledo lo que opinen los demás, tampoco hay que ponerles en bandeja los motivos para que la llamen otra cosa que no sea su nombre, el primero solo y exclusivamente, por supuesto. Ha confiado en unos vaqueros ajustados y una sudadera del instituto de St. Marys en Pensilvania, su anterior hogar, donde reza el lema de «Respeto. Honor. Potencial.», cualidades vacantes en la sociedad de hoy, y el logo del centro: el Holandés Errante. La prenda le costó tan solo diez dólares. Lo que pagó caro fue la discusión con su madre por no contenerse al vestirse con el pasado. En ocasiones, Emily se vuelve irracional con las manchas del ayer en el hoy.
Suben al viejo Lincoln Town Car de su abuelo y ponen rumbo al instituto Cleveland Heights. Durante el trayecto, Morgan comprueba que no ha olvidado nada importante. Hurga en su mochila hasta quedar satisfecha.
—Detesto el primer día —comenta, con la mirada perdida en la línea de árboles que los rodea.
La casa de los Harvey no está cerca de nada en particular en Cleveland, salvo de Chagrin River Park. Es una zona residencial apartada de todo entretenimiento y distracción, algo que Emily se exige siempre que busca un nuevo lugar al que arrastrar a su familia. A Morgan no le importa vivir lejos de la bolera o del centro comercial de moda entre los jóvenes. Ella tiene suficiente con un puñado de árboles y una página en blanco.
De momento, lo que ve desde el coche le encanta.
—Han sido muchos primeros días para estar así, Rosie. Ya deberías haberte acostumbrado.
—Eso sería como rendirme a esta locura de cambios, abuelo. —Morgan mide las palabras, no pretende criticar a su madre sin que esté presente—. Tengo la sensación de que será así eternamente. No quiero vivir a vuestro cuidado siempre. Necesito independencia, equivocarme, lanzarme sin un colchón de aire debajo… Y al mismo tiempo estoy aterrada de que llegue el día de hacerlo. Es… desquiciante.
—Es la juventud, pequeña. Y será así de perturbador durante muchos años.
—Me niego a que sea tan insoportable.
—No hay remedio para eso, niña.
La acera del Cleveland Heights está abarrotada de vehículos cuando Henry detiene su coche.
—¿Estarás bien? —le pregunta a Morgan.
—Sí, abuelo, ya sabes que me gusta quejarme.
—¡Qué gran verdad!
Morgan abraza a su abuelo y se une a la cabalgata de jóvenes cargados de mochilas y desesperación. Se detiene un instante para admirar la que será su segunda casa hasta que su madre decida aceptar un nuevo trabajo en cualquier otro lugar o, con suerte —mucha suerte, de hecho—, lograr una plaza en la escuela de arte con la que sueña desde hace años. Lo que llegue antes para sacudir su vida una vez más.
El Cleveland Heights está precedido por una plaza ajardinada con caminos para transitar por ella hacia el edificio. No obstante, la juventud atraviesa sus dominios por donde le place, como a través de la hierba recién cortada en la que dejan la marca de las ruedas de bicicletas y deportivas nuevas para el curso que comienza. Algunos se reúnen bajo los escasos árboles con la emoción entre los dientes. Otros apuran el vapor de los cigarrillos de sabores antes de la primera clase. Un grupo se lanza un balón de football de un lado a otro de la plaza mientras tratan de huir de las protestas de un hombre que ha dejado aparcado el cortacésped para llamarles la atención. Nada que Morgan no haya presenciado en otros centros.
El edificio de ladrillo se alza sobre tres plantas con el aspecto de un castillo Tudor, rematado con una preciosa entrada y la torre del reloj. Sin duda, es el instituto más impresionante que Morgan ha pisado.
Se coloca los auriculares. Para ella no hay primer día sin banda sonora. En sus oídos comienza a sonar Bury It de Chvrches, y todo parece adaptarse al extraño ritmo de la canción. Unos chicos pasan a su lado impulsándose sobre los skates y saltan por encima de los setos cerca de la entrada. Dos chicas de su edad graban las primeras stories del curso junto al cartel que da la bienvenida a la Clase de 2025. Hay abrazos, discusiones, risas y tropiezos. Morgan sigue adelante con la voz electrónica vibrando en su cabeza, suficiente para esperar que sea un buen día. Mientras tanto, en la puerta, un grupo de chicas vestidas con el uniforme de las animadoras del equipo de football, de colores amarillo y negro, saludan a los chicos del equipo y realizan pasos de baile. Morgan no puede evitar poner los ojos en blanco ante una escena que parece sacada de una estúpida película juvenil. Junto a ellas, un profesor, o eso cree ella por su aspecto de bibliotecario, se deshace en reprimendas contra unos chicos que pretendían entrar en el edificio con los patinetes eléctricos.
En el interior, las conversaciones se funden en un murmullo que se amplifica por cualquier rincón debido a los altos techos, pero Morgan no lo escucha, ella continúa con su música. La limpieza es impecable al inicio del curso. Puede apreciarse en la inmaculada moqueta del suelo, que no aguantará pulcra demasiado, o en las paredes, donde no hay más anuncios que la publicidad para unirse a los diferentes clubes. Morgan no necesita promoción para algo así. Tiene claro que, si debe impulsar la media de su nota final, lo hará con el club de arte, la única disciplina con la que se siente cómoda.
Silencia su mundo al acercarse al punto de Atención al Alumno, un mostrador enmarcado por ladrillos rojos que da la impresión de pertenecer a una vieja estación de tren. Tras él, un hombre de mediana edad, ataviado con chaleco de punto y pajarita, la mira por encima de las gafas.
—¿En qué puedo ayudarte?
—Buenos días —saluda ella—, mi nombre es Morgan Harvey. Es mi primer día en el Cleveland Heights y no sé a dónde tengo que dirigirme.
—Bienvenida, Morgan. Yo soy Arthur Chester, el bedel del centro. —El hombre se inclina sonriente—. Solo tienes que seguir la señal de tu derecha hacia el Punto de Encuentro. Allí debe esperarte Nancy, la alumna que te hará de guía en tu primer día.
—Gracias, señor Chester.
—Aquí me tendrás para lo que necesites, jovencita.
Ante las decenas de indicaciones, la de Punto de Encuentro resalta por su fondo multicolor. Morgan recorre un par de pasillos abarrotados de jóvenes desenfrenados. Junto a una columna pintada con los mismos colores del cartel, la mascota del equipo local —un tigre con uniforme negro y amarillo— señala el lugar de encuentro en el Cleveland Heights. Ya hay una chica esperando cuando Morgan llega. Lleva puesto un jersey negro con una C y una H enlazadas en amarillo, y sujeta una carpeta con el nombre del instituto entre sus brazos.
Morgan se detiene a unos pasos de la chica. Está atascada pensando en el comportamiento más adecuado con alguien que va vestida con merchandising del lugar en el que estudia. Juraría que es la clásica insoportable con sonrisas para todo que ha hecho de su vida la estancia en el instituto. Entonces, se echa un vistazo a sí misma, a las deportivas, el pantalón y la sudadera del instituto de St. Marys, y no podría sentirse más hipócrita por los prejuicios.
—Hola, tú debes de ser Nancy.
—Y tú debes de ser Morgan. —La sonrisa de Nancy abarca todo su rostro. Morgan no sabría sonreír así aunque lo practicara en casa—. ¡Bienvenida al Cleveland Heights!
—Gracias. La verdad es que es un sitio impresionante.
—Pues aún no has visto nada. ¿Comenzamos?
—Claro.
Nancy empieza a caminar y Morgan la sigue a su lado.
—Hoy estás exenta de la primera clase. Nos llevará un buen rato enseñarte esto. Además, he visto que tenías con la profesora Denrrow. Agradecerás saltarte su clase, créeme.
Morgan anota mentalmente el nombre de la profesora.
—Aquí tienes tu horario y la guía del nuevo estudiante —le explica Nancy al entregarle la carpeta—. Te he marcado las clases en las que coincidimos, ya sea para sentarnos juntas o para que las evites. Soy consciente de mi personalidad.
Más amplias sonrisas al detenerse frente a una puerta de doble hoja.
—¿De dónde vienes, Morgan?
—De Saint Marys, Pensilvania.
—Claro, la sudadera —señala Nancy, y después se golpea la cabeza con la mano, lo que hace a Morgan sonreír por primera vez en la mañana—. ¿Tenían en Saint Marys este teatro?
Nancy abre las puertas de la sala con cierta pomposidad, pero el gesto se queda corto cuando Morgan lo ve. Frente a un anfiteatro de butacas que se extiende hasta perderse de vista, un escenario majestuoso emerge de la penumbra, adornado con un telón de un azul profundo que se desvanece en las sombras del techo elevado. A su alrededor, la mampostería clásica dialoga con acentos modernos, teñida de tonalidades azules, magentas y verdes que vibran en la semioscuridad. Sobre sus cabezas, una tribuna discreta ofrece la mitad del aforo de la planta baja, pero con la promesa de ser igual de cómoda. Tal es la impresión que embarga a Morgan que, por un instante, el club de arte parece tambalearse ante la imponente presencia del de Teatro. Solo un instante, pues la punzada helada del pánico escénico persiste. Morgan no es una muchacha tímida en su trato cercano, pero exponerse de ese modo no figura en absoluto entre sus planes para el último año de instituto. Si alguna vez ha de manifestarse ante una audiencia, será para presentar sus dibujos y sus obras, y lo hará en la seguridad aséptica de una galería. Eso sí le brinda confianza. Actuar, en cambio, no. La vida ya dispone de suficientes guiones prefabricados, roles impuestos y personajes predefinidos. Si ha de vivir una ficción, no será sobre un escenario iluminado.
—Junto a las instalaciones deportivas, el teatro es una de las joyas del Cleveland Heights.
—Estoy totalmente de acuerdo —comenta Morgan, admirando aún todo a su alrededor.
La visita guiada continúa por los pasillos de ciencias, humanidades, tecnología y otras disciplinas. A Morgan le resulta más sencillo memorizar los lugares sin cientos de alumnos de por medio.
—Este es el estudio de arte. —Nancy señala la puerta de la izquierda.
Morgan empuja la puerta sin detenerse a considerar la posibilidad de irrumpir en una clase. El aula se revela vacía, testimonio del primer día de un nuevo ciclo. Su olfato es inmediatamente asaltado por la embriagadora tríada aromática del óleo fresco, la tierra húmeda de la arcilla y el tenue perfume de la madera recién trabajada. Una bancada alargada se extiende al fondo del espacio, destinada a las lecciones más teóricas, aunque el resto del ambiente es un delicioso caos organizado de lienzos apoyados contra las paredes, bastidores abrazando tornos silenciosos y muestras en cerámica y madera, vestigios de la creatividad desbordada del curso anterior. Aún persisten virutas esparcidas sobre el suelo salpicado de manchas de pintura seca. Morgan fuerza un parpadeo que se prolonga, transformándose en un breve ensueño. Se visualiza a sí misma inmersa en ese espacio, mientras las horas se deslizan con la única compañía de su cuaderno de bocetos, un lápiz fiel y la música como un susurro constante. Podría ser muy feliz ahí dentro.
—Así que tenemos una joven Picasso… —dice Nancy tras su reacción.
—Me gusta dibujar, sí.
Nancy se agarra a su brazo en un gesto improvisado que Morgan no esperaba. El contacto le resulta, en un principio, incómodo y fuera de lugar. Incluso los comentarios más extensos de Nancy le producen cierta aversión, pues no acostumbra a socializar demasiado con los jóvenes de su edad. Pero esa chica tiene algo en su pose ensayada que le facilita el someterse a esos tratos.
—Si necesitas modelo, posaré para ti.
Siguen adelante, aún cogidas del brazo, hasta la zona de taquillas del alumnado. Hay tres iguales por todo el edificio. La taquilla de Morgan se encuentra en esa zona.
—Si no me equivoco… es esta —le anuncia Nancy—. Tienes la clave dentro de la carpeta. Te aconsejo que la cambies ahora mismo.
Morgan comprueba que el candado numérico funciona y atiende el consejo de su guía.
—Continuemos, ahora viene mi parte favorita.
Dos giros de pasillo después entran en el comedor.
—Con suerte, Belma nos servirá un café. Espera aquí.
Morgan observa cómo Nancy se cuela en la cocina de la cafetería. Es, quizá, un poco intensa, pero le agrada en cierto modo el desafío que le propone su personalidad impulsiva. ¿Podría pasar el curso junto a una persona tan explosiva? Puede que, en otro universo, por supuesto, fuesen buenas amigas. En otra realidad, tal vez.
Nancy vuelve al cabo de unos minutos con dos tazas de café.
—Hay que llevarse bien con Belma —le explica—. Lo entenderás cuando pruebes sus buñuelos de canela. Es una falta de respeto al mundo que solo los haga para Halloween.
—El café está bueno.
—Esa mujer tiene unas manos prodigiosas.
Un par de sorbos después, Nancy aprovecha para saber más de ella.
—¿Qué me dices de tu familia?
—Pues… —Morgan no quiere parecer una chica intratable o antipática, sobre todo con alguien tan extrovertido cerca, aunque no le gusta hablar de su familia. Si lo hace, es porque Nancy logra fascinarla a la par que trastornarla. Al fin y al cabo, ella solo intenta que su primer día no sea un asco—. Vivo con mi madre y mi abuelo materno.
—¿Divorcio?
—Más bien muerte.
—Oh, mierda, cuánto lo siento. Disculpa, Morgan, pero siempre me lo llevo todo a casa. Me olvido de que hay padres, al contrario que los míos, que son capaces de amarse. Lo siento, de verdad.
—No te preocupes, fue hace mucho tiempo.
—¿Algo que deba saber antes de volver a meter la pata? —pregunta Nancy, encogiéndose de hombros con la taza en las manos. A Morgan le hace sonreír el gesto.
—Mi hermano también murió cuando yo era pequeña. Nada más.
—Vaya, ha tenido que ser duro en casa.
—Un poco, pero estamos bien. O todo lo bien que se puede estar después de…
Morgan iba a mencionar sus continuos cambios de hogar, pero decide no hacerlo en el último momento. Es capaz de resistirse, aunque solo sea un poco, al hechizo de Nancy.
—Lo comprendo…
Un sorbo más.
—En casa no hemos tenido desgracias de ese tipo —comenta Nancy—, aunque mi madre no deja de desearle la muerte a mi padre y a su nueva mujer. Me considero muy afortunada de no haber adquirido esa rabia homicida y egoísta. Sin embargo, como puedes comprobar, es complicado que permanezca callada mucho rato. Todos tenemos alguna tara, ¿no?
—Supongo que sí —responde Morgan, abrumada pero divertida.
—Eso mismo opina Mark, el linebacker más mono de todo el equipo. Mi chico —aclara—. Él dice que su problema son los carbohidratos. Los considera una droga. En realidad, de no ser por su fornido aspecto, no habría entrado en el equipo. Se le da bien ser un bruto…
Nancy sonríe de repente al ver la expresión perdida de Morgan.
—Estoy hablando demasiado, ¿verdad?
—No, no. Te escucho, Nancy.
—Además de guapa eres educada. Me gustas, Morgan Harvey.
—Gracias. Pero es cierto que no me molesta escucharte.
—Bueno, dejemos la charla para otro rato. Vayamos a ver las instalaciones deportivas.
—Te sigo, pero no soy ninguna atleta —responde Morgan.
—Pues igual que yo. Soy más Taylor Swift que Travis Kelce, aunque disfruto de los días de partido. ¿Sabías que estudió aquí?
—¿Taylor Swift? —pregunta Morgan, sorprendida.
—No, su chico, Travis Kelce, el tight end de los Kansas City Chiefs. Él y su hermano Jason. Son nuestras celebridades.
Poco le importa a Morgan quien haya podido estudiar allí, pero no se lo dice a Nancy.
El deporte en el Cleveland Heights es importante; muy importante. Sobre todo, después de que dos de sus alumnos hayan sido estrellas de la NFL. Dispone de una pista de baloncesto, en la que Morgan puede verse reflejada en la tarima pulida del suelo, una piscina cubierta y un campo de football. Los alumnos deben cruzar la calle para las asignaturas más físicas y los entrenamientos. Es imposible que el edificio principal pudiera albergar semejantes instalaciones.
Tras un recorrido completo, Nancy y Morgan se sientan en el Área Social, un punto de descanso con cómodos sillones donde los jóvenes propagan los rumores.
—Nos quedarían la biblioteca y el salón de la banda, pero creo que te las apañarás para encontrar ambas cosas.
—Gracias, Nancy, ha sido un tour de lo más curioso.
—Siempre a su servicio, señorita Harvey. —Nancy se queda mirando a Morgan con una pregunta en los labios que no tarda en soltar—. ¿Hay un señor Harvey?
Morgan sonríe. Hablar de asuntos que a ella nunca le han importado le saca los colores.
—No, y no creo que haya ninguno a corto plazo —responde, dando golpecitos con los dedos en la carpeta entre sus manos—. Estoy demasiado ocupada pensando en mi futuro.
—¿Universidad?
—La Escuela de Diseño de Rhode Island. Tiene el mejor programa de arte de todo el país. Es un sueño complicado. Por esa razón no quiero distraerme con nada más. O nadie más.
—Si alguno de los trogloditas de aquí te causa problemas, solo tienes que decírmelo. Mark le dará un escarmiento.
—Gracias por prestarme a tu chico, Nancy, pero sé cuidarme sola.
—De eso no me cabe duda. —Nancy se acerca para susurrarle—: Sé fuerte, porque esto está lleno de chicos guapos.
El timbre suena en cada rincón del edificio y los pasillos se plagan de carreras, voces y prisas.
—Ten —Nancy le ofrece una tarjeta—, ahí tienes mi teléfono. Nos vemos en clase, Morgan.
—Gracias por todo, Nancy.
En el laberinto de alumnos, de camino a su primera clase de las opcionales —Psicología—, Morgan vuelve a enmudecer su mundo con música. La carpeta que Nancy le ha entregado es como un neón de color rosa en el que dice: «Soy nueva, mírame sin importarte que me incomode en mi primer día». Pero Morgan está habituada a ese tipo de comportamiento. Necesitarán algo más para que a ella le fastidie lo que puedan pensar sin conocerla.
Al entrar en el aula se topa con quien parece ser la profesora. La mujer, con un modelo administrativo de falda oscura y blusa clara, observa la carpeta.
—Debes de ser Morgan Harvey.
La joven libera sus oídos de los AirPods.
—Pues, no sé si debo o no, pero lo soy.
La profesora disfruta de la respuesta de la chica mientras analiza en segundos lo que se aprecia con solo mirar tras el cristal de sus gafas mariposa. Se deshace de ellas y muerde la patilla sin apartar la mirada de Morgan. Después, sonríe.
—No te sientes lejos —le dice—. El primer día siempre jugamos a un juego.
Morgan no es adivina, pero ha conocido a demasiados profesores para saber que no le va a gustar nada ese juego. Entra en la clase y se sienta en el único lugar donde hay asientos libres, en la primera fila.
—Buenos días, jóvenes sacos de hormonas en ebullición —saluda la profesora—. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Gemma Stavrou, y seré vuestra profesora, maestra, instructora, coach… o como quiera que llaméis ahora a la figura del educador corriente. Me da igual cómo os dirijáis a mí siempre que sea con respeto. Eso sí, si alguien me llama señora, lo expulso de la clase.
Un silencio llena el aula por unos segundos.
—Seguro que estáis pensando: una profesora de Psicología con traumas sobre la vejez… No se trata de eso. Soy muy consciente de mi edad, pero no soy una señora. Así que pongamos las cartas sobre la mesa. Madre soltera. Inconformista. Moderadamente impetuosa. Tolerante. Comprensiva. Y tenaz. Eso es todo lo que necesitáis saber para llegar a final de curso sin infortunios.
Los silencios de antes se transforman en miradas entre alumnos. Morgan no sabe qué esperar de la asignatura, pero avala la presentación de la profesora Stavrou.
—Como cada año, comenzaremos con un juego para despojarnos de la timidez —explica, y se sienta tras el escritorio—. Bien, Morgan Harvey, explícanos por qué odias tu vida.
El mayor acierto o el peor de los errores
Todo en esta vida tiene una contraposición, una antítesis, una antinomia, un antagonista, una sombra gemela, su eco opuesto, su nudo de contradicción…, decenas de palabras y expresiones para indicar extremos opuestos que en más de una ocasión son tan similares que da pavor solo pensarlo. ¿Acaso no es cierto que hay una fina línea que separa el amor del odio? Ambos, tiranos de la voluntad, desatan fuerzas primordiales que someten el alma, doblegándola al yugo de su impetuosa naturaleza. Son emociones muy poderosas, que asumen el control de las personas. Los actos más significativos en la vida se forjan en la fragua del amor, sí, pero también en el crisol del odio. Y, a veces, más de las que estaríamos dispuestos a aceptar, la diferencia es inapreciable. Si eso no causa miedo, ¿qué podría hacerlo?
Se precisa escarbar en las entrañas del alma, descender a los abismos donde los afectos se retuercen y crecen desmesurados, para alcanzar algo tan fuerte como el odio, y Morgan no trata más que emociones superficiales. Cree que jamás ha odiado nada ni a nadie. La han enseñado a no ceder frente a los sentimientos, pero ¿podría odiar? ¿Podría residir en ella, latente y silenciosa, la capacidad de infligir y sentir el más punzante de los desprecios?
Su primer impulso es salir corriendo de la clase, del edificio y de la ciudad de Cleveland. Pero no lo hace. No habría soportado tanto cambio en su vida si no hubiese fortalecido en cierto modo sus tentaciones. Respira y, en lugar de huir, se pone de pie. Intuye que debe hacerlo para responder, porque la profesora Stavrou no piensa seguir adelante sin una respuesta.
—No odio mi vida —responde, y le sorprende no titubear delante de toda la clase—. No creo que haya odiado nada jamás. Para ello debería tomarme las cosas demasiado en serio, y es algo que intento no hacer.
—Vas a tener que razonar la respuesta —le exige la profesora—. Es tu primer día en un instituto que no conoces. He visto tu ficha, Morgan. Has estado en seis centros diferentes en los últimos seis años.
Morgan espera que añada algún dato más que ella habría preferido guardarse. Exponerla de ese modo ante una clase de desconocidos no despierta su odio, aunque sí su fastidio. Si hay que jugar sucio, no le importa mancharse las manos.


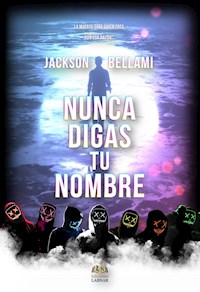
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









