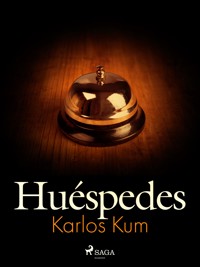
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En una pensión sita en ningún lugar, bajo la atenta mirada de doña Consuelo, la mujer que la regenta, empiezan a reunirse huéspedes de todo calado. Cada uno viene de un lugar a cuál más dispar y peculiar. Cada uno tiene una historia que contar. Algunas son historias tristes y otras hilarantes. Todas son historias humanas. En este volumen único se recopilan todas esas historias de huéspedes que cierto día coincidieron bajo el techo de doña Consuelo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karlos Kum
Huéspedes
Saga
Huéspedes
Copyright © 2016, 2023 Karlos Kum and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392546
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Para Ascensión Ballesta Gómez 1
…Una mujer fascinante. Una abuela de cuento.
No existe. Existió.
¿Existió si ya no existe?
Ángeles Sánchez Portero Enero.
Lo que me desconcertó fue el saber a ciencia cierta que ésta era la casa que andaba buscando y que había gente en su interior.
Flann O´Brien.El tercer policía.
Prólogo
Poco a poco y en silencio, fueron concurriendo todos. El saloncito se fue llenando de murmullos protocolarios, toses de tísico y suspiros de jubilado. Luego, como cada miércoles, doña Consuelo, desde su trono de mimbre, con la toquilla sobre los hombros y los pies junto al brasero, carraspeó en dos tiempos llamando la atención de los presentes. Los susurros de franela y el runrún de la vida cotidiana fueron dejando paso a un silencio expectante y hasta el tictac del reloj se rindió a la señal de la Doña. Un recodo y varios pasos más allá, se abrió una puerta, solo un poco, dejando entrever una tiniebla habitada de rumores y diretes. Arropado en aquella oscuridad… alguien escuchaba atentamente. Entonces y solo entonces, con las manos cansadas sobre el regazo, mirando a ningún sitio y como para nadie, doña Consuelo empezó a contar un cuento…, como cada miércoles.
La casa que no tenía espejos
Llegó una noche de tormenta, hambriento y desvalido, buscando posada.
Ya nunca se iría. Aquel discreto muchacho, sigiloso y de pocas palabras, leshabía llovido del cielo cuando, ya ancianos y ciegos, empezaban a sentir que las fuerzas les fallaban. No le preguntaron de dónde venía, la razón de su hermético mutismo o por qué se negó siempre en redondo a bajar a la aldea. Se quedó para siempre con ellos, en lo más profundo del bosque, llenando el hueco que dejara en sus corazones y en sus anhelos el hijo que nunca tuvieron. Trabajaba sin desmayo, reparó establos y porquerizas y aunque las bestias se espantaban aún en su presencia, nunca estuvieron mejor atendidas ni tan bien alimentadas.
El primer aniversario de su llegada le habían regalado un espejo. “Que a nosotros no nos sirvan no quiere decir que tú no puedas usarlos” —le dijeron divertidos. Él, sin decir nada, lo extravió esa misma noche en el desván. No llegó nunca a contarles su secreto.
Desconfiado por naturaleza, aprendió a quererlos de a poco. Detestaba que lo atropellaran a cada rato en los pasillos y la manía que tenían demanosearle la cara cuando querían “verle con las manos”, pero nunca antes lehabía aceptado nadie como a un igual ni le habían brindado jamás tanta ternura. Allí se encontraba seguro y algo así como feliz. En aquella casa sin espejos. En aquella confortable rutina.
Pero no se engañaba, siempre permanecía alerta.
Solo una vez bajó la guardia y se quedó dormido en el río. Fue entonces cuando por las noches, en la aldea, al amor de las hogueras, empezaron a contarse historias sobre un hombre invisible que rondaba en el bosque las noches sin luna.
—¡Maravilloso, espléndido! —comentó como para sí Luis el Zurdo, rompiendo el silencio meditabundo que dejaban siempre en el aire los cuentos de doña Consuelo—, ¡fantástico!
—¿Qué pasa, es que va a llegar alguien? —Preguntó entonces Gus el Payaso dejando sobre la mesa un violín que acababa de sacarse de un bolsillo —¿Es eso,verdad?… alguien viene.
—Eso, eso… ¿Va a llegar alguien? —Apoyó don Ovidio.
—Cuando el río suena… alguien llega —apostilló finalmente Efraín el Albino saliendo del saloncito camino de su habitación seguido por el Hombre del Paraguas y tres mariposas blancas.
Varios pasos y una esquina más allá una puerta se cerró discretamente. Entonces, empezó el día.
I Destierros
Amaro Puerta Cerrada llegó a la ciudad, y más tarde a la pensión, como por causalidad, por un hipo del destino.
Más de un millón de horas antes, en una desesperada huída de sí mismo, había cogido un tren camino de la capital, con la insensata perspectiva de cambiar su ventura, de encontrar no sabía muy bien qué clavo ardiendo que supusiera un punto de inflexión en su rutinaria y protocolaria existencia.
Había sido un año agotador. Un año ahíto de noes y puertas indiferentes. Por aquel entonces Amaro no era sino un triste vendedor de enciclopedias, revistas, novelitas de amor y aventuras, y un sin fin de productos, archiperres y artilugios, que sacaba de su maleta ambulante en el momento oportuno como un prestidigitador que hiciera aparecer conejos de su chistera. Valdría decir un hombre a domicilio, un comerciante de humo, ese tipo de personas prácticamente invisibles y a la vez indeseables, a las que el resto del mundo da con la puerta en las narices sin reparo alguno y dejan entonces de existir. Detestaba su trabajo. Se sentía miserable intentando endilgarle su mercancía a cualquier desaprensivo al que pillara un tanto desprevenido, utilizando para ello toda suerte de engaños y distracciones, verdades a medias y el arsenal completo de estrategias de venta que aprendió, hacía ya tantos años, en los cursos de capacitación. De alguna manera su desprecio abarcaba también al resto de la humanidad. No es fácil cultivar el amor al prójimo, ni conservar el propio, después de tocar diariamente más de doscientas puertas que permanecen mudas y sordas mientras se oye como al otro lado alguien se asoma sigiloso a la mirilla. En realidad, todo en su vida andaba mal o, al menos, por senderos muy diferentes a los que había esperado. No se moría de hambre, pero eso era todo.
Amaro solía brindar a menudo por las noches antiguas, los lugares remotos y los sueños de antaño: “Algunos no se cumplieron —solía decir—, pero fue bueno haberlos tenido”. Mentía. En realidad, aquellos sueños que tuvo, aquellos que no cumplió, le pesaban como lastres que tiraran de sus pantalones. Los sueños muertos de antaño, sus tristes sueños de volar, le mantenían ahora pegado al suelo. Algo iba mal. Muy mal. Algo que le impedía disfrutar de un día de sol y hacía que la contemplación de un mar en calma generara en sus ámbitos más íntimos difusas ideas sobre el suicidio. Se limitaba a vivir como si su vida fuera ya la de otro, la de un señorcito inane e inapetente que no esperara ya de la existencia sino que el día menos pensado, con la nueva marea, llegara a su puerto un misterio, cualquier tipo de suceso, asunto o acontecer, que cambiara el rumbo errático y polvoriento de sus noches, sus días y sus anhelos.
Aquella tarde, además, llovía. La tarde le llovía encima como burlándose de él, enfrentándole al sinsentido, al desconsuelo de una vida para nada. Así, empapado y sintiendo un cansancio profundo de puertas indiferentes y bolsillos vacíos, es como llegó sin proponérselo hasta la estación y, vencido bajo el chaparrón, posó la maleta en el suelo y se detuvo en medio de todo, junto a ningún sitio.
Durante un rato se dedicó a contemplar absorto cómo la gente se apuraba en sus afanes, guiados por sus paraguas, huidizos, esquivándose unas a otros, pisando charcos.
—No puede ser peor que esto —se dijo Amaro. Y luego, cargando con su maleta, echó a andar de nuevo. No tenía nada mejor que hacer ni ganas de hacer otra cosa, así que, simplemente, se adentró en la estación y cogió el andén que le vino más a mano. Sentado en un banquito de piedra, protegido apenas por una ruinosa marquesina, un anciano miraba atentamente nada. A su lado un hombre con sombrero leía las esquelas de un diario mojado. Más allá una castañera obesa asaba sin cesar castañas que luego ella misma devoraba con un ansia de náufrago. Amaro esperó diecisiete minutos allí, como un pasmarote más, calado y ausente, hasta que un tren vino a pararse a su vera. Obediente al azar, dispuesto a cambiar el devenir de las cosas a base de no decidir, se subió al tren siguiendo una esperanza disparatada.
—No puede ser peor que esto —se dijo otra vez, con la calma que imprime el no tener ya nada que perder, sintiendo a la vez un vértigo de espanto. El viejito seguía sentado en su banco mirando a ningún sitio. El hombre del sombrero le dedicó a Amaro una mirada distraída. Luego volvió a sus esquelas húmedas. Cuando el tren arrancó por fin con una tos diabética y un salto de potro manso, Amaro se sentó junto a una ventanilla salpicada de lluvia y de recuerdos, acomodó su maleta ambulante junto a sus piernas y dejó que el tutum del tren le meciera hasta caer en un descanso sin sueños, o en un sueño sin descansos.
Fue una eternidad después que despertó sobresaltado sin saber muy bien dónde estaba. El tren se había detenido en una de las miles de pequeñas estaciones que iban jalonando el camino a la capital. Llovía, es decir, seguía lloviendo. Amaro pegó su rostro a la ventanilla, sintiendo el fresco del vidrio sobre su frente. La lluvia difuminaba el contorno de todas las cosas y apagaba el sonido del mundo con los aplausos del aguacero. En el andén un anciano observaba atentamente nada desde su banquito de piedra mientras una mujer enlutada saludaba al tren haciendo así con la mano. Parecía esperar desde siempre una llegada eternamente aplazada o llevar toda la vida despidiéndose de alguien, apenas protegida de la lluvia por un paraguas triste e igualmente enlutado. Toda la estación aparecía impregnada como de un aire otoñal, como si aquel lugar estuviera, de alguna forma, agotándose. Como si a aquel tiempo se le estuviera acabando el tiempo, se supiera ya obsoleto y se abrazara a sí mismo para no desaparecer. De entre aquella niebla difusa irrumpió en el andén un hombre con bigotito ferroviario, embutido en un uniforme patinado por las estaciones y el aburrimiento, soplando un silbato y agitando un banderín mustio y descolorido, como dando una señal. Amaro reaccionó y, levantando un poco la mirada, pudo leer el nombre de la estación en un viejo cartel carcomido de tiempo y olvidado de todos. Súbitamente, sin razón alguna, vino a recordar algo que había leído hacía un millón de años:
“Llueve quedo en la ciudad. Y como en cualquier otro rincón del mundo, la lluvia tiene algo de renovación, de limpieza, como cuando las olas retroceden alisando la arena en la playa, tapando huequitos, borrando huellas… Igual la lluvia te limpia al caer dejándote listo para más vida.”
Entonces sintió un fulgor, una turbación pasajera. Algo incierto ocurrió en el ámbito de Amaro y su ánimo cambió de manera repentina. En un inopinado impulso, agarró su maleta y se bajó del tren experimentando ese susto breve, la euforia mansa y el vahído leve que acompañan siempre a las certezas. Sin preguntar a nadie, huyendo de previsibles arrepentimientos o rectificaciones verosímiles, echó a andar sin rumbo y bajo la lluvia obedeciendo de nuevo al azar, siguiendo sin saberlo el único camino que podía llevarle irremisiblemente hasta la pensión donde su destino habría de cambiar sin remedio aquejado de un catarro de aconteceres, mutaciones y encuentros.
Llegó a la pensión ya de noche tras de sus pasos perdidos, atarantado por el viaje y calado hasta la índole, pero con un contento amable en el corazón. Antes de entrar o pedir posada se detuvo ante la puerta y se dejó estar. Cerró los ojos, tomó aire despacio y exhaló profundamente. Luego, al abrir los ojos de nuevo, pudo leer “Bienvenido” a sus pies… y sonrió. Amaro había sentido desde siempre una solidaria simpatía por los felpudos. Tantas horas de su vida se había pasado parado frente a una puerta cerrada esperando que algo ocurriera, que le tomó el gusto a estar de aquella guisa, ocioso sobre un felpudo, examinando absorto cada detalle de una puerta, la textura de sus fibras o sus barnices, escudriñando los olores y los sonidos que se lo contaban todo sobre el mundo que le observaba a través de la mirilla. Aquello le relajaba. Durante sus largas estancias al otro lado de las puertas mudas, llegó incluso a desarrollar una intuición que le permitía aventurar cómo eran las personas que habitaban las casas por la mera observación de las olvidadas alfombrillas que sembraban al pie de sus puertas. Vale decir que aprendió a descifrar aquellos sellos personales exiliados de la convivencia doméstica. Escudriñaba el felpudo, pero también la puerta, el marco o el llamador. Luego se dejaba ir en un tiempo sin reloj hasta que de pronto salía de su trance con una palabra en la boca. “Tristeza”, decía entonces, o “decrepitud”, o “musgo”, “libros”, “anhelos”, o “burocracia”…
En esas estaba, jugando su juego de las puertas cerradas, cuando la puerta se abrió de golpe y una suave fragancia de frutas de temporada le vino a despabilar un hambre antiguo. María del Laurel, la cocinera, chaparrita, gorda, lista y contenta a partes iguales, le miraba intrigada como esperando nada, enmarcada a duras penas en el quicio como si a la sazón no tuviera otra cosa mejor que hacer que dejar pasar un minuto de aromático silencio.
—¿Sí? —preguntó por fin exhalando un aire como de cebollas tiernas.
—Disculpe las molestias, señorita, siento llegar tan tarde. —Sin darse cuenta, Amaro acababa de adoptar el talante supuestamente encantador que adquiría automáticamente a la hora de las ventas y que por el vicio del uso había terminado adoptando siempre que se abría una puerta.
—No se llega tarde si a uno no se le espera —replicó María del Laurel divertida. Ahora olía como a fresas.
—Oh, claro… yo, verá… ¿Tienen habitaciones? Me gustaría pasar la noche aquí.
—¡Pues menuda pensión seríamos si no tuviésemos habitaciones! Ande, sígame, alma de canto, que se me pasa el arroz —contestó ella y luego, con una mano sobre su pecho de matrona, replicó—: María del Laurel, por cierto, para servirle en lo que a usted se le antoje. —Y girando en redondo empezó a subir las escaleras exhibiendo ante Amaro un trasero ufano y colosal que se balanceaba al paquidérmico son de la muchacha y ejercía sobre Amaro un efecto hipnótico y sugestivo. Aquella joven se movía con una diligencia y una agilidad sorprendentes para su formidable humanidad, pensó Amaro… y volvió a sentir hambre. Un hambre forastera, de dudosa catadura.
Se dejó guiar por un laberinto de recodos, descansillos, salones y corredores a media luz que terminaron por provocarle unas difusas ganas de llorar bajito. Una sucesión de puertas cerradas le ignoraron al pasar y Amaro sintió una nostalgia despeinada, la sensación de estar haciendo dejación de un cometido impreciso. Cuando el tamaño de su desorientación era ya monumental, María del Laurel se detuvo con la respiración alterada y los cachetes encendidos, se apoyó alegremente en Amaro con un suspiro travieso y extendió un brazo rollizo y un dedito regordete que apuntaban hacia una oscuridad creciente.
—¿Ve usted ese pasillo? —le preguntó oliendo a manzanas recién cortadas.
—A duras penas, señorita.
—Pues al fondo hay un recodo a la izquierda, luego otro pasillito estrecho que si lo sigue usted todo todo hasta el final, da al salón de los cuentos, la penúltima puerta a la izquierda. Siga usted la luz y la música, no hay pérdida. Allí encontrará a doña Consuelo. Ella es la dueña y le va a atender a usted como se merece. —Aquí hizo una pausa que aprovechó para recomponer el lazo con las cintas del delantal y luego continuó—: Ah, se desayuna hasta las ocho y si desea almorzar debe avisar con antelación. Ándele pues, sea bienvenido y buenas noches, que se me quema el guiso. —Y con las mismas dejó a Amaro allí plantado con su maleta, su hambre y sus ganas de llorar, desamparado en aquel laberinto de puertas, escaleras, vueltas y revueltas.
Cuando María del Laurel se alejó llevándose consigo su muestrario de fragancias comestibles, otro olor más familiar vino a tomar posesión del pasillo. Un olor como a moqueta, a desamparo, a franela y protocolo, a soledad. “Claro, así huelen las pensiones”, pensó Amaro, “a estar de paso o muerto en vida”.
Luego se concentró en seguir las indicaciones de María del Laurel; caminó casi a ciegas hasta el final del pasillo rozando las paredes con tiento, sobresaltándose cuando de pronto tocaba algo inclasificable, tropezando la maleta con las sillas y las cómodas que surgían de la nada en la oscuridad. Giró luego a la izquierda. Se detuvo. Se sintió perdido. Apenas alcanzaba a vislumbrar una láctea claridad al fondo de la tiniebla, una melodía lejana y desafinada, entrecortada… lejos, muy lejos, como en otra realidad. Entonces oyó una puerta que se abría, relativamente cerca, a su espalda, y una voz como de espumas que le vino a decir:
—Siga em frente até o fim. É a penúltima porta do lado esquerdo. Recuerde, a penúltima. Não se passe… No vaya Você a pasarse.
Luego la puerta se cerró y Amaro se quedó espantado y ojiplático, intentando ver algo en aquel pasillo del demonio. Necesitó un rato para quitarse el susto de encima, sacudirse el escalofrío que aquella voz desafinada le había impregnado en la piel, y despegarse un poco de la pared… despacio. Desenvaró luego el cuerpo y siguió caminando hacia el claror que se adivinaba al final del corredor. La música, de a poco, iba perdiendo aquella textura onírica e iba mutando en una pieza folclórica, amablemente familiar. Cuando llegó al rectángulo de luz que la puerta abierta proyectaba sobre el pasillo, la canción era ya perfectamente reconocible y Amaro se sorprendió tarareándola quedo.
Al asomarse al cuartito, se encontró con una habitación de cuento. Una mesa camilla con todo y mantel de ganchillo, con su faldón y su brasero, hacía las veces de centro en un universo saturado de colores, texturas y formas, de sillas, gabinetes, cómodas, librerías, lámparas y candelabros, de muebles, plantas y trastos cuya utilidad o uso eran a veces difíciles de imaginar. Cerca de la chimenea, sobre un taburete y un cojín de quinceañera, un gato blanco con manchas dormía la siesta despierta de los felinos. Una infinidad de cuadros de diferentes tamaños, con marcos garigoleados en púrpura y plata, atiborraban las cinco paredes del cuarto. Todos los cuadros representaban la misma escena, observada desde distintos ángulos o congelada en instantes diferentes. Más allá, un carillón terco y senil marcaba la hora detenida a la que, hacía ya tantos años, había muerto don Cobijo, mientras su tictac trasnochado y tardío velaba el descanso de doña Consuelo. En el corazón de aquel válgame dios de bártulos y enseres, con la natural dignidad que emana de quien ostenta un poder ínsito e indiscutible, la Doña parecía dormir el sueño profundo de las momias embalsamada en su toquilla de lana. Tanto encajaba en aquel ámbito de fábula que Amaro tuvo que mirar varias veces para terminar de verla, allí sentada, impávida y solemne, escalofriante en su quietud. Tenía la piel de papiro, ajada de tiempo y vidas, y desprendía un olor tranquilo como a limpio, como a talcos, a tiempos pasados ya marchitos y mejores. Parecía un pajarito mojado o una lagartija al sol, una pasita arrugada de pelo blanco y moño prieto y, sin embargo, era el eje central, el meollo de aquel mundo inefable. Con la paz que da el haberlo hecho ya todo y haberlo hecho a propósito y de a de veras, lo presidía todo… desde su mesa camilla.
Amaro, parado junto a su maleta, evitó tocar nada o emitir sonido alguno, esperando que algo pasara. Cohibido por el ambiente como de templo que reinaba en el salón, temía cometer una incorrección cualquiera o incurrir en algún tipo de sacrilegio. Entonces algo cambió en la atmósfera del cuarto, la cancioncita acabó de pronto como para no estorbar y un ficus esquinero se agitó plácidamente. La Doña, de pronto, abrió sus ojos jóvenes y todo pareció cobrar vida; su rostro, toda ella, la habitación misma; las lámparas se alegraron, el gato bostezó perezoso y quedó como a la espera, el viejo carillón pareció animar su tictac y tres polveras chinas se abrieron de golpe dejando escapar tres notas desafinadas y una nubecita breve. Se miraron. Había una luz fiera en los ojos de la Señora, una determinación inquebrantable, tal vez la promesa remota de una calma insolente. También una ternura resuelta.
—Buenas noches, doña Consuelo —se animó entonces Amaro, rompiendo aquel silencio de miradas—, María del Laurel me dijo…
—Elija una puerta y duerma allí —le interrumpió la Doña, levantando una manita de paloma vieja como parando el tráfico.
—Pero…
—Mañana hablaremos con más calma, señor don… — doña Consuelo entornó los ojos como haciendo puntería.
—Amaro, Amaro Puerta Cerrada, señora, para servirle…
—Muy bien, señor de la Puerta —volvió a interrumpir implacable—, le espero mañana pues, aquí, aquí mismo, después del desayuno. Ahorita, si me lo permite, debo seguir haciendo… nada —y, cerrando de nuevo los ojos, volvió a su quietud de lagarto al sol.
Mucho tiempo después Amaro intentaría recordar cómo fue que llegó a su cuarto, cómo lo eligió y por qué, o cuánto tardó en dormirse, pero por mucho que probó a escarbar en la arena de la memoria, solo consiguió ofuscarse los ojos con la pátina del olvido y atrapar entre sus dedos el polvo de un desvarío.
Lo único que recordaba con cierta claridad era que aquella noche, la noche que habría de cambiar su vida para siempre, se durmió sonriendo y feliz después de llorar bajito.
Era martes.
II Desmemorias
Al día siguiente, don Ovidio despertó como espantado, entre asustado y perplejo… como cada amanecer desde hacía ya diez años.
Cada mañana, sin excepción, se venía a repetir la misma escena: don Ovidio amanecía en blanco y atolondrado, como con la sensación de haber tenido una jaqueca espantosa o una singular resaca. Se enderezaba un poco en la cama e intentaba sin éxito reconocer la habitación, y ahí se daba cuenta de que ni sabía dónde estaba ni por qué causa, qué camino o qué razón, había llegado hasta aquel cuarto tan ajeno como afín. Era entonces cuando se asustaba un poco. En realidad ni siquiera recordaba su nombre o quién demonios era, pero aún no había reparado en ello.
Aquella mañana, como cada amanecer desde hacía ya diez años, después de tratar de aclararse sin resultado alguno, se levantó despacito y al ir a calzarse unas pantuflas de las que no tenía memoria, se encontró con un sobre donde se podía leer “Abre este sobre, ¡ahora!”, con una letra que de alguna manera reconoció como suya. Abrió el sobre intrigado y dentro, como cada madrugada desde hacía ya una década, había un folio escrito a mano y que empezaba diciendo: “Te llamas Ovidio y cada mañana, al despertar, lo has olvidado todo. ¡Todo! —y aquí se dio cuenta por fin, con un escalofrío de espanto, de que efectivamente ni recordaba quién era ni su nombre ni a qué se dedicaba ni dónde vivía o con quién ni si habría alguien echándole en falta en algún sitio olvidado ni qué demonios hacía allí ni nada de nada de nada. Nada… y luego siguió leyendo—: Procura no asustarte, Ovidio. En la mesita, junto al espejo, tienes una lista con las instrucciones necesarias (qué tienes que hacer y cómo) para que todo esté bien. Léelas atentamente, las has escrito tú mismo. Asómate luego al espejo y apréndete de memoria. Todo irá bien, ya verás. Recuerda, te llamas Ovidio… y todo va se va a arreglar, como cada día. Confía en mí. Yo soy tú, pero ayer. Ahora que escribo es martes, luego para ti ya es miércoles. Y los miércoles… hay cuento después de desayunar.”
Durante las siguientes dos horas, siguiendo sus propias instrucciones, Ovidio aprendería los rudimentos de una vida plena y feliz para ser vivida en veinticuatro horas y olvidada al despertar a la mañana siguiente. Como cada día desde hacía ya diez años.
Al otro lado de su puerta, la pensión iba despertando con el reprís tranquilo de quien escapa de la molicie sin ninguna convicción, más por un deber difuso que por apetito propio. Así, oliendo aún a fresco de jabón o de agua de lavanda, con las legañas recién espantadas y el flequillo somnoliento, los inquilinos iban concurriendo al saloncito del té en un goteo sigiloso y discreto, idéntico al concurrir de ayer y análogo al de mañana.
—Un buen café no quita lo valiente —comentaba contento Efraín el Albino a su vecino más próximo, un viejito impasible que sentado en su banco miraba atentamente nada mientras cabeceaba, asintiendo.
Más allá, el Hombre del Paraguas vigilaba la temperatura exacta del té con una mariposa blanca posada en la solapa, mientras un señor con sombrero ojeaba distraído las esquelas del diario untando mantequilla en las tostadas que recién había traído María del Laurel entre cánticos, risitas, buenos días tengan todos y qué tal, cómo está usted, oliendo a mermelada de pera y melocotón.
Amaro se había sentado entre don Severo y doña Angustias, que se ignoraban educadamente en una vecindad distante, vetusta y bien avenida. Nada más sentarse Amaro, doña Angustias entabló con él una de sus charlas cíclicas:
—Oiga joven, yo me acuerdo de usted —le dijo señalándole con un dedo trémulo y acusón, mientras don Severo hacía un gesto cansado como de ya empezamos—. Usted es el vecino de enfrente, ¿verdad?, el de las tres gatas blancas. Me encanta ver a sus gatas asomaditas al balcón, tan guapas y atentas a todo lo que pasa.
—¿Yo?, verá señora, en realidad…
—Así es, doña Angustias, es Froilán, el muchacho de enfrente —interrumpió don Severo mientras le hacía un guiño a Amaro como de hágame usted caso y déjelo estar.
—¡Eso, Froilán!… el de las tres gatas blancas, ¿sí? —preguntó Angustias para estar segura.
—El de las tres gatas, señora, sí —confirmó don Severo y se quedaron de nuevo en silencio cada uno a su café y a sus pastas, hasta que cinco minutos después, como saliendo de un trance, doña Angustias miró sorprendida a Amaro como si lo acabara de ver después de ya mucho tiempo y, con una luz nueva en los ojos, señalándole con un dedo tembloroso y delator, le vino a decir contenta:
—Oiga joven, yo le conozco a usted. Usted es el de enfrente, ¿verdad?, el de las tres gatas blancas asomaditas siempre al balcón…
Y así se pasó el desayuno, entre alegres sobresaltos, reencuentros recurrentes, gatas blancas de ida y vuelta y sorpresas repetidas, hasta que María del Laurel avisó pizpireta de que se podía pasar al saloncito de los cuentos, donde doña Consuelo esperaba ya para contar el relato de hoy, que es miércoles otra vez y para todo el día, como ustedes ya sabrán, e iba dejando a su paso un rastro de olores a delicias lozanas mientras la vida moza le temblaba en las carnes.
Poco a poco y obedientes, fueron acabando sus pasteles, sorbiendo apresurados sus tés y sus manzanillas, recogiendo las miguitas para echarle a los gorriones u olvidando de nuevo la dentadura postiza bajo una servilleta usada. Luego, en un tropel tranquilo y casi ordenado, fueron saliendo al pasillo. Amaro, intrigado y divertido, siguió la corriente, mansa y como cansada, de esas gentes tan singulares, tan diferentes y a la vez tan prójimas, que pretendían no conocerse apenas y, paradójicamente, compartían casi todo. El saloncito de los cuentos, a una distancia de tres puertas y un recodo, se fue llenando de murmullos octogenarios, risitas de tísico y suspiros desdentados, como cada miércoles. Al entrar Amaro, camuflado entre la turba de habituales, doña Consuelo le dedicó desde su trono de mimbre una mirada cómplice, un parpadeo leve y un cabeceo de bienvenida apenas perceptible. Luego carraspeó en dos tiempos llamando la atención de todos y se hizo en la habitación un sigilo como de ausencia. Una esquina y varios pasos más allá, una puerta se abrió despacio, no demasiado… y entonces, y solo entonces, mirándolo todo y a nadie con sus ojos jóvenes, la Doña empezó a contar su cuento… como cada miércoles.
Viceversa
En el instante en que nació recordaba perfectamente cómo y cuándo iba a morir. De todo lo que habría de acontecerle, de todo lo que durante su largavida iba a ir aprendiendo, tenía ya nítida memoria.
A las pocas semanas de edad, cuando pudo por fin articular palabras, se arrancó satisfecho el chupete y ante el asombro de sus progenitores, intentó explicarles la situación:
—No, no es que vea el futuro. Simplemente lo recuerdo.
Y tal y como recordaba que iba a ocurrirle, pronto constató que todo lo que sucedía lo olvidaba irremediablemente al instante, viviendo así una vida viceversa, con el futuro en la memoria y el pasado en la conjetura.
Con los años fue cumpliendo al pie de la letra el guión marcado por sus recuerdos, evitando los problemas que recordaba haber esquivado en su futuro y cometiendo los mismos errores de los que tenía memoria.
Nunca consiguió salirse de aquel rumbo. Cada vez que intentaba cambiar algo, recordaba súbitamente que ya lo había intentado cambiar más adelante, y así, terminaba haciendo sin querer exactamente lo que su memoria venidera le indicaba y entraba en círculos viciosos de paradojas temporales que lo dejaban exhausto. Resultaba inútil intentar evitar lo inevitable. Fuera lo que fuera lo que iba a suceder, en realidad ya había ocurrido después. Lo recordaba muy bien.
—Mi memoria es una aguafiestas —solía decir—, nada me sorprende y todo se borra al instante.
El día en que murió, sus recuerdos alcanzaban apenas un puñadito de horas, el tiempo que le quedaba por vivir, mientras el abismo de su pasado se le presentaba como una equívoca laguna de noventa y siete años. Tampoco al final hubo sorpresas. Tal como recordó durante toda su vida, sus últimas palabras fueron:
—Por fin un poco de misterio…
Un instante después lo había olvidado todo.
Un silencio ensimismado se apoderó del salón al acabarse el cuento. Solo el garabateo feroz de Luis el Zurdo tomando sus notas rompía aquella calma abstraída.
—¡Buenísimo…, buenísimo! —se le oía murmurar—. “Viceversa”… ¡claro!
—Pues yo hoy me he perdido —comentó Gus el Payaso jugando con un molinillo de café que se había sacado del sombrero—. Desde el mismísimo final.
—Cuento que no has de entender… déjalo correr —sentenció Efraín el Albino saliendo ya del saloncito camino de su habitación seguido por el Hombre del Paraguas y un par de mariposas blancas. Una esquina y varios pasos más allá, una puerta se cerró discretamente.
Don Ovidio se había abstenido de hacer comentarios por primera vez en mucho tiempo. Permanecía absorto tratando de descifrar una difusa intuición. Se había sentido aludido de alguna extraña manera por aquel relato de ida y vuelta, como si en aquel cuento enrevesado se ocultara una velada dedicatoria. Poco después, como si despertara de un sueño leve, desperezaría el gesto y se uniría al pacífico desorden de la gente que salía ya hacia el pasillo. Mientras, Amaro andaba por allí haciéndose el despistado, junto a la puerta, esperando impaciente quedarse por fin a solas con doña Consuelo, que tras acabar su cuento había vuelto a disecarse en ese estar suyo tan apacible como ahorrativo. En un fallido intento de pasar desapercibido, Amaro iba saludando a todo el que salía del saloncito, ya con un gracias intempestivo y un amable saludo castrense, ya con una cabezada breve y un huidizo buenos días. Al pasar doña Angustias le señaló con un dedo temblón mientras le decía algo al oído a don Severo que le hizo a Amaro un guiño y un ademán como de no haga usted caso. El último en salir fue don Ovidio, que en vez de pasar de largo como todos los demás, se detuvo junto a Amaro y le oteó de medio lado, furtivo, de arriba abajo, frunciendo un poco los ojos como si intentara atrapar un recuerdo escurridizo; luego miró al techo un instante buscando inspiración y después de volver a repasar a Amaro apresuradamente, hizo un gesto con la mano como de claudicación y salió de allí como un viento desabrido y otoñal. Amaro, intrigado, se asomó un poco al pasillo y pudo ver cómo don Ovidio se alejaba repasando en voz baja una lista de nombres que iba contando en los dedos de las manos. La voz de doña Consuelo sobresaltó entonces a Amaro:
—Intentaba reconocerle.
—¿Perdón? —respondió Amaro preguntando, mientras se giraba hacia la Doña.
—Digo que ese joven a medio aliñar que le husmeaba a usted de reojo… solo intentaba reconocerle.
—¿Reconocerme?… ¿Y cómo iba a reconocerme si es la primera vez que me ve?
—… Pero eso él no lo sabe. Ahí está la cuestión.
—Lo siento, doña Consuelo, no entiendo a qué cuestión se refiere.
—¿Le gustan las buenas historias, señor de la Puerta?… Ande, siéntese a mi vera y póngase cómodo. Voy a contarle una tan cierta como inverosímil.
Amaro se aproximó sin prisas, tomó asiento junto a doña Consuelo y pronto se sintió parte de aquel ámbito de cuento que tanto le deslumbrara la noche anterior. Tal vez fuera el acogedor bochorno que desprendía el brasero, el higiénico olor de la Doña o su totémica presencia, el caso es que algo le disponía a pasar allí sentado el resto de su vida. Había dormido como un bebé y se había despertado sosegado y feliz. El desaliento de ayer se había transformado en un estar contento, despreocupado y fisgón; sentía como si en cualquier momento fuera a suceder algo. Algo bueno y amable. Así, de pronto y sin venir a cuento, recordó que había soñado con elefantes.
—¿Elefantes? —preguntó doña Consuelo.
—¿Cómo?… —se sorprendió Amaro.
—Decía usted algo sobre elefantes.
—¿Yo?… no sé, supongo que pensaba en voz alta.
Doña consuelo sonrió misteriosamente entornando un poco los ojos, cabeceando; pasó una mano de mariposa sobre el tapete como cerrando un paréntesis y carraspeó en dos tiempos. Como obedeciendo a su señal, la habitación se hizo más pequeña y el ambiente más propicio a las confidencias. Las luces se atenuaron, el tictac pareció sosegarse en el reloj de pared y el gato dejó de lamerse, ronroneando quedo. Entonces doña Consuelo empezó a hablar con una voz rota que parecía venir de lejos, con su mirada serena posada a medio camino entre Amaro y ningún sitio, con la calma de quien se ha escuchado a sí misma ya tantas veces:
—Verá, como le decía, ese caballero que le escudriñaba a usted, simplemente intentaba recordarle, colocarle a usted en algún sitio, hacerle coincidir con un nombre en una lista. Ese joven tan campante que ha visto usted ahí, cada día despierta habiéndolo olvidado todo y cada día, por tanto, debe aprender a vivir. ¿Qué le parece? Aquí le llamamos Ovidio, y hace poco menos de diez años tenía una vida normal, una vida por delante. En aquellos entonces se llamaba Máximo Cárdenas y era un tipo esdrújulo, un insigne profesor de matemáticas allá en las universidades de la capital. Por lo visto era un hombre solitario pero ilustre, una eminencia en lo suyo, con una carrera prometedora y un futuro cierto y brillante… hasta que todo empezó a borrársele de a poco y sin tregua. Al principio fueron lagunas sin importancia: no encontraba las palabras adecuadas, se trababa a menudo en mitad de cualquier frase… él que había sido siempre un hombre culto y locuaz. Olvidaba inoportunamente nombres, fechas y vainas así o buscaba las llaves y el sombrero donde no los había dejado. Más tarde empezó a encontrarse en la calle sin saber si iba o si venía. Luego olvidaba de pronto cómo volver a su casa o dónde demonios trabajaba. Se puso en manos de sus médicos, claro, pero no encontraron nada que curar o por dónde reparar aquello. En realidad nunca dieron mucho crédito a todo aquel negocio de los olvidos y lo achacaron a la habitual rareza de los genios. Un día despertó en su clase, delante de cien personas, sin saber qué hacía allí, qué se suponía que tenía que decir ni por qué aquella gente le miraba impávida, como esperando algo. Entonces se asustó, metió en una maleta lo imprescindible para una vida pequeña, vació sus cuentas bancarias y se dispuso a retirarse de todo una temporada para tomar alguna medida, alguna decisión al respecto. Por decirlo con sus propias palabras… dejó su vida pendiente con una nota de ahorita vuelvo… y ya no volvió jamás. Aquella noche llegó aquí completamente borracho, apestando a vómitos y a licor, contando que lo estaban borrando del mundo, aterrorizado por el susto de desparecer con todo y sus recuerdos… e indocumentado. Me dejó en custodia su maleta y su semblanza y se echó a dormir su mona. Yo pensé que todo era un cuento de borrachos pero al día siguiente, por fin, lo había olvidado todo. Todo. Despertó huérfano de historia alguna, sin pasado que valga y con un presente en blanco. Durante todo el día le estuve poniendo al tanto de todo lo que él mismo me había contado la noche anterior, le devolví su maleta y lo poco que sabíamos de su pasado… pero al día siguiente, de nuevo, lo había olvidado todo. Todo… otra vez. Volvió a despertar huérfano de historia y de sí mismo. Cada mañana era igual; amanecía vacío, confuso, y había que empezar de cero… cada vez. Probó a no acostarse, a no dormir, pero daba lo mismo. Al despuntar el nuevo día se quedaba como menso un instante, como en un breve sueño despierto, y después, al instante siguiente, empezaba a mirarlo todo como si fuera la primera vez que lo veía. Estaba otra vez en blanco. Así estuvimos tres semanas: quitándole primero el espanto del olvido, enseñándole después quién era… o quién había sido, y cruzando los dedos para que al despertar al día siguiente no hubiera que empezar de nuevo. Pero sí. María del Laurel le sometió a una estricta dieta de pollo rostizado con pan de grano entero, huevos crudos bañados en aceite virgen de oliva, y sopas de spirulina, soja y germen de trigo; lo atiborraba a infusiones de romero, naranjo amargo y anís verde y le daba friegas con aceite de chía y onagra, todo con la esperanza de espantarle la amnesia y espabilarle la memoria. Pero nones. El olvido de Ovidio parecía cada vez más profundo y se nos fue haciendo habitual. A todos menos a él, claro. Para él todo era nuevo cada vez, cada mañana. Hasta que un atardecer de miércoles, con el alma estragada de tanto intentar en vano ser quien ya no era, me dijo que si un día era todo lo que tenía para aprenderse, un día no daba para aprendérselo todo, y que prefería saber bien dónde estaba ahora y con quién a saber quién había sido algún día ya lejano, y se puso a apuntarlo todo con detalle, los nombres de la gente cotidiana (Efraín el Albino, don Luis el Zurdo, doña Consuelo…) y luego cómo éramos cada uno (“Efraín es alto, delgado y albino, un tipo un poco apueblado de unos cincuenta y tantos que tiene el pelo ralo, blanquísimo y despeinado y viste siempre un chalequito gris patinado de uso y de años. Es un hombre amable y contento que habla siempre a base de refranes que desbarata o se inventa. Luis el Zurdo es esto y lo otro…”) y así, a base de listas y notas que se dejaba a sí mismo y estudiaba al despertar, fue aprendiendo a manejarse en una existencia efímera y huidiza que hubiera hecho perder la chaveta a cualquiera. Por eso le miraba así hace un rato. Intentaba encajarle a usted con un nombre de su lista, ¿entiende? Esta noche apuntará algo así como “hay uno nuevo en la pensión que es así y asá…” y mañana lo saludará a usted hasta por su nombre. Ya verá.
—Increíble —dijo por fin Amaro—. Increíble… y alucinante a la vez.
—Ya… pero así es. Tal cual se lo cuento. ¿No ha extraviado usted nunca una palabra en el camino que va del pensamiento al habla? Pues algo así le pasa a don Ovidio, imagínese, cada día se despierta con la vida en la punta de la lengua.
—Y ese nombre… Ovidio, ¿de dónde salió?





























