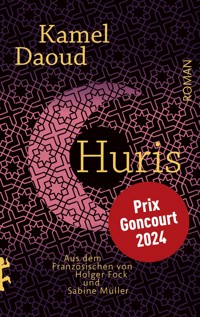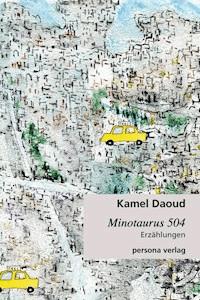Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cabaret Voltaire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Yo soy la auténtica huella, la prueba más sólida de todo lo que vivimos durante diez años en Argelia. Llevo en mí la historia de toda una guerra, inscrita en mi piel desde que era una niña. […] Mi pequeña Hurí, ¿qué harías tú con una madre como yo en un país que no nos quiere a las mujeres, o solo de noche? Te contaré todo lo que pueda, pero en algún momento tendremos que parar. Soy un libro cuyo final es el tuyo.» Aube es una joven argelina que lleva la tragedia marcada en el cuerpo: una enorme cicatriz en el cuello y las cuerdas vocales destruidas, secuelas de la guerra civil de los años noventa. Muda, Aube solo puede contar su historia a la hija que lleva en su vientre. Pero ¿tiene derecho a tener a esa niña? ¿Puede dar la vida una mujer a la que prácticamente le arrebataron la suya? En un país que ha votado leyes para castigar a todo aquel que evoque la guerra civil, Aube decide volver a su aldea natal, donde todo empezó, con la esperanza de que los muertos puedan procurarle las respuestas que los vivos le niegan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HURÍES
KAMEL DAOUD
HURÍES
PREMIO GONCOURT 2024
TRADUCCIÓNLYDIA VÁZQUEZ JIMÉNEZ
CABARET VOLTAIRE2025
PRIMERA EDICIÓN marzo 2025
TÍTULO ORIGINAL Houris
Publicado por
EDITORIAL CABARET VOLTAIRE S.L.
www.cabaretvoltaire.es
©2024 Éditions Gallimard
©de la traducción, 2025 Lydia Vázquez Jiménez
©de esta edición, 2025 Editorial Cabaret Voltaire SL
IBIC: FA
ISBN-13: 978-84-19047-83-0
Dirección y Diseño de la Colección
MIGUEL LÁZARO GARCÍA
JOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA
Cubierta: Mujer argelina, 1960. Marc Garanger
Derechos reservados
Guarda: Kamel Daoud, 2024. Francesca Mantovani
©Éditions Gallimard
Producción del ePub
booqlab
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet- y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos.
HURÍES
A mi madre Yamina, mi lengua secreta
A las víctimas olvidadas de la guerra civil argelina
A Amina Mekahli, la generosa
Al personal del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po Paris), que ha dado cobijo a este escrito
Y Pêtû, el portero jefe del mundo inferior,
responde a la santa Inanna:
—Y bien, ¿tú quién eres?
—Soy la reina del Cielo,
¡del lugar en el que se alza el sol!
—Si eres la reina del Cielo,
del lugar en el que se alza el sol,
¿a qué has venido al país sin retorno?
¿Por qué te ha impulsado tu corazón
a recorrer el camino que nadie desanda?
EL DESCENSO DE ISHTAR (INANNA) A LOS INFIERNOS
Art. 46: Será castigada con prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de 250.000 a 500.000 dinares argelinos toda persona que, mediante declaraciones, escritos o cualquier otro acto, utilice o instrumentalice las heridas de la tragedia nacional para socavar las instituciones de la República Argelina Democrática y Popular, debilitar el Estado, atentar contra el honor de los agentes que la han servido dignamente o empañar la imagen de Argelia en el plano internacional.
Los procedimientos penales son iniciados de oficio por el fiscal.
En caso de reincidencia, se duplicará la sanción prevista en el presente artículo.
CARTA POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL
PRIMERA PARTE
LA VOZ
1
La noche del 16 de junio de 2018, en Orán.
¿Puedes verla?
Mi sonrisa es amplia e ininterrumpida, y soy muda, o casi. Para entenderme, la gente se me acerca mucho, como para compartir un secreto o una noche de complicidad. Hay que acostumbrarse a mi resuello, que siempre parece que vaya a ser el último; a mi presencia, incómoda al principio. Aferrarse a mis ojos de extraño color, dorados y verdes, como el paraíso. Casi pensarás, en tu ignorancia, que un hombre invisible está asfixiándome con un fular, pero no debes asustarte. A la luz, se me ve como una mujer esbelta, extenuada, apenas viva, y mi inmensa sonrisa congelada acrecienta el malestar de los que se cruzan conmigo. Esta sonrisa ilimitada, desmesurada, de casi diecisiete centímetros, no se ha movido en más de veinte años. Está un poco más abajo que la parte inferior de mi cara y estira mis palabras, mis frases. A veces la oculto tras un fular de colores; siempre elijo un tejido caro y especial. Siempre me subo los cuellos de mis prendas.
Hablemos, puesto que la ocasión es inédita. Porque, sí, tú eres el acontecimiento que nunca imaginé. Ese que cae del cielo y te golpea en la cabeza como un meteorito en el cráneo de un profeta afligido. Charlemos sin parar. Si paro, tendré que quitarte la vida sin miramientos, casi sin darme cuenta, como un carnicero bostezando ante el cadáver de un cordero. Me refiero a rasgar el saco que te constriñe, donde pataleas, y dejar escapar la escasa vida que has acabado acumulando. No estás viva, por cierto, desde el punto de vista médico, ni muerta desde el punto de vista de Dios. En cuanto a mí, quizá ya he matado a un alma inocente. Puede que no con mis manos, pero sí con mis párpados, cerrando los ojos. Ni siquiera Jadiya, mi madre, lo sabe; ella, que, a pesar de mis veintiséis años, se empeña en mirarme cada día como si acabara de nacer, para así traerla yo al mundo a mi vez, mostrándole ternura y obediencia.
Ahora estamos en mi habitación. Es de noche, en el barrio de Miramar, en Orán. Es una ciudad hermosa y grande situada junto al Mediterráneo, que brilla en la oscuridad como un collar roto. Son las dos de la madrugada y un hombre grita, pasa un coche patrulla y unos perros juegan a policías y ladrones. Por entretenerme, imagino palmeras errantes y el mar buscando sin parar cómo abrirse paso entre las calles. A veces es un alivio estar muda, o casi, en el mundo exterior. La gente no espera de mí frases largas, ni discusiones con mentiras, o exageraciones o promesas. Incluso cuando, de tanto en tanto, me enamoro, dejo que mis inmensos ojos, grises y verdes, hagan tropezar a mis interlocutores. Mis grandes ojos dorados que cambian de color, riéndose de su efecto en los hombres, que se quedan sin palabras… Ellos me examinan detenidamente, se sumergen en mi mirada oscilante, y toda lengua se vuelve insuficiente.
Escucha: en la noche, unos barcos mercantes braman sobre el mar invisible, y no puedo explicarte qué es el mar ni de dónde viene el barco que lo ausculta con su gran oreja metálica. Incluso con mis palabras, hay cosas que no te puedo explicar, matices del mundo exterior. Tardaría toda una vida en recitarte los mil detalles de esa escena y tú no tienes tanto tiempo. ¿Qué más quieres que te diga para que empecemos a familiarizarnos la una con la otra? Te estoy hablando y el sonido de la voz que oyes no es un sonido, apenas unas hojas de papel que alguien pasa. Además, ¿de qué me serviría definir el mar, los perros, un barco y las palmeras, o incluso mi rostro esbozado en la sombra? Las definiciones son para los vivos, para sentirse seguros. Para ti, solo son tonalidades detrás de un muro que arañas. Tú subsistes ahí, en la oscuridad, oculta gracias a mí. Debes de estar calentita donde te encuentras, ¿verdad? Flotas, creo, o bien haces como yo, te acurrucas; probablemente el cordón te molesta un poco, ¿no? Estás atada. Te hablo en mi hermosa lengua, rotunda y muda, la que utilizo para contarme historias desde hace años o cuando hablo mentalmente con mis enemigos, con los vecinos, con los imanes, con Dios, que me ha robado cosas tan valiosas. Es, si se quiere, la lengua de las películas que me han gustado y que me han conmovido y ahogado en lágrimas. La lengua de los sueños, de los secretos, la lengua de lo que no tiene lengua.
En esta noche de verano, estoy a oscuras como tú, el cielo nocturno es tibio y profundo como una almohada y no consigo dormir. Si supieras lo que es el tiempo, te diría que son las dos o las tres de la madrugada. En verano, la noche es corta en nuestra ciudad y apenas alcanza a desplegar sus estrellas cuando, al alba, el imán viene a ponerle fin con su llamada a la oración. Pero, desde donde estás, no puedes ver, porque tus ojos apenas están formados. Yo al menos puedo distinguir mi cuarto, mi calle, el mar y el barco que trae consigo. Tampoco tienes sexo, pero sé que eres una niña, mi Hurí; así es como te me apareces cuando cierro los párpados. Creo que vienes del paraíso. De ahí donde el tiempo no pasa y donde no se cuentan cifras. El reloj del aire acondicionado, en la pared de enfrente, también indica la temperatura y su luz proyecta sombras y auras en casi todos los objetos. Está la mesilla de noche, y mi escritorio, que no uso desde que abandoné la escuela secundaria por un cero en Historia Nacional Argelina. Mis zapatos, que nunca guardo, y la gran cortina con los flamencos negros atrapados en los pliegues de la tela. Luego las persianas. No las he bajado del todo: el poste junto al café de enfrente de nuestra casa extiende sus luces y quiere venir a examinar mi habitación como un vagabundo. Es el poste que hay en medio de la terraza, el que está oxidado en la base y de cuya caja asoman cables eléctricos. ¿El café? Es el café Marhaba («Bienvenido», te lo traduzco a mi lengua interior). Esos establecimientos suelen tener el mismo nombre en todo el país, como los lugares dedicados a los mártires de la guerra de liberación argelina y las calles principales de las ciudades. También está mi tocador, y ahí mi espejo, que rompí ayer. ¡Pobre espejo! Roto en mil pedazos, se ha vuelto como esas personas que quieren balbucear muchas cosas a la vez, que tartamudean y confunden las palabras, y que acaban descomponiéndose en fragmentos, cortándose las manos entre sollozos. Un espejo hecho añicos por culpa de mi incapacidad para hablar correctamente. Lo rompí, sí, ayer, ¿no recuerdas ese sonido de arena que entró por mis oídos, amortiguado por mi vientre? Yo también te imagino, ¿sabes?, ahí donde estás. Te presentas sin nombre, sin apellido, sin nada que te una a mí, salvo un cordón. Y sangre. Tú me adivinas como una sombra, vislumbras mi mundo, mi habitación, esta ciudad que te es indiferente, y no sabes lo que realmente quiero. Somos como tierras extrañas que un terremoto ha superpuesto. Nadas contra corriente, con tu silencio como músculo; el primer día de tu vida aún se confunde con el último, atravesado por el torrente de mis palabras. ¿Cómo puede una mujer muda de veintiséis años hablar tanto sin tiempo para recuperar el aliento? ¿De dónde le viene ese impulso irresistible de contarlo todo de un tirón, como una ladrona atrapada con las manos en la masa?
Este es el motivo: poseo dos lenguas. Una como la noche, la otra como una media luna. Una come en el corazón de la otra.
Y una boca de pez para practicar ambas.
Y, para que mi monstruosidad te resulte aún más evidente, una sonrisa que me une las orejas. Está justo ahí, en mi cuello. Un sedal me sujeta el cuello al torso, impidiendo que caiga en el olvido, o que me cuelguen como una mercancía en el Marché de la Bastille (es un lugar, en Orán, donde se hacen las compras). Tres o cuatro hombres han palpado ya esta sonrisa inmóvil con el dedo índice, para comprender de dónde proviene. Mi madre Jadiya la auscultó a fondo, la curó, la vigiló, la insensibilizó con mil remedios y la midió casi cada noche durante años. Quizá se haga más grande y me mate, eso se decía ella a sí misma sin parar, o, quién sabe, más pequeña, y me devuelva a mi vida normal. Porque nunca se ha visto una tan grande, tan nítida, tan alejada de la felicidad, tan contraria a la alegría. Al menos puedo revelarte mi nombre. Lo llevo como una señal luminosa en la más oscura de las noches. Me llamo Aube. Fayr en la lengua exterior, Aube en la lengua interior.
(Respira.)
Mis dos lenguas agarran mi garganta como dos manos. La primera es la lengua que baila en mi cabeza como un fular, como un río mencionado en el Corán, como una segunda piel bajo la piel. Con ella me dirijo a ti para devolverte a las mujeres del paraíso, para convencerte de que venir al mundo no merece la pena. En lugar de caer del cielo como un cordero, quédate allí, inaccesible a los hombres. Esa lengua interior está formada por todas las palabras que no salen de mi boca debido a…, debido a… lo que voy a decirte. Yo no oculto nada. No me avergüenzo de lo que llevo inscrito en mi cuerpo. Como me entiende, mi madre, Jadiya, me explicó muy pronto que la gente puede borrar lo que escribe en cualquier parte menos en la piel. «Y tú eres un libro», me juraba ella. «Un libro de verdad, el relato de lo que no debe olvidarse, un alfabeto que solo los ignorantes ignoran», me repetía en mis camas de hospital, en la época en que aún intentaban reparar mis cuerdas vocales. «Por mucho que crean que han hecho borrón y cuenta nueva de sus crímenes, tú seguirás ahí, tú y tus magníficos ojos.» Yo soy la auténtica huella, la prueba más sólida de todo lo que vivimos durante diez años en Argelia. Llevo en mí la historia de toda una guerra, inscrita en mi piel desde que era una niña. Los que saben leer lo entenderán cuando vean el escándalo de mis ojos y la monstruosidad de mi sonrisa. Los que olvidan voluntariamente tendrán miedo de mí y de mirarme.
Fuera, soy una muda. Apenas uso algunas palabras para hablar… Pero aquí, en mi cabeza, entre tú y yo, surgen palabras para casi todas las cosas de mi memoria. Frente al mundo exterior, mi lengua interior sigue siendo una maravilla de precisión y de viejas historias que permanecen por ahí, esperando a ser reproducidas. Y con ella, todo (o casi todo) se ilumina sin falta de sol, excepto donde estás tú. ¡Es verdad…! Esta lengua interior se ilumina cuando amo o cuando me enfado o me río. El insomnio, sobre todo, hace que se hinche como una crecida de verano. Dentro, también están las voces de personas a las que he querido, su timbre o su tono, como Suad, mi maestra de escuela a mis cinco años, que hacía de mi abominable «sonrisa» un juguete menos afilado en mi garganta. Recuerdo a esa mujer, que me amó, y a la que le encantaba describir mis ojos para hacerme olvidar mi «sonrisa». Su pelo negro tenía un aura resplandeciente, y su rostro, ahogado en él, me recordaba, no sé por qué, a la luna, o a un espejo, o a un matrimonio feliz. Su belleza era la primera letra del alfabeto en mi lengua secreta. Así de hermosa era Suad, la maestra, pero yo no conocía esa palabra a mi edad, solo su efecto en los latidos del corazón. ¡Me habría gustado ser su reflejo…! Recuerdo que me entraban ganas de llorar cada vez que me miraba queriéndome más que al resto de los alumnos. Entonces yo deseaba pedirle perdón por parecer horrible con aquella «sonrisa». Juro ante todos los libros que mi lengua interior empezó con ella.
También es la lengua en la que escribo: se mueve rápido como una serpiente, caza zigzagueando, se desliza por el vientre blanco del papel, y en la escuela siempre se me ocurrían las respuestas más bellas porque me encantaba escribir. A menudo era la más rápida en descubrir la solución a un problema porque era muda, o casi muda. Porque desde los cinco años nunca he perdido el tiempo hablando con los demás; guardo silencio y, cuando me pongo a escribir, corro a toda velocidad y soy la primera en llegar a un territorio desconocido. Antes que los otros. Antes que los alumnos que siempre están alineados en mi cabeza, juzgándome y rodeándome, apuntándome con sus bolígrafos para tocar mi «sonrisa» sin mancharse las manos.
La noche se disuelve, mi lengua, mi concha, mi carencia; querría alejarme, callar, escapar de toda justificación, pero intento explicarte. Estoy posponiendo el momento de hablarte de la otra lengua, la de fuera, la que utilizo para hablar con los demás: mi madre (mi otra madre), mi hermana muerta hace más de veinte años, el primer médico cuando tenía cinco años, el imán vecino, el guarda que vigila mi coche con sus ojos de cazador, mis dos empleadas (que no hablan mucho), las clientas de mi peluquería, un perro perseguido por la lluvia, tú, Abdú (el médico forense amigo de mi madre), el cuchillo, Dios y su carnero. La lengua extranjera que hace que los demás se avergüencen de hablar cuando yo lo hago, que les cueste encontrar las palabras, y que los lleva a refugiarse en mis ojos lunares o en mi «sonrisa». Es la lengua de la compasión de los otros, ¡oh, mi desconocida atada en la oscuridad crepuscular!
¡Silencio!
Es difícil explicártelo, quizá porque tus oídos aún no se han formado. No paro de darle vueltas en mi cuarto, me torturas con tu silencio. A veces la noche me apuñala con el miedo a tu futuro. ¿Miedo a qué exactamente? A la vergüenza de vivir, de un modo u otro, después de ti, y de tener que sobrevivirte. Si paso al acto, tendré que volver a buscar el sueño en las paredes, con los ojos resecos de tanto mirar los muros encalados. Tendré que volver a empezar, justificarlo todo, explicarlo todo, negociar… Será la segunda vez que le robe la vida a otra y que me introduzca en un cadáver para seguir bajo el sol. ¿Me entiendes? Si te ayudo a morir, ya nada será mío, me sentiré expulsada de todas partes. Y ni siquiera podré gritarlo, porque no tengo voz. En cualquier caso, ese es mi destino: palparme para saber quién está muerto y quién está vivo dentro de mí, qué parte respira y qué otra parte ha dejado de hacerlo. ¿Ves?, por ejemplo, ya no huelo ningún perfume desde hace tiempo, he perdido el sentido del olfato. El olor de la piel de los demás me es casi desconocido. Me siento dividida en dos cuerpos, en dos lenguas. Lo que me corta en dos es mi sonrisa.
No se puede respirar.
Este año, el verano parece haber robado todo el aire del cielo. Incluso a estas horas hace calor, demasiado calor para mí, pero no me he atrevido a bajar la temperatura del aire acondicionado, mi madre se agobia muchísimo cuando me pongo enferma. Quiero fumar, masticar tabaco, asfixiarnos a las dos. Es tremendo, es como un animal dentro de mí, como alguien que suplica y chapotea con los pies en mi sangre. ¡Ay, pues sí!, a veces fumo, ¡incluso en mi estado! Es casi el único olor que percibo, penetrante y fuerte. Todos los demás olores desaparecieron hace años al secarse mis células olfativas. En mi habitación, los frascos de perfume son tan raros como las fotos de mi infancia, cuando llevaba una bufanda al cuello en pleno verano. Mi madre está furiosa por el olor a ese tabaco que va a matarme, pero no dice nada, solo baja la mirada y ve en su desgracia la prueba de su maternidad. Cuando fumo, toso, y toser es lo peor que le puede pasar a una mujer como yo. Todo es complicado para mí: toser, estornudar, reír y gritar, ya sabes. Sentir olores, sabores, metérmelos por la nariz hasta la memoria, recordar cosas de mi antigua vida. Y hablar.
En mis tiempos de colegiala, en la escuela, justo ahí, al otro lado de la plaza, no hablaba mucho, pero mis miradas eran insistentes, iracundas, duras, suaves, cortantes, incisivas; mis ojos cambiaban de color y adquirían mil matices… Ojos grandes de hurí, dibujados como noches doradas donde brillaba mi lengua interior. Podía incomodar a un adulto o hacer llorar a un compañero de clase con los ojos. Un verdadero alfabeto, te lo juro, una auténtica colección de cuchillos. Hablaba mal, o muy poco, con la boca, o nada, así que los demás me llamaban «el pez» a mis espaldas. Los adultos, los amigos de mi madre que vinieron a felicitarla el año en que nací por segunda vez, en 2000, me miraban con curiosidad: ¿cómo podía un mismo rostro expresar tanta belleza y tanto horror a la vez? ¿Qué se le podía decir a una niña así? Tengo el don de provocar vértigo, como un minarete o un acantilado. En la escuela, para practicar, aprendí muy pronto a mirar fijamente a nuestro profesor (el maestro Safi, calvo, de ojos saltones, como un pez, también él, con el mismo pantalón desde hacía cinco años y que odiaba los errores como si fueran piojos en el pelo de la lengua árabe que nos enseñaba y que juraba que era única en el mundo, pero que no le llegaba a la altura del zapato a mi lengua secreta, mi lengua interior), lo dejaba clavado y, a pesar de su tenacidad, se rendía, se escabullía, pasaba rápidamente la página de su lista de nombres para escapar de mí y se dirigía a la chica sentada detrás para preguntarle a ella. Me di cuenta muy pronto de que mi lengua era la derrota de su lengua. La mía es tan poderosa como un insulto, hiere o arroja más luz sobre lo que pasa en la cabeza o por la noche.
En cuanto a mi otra lengua, la exterior, que va de la boca a los oídos… ¿Cómo puedo explicar algo que no existe? Ahí donde estás, solo oyes sonidos. Escucha, ya que no sabes leer ni escribir.
Cuando nací por segunda vez, tenía cinco años. Me encantaba ver en la televisión las aventuras de un pato que se llamaba Donald; era gracioso, estaba dibujado con colores muy vivos y era muy torpe. Sus rabietas me hacían reír; podía quedarse atascado en medio de un campo, caerse, volver a levantarse, rodar como una pelota y asombrarse de todo. ¿Por qué me resultaba tan cercano? Apenas se le entendía, solo si añadía el movimiento de las manos a la mímica de la cara y a los estallidos de su voz. Así que para hablar se ponía muy nervioso, lo tiraba todo en su bonita y colorida casa, se asfixiaba, se ahogaba y tartamudeaba. Resulta un poco tonto, pero, a mi edad, pensaba que ese pato existía de verdad y que hablaba la misma lengua que yo: una lengua llena de agujeros, ininteligible sin la ayuda de los ojos y las manos. Ya te lo he explicado. Esa es mi segunda lengua, la exterior. Pero cuando me dirijo a ti con mi lengua interior, todo se ve claro como un espejo.
Ayer me oíste llena de furia. Incluso donde yaces, bien resguardada, debiste de oírlo todo. Yo temblaba y mi madre permanecía en silencio, a la espera de la siguiente palabra que no quería salir de mi boca. Yo gritaba, y el grito rebotaba de forma tan ridícula que seguro que me parecía a Donald en su habitáculo multicolor. No salía; volvía hacia ti y tú te retorcías, te agitabas como una loca en un manicomio. Podrías haber muerto, asfixiada por mi sofoco. Luego me eché a llorar. Cuando una se enfada, se pierde en medio de dos lenguas, con la boca llena de guijarros. ¿Te das cuenta de mi impotencia? Ni siquiera soy capaz de insultar en la lengua exterior. Pero ahora somos dos las que estamos atascadas. Yaces ahí, aunque no te vea, aunque tires del cordón en medio de tu noche. Soy un libro y, poco a poco, me voy iluminando para ti. Porque mi lengua interior encuentra por fin una salida fuera de mí: ha encontrado en ti dos oídos y traza un camino para abrirse paso en tu mundo de tierna ceguera. Era solo un manantial subterráneo bloqueado, pero ahora ha descubierto en ti una fisura que convierte su curso en un delta. Guardas mi secreto, y te quedarás ahí hasta que te devuelva a tu hogar, al otro lado del mundo, al lugar donde basta la risa para hacer crecer los jardines.
¡El muecín…! Esa voz es el almuédano. Son las 4:34 h de la mañana. La potente voz llama a rezar a Dios y grita con fuerza para espabilar a los que duermen. Es una lengua de exhortaciones y amenazas, que anuncia el fin del mundo de la mañana a la noche. Tras su llamada, los hombres se despertarán, eructarán, se tambalearán y se lavarán con agua fría, primero las partes íntimas, luego los brazos y la cabeza. Luego se irán soñolientos hacia Dios, que nunca duerme. Insisto: tú debes marcharte, yo debo callarme; tú te irás por donde llegaste a mi vientre, o en la orina, por las cloacas, negra garganta de la ciudad. No quiero que te quedes, te lo repetiré mil veces. Pero voy a tolerarte si escuchas mi historia, atenta a la escritura de mi piel, a las cicatrices que no puedes rozar. Después, cuando pare, te cortaré la cabeza, no con un cuchillo, sino con mil caricias, con mil consejos para que vuelvas por donde has venido. Porque este no es lugar para ti; para una mujer, vivir en este país es un camino de espinas… Te mataré por amor y te mandaré al paraíso, con sus gigantescos árboles. No soy yo quien te necesita, es mi segunda lengua, demasiado huérfana. A causa de esa lengua estoy yo aquí, en vela, hablando a velocidad de vértigo en la oscuridad, mientras los demás duermen o se preparan para rezar a su Dios. No puedo mantener los ojos abiertos para mirar a mi madre, que hace las maletas en la otra habitación. Tampoco puedo cerrarlos sin verte ahí, acurrucada en medio de la opacidad. Es mi segunda lengua, mi lengua interior, la que me tiene atrapada en este monólogo. Insiste en que te mantenga con vida y te explique cómo vas a morir, expulsada por tres píldoras asesinas. Como soy muda en la lengua exterior, no tendré a nadie con quien hablar si te mato. Fuera saldrá el sol y las lenguas parlotearán y gritarán, siempre sin mí. Por eso, Estrella mía, seguirás viva, quiero decir entre la vida y la muerte, hasta que decida poner punto final a esta conversación. Todo es culpa mía. Debería haber tenido cuidado, no quedarme embarazada como una idiota para no tener que abortar como una bestia acorralada.
2
17 de junio, al alba.
Abro la ventana porque falta el aire como en una tumba. ¿Los oyes? Los vi anteayer cuando volvía de mi peluquería. Dentro de tres días, estarán todos muertos. Los primeros yacen ya, sujetos de dos en dos, en los mercados de las afueras de Orán. Atados por los cuernos y pegados el uno al otro en una batalla perdida. Por la noche, sus voces están más afinadas, balan sin parar. Se diría que suplican, que piden una respuesta. Si te dieras una vuelta por los mercados de ganado de los nuevos barrios del este, los verías por todas partes. Mientras los hombres negocian su precio en función del peso, ellos parecen buscar el sur con los ojos. Tal vez miran hacia los pueblos de las tierras altas donde nacieron, buscando el camino entre el bullicio. Faltan pocos días para la Fiesta. Pronto serán aún más numerosos. Si sigues ahí, los verás amontonarse aquí mismo, bajo la ventana, al pie de este edificio del centro de Orán. Llenarán Miramar, nuestro barrio, y se agolparán en los balcones, en los sótanos, en las entradas derruidas de los edificios art déco de la Francia colonial. Por todas las callejuelas, en cualquier sitio, te lo juro, como si fuera el día del juicio final. Y con ellos, el olor, arrastrándose como un vestido sucio, del miedo que se desprende de sus patas.
Mi madre Jadiya nunca celebra esa fiesta. No es para mi familia. No con mi cicatriz en el cuello, mi historia escrita en la piel, mi «sonrisa». Nos limitamos a comprar pescado y unos kilos de carne, los metemos en la nevera y esperamos a que se calme la locura y el viento se lleve los últimos gritos. Esas bestias caídas del cielo, unidas a mil años de anécdotas, profetas y sacrificios, se callan por fin. No me preocupa ese espectáculo, año tras año. Es solo que trae polvo a la ciudad, y el miedo brutal. Y, aparte, Orán, habitualmente tan bella, con el mar bañándola y las palmeras haciendo el amor, se convierte en una inmensa jaima de ganaderos que aletea al viento. ¿Sabes?, el viento me persigue desde la infancia, porque aviva el vacío que llevo dentro. A veces creo que siento exactamente lo mismo que esos animales espantados al acercarse el día fatídico. Me refiero a ese momento en que te vuelves hacia el cielo y la garganta deja al descubierto la yugular imantada por el cuchillo.
¿Sabes?, el sentimiento más intenso en ese momento no es el odio contra el degollador, sino la loca esperanza de salir viva tras ser brutalmente desangrada. Así que te ofreces, inmóvil, a la mano del carnicero. Te dices a ti misma: «Si obedezco, no me matarán». Escúchame, mi pequeña intrusa. Es algo complicado de entender cuando se desconoce esta fiesta sagrada, esta religión, a este pueblo. ¿Por qué reúnen a tantos animales y luego los devoran en un día o dos? ¿Por qué se endeuda la gente para comprarlos y traerlos en camiones desde los pueblos del sur? Es difícil contar una historia a alguien que apenas si entrevé este país desde dentro de una barriga. Intento explicártelo y te parezco confusa como una lengua extranjera. Las pocas horas que llevas agitándote te habrán bastado para enterarte de que soy muda, que mi cara yace en mil pedazos desde ayer en el reflejo del espejo, que no te quiero en mi interior. Me niego a que te hagas un sitio dentro de mí y, al mismo tiempo, sueño que te instalas ahí, soberana, escuchándome por fin como si me hallase tumbada en una alfombra voladora. Porque, como ves, yo también estoy encerrada, o casi. Entreabierta, mantenida con vida por un agujero en un lateral de mi piel, respiro por una cánula y lucho contra el oleaje en la superficie del mundo de los vivos. Si el espejo no se hubiera roto, habrías podido ver el agujero en mi garganta que mi monstruosa «sonrisa» intenta camuflar. Mi laringe, abierta de par en par, mi esófago al descubierto, esta boca falsa con los labios cicatrizados y apretados. Es oscura, roja, palpitante como una eventración. Nunca hay que hurgar en ella con el dedo y siempre hay que desinfectarse antes de tocarla. En cuanto a la «sonrisa» en sí, va de oreja a oreja, es la huella del cuchillo, su tajo en mi carne. Una herida de diecisiete centímetros, cosida. No hay que mirar dentro, no hay que exponerla al aire durante mucho tiempo. ¿Cómo describirte lo que siento cuando me observo en el espejo, sin la cánula que oculta el agujero y sin el fular? Incluso mis ojos de luna pierden su brillo. «No puedes borrar tu historia, la llevas escrita en tus carnes», me repetía mi madre. ¡Qué orgullosa me hacía sentir esa imagen cuando era pequeña! ¿Yo, un libro? ¿Mi cuerpo como un gran cuaderno lleno de secretos, escrito para que nadie pueda olvidar lo que pasó en Argelia durante diez años?
Para curarme de mis pensamientos, Jadiya me llevaba a menudo al mar, a Les Andalouses. Está al oeste, un pequeño y vetusto complejo turístico. Tras la sinuosa carretera, nos esperaban bungalós blancos, alineados frente a la playa. En mi memoria, siempre hacía frío en esas horas tan nuevas. Y es que Jadiya siempre nos llevaba allí, a sus amigos y a mí, en otoño, en invierno, entre semana y siempre al alba. «¡Tendremos el mar solo para nosotros!», se justificaba. La verdad es que ya no soportaba, en verano y los fines de semana, el espectáculo de las familias ruidosas, los jóvenes insolentes y maleducados, los bañistas sucios, las chicas veladas con pañuelos negros y las botellas de plástico abandonadas al viento. ¿Sabes?, a Jadiya le gustaba el mar como una joya perdida. Había que verla cuando llegaba: se callaba, se sentaba en su toalla, descalza, y se aferraba a las olas. Ella, tan activa, la gran voz del colegio de abogados, se detenía como si hubiera encontrado la explicación definitiva en su interior. El mar llenaba el vacío de sus recuerdos de huérfana abandonada el 5 de julio de 1962. Nos quedábamos mucho tiempo en silencio sobre la arena mojada y cubierta de algas, hasta que todo recuperase su sitio dentro de nosotras. El mar tiene una voz muy fuerte que supera la de mi madre y la de mi lengua interior. Podíamos permanecer inmóviles durante horas escuchando esa voz ronca que se nos confesaba. Luego, poco a poco, cada cual retomaba su papel y los bungalós se realineaban. Regresaba la arena con sus baches y oquedades, unas barcas exhaustas asomaban a la superficie de nuestra mirada y unos pescadores, a lo lejos, volvían a poblar el lugar. ¡Oh, qué hermoso y pesado es el mar cuando se lleva dentro, mi pequeño feto! En cuanto lo tocaba con los dedos de los pies, mil gaviotas se juntaban para chillar. Se burlaban de mí en el cielo, agitando sus paños, me increpaban con sus gritos; socarronas, imitaban el mío, el que no podía proferir, el que llevaba dentro, oculto.
Miles de páginas de conversaciones en el cielo de la Fiesta. Y en mi interior. Volvíamos a los bungalós lo más tarde posible, con todo ese mar rugiendo en nuestro interior.
¿Sabes?, en verano, hacia el comienzo de las vacaciones estivales, la Rue Miramar, en pleno centro de Orán, se llenaba de hojas sueltas, de libretas rotas y de libros desencuadernados cuando las y los estudiantes celebraban el último día de clase. Las mil fechas manuscritas en la parte superior de la página, las mil lecciones de historia, todo se esparcía por el cielo, transformándose en gaviotas risueñas. Y, en mi recuerdo de la playa, esas aves son iguales. Las gaviotas se me acercaban, convertidas en mil cuadernos, y se enfrentaban a mí, el libro único, escrito con las prisas del asesinato cometido con nocturnidad y alevosía. El libro que protege del olvido la verdadera historia de la verdadera guerra de Argelia. Tú no sabes nada de esto, por supuesto. Ignoras cuántos guijarros hay en una vida. Entonces, ¿por dónde empezar, entre nosotras dos? ¿Por dónde? Quizá por lo más sencillo: contarte la historia de mi nombre, Aube, como ya te he dicho.
Mi madre dio con mi nombre en la ambulancia que, el 1 de enero de 2000, aullaba por la carretera que unía una pequeña ciudad al este llamada Relizane y Orán. Me lo puso mientras me desangraba igual que un carnero degollado, como si quisiera neutralizar la muerte con ese primer acto.
Lee.
Lee en mí.
Y escucha conmigo para comprender. En pleno calor estival, los corderos se lamentan por su suerte en todo Orán. Escucha con atención esos quejidos prolongados y dispersos. Es una historia que no conoces, ambientada en un país que no te concierne. Créeme, pequeña, quiero impedir que te veas envuelta en una historia en la que no serás más que una mujer, apenas más importante que una de esas ovejas. ¿Comprendes?
Dentro de unos días será la Fiesta del Sacrificio. Es la fiesta del Aíd, en la lengua exterior. Hace mucho tiempo, un viejo profeta llamado Ibrahim soñó con degollar a su hijo para complacer al bromista de su Dios. En el último momento, cuando la yugular palpitaba en lo alto de la montaña, sobre la piedra del altar, y el niño cerraba los párpados para esconderse de la muerte, Dios hizo descender un carnero del cielo. Así se salvó el hijo. Al menos por un tiempo, porque luego fue abandonado en el desierto, como nos cuenta el Corán. Y desde entonces, mi pequeño renacuajo, se sacrifican corderos en lugar de personas. ¡Pero no siempre! El año en que nació mi «sonrisa», por ejemplo, al final de la guerra civil, fueron degollados más hombres que corderos. ¿Cómo puedo hablarte de la guerra sin ensuciarte o mostrarte monstruos y metértelos en la boca, uno a uno, para que los mastiques y los tragues? El profeta Ibrahim debió de levantarse tarde durante aquellos años en Argelia. Debió de quedarse dormido un buen rato después de que saliera el sol y todos nos quedamos atrapados en su sueño saturado de sangre, donde corría cuchillo en mano para degollar a cada hijo. ¿Y si eras mujer durante la década negra? Peor aún. Verás, pequeña e inesperada forastera, si vienes al mundo en este país, corres un riesgo. Habrá años en los que tendrás suficiente para comer, años en los que te comerán y años en los que te degollarán. Pagarás por el sueño enrevesado de un viejo profeta, y alguien te violará. Además, los carneros del cielo pueden intercambiarse solo por niños, no niñas.
Cuando el hijo de Ibrahim es una niña, la historia siempre acaba en derramamiento de sangre. Escucha a los corderos. ¿Los oyes? Balan. Ellos también quieren volver al cielo, escapar de esta guerra entre el sueño y el hijo, entre el profeta y el animal, entre la pesadilla y el cuchillo sonriente. Solo quieren abandonar a los hombres sin intermediarios, sin bestias expiatorias, y dejarlos que se maten entre sí. Ya ha ocurrido, mi pequeña sardina, ya ha ocurrido en este país, y no solo una vez.
Entonces, ¿lo entiendes?
Mi madre duerme, o finge hacerlo, como cuando la encontraron, el 5 de julio de 1962, en una cuna a las puertas de una mezquita de Argel, mientras los fieles saltaban sobre ella para esquivarla. Mañana se marchará a un país lejano llamado Bélgica, a pedir ayuda a un médico, y nos quedaremos solas, tú y yo, y podremos acordar una solución amistosa. Devuelvo el cordero a su Dios, te mato, te expulso de la vida, te devuelvo al paraíso donde parlotean las huríes y así te ahorro lo peor. Me guardo la pesadilla, te devuelvo a la luz antigua, la de antes de la vida, para impedirte llegar a las manos y los cuchillos. De alguna manera, aunque solo sea por unos días, soy tu madre, y pienso en tu bien, y tu bien es morir.
3
¡Toc, toc! ¿Estás ahí?
¿Estás dormida? Creo que mi madre se ha despertado. Acaba de abrir las ventanas de par en par, y he oído un portazo, quizá dos. Es nuestro lenguaje común cuando discutimos. Cuando eso ocurre, no dormimos bien, ni ella ni yo. Pasamos parte de la noche acechando detrás de las paredes. Y como somos dos niñas perdidas, adoptadas, al final siempre acabamos hablándonos para no volver a caer en la soledad. A fuerza de años y enfados, el duelo se ha invertido. Es como si mi madre se hubiera encogido, cediendo el peso de su autoridad. Yo, en cambio, voy haciéndome mayor, como ella, con su severidad, con sus tics (hablar con el índice y las cejas en lugar de con la boca). Intercambiamos los papeles. Es misterioso, ese baile: yo tengo veintiséis años; ella, cincuenta y ocho. Pero es como si ella estuviera retrocediendo a una infancia que nunca vivió. Mi madre Jadiya es misteriosa. Es un cordero grande. Es bajita, tiene el pelo negro y corto, y un viejo pánico vela siempre sus ojos cuando se encuentran con los míos. Es el carnero de Ibrahim. En un momento de mi historia, ella cayó del cielo para desviar la atención del cuchillo y salvar a una niña que quedó con una gran cicatriz en el cuello. Salvo que, en esta versión, el profeta huye y el carnero se queda, con sus ojos negros y dulces, y es mi madre. Ella me protege, me rodea de muros acolchados, con todo tipo de precauciones, y me prohíbe alejarme, viajar, salir de noche, fumar o quedar con hombres.
¿Oyes eso? Se venga con los objetos, las tazas, los utensilios. Ayer me oyó romper el espejo en mil pequeñas verdades, y no se puede recomponer. ¿Y ahora qué? Este pobre espejo tiene mil caras. En un pedazo, un tajo recorre un cuello blanco. En otro, se ven unos pelos de punta. Un labio tiembla cuando me inclino. Tiembla como al principio de una confesión, ahí, ¿lo ves? Y en otro más, unos ojos con un iris de un color extraño se agrandan como una pregunta sin respuesta. Mira mi cánula: es este gran tapón de plástico, como la mitad de un grifo pegado a mi cuello, ocultando el hueco de mi garganta. Parece el extremo de un tubo de dentífrico, una flauta con un único orificio. Por ahí es por donde respiro, es el agujero en la superficie de mi piel.
Ayer, mi madre estaba sentada en el salón cuando me anunció que hoy tomaría un avión. Bajó la vista hacia sus manos, que retorcía entre unos trapos. Iba a volar a Bruselas para hablar de mi caso con un destacado cirujano. La esperanza de recuperar la voz mediante cirugía es una vieja historia que siempre acaba mal para mí. Ya lo hemos intentado. Pero esta vez estabas tú en mí, burlándote de esa esperanza artificial, y a ella se le notaba un aire de desaliento. Se mentía a sí misma. Podía verlo en sus silencios, en su mirada y en ese miedo suyo, siempre presente, de huérfana abandonada en un capazo. Estaba callada, el cordero resurgía en ella, con lana para dos. Atrapada entre la voz de su falsa promesa y la tuya dentro de mí, grité como una loca y nada en la habitación se movió. Después, en mi dormitorio, rompí el espejo.
¿Sabes?, cuando Jadiya miente, no me mira, se observa a sí misma, como si yaciera entre las llamas del sacrificio. Lo que desea en secreto es que yo nunca viva su vida. Por contraste, su vida se encuentra iluminada como una falta, y eso la tortura, llevándola al exceso en el amor y a la perfección en la defensa de sus clientes. ¿Su historia? La historia de un cordero, insisto, atrapado entre un profeta y un cuchillo, entre el cielo y el altar. ¿Sabías que allá por donde va hace valer una mirada dura como la ley, la voz de la autoridad? Es una abogada de renombre en Orán. Su voz es conocida, fuerte, salva vidas o corta cabezas, y pone en ello, creo yo, la misma pasión que cuando uno habla con sus propios fantasmas. Su despacho está en un piso de estilo haussmanniano junto al Hôtel Royal, en el bulevar más bonito de la ciudad. Jadiya lleva casi treinta años ejerciendo allí. Mi madre es famosa en Orán. Si no tuvieras que morir, la conocerías: viene de Argel, la capital de este país. Es una señora valiente, respetada, ¡y lleva toda la vida soltera! Su modo de quererme en el sacrificio es hermoso y monstruoso. Hoy concibo mejor su extraño amor por mí, su vida sin novios ni maridos y el hecho de que haya encontrado la alegría en la infancia de una joven lisiada. Ya te lo he dicho: la descubrieron en una cuna el día de la independencia de Argelia. Tal vez se convenció a sí misma de que tenía que llamar la atención triunfando o retomar su vida desde mi infancia, velando por mí como no velaron por ella cuando nació.
Así son las cosas para algunos: matarse por los demás es una forma de vivir y de ser perdonado. Siempre se humilla ante mí, espera a que encuentre una o dos palabras en mi lengua de pato y se calla para darme tiempo de torturarla. Me retuerzo en el aire, asfixiada por la infinidad de páginas que llevo en mí, que el silencio me ha hecho confeccionar a lo largo de dos décadas, y que nunca consigo leer en voz alta. «¡Sí, te juro por Dios que es verdad! —Ella no cree en Dios, o solo en ocasiones especiales o cuando recibe a la familia—. Sostiene que se puede estudiar seriamente tu caso, que podemos intentarlo de nuevo.» Afirmó esto, luego enmudeció, se arrugó y se volvió a su cuna hallada al alba en la entrada de la gran mezquita de Ketchaoua, en la casba de Argel, en julio de 1962. Me puse a gritar, hice que temblaran las paredes con mi voz. Provoqué un escándalo, llamé la atención de los vecinos con mis gritos de hija indignada. Al menos, eso es lo que me digo a mí misma. En realidad, el papel pintado de blanco del salón ni se inmutó, seguía soñando tranquilamente, sumido en el silencio, y en la soleada habitación de nuestro apartamento del segundo piso, el murmullo de mi garganta destrozada apenas superaba el ruido de los coches en la calle. Toda mi rabia estaba ahí, en mi mano, como un pedrusco, pero no sirvió de nada, como de costumbre. En nuestro barrio, el resto del mundo bramaba, tocaba el claxon, seguía con su rutina.
Jadiya mentía y yo le guardaba rencor por ello. Yo también mentía sobre mi nueva esperanza, alojada en mi vientre. Quería creer que estaba furiosa por esa falsa historia de una posible voz venidera si me sometía a un trasplante de cuerdas vocales, por ese cuento de una laringe restaurada tras una heroica operación de dieciocho horas («¡Lo hicieron en Estados Unidos!», susurraba ella, atormentada). En realidad, estaba enfadada conmigo misma porque mi corazón se aceleraba, traidor y presa del pánico, ante la idea de que pudiera recobrar el habla, de que esas cuerdas vocales ya estaban dentro de mí, a través de ti. Que bastaba con reconocer tu presencia para que mi laringe se salvara y mis dos lenguas se unieran. Para que la voz del pato y la voz del ángel se transformasen en una sola lengua rica y vigorosa, y que esa lengua se convirtiera en la verdadera lengua del exterior. No confesé nada. Dejé que Jadiya creyera en su viaje y también dejé que creyera que no me daba cuenta de su mentira.
Hace horas que ha salido el sol. Estoy tumbada en la cama, con los ojos cerrados, contigo en mi vientre como la luna en el agua.
Jadiya tenía su vuelo a las 10:00 h de la mañana. Se ha tomado su tiempo para cerrar la puerta tras de sí, como jugando a los adioses desgarradores.
Antes de irse, me ha hecho café. ¿Lo hueles? Yo hace más de veinte años que no puedo oler nada, apenas algún resquicio. El aire ya no baja por mi garganta y, como me explicó el médico, mis papilas gustativas están agotadas y se marchitan como flores que se quedan sin agua. Antes de irse, mi madre ha llorado, pero yo he permanecido impasible. Creo que todos sus sollozos tienen su origen en la misma imagen, que se oculta a sí misma como puede. El 5 de julio de 1962, los fieles que iban a rezar a Dios sortearon el capazo de la niña ilegítima hallada al alba. Ella es la prueba de la culpa de una mujer (¿por qué nunca de un hombre?) y sigue clamando contra la injusticia. Es su historia, el agujero invisible en su propia garganta. Tal vez debería habérselo confesado todo, ahorrarle ese viaje ilusorio y aceptarte en mi vida como el único injerto posible, la única voz real. Su ostentosa y mortificada partida prefigura la tuya. Vuestras historias, las de ambas, discurren a través de mí como afluentes. Son similares, pero tú te detendrás antes de la cuna, la mezquita y la mirada indiferente de los hombres que se apresuran a rezar al alba.
Mi madre Jadiya no sabe nada de lo que llevo en mi vientre. Es raro que se ausente en vísperas de una fiesta, por mucho que siempre nos mantengamos a distancia del Sacrificio. Pero esta vez se ha ido por una gran causa, me repitió ayer. «Te juro que dijo que quizá fuera posible. Lo han conseguido en América, en California. ¡Venderé la casa si hace falta para pagarlo!» Luego se calló y vio cómo las palabras penetraban en mi mente, embrujándome, montando su burda farsa en mi cabeza. ¿Sabes qué? Esto me da una semana para pensarlo, y tú tienes una semana para dar con los motivos de tu absolución. Contamos con unos días de tregua. Veremos quién gana, mi amor asesino o tu vida caída del cielo. Jadiya ha dejado una nota encima de la mesa: «Te llamaré todos los días, volveré en menos de una semana, en el peor de los casos». Ha tomado el avión para París y luego Bruselas, ya que no hay vuelos directos desde Orán. Se ha ido a Bélgica a negociar con un otorrinolaringólogo. Durante semanas, le ha suplicado, persuadido, engatusado para que me cosa las cuerdas vocales y rellene el agujero en medio de mi laringe. Es su lucha, la batalla de mi madre: procurarme una voz en el mundo.
Su historia de cuna encontrada tiene mil variantes, mil versiones. A veces, afirma que fue el 5 de julio de 1962, al alba, cuando la encontraron; en otras ocasiones, que fue al anochecer, cuando se rompía el ayuno del ramadán. Las estaciones de esta historia cambian según su estado de ánimo. En otras versiones, la dejaron en la puerta de una casa de la casba, un barrio antiguo de Argel, y sus habitantes se apresuraron a deshacerse de ella en el umbral de la casa vecina, y así sucesivamente, hasta que la cuna llegó a la escalinata de la famosa mezquita. Y la vieja historia no acaba ahí. Ese día todo el país celebraba la independencia de Argelia. Albórbolas, colores, disparos, risas y lágrimas. Una persona aprovechó el bullicio para gritar «¡Tahir al-Jazairi!». Un hombre (o una mujer ataviada con un jaique) se acercó en la desvaída oscuridad y colocó la cuna en la puerta de la mezquita más famosa, o en el umbral de una vieja casa. ¿Qué ocurrió después? Las versiones de mi madre difieren eternamente. A veces jura que el imán pronunció un sermón para denunciar a los pecadores de la carne mientras ella lloraba de hambre fuera: «Una mujer impura o infiel no podrá resucitar en su forma terrenal, sino en forma de cerdo el día del juicio». Recién nacida, Jadiya vociferó para replicarle, pero los gritos del imán redoblaron y la cuna pasó de mano en mano hasta otra calle de la casba, justo antes de que la luz del día revelara el escándalo de su vocecita a los vecinos. En otra versión, depositaron el capazo en el mimbar del imán, que se apresuró a avisar a la policía y a los servicios sociales. Y en una tercera variante, fue un hombre que no estaba rezando quien, cruzando la calle mientras los fieles se prosternaban, encontró la cuna y se la llevó a casa. Según este guion, mi madre fue discretamente adoptada a espaldas de la administración por una pareja de enfermeros que trabajaban en el hospital Mustapha Pacha de Argel. Acababan de regresar de una misión en El Bayadh, en el suroeste de la capital. ¿Sus padres? No los conocí. Murieron jóvenes, cogidos de la mano, como en la fotografía ampliada que se exhibe en nuestro salón. Jadiya estudió, se liberó, se hizo abogada. Sea cual sea la versión que cuente, retengo un solo detalle: cuando la abandonaron, se puso a gritar con todas sus fuerzas en la gran puerta de la mezquita de Ketchaoua; pudo gritar de hambre, pudo dejar oír su timbre salvaje por las callejuelas de Argel en fiestas. Yo no.
Casi no quedaban esperanzas tras el último trasplante fallido. Durante una larga conversación telefónica con mi madre, el médico se lo había vuelto a explicar pacientemente, pero ese «casi» se convirtió en una chispa primero y, luego, en un incendio. Acostumbrada a defender causas perdidas, Jadiya se niega a creer en el fracaso. No acepta que se haya acabado y que yo siga existiendo así, con una sola vocal en la boca y mi «sonrisa», famosa en nuestro barrio. Jadiya tiene esperanzas, como tú. Lo intentamos, y cada vez que me despertaba en la cama de un hospital, mi lengua exterior seguía trabada. En mi memoria, París era solo esa cama manchada de sangre, ese grito imposible. Y cuando me despertaba tras la inútil operación, era ella, Jadiya, la que se desmayaba, la que se caía al suelo como si se hubiera quedado sin huesos de repente, mientras las enfermeras acudían a toda prisa. Con cada intento, mi historia volvía al punto de partida.
Un vendedor de pescado lleva dos horas gritando: «¡Sardinas a 500! ¡Las auténticas sardinas de Ghazauet!», y con él llega la luz del nuevo día. ¿Oyes? En la ciudad, los barrios cobran vida, las voces se alzan en la terraza del café Marhaba, justo enfrente.
Así que cuando ayer me juró que por fin había encontrado al cirujano adecuado, di un portazo y me encerré en mi habitación en lugar de proferir mi grito imposible. Ella se quedó con su falsa esperanza y yo con mi mentira. La última vez que discutimos (sobre mi peluquería y su nombre provocador, según ella: se llama Shéhérazade) fue el mismo vendedor de sardinas quien se interpuso sin saberlo con su aberrante chillido. Mientras ella lloraba, retrotraída a su cuna original, y yo gritaba en la lengua muerta de mi garganta dañada, el vendedor lo hizo mejor que nosotras dos. Alzó su irritante voz, que aumentó bajo nuestras ventanas, y siguió aullando en mi lugar con ese don que yo no poseo: «¡Sardinas, sardinas de las buenas!». Mis labios se movían como si estuviera dentro de una película mal doblada.
A estas horas, seguro que Jadiya se encuentra en el avión. Conociéndola, debe de estar lloriqueando, estrujándose las manos para exprimirles la vida. Sí, le encanta el sacrificio, igual que a otros les gusta rezar. Todo el mundo tiene sus debilidades. ¿La mía? Estar hablándote cuando debería matarte. Abro la ventana, me digo que mereces un poco de luz en tu gruta. No se ve muy bien el mar, porque enfrente está el café Marhaba, y luego la marquesina del instituto Coronel Lotfi, donde estudié hasta que aprendí a vomitar cifras y, sobre todo, las fechas de la guerra de liberación de este país. Es una guerra diferente a la que cuentan las cicatrices caligrafiadas en mi piel. Orán está hecha para olvidar, no para recordar. Aquí no queda nada de la guerra que libraron los degolladores de Dios hace unos años. Solo yo, con mi larga historia que se enrolla y se desenrolla, envolviéndote como un cordón nutriente. Eso es lo que pone tan nerviosa a la gente que se cruza conmigo cuando salgo de casa. Tal vez sospechan que, a través del agujero de mi garganta, los cientos de miles de muertos de la guerra civil argelina los miran desafiantes.
¡Fíjate! Desde aquí se escucha el estruendo del silo de grano del puerto. Luego, si prestas atención, podrás oír a las bestias que llegan para el juicio final. Incluso por la mañana, entre el ruido de los motores de los autobuses y los gritos, se distingue su clamor. La línea azul del fondo es el mar. Si lo escrutas demasiado, el mar acaba vertiéndose en ti, ¡te lo juro! Los jóvenes de Orán, torturados por el deseo de marcharse a Europa, lo tratan como a una mujer que no quiere abrir los muslos. Así que lo vigilan y esperan a que mejore el tiempo para intentar poseerlo. Pero él acaba matándolos. Hay infinidad de ahogados arrastrados hacia el este por la corriente. Grisáceos y con los ojos devorados por los peces, vuelven a ser fetos expulsados de un vientre.
Retorna al paraíso. De ahí vienes, ¿no? De ese lugar que hace babear a los hombres y por el que se matan unos a otros. «Su perfume se huele a setenta años de distancia», explicó el imán de la mezquita vecina. Mi Hurí, ¡escucha mi consejo de madre asesina! Vuelve a tu jaima hecha de una sola perla hueca, como repite el imán a los fieles.
4
La mañana avanza. Tengo que enseñarte algo: cómo cambiar una cánula.
Si la tocas suavemente con los dedos, la notarás; pero desde donde estás, no sé si se puede distinguir mi dispositivo de «inmersión». Tal vez, desde lo alto de tu universo, solo estés viendo una oquedad. Es algo así como como tu tragaluz, ¿no? Es la abertura de la traqueotomía, lleva cicatrizada veinte años. La «sonrisa» no tiene dientes, solo unos puntos de sutura, quince; es una larga mueca, un costurón desconcertante. A través de esa cavidad inhalo el aire que ambas necesitamos, por donde pido ayuda en mis pesadillas. Grito, pero las palabras emergen ridículas, porque parte de mi aliento sale por la boca y el resto silba a través de la raja. Extraña boca sin labios, donde la única lengua posible sería la tuya, si tuvieras que vivir. No, estoy mintiendo. Se trata de un orificio que me abrieron para que pudiera respirar cuando me salvaron la vida el 1 de enero de 2000. Después ha habido otros intentos de cerrar esa hendidura carnosa, parchearla, ensancharla, plantarle cuerdas y voz, reeducarla, pero ha permanecido muda, o casi. Y, poco a poco, esa «sonrisa» ha transformado mi cara en una especie de ojo de buey y mi cuerpo en una escafandra para mis zambullidas en el aire y el sol. Respiro por esta cánula y trago por la boca, justo encima. La cánula es este trozo de mi vida, esmaltado, blanco y bien encajado. Es de plástico, no de carne. La llevo puesta desde que tenía cinco años, desde la primera semana después de mi milagroso renacimiento, de mi regreso al mundo de los vivos, y forma parte de mí. Tan pronto como cicatrizó la «sonrisa», el primer año, mi esófago reseco fue rehidratándose lentamente. Entonces me colocaron un tubo gracias al cual pude subir a la superficie de la vida y respirar como si acabaran de salvarme de morir ahogada.
Sorbe el café conmigo. Luego fumaré, abrirás una ventana en tu paraíso y dejarás entrar el almizcle. No es bueno fumar en mi estado, pero ¿qué más da si no vas a vivir? Además, nunca te pedí que vinieras. Entraste en mí sin avisar, apoderándote de mi vientre, mi cabeza y mi lengua.
Cuando aún era una niña, para explicarme mi nuevo aspecto, mi madre Jadiya solía decirme que era una especie de sirena. Una gran sirena al revés: en la parte inferior, mis pies, mis piernas, mis muslos, el sexo de una mujer y un pecho mediano. Ese es mi lado humano. La parte superior, en cambio, es la mitad pez, con escamas y grandes ojos de asombro, como los del pobre frente al oro, y una boca que no sirve para nada, abierta en el acuario vacío de este país. Antes de retirar la cánula para limpiarla o cambiarla, tengo que desinfectarme las manos y luego dejar de respirar durante la operación. Así no toso ni me ahogo. La cánula anterior tenía un globo grande, después de las operaciones sin éxito. Había que desinflarlo para las sesiones de higiene. ¿Notas algo? Despacio, ahí. ¿Luego? Luego hay que tirar el apósito y los guantes. ¿Cada cuánto se cambia? Una vez a la semana. Lo hago a la hora de la oración del viernes, cuando el imán de al lado vocifera en nombre de Dios. He elegido ese momento sagrado a propósito, creo, para burlarme del destino y mantenerme ocupada en la hora muerta por excelencia. Se trata de desinfectarlo todo con agua y jabón y usar guantes durante la inserción. Entonces el pez aspira con la cabeza en el agua; yo me sumerjo en mi lengua interior, tan hermosa, tan fuerte, y con miles de páginas.