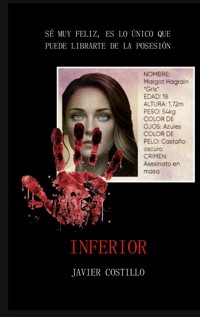Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Un grupo de adolescentes viaja en crucero como excursión de fin de curso sin saber que las cosas terminarán realmente mal para ellos. El barco naufraga a causa de una gran tormenta y solo unos pocos de ellos logran sobrevivir. Estos quedarán atrapados dentro de una isla desierta donde, con el paso de los días, se darán cuenta de que el hecho de estar allí no supondrá ni el menor de sus problemas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
PRÓLOGO
DÍA I
DÍA II
DÍA III
DÍA IV
DÍA V
DÍA VI
DÍA VII
DÍA VIII
DÍA IX
DÍA X
DÍA XI
DÍA XII
EPÍLOGO
PRÓLOGO
Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Gregory McCoy y, con mi puño y tinta, dejo escrita la historia de cómo sobreviví a mi peor pesadilla. Algo que, desde luego, ni a tu peor enemigo se lo irías a desear. Mil novecientos ochenta y dos, el año en el que remontan los hechos. Habíamos terminado décimo y, como tradición en mi colegio, todos los años en fin de curso, mis compañeros y yo solíamos realizar una excursión.
Los más románticos pensaron en París; otros cuantos pensaron en Quebec, destino más asequible económicamente. Y a alguno que otro se le ocurrieron destinos más raros e inusuales, tales como Paraguay. Pero no tengo ni idea de a quién se le ocurrió que tras una votación nuestro viaje de fin de curso consistiría en un crucero por el océano Pacífico, por las islas de Micronesia
Por tanto, así fue como iniciamos nuestro viaje, que supuestamente iba a durar dos semanas. Tiempo suficiente para sufrir todo tipo de horrores tan equiparables como arder en el fuego eterno.
Personalmente, los tres primeros días que pasamos en aquel yate no estuvieron nada mal, me atrevería a decir que los mejores de mi vida de haber venido nuestro profesor. Fue una pena, pero sí, él no pudo estar ahí para acompañarnos, aunque ahora se lo agradezco.
Pese a ello, el capitán y el personal del yate en general fueron unas bellísimas personas. Hay que admitir que se portaron muy bien con nosotros, reservando el barco exclusivamente para la clase. Los cocineros tampoco nos desagradaron nada, hacían unas comidas maravillosas. Aunque yo no hubiese votado ese destino, era imposible no sentirme como en casa. Nadie esperaba que las cosas fueran a cambiar tras la noche del tercer día, la cual, después de tanto tiempo tranquilos, una gran tormenta azotaría la mar.
Pronto la lluvia se volvía tan, pero tan fuerte, que el ruido no nos dejaba dormir. En esa época, como la mayoría de nosotros apenas contábamos con dieciséis años de edad, ¿qué podíais esperar? Nos dirigimos todos alborotados a avisar al capitán del barco. Pero esta vez, por desgracia, no quiso dar importancia al asunto; es más, aseguró la puerta de su habitación para que no le molestásemos y continuó durmiendo. Nos pareció bastante raro de él, puesto que los días anteriores nos había tratado como sus hijos.
No mucho después, una gigantesca ola salpicó con tanta fuerza el barco que rompió algunos de los cristales de las ventanas; el calvario había comenzado. El mar se estaba poniendo cada vez más revuelto y las olas llegaban cada vez parecían tener una mayor magnitud.
El barco se tambaleaba constantemente y, sin pensarlo dos veces, a muchos de nosotros, yo mismo me incluyo entre ellos, se nos ocurrió salir a la terraza de este con el fin de agarrar el bote salvavidas. Pero allí, el viento soplaba con una fuerza tremenda, hasta tal punto de que a duras penas lográbamos mantenernos en pie. Cuando nos quisimos dar cuenta, había arrancado el salvavidas del lugar donde estaba asegurado.
Pero no fue hasta cinco minutos después cuando, inesperadamente, un rayo cayó sobre la cubierta del barco, provocando que rápidamente se incendiara. Pronto pudimos presenciar con nuestros propios ojos cómo comenzaba a hundirse. Muchos de nuestros compañeros se resbalaban y caían al agua, mientras otros directamente saltaban con el fin de llegar hasta un sitio seguro. Pero lo peor de todo es que nadie de los que estábamos allí podría hacer nada por ayudarnos.
Justo en ese momento, tropecé y me hice una brecha al golpearme en la frente con una pared del barco. No paraba de sangrar y, casi al mismo tiempo, sin que yo pudiera reaccionar apenas, el viento me golpeó por la espalda y provocó que chocara con fuerza contra una baranda del barco. Me llevé un golpe contundente en todo el abdomen hasta tal punto que sentí ganas de vomitar.
Así acabaría mi vida, al menos eso pensé. Pero allí estuvo ese chaval moreno, deportista, valiente y atrevido, que, aunque a veces llegara a ser un poco imbécil y cretino, estuvo dispuesto a salvarme la vida. Él me agarró de la mano y juntos saltamos al agua.
Prácticamente derrotado, estaba a punto de perderme para siempre en el fondo del océano, pero él, lejos de permitir que me hundiera, me echó sobre sus hombros e hizo lo imposible por seguir nadando hacia adelante. Ese muchacho estuvo dispuesto a sacrificar la poca energía que le quedaba por mí y ahora, todas las noches, cada vez que rezo, me acuerdo de él. Estoy hablando de Marcus, el que hace tiempo fue mi mejor amigo, como un hermano para mí.
DÍA I
¿Dónde me encontraba? ¿Qué había acontecido la noche anterior? No tenía la más remota idea. Solo sé que pude sobrevivir para contarlo.
—¡Ya se despierta! —escuché a alguien hablar.
—¿M…? ¿Marcus? —contesté al tiempo que abría los ojos, sin haber olvidado su inconfundible tono de voz.
—¡Levántate, anda! —me dijo entonces, al tiempo que me agarró de la mano y me ayudó a ponerme de pie.
Entonces me puse de pie y, cuando me quise dar cuenta, noté que tenía puesta una venda de hojas en la frente donde me había golpeado la noche anterior. Una herida de la cual, a día de hoy, tengo la cicatriz presente. Así como también, tenía la ropa prácticamente destrozada.
Acto seguido, al observar a mi amigo, noté que este apenas llevaba puesto el bañador. Pues bien, no tardé en darme cuenta de que nos encontrábamos en una hermosa playa paradisiaca de arenas blancas y aguas cristalinas rodeada en su totalidad por un inmenso bosque tropical.
Me había salvado. Justo en ese momento, supe que estábamos bien, al menos eso quería pensar.
—¡A trabajar, gusano! —me gritó a la vez que me asestaba una colleja en el cogote, alguien que, durante muchos años, era considerado por muchos como uno de nuestros mayores miedos.
Se trataba de George, un repetidor de tres años mayor que el resto. Un muchacho tiránico, agresivo y que nunca toleraba que nadie le llevara la contraria. En un lugar al margen de la ley, como la isla donde habíamos acabado, se había convertido indudablemente en el líder de los supervivientes.
A causa de su golpe, estuve a punto de caer mareado al suelo cuando entonces alguien me agarró por el brazo para evitar que me golpeara.
—¿Estás bien? —preguntaba con su dulce voz.
Era una hermosa rubia de ojos azules, la princesa con la que tantos años soñé. Gran amiga y gran persona con la que se podía hablar prácticamente de todo. Dulce y cariñosa, y siempre ahí para ayudar a los demás en los momentos más complicados. De ella no se me ocurría nada más que contar maravillas. Lina, dulce Lina, así se llamaba la que fue mi fantasía durante la adolescencia.
Pero luego de ayudarme a levantar del suelo, tuve que soportar cómo Marcus se acercaba a ella para darle un beso en la boca. Sí, yo soñaba con ella todas las noches, pero tristemente era la novia de mi mejor amigo, quienes llevaban juntos desde los trece años y no pareciera que su amor fuera a terminar. A callar y a aguantar, otra cosa no se podía hacer. Admiraba a los dos, pero tengo que admitir que verlos juntos de nunca lo había llevado nada bien.
También, entre los supervivientes, se encontraba mi primo Dylan, un niño pijo y engreído, el cual siempre quería ir de guay, pero a decir verdad era de los más pringados que uno se podía encontrar en el instituto. Desde mil apodos hasta dejarlo encerrado en los vestuarios, a ese desgraciado le hicieron de todo. Siendo sinceros, en el momento que lo vi, me hubiera gustado que se quedara en agua. Nunca tuve muy buena relación con él y sé que él también me habría deseado lo mismo.
Otro de ellos era Anderson, el mejor amigo de mi primo y quizás de los pocos verdaderos que tuviera, y tampoco sé ni cómo lo soportaba porque a menudo se burlaba de él. Se trataba de un chico con un cierto grado de retraso mental. En mi clase lo solíamos llamar el tonto, aunque, personalmente, de tonto, yo creo que no tenía tanto como decían. Me atrevería a decir que podría aportar mucho más al grupo de no ser tan subestimado.
Para decir verdad, todas estas personas que he nombrado, unas más, otras menos, en algún momento de lo que duró este calvario, he necesitado de ellas para sobrevivir.
Otra persona más que me dijeron que había llegado sana y salva a la isla fue una tal Rachel, la prima de Lina y una de las tantas exnovias que tuvo George que, si te digo la verdad, nunca entendí cómo lo podían aguantar. Sería un tipo desagradable y castigador, pero sin duda el más mujeriego de la clase.
A esta última no la llegué a ver, ya que, según me contaron, poco antes de que me despertara, ella, desobedeciendo las órdenes de George, se había adentrado en la isla con el fin de explorarla para, no sé, supongo que buscar algo de comida. No la conocía muy bien, ya que rara vez solía hablar con ella, pero, de lo poco que sé, tenía un espíritu valiente, rebelde y aventurero, así que ya me podía hacer una idea de lo que se le habría ocurrido.
El caso es que, al cabo de unos minutos, ya cuando estaba más o menos recuperado, el tan temido matón del recreo nos hizo reunirnos a todos en un círculo.
—Bien, como ya sabéis, necesitamos tres cosas fundamentales para sobrevivir —indicó—. Para lo que nos vamos a dividir en dos grupos.
—Yo tengo una pregunta: si son tres cosas, ¿por qué nos dividimos en grupos de dos? — preguntó Anderson interrumpiéndole sin dar previo aviso.
—¡Pues porque lo digo yo y punto! —le contestó de mala manera.
Ante tal contestación, no tardó nada en encogerse de hombros. George daba mucho miedo, pero, en una situación como esa, tal vez fuera el único que podría salvarnos la vida. Pues bien, aunque fuese el matón del instituto, era un gran amante de la pesca y la caza, además de ser aficionado a los programas de supervivencia, esos que salían en la televisión. ¿Matón y amante de la supervivencia? Sí, tal vez llegara a parecer raro; yo creo que ni él mismo lo podía entender.
Volviendo a aquel instante, según sus indicaciones, Lina, Marcus y él se encargarían de explorar la isla en busca de materiales para construir un refugio, así como, también, algo de comida.
En cuanto a mi primo, a Anderson y a mí, a quienes él consideraba como los más inútiles, nos mandó a quedarnos por la playa y que nos encargásemos de tener el fuego preparado para cuando regresaran.
—Bien, ahora ya sabéis qué hacer cada uno —aclaró—. ¡Más os vale tener el fuego hecho si no queréis problemas! —dijo, mirando de mala manera a mi primo, al tiempo que se adentraba junto a los otros dos en el interior de la isla.
Este, muy enfadado, lo primero que hizo nada más irse George fue dar una colleja a Anderson.
—¡De verdad, es que no se puede ser más tonto! —le gritó.
—Te lo juro, yo solo quería ayudar — contestó.
—¿Ayudar? ¡Tal vez si no le hubieras interrumpido…!
—Ya está bueno, ¿no? —intervine yo entonces, tratando de apaciguar la situación—. Vale que Anderson haya metido la pata, pero no creo que sea el mejor momento para pelear entre nosotros.
—Yo creo que Gregory tiene razón —saltó entonces.
Pero mi primo, tan cebado por el orgullo como de costumbre, dio una patada a la arena y se dirigió hacia el interior del bosque de la isla.
—¡¿Qué haces, imbécil?! —le grité.
Salí detrás de él; de ninguna manera me iba a quedar solo a cargo de todo. Y Anderson, como ya me temía, me siguió detrás.
—¿Y a dónde se supone que vamos? —me preguntó este otro al cabo de unos metros andados.
—¡Y yo qué sé! —contesté de mala manera—. ¡Tú! ¡Desgraciado! ¿Se puede saber qué estás haciendo? —grité seguidamente a mi primo.
Pero lejos de responderme, siguió caminando varios metros más hasta llegar a una enorme roca. Allí se subió para sentarse, dándonos la espalda. Al menos hasta cuando vio que Anderson y yo estábamos a pocos metros de él. En ese instante se bajó, dispuesto a seguir aún más lejos, con tal de que le perdiésemos la pista.
—¡Eso! ¡Tú a seguir huyendo como un cobarde! ¿Es así como resuelves los problemas? — insistí.