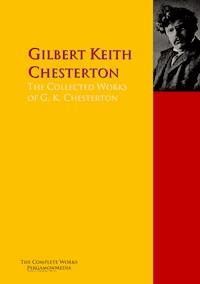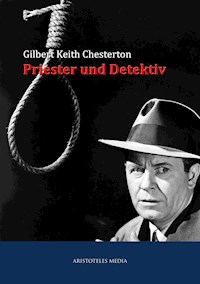4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Renacimiento
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Estaría bien poder citar a Chesterton reproduciendo lo que este hubiese dicho de... Chesterton. Aseguraría una frase brillante. Ante ese imposible, solo cabe señalar su agudeza, su ingenio, su independencia, su sentido del humor, su amor por la verdad. En estas Impresiones de Irlanda, el gran escritor inglés da su opinión sobre el país que conoció en 1918, durante un periodo de especial turbulencia que desembocaría en la independencia de parte de la isla (únicamente 26 de los 32 condados, y ello con Troubles y problemas que, aunque en la actualidad ya no sangrientos y suavizados, continúan). Irlanda suscita entusiasmos por su paisaje y sus gentes, por su música y tradiciones, que la hacen una de las naciones más atractivas de Europa, con un nimbo de romanticismo al que han contribuido la tragedia de su historia y la bruma teñida de misticismo del llamado crepúsculo celta. Sin embargo, aquí Chesterton no cae en el apasionamiento y, recorriendo el país y manteniendo conversaciones con sus habitantes, entre los que se incluyen figuras tan sobresalientes como la de W. B. Yeats, indaga en los motivos de un largo conflicto y respalda, asistido por la razón, la legitimidad de los deseos irlandeses de autogobierno. La atención de Chesterton sobre cualquier tema es siempre un prodigio; fijada sobre Irlanda, ya de por sí fascinante, un festín de y para la inteligencia. A.R.T.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
IMPRESIONES DE IRLANDA
G. K. Chesterton
IMPRESIONESDE IRLANDA
Prólogo deAntonioRiveroTaravillo
Traducción deVictoriaLeón
Título original:Irish Impressions, 1919
© Traducción: Victoria León Varela
© Prólogo: Antonio Rivero Taravillo
© 2017. Editorial Renacimiento
www.editorialrenacimiento.com
POLÍGONO NAVE EXPO, 17•41907VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA)
tel.: (+34) 955998232•[email protected]
Diseño de cubierta: Equipo Renacimiento, sobre un postal antigua de una vista de Dublín
ISBN: 978-84-17266-05-9
EL VERDE Y LA VERDAD
AGilbert K. Chesterton (1874-1936) le gustaban las paradojas. Parecían hincharlo, como un gas contradictorio y que contradijera incluso a su propio elemento o fórmula, hasta el punto de redondear su físico, casi de globo. Un globo que, naturalmente, propendía al cielo y al Cielo, a lo celeste y a lo divino. No en globo como personaje de Verne sino por tierra, una vez cruzado el canal que los ingleses llaman de san Jorge y que sus vecinos denominan Irish Sea, visitó Irlanda en 1918. De ese itinerario da cuenta este libro. Aunque aparezca en una colección de literatura de viajes, no es exactamente eso. Quiero decir que seguramente es más. Apenas hay pinceladas sobre el paisaje, descripción de monumentos, retratos del paisanaje o el repertorio de tipismos que rellena tantos libros viajeros; sí abunda, por el contrario, el pensamiento, la reflexión sobre algo fundamental que había estado a punto de producirse, y que solo se alcanzaría dos décadas después, ya muerto él: la independencia de Irlanda. Lo bueno es que el autor no era, aunque pesado en kilogramos, un pesado monologuista sino alguien inclinado a la dialéctica, de modo que aquí tenemos a Irlanda en relación con Inglaterra, la nación que la conquistó y colonizó. Y ello da juego para el inteligente discurrir de Chesterton, para su fino ingenio no puesto al servicio del mero lucimiento sino sometido a imperativos más hondos.
Las circunstancias que lo llevaron a la tierra de san Patricio fueron bélicas: tratar de persuadir a cuantos más irlandeses mejor para que se alistaran en los ejércitos de Su Majestad, que combatían por aquel entonces al enemigo teutón. Pero ello no impidió que pusiese su enorme inteligencia del lado del sentido común y que desapasionadamente, yendo a menudo en contra de los intereses británicos, diera la razón en muchos aspectos a los nativos de la Isla Esmeralda. Impresiones de Irlanda comienza en Dublín, creo que saliendo Chesterton de un hotel Shelbourne (aunque no se lo nombre) que todavía tendría restos de la metralla de un par de años antes, cuando se instalaron allí ametralladoras que castigaron cruentamente a los alzados que habían tomado el parque, y finaliza en Belfast, bastión de la tozudez de los opuestos a la más mínima relajación del Britannia rules. Por así decir, recorre el espectro de las sensibilidades religiosas y políticas: del nacionalismo católico al protestantismo unionista, el día y la noche.
Chesterton era católico converso, y por ahí ya se puede decir que, lejos de mistificaciones y nieblas míticas, se sentía predispuesto a la simpatía hacia Irlanda. Una simpatía cordial, sin fanatismos y ajena al furor mesiánico de un Pearse, que estaba deseoso de inmolarse como un Cristo en el Gólgota de la Oficina Central de Correos. Se hace eco Chesterton de una idea que seguro que debatió con Yeats en el Arts Club dublinés, a saber: que, a pesar de ser vencidos, los rebeldes de los que el Nobel de 1923 escribió en «Pascua de 1916» fueron los vencedores morales. Eso es algo que muchos estrategas y analistas han señalado. En el caso de aquel levantamiento, sucedió así aún más por algo que Chesterton no menciona: los celtas (y los irlandeses lo son primordialmente más que ninguna otra nación) han resultado ser a lo largo de la historia grandes admiradores de la derrota épica, así sea en el estadio tras un partido de rugby del Trofeo de las Cinco Naciones (me dicen que ahora son más los contendientes, pero yo me he quedado en esa cifra) o en una batalla a campo abierto (la literatura britónica antigua tiene como principal poema el canto a un sonoro fracaso bélico en Y Gododdin). Y ello, porque en la poesía céltica se privilegia el planto, el canto a los caídos.
«No se trata tan solo de que Inglaterra no deba gobernar Irlanda, sino de que no puede gobernarla. No se trata tan solo de que los ingleses no puedan gobernar a los irlandeses, sino de que los mercaderes no pueden gobernar a los campesinos», dictamina Chesterton. Quiere decirse que estaba a favor de su propio país, pero que, radical como era, contestatario, solía estar en contra de su gobierno. Y no solo en contra de las malas prácticas y los abusos, sino a favor de la verdad, que según el Evangelio hace libres. Esa libertad que para los irlandeses, católicos o no, puede decirse que presentaba la lectura alternativa «Lo verde os hará libres» (Chesterton se permite otro juego de palabras a propósito de este color netamente irlandés con la balada «The Wearing of the Green», como bien anota la traductora, Victoria León).
Pero no se ciñe nuestro autor a la cuestión del autogobierno o la independencia, también se ocupa de asuntos económicos y sociales, y tiene ocasión de expresarse también aquí contra el capitalismo y el colectivismo, que veía contrarios a la propiedad natural, a la comunión tangible con la tierra (muy buenas son sus reflexiones sobre una huelga de jornaleros incluidas en este volumen). Así, se manifiesta en apoyo de los sindicalistas James Larkin y James Connolly, quienes en 1913 se las habían tenido que ver con un salvaje cierre patronal que dejó en la miseria (mayor aún si cabe) a cientos de trabajadores. Fue precisamente la necesidad de los obreros de defenderse de las bandas de la porra de los empresarios y de la policía lo que llevó a la creación del Irish Citizen Army, que desempeñaría un papel decisivo en el Levantamiento de Pascua de 1916.
La sentenciosidad del autor de El hombre que fue jueves tiene aquí algunos momentos de oro, como cuando dice de un historiador: «No le importaba tanto que le acusaran del vicio de la arrogancia. Lo que no podía soportar era que le reprocharan la virtud de la humildad». Aunque no entre en los detalles del periplo, viajando con él por Irlanda se siente el lector como un James Boswell que acompañe al también fornido doctor Samuel Johnson en su recorrido por las Hébridas y las Highlands escocesas: no importa que el maestro, el demiurgo de palabras, se extienda más o menos sobre los accidentes del terreno o las peripecias; lo que cautiva es verlo y escucharlo pensar en voz alta, idear, emitir juicios, armar silogismos, derribar errores.
ANTONIO RIVERO TARAVILLO
Jaipur, julio de 2017
DOS PIEDRAS EN UNA PLAZA
Cuandopor primera vez hube cruzado el canal de San Jorge y salí de un hotel de Dublín al parque de San Esteban, mi primera impresión fue la de una particular estatua, o más bien una porción de estatua. En el camino había dejado muchos de los misterios tradicionales, pero ninguno me había perturbado como aquella visión o vislumbre fortuita. Nunca he entendido por qué el canal lleva el nombre de canal de San Jorge; parecería más natural llamarlo canal de San Patricio, pues el gran misionero casi con seguridad cruzaría ese agitado mar y contempló sus misteriosas montañas. Y, aunque estaría encantado, en un abstracto sentido artístico, de imaginar a San Jorge navegando hacia el poniente haciendo ondear los colores plata y escarlata de su cruz, no puedo en realidad considerar ese viaje la más afortunada de las aventuras de dicha bandera. Tampoco, si vamos al caso, entiendo por qué el parque tendría que llamarse de San Esteban, ni por qué el recinto parlamentario de Westminster se halla conectado con el primero de los mártires, a menos que la razón sea que San Esteban murió también bajo las piedras. Las piedras, apiladas para construir modernos edificios políticos, tal vez podrían considerarse túmulos, o montones de proyectiles que indican el lugar del asesinato de un testigo de la verdad. Y, aunque parece improbable que a San Esteban le llovieran estatuas además de piedras, no cabe duda de que hay estatuas que podrían matar a un cristiano solo con su visión. Entre esos ídolos de piedra que el santo debe padecer yo incluiría, desde luego, algunas de las figuras con levita que se encuentran frente al claustro de San Esteban de Westminster. Hay muchas estatuas como esas también en Dublín, pero la única que me interesa fue una que, al principio, me estuvo parcialmente velada. Y ese velo fue, cuando menos, tan simbólico como la propia visión.
Vi lo que parecían las patas traseras dobladas de un caballo sobre un pedestal, y deduje una estatua ecuestre al estilo un tanto inflado de las estatuas ecuestres del temprano siglo dieciocho. La figura, desde donde me hallaba, quedaba completamente oculta por las copas de los árboles que se alzaban en círculo a su alrededor, cubriéndola con cortinas de hojas o decorándola con estandartes de hojas. Pero eran verdes estandartes los que ondeaban y resplandecían al sol, rodeándolo, y el rostro que escondían era el rostro de un rey inglés. O, para ser más exactos, de un rey alemán.
Cuando las leyes resisten… Era imposible que no me vinieran a la cabeza unos viejos versos y unas palabras que aludían a la eterna revolución de lo verde en la tierra. Y cuando en verano las hojas a mostrar no se atreven su color… Los versos parecían llegarme de tiempos remotos y cumplirse de un modo que impresionaba, igual que una profecía; resultaba imposible no sentir que estaba ante un augurio. Era vagamente consciente de una visión de verdes guirnaldas que colgaban de la piedra gris, y que las guirnaldas tenían vida y crecían, y la piedra estaba muerta. Algo en las sustancias sencillas y en los colores elementales a la blanca luz del sol y en la sombra, incluso en la imagen oculta, detenía la mente por un instante en medio del ajetreo de la ciudad igual que una señal dada en un sueño. Me dijeron que la figura era la de uno de los primeros Jorges, pero yo parecía saber ya que era el caballo blanco de Hannover el que de aquel modo se había agrisado con el clima de Irlanda o verdecido con su vegetación. Sabía ya bastante bien que el Jorge que había cruzado realmente el canal no era el santo. Sino uno de aquellos príncipes alemanes que la aristocracia inglesa utilizó cuando hacía una política interior inglesa aristocrática y una política exterior inglesa alemana. Los ingleses que creen que el irlandés es proalemán o los irlandeses que creen que el irlandés debería ser proalemán seguramente esperarían que el pueblo de Dublín hubiera adornado la estatua de este libertador alemán con flores nacionales y banderas nacionalistas. Por alguna razón, sin embargo, no encontré vestigios de homenajes irlandeses en torno al pedestal del jinete teutón. Me pregunté cuántas personas en los últimos cincuenta años se habrían preocupado de él o siquiera habrían sido conscientes de su olvido. Me pregunto cuántas se habrán molestado en mirarlo, o incluso cuántas se habrán molestado en no hacerlo. Y, si se derrumbara, me pregunto si alguien volvería a levantarla. No lo sé; solo sé que jardineros irlandeses, o cualquier otra clase de humoristas irlandeses, han plantado árboles que forman un anillo alrededor de esa orgullosa figura ecuestre; árboles que, por así decirlo, se habían alzado para asfixiarlo, volviéndola más indiscernible que un Juan de la Mata de Haba en la mata de haba. Y Juan, o Jorge, se ha desvanecido, pero el verde permanece.
Aproximadamente a un tiro de piedra de esta calamidad en piedra se erguía, en la esquina de un camino de flores hermosamente colorido, un busto, a todas luces obra de un escultor moderno, con moderno ornamento simbólico coronado por el bello rostro de halcón del poeta Mangan; quien soñó, bebió y murió como un bohemio derrochador y despreocupado en la más oscura calle de Dublín de los alrededores. Este irlandés particular era lo que nos han dicho que eran todos los irlandeses: un hombre desesperado, imprudente, irresponsable, imposible, una tragedia de fracaso. Sin embargo, parecía llevar la cabeza alta y no escondida; las alegres flores no hacían sino realzar su imagen, del mismo modo que las hojas verdes ocultaban la otra; todo a su alrededor parecía brillante y bullicioso, y hablaba más bien de un tiempo nuevo. Era evidente que los hombres de hoy no se detenían a mirarla; los hombres de hoy habían estado allí el tiempo suficiente como para convertirla en monumento. Y era casi seguro que, si el monumento se derrumbaba, verdaderamente iba a volver a ser levantado. Me parece muy posible que rivalizaran por ello entre sí las modernas escuelas artísticas de vanguardia de reconocida extravagancia y lunatismo irreprochable; que alguien quisiera esculpir un Mangan cubista en un estilo más de ladrillo que de piedra, o levantar un Mangan vorticista, como un torbellino helado, para aterrorizar a los niños que jugaran en aquel camino florido. Cuando después entré en el Arts Club de Dublín o me mezclé con la estimulante sociedad de los intelectuales de la capital irlandesa, encontré una infinidad de cosas que me movieron tanto a la admiración como al asombro. Y tal vez la mejor de todas fuese que se trataba de la única sociedad que he conocido donde los intelectuales eran intelectuales. Pero nada me agradó más que el hecho de que incluso el arte irlandés se tomase allí con cierta pugnacidad irlandesa; como si pudiera haber peleas callejeras a cuenta de asuntos estéticos igual que una vez las hubo a cuenta de asuntos teológicos. Casi podía imaginarlos dirimir con picas una cuestión sobre bordado artístico o llamar a las barricadas con motivo de alguna disputa sobre encuadernación. Así que aún más fácilmente podía imaginar una especie de guerra civil ultracivilizada en torno al busto a medio restaurar del pobre Mangan. Pero era en un sentido aún más simple y popular que aquel busto me sugería la señal de un nuevo mundo en que la estatua del regio Jorge no era más que la ruina de un mundo antiguo. Y aunque desde entonces he visto otras muchas cosas más complejas y decididamente contradictorias en Irlanda, la alegoría de aquellas dos imágenes en piedra en aquellos jardines públicos ha permanecido en mi memoria sin encontrar contestación. La revolución Gloriosa, el gran libertador protestante, la sucesión hannoveriana; todas estas cosas fueron el desfile y la apoteosis misma del éxito. El aristócrata whig no era simplemente victorioso; era un vencedor que reclamaba la victoria. Lo que quedaba expresado a la perfección en la insolencia del catálogo de estatuas de la época; en todos esos pomposos jinetes de uniforme romano y peluca rococó que se pavonean en perpetuo movimiento proclamando su triunfo por las calles. Solo que hoy las calles están vacías y en silencio, y los caballos se han quedado inmóviles. De esa clase era la figura imperial alrededor de la cual se había erguido el anillo de árboles como si fueran los gigantescos abanicos que refrescasen a un sultán o las gigantescas cortinas de color verde que lo protegiesen. Pero era una especie de burla que su pabellón estuviera pintado del color de sus enemigos vencidos. Pues el rey estaba muerto tras las cortinas; su voz ya no volvería a oírse, y ni siquiera nadie desearía volver a oírla hasta el final de los tiempos. El siglo dieciocho dinástico no puede estar más muerto ya, y estos ídolos, al menos, son solo piedras. Pero, solo a unas pocas yardas, la piedra que rechazaron los constructores es en verdad la piedra angular que señala la curva de un nuevo camino lleno de color y plagado de niños y flores.
Esta, sospecho, es la paradoja de Irlanda en el mundo moderno. Ha llegado a un punto muerto todo lo que se creyó progresista como un caballo que cabriolea. Todo lo que se creyó decadente como un borracho moribundo se ha levantado de la tumba. Todo lo que parecía haber llegado a un callejón sin salida ha vuelto la esquina y se ha revelado como un camino nuevo. Todas las cosas que se creyeron a sí mismas sobre un pedestal se han encontrado en lo alto de un árbol. Y es por eso por lo que esas dos piedras al azar me parecen como ídolos que flanqueasen la puerta por la que se entra a Irlanda. Aunque no tuve que salir de aquella plaza para tener otra visión aún más simbólica que las flores junto al pedestal del poeta. A solo unas yardas del busto de Mangan, había una ejemplar parcela de hortalizas, como una pequeña huerta sin casa ni cocina aneja, en la que había plantadas patatas, coles y nabos en cantidad que bastaba para demostrar hasta dónde es posible aprovechar un acre. Y me di cuenta, como en una visión, de que aquel pequeño trozo de tierra se repetía como un patrón por toda la nueva Irlanda, y donde una hay huerta real hay siempre también una cocina real, que no es una cocina comunitaria. Esta es más típica, incluso, que el poeta y las flores. Pues esas flores son también alimento, y esta poesía es también propiedad; la propiedad que, adecuadamente distribuida, es la poesía del hombre común. Solo después reparé en todas las realidades a las que aquel accidente correspondía. Pero incluso aquel experimento público, a primera vista, tenía algo del significado de un monumento público. Era aquello algo que la tierra misma había enfrentado a la monstruosa imagen del monarca alemán, y bien podría haberse titulado este capítulo «Coles y reyes».