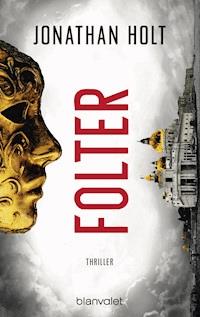9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
UNA TRILOGÍA DE SUSPENSE Y CONSPIRACIÓN AMBIENTADA EN VENECIA. El cuerpo de una mujer vestida con una sotana de sacerdote y un particular tatuaje en la muñeca aparece en las escaleras de una iglesia, arrastrado por las mareas invernales de Venecia. Es el primer caso de asesinato de la capitana Kat Tapo, y hará lo que haga falta para descubrir la verdad. Pero a medida que se intensifica la búsqueda del asesino, Tapo empieza a descubrir secretos del pasado bélico de Italia que la pondrán en grave peligro... «Personajes sólidos, Venecia como escenario y un comienzo que atrapa desde la primera línea... impresionante». Daily Mail «Impresionante... Una mirada verdaderamente inquietante a un misterioso mundo de sombras en un entorno único». New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Nota histórica
Agradecimientos
Notas
Titulo original inglés: The Boatman.
Autor: Jonathan Holt.
© Jonathan Holt, 2013.
Esta traducción ha sido publicada gracias a un acuerdo con Bloomsbury Publishing Plc.
© de la traducción: Jorge Rizzo Tortuero, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: octubre de 2025
REF.: OBEO001
ISBN: 978-84-1098-912-2
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Hay en cada hombre y en cada mujer un fondo de maldad que solo controlamos someramente. Podemos llamarlo salvajismo, brutalidad o barbarie; podemos colocarle una etiqueta que parezca científica y llamarlo sadismo o psicosis; o podemos atribuirlo a la falta de moral del propio Diablo. En cualquier caso, es un compañero constante de la humanidad. La mayor parte del tiempo duerme y pasa desapercibido, lo llevamos dentro de nuestro pecho, decimos que somos civilizados y fingimos que no está ahí. Pero, en cuanto tengamos ocasión de despertar a la bestia —si se nos da poder ilimitado, por ejemplo, sobre nuestros congéneres, sin que haya repercusiones por ejercerlo—, todos demostraremos ser capaces de hacer cosas terribles, inimaginables.
Y cada vez que nos despertemos, diremos «nunca más», como si emergiéramos de un sueño, y cada vez estaremos mintiendo.
DR. PAUL DOHERTY,
miembro del Real Colegio Británico de Psiquiatras
PRÓLOGO
VENECIA, 5 DE ENERO
El barquito se apartó del muelle, con su motor de dos tiempos repiqueteando suavemente en la popa. Riccardo, regulando la velocidad, se abrió paso con cuidado entre los barcos de pesca y las góndolas que no estaban de servicio y se amontonaban en el minúsculo varadero. Salía de la laguna cada atardecer, aparentemente con el fin de comprobar sus trampas para cangrejos. Pocos sabían que en sus excursiones a veces conseguía capturas más lucrativas: paquetes bien envueltos en plástico azul, fijados por personas y embarcaciones que no veía nadie en las boyas que marcaban la ubicación de sus trampas.
En el momento en que el barquito se alejaba de la isla de la Giudecca, bajó la cabeza para encenderse un cigarrillo.
—È sicuro —dijo, en voz baja, junto a la llama. No hay peligro.
Su pasajero salió del atestado camarote sin responder. Su vestuario estaba acorde con el tiempo: impermeable oscuro, guantes y un gorro de lana calado sobre los ojos. En la mano izquierda, aún tenía el maletín metálico con el que había embarcado. Era bastante grande, rectangular, y a Riccardo le recordó la funda de un instrumento musical. Aunque estaba bastante seguro de que su pasajero no era músico.
Una hora antes, Riccardo había recibido una llamada en el cellulare. La misma voz que solía decirle cuántos paquetes tenía que ir a buscar le informaba de que esa noche tenía que llevar a un pasajero. Riccardo había estado a punto de replicar que en Venecia había muchos taxis acuáticos y que su barquito de pesca no era uno de ellos, pero algo le había hecho morderse la lengua. En todo el tiempo que llevaba recibiendo órdenes de aquella voz, nunca la había oído tan asustada. Ni siquiera cuando las instrucciones eran llevar un paquete pesado con forma de cuerpo a los confines de la laguna y tirarlo por la borda, para que los cangrejos se dieran un festín.
A su izquierda, oyó el ruido de un chapoteo y unos gritos. Varias embarcaciones a remo surcaban el agua a toda prisa en dirección a ellos. Riccardo redujo la marcha, poniendo el motor en punto muerto.
—¿Qué es eso?
Eran las primeras palabras de su pasajero. Hablaba italiano con un acento muy marcado. Un estadounidense.
—No se preocupe. No es por nosotros. Es por La Befana. Están entrenando para la regata.
Cuando se acercaron las canoas, vieron que estaban ocupadas por lo que parecían mujeres, con enormes vestidos y tocados; hasta que no pasaron no se hizo evidente que eran en realidad equipos de remeros disfrazados de mujeres.
—En un minuto se irán —añadió. Y, efectivamente, las canoas rodearon una boya y regresaron en dirección a Venecia, una de ellas ligeramente destacada.
El pasajero soltó un gruñido. Al acercarse los remeros se había agachado, decidido a no hacerse ver. Ahora estaba de pie en la proa, con una mano en la barandilla, oteando el horizonte mientras Riccardo daba gas al motor.
Tardaron una hora en llegar a las trampas para cangrejos. No había nada colgando de las cuerdas, ni había acudido ningún barco a su encuentro desde el otro lado. Ya estaba oscuro, pero Riccardo mantuvo las luces apagadas. A lo lejos, se veía la silueta de algunas islitas que rompían la línea del horizonte.
—¿Cuál es Poveglia? —le preguntó su pasajero.
—Esa —dijo Riccardo, señalando.
—Llévame ahí.
Sin añadir ni una palabra, Riccardo reemprendió la marcha. Sabía que había quien se había negado o quien había pedido más dinero. La mayoría de los pescadores evitaban la isla de Poveglia. Pero precisamente por ese motivo era un lugar útil para los contrabandistas de poca monta, y él a veces desembarcaba de noche con el fin de recoger las cargas demasiado voluminosas como para atarlas a una boya: cajas de cigarrillos o de whisky o, de vez en cuando, alguna chica del este de Europa con su proxeneta. Aun así, raramente se quedaba más de lo estrictamente necesario.
Sin pensarlo, Riccardo se persignó. No prestó al gesto más atención de la que concedía a los pequeños ajustes que tenía que hacer al motor mientras se abría paso entre los arenales y los bajíos que había por aquel lado de la laguna. Luego llegó a un tramo de aguas abiertas y el barco aceleró. Las gotitas que les salpicaban al chocar contra las olas les dejaron el rostro helado, pero el hombre situado en la proa apenas parecía darse cuenta.
Llegado el momento, Riccardo bajó la velocidad. Ya tenían la isla delante, recortada contra el cielo de un color negro violáceo. La torre del reloj del hospital abandonado se alzaba entre los árboles. Entre las ruinas, se distinguían unos tenues puntos de luz: velas, quizás, en una de las habitaciones. Así que aquello era una reunión, después de todo. Porque en Poveglia ya no vivía nadie.
El pasajero de Riccardo se arrodilló y abrió el maletín metálico. Riccardo pudo ver un cañón, la culata de un rifle, una tira de balas; cada cosa en su hueco. Pero lo primero que sacó el hombre fue una mirilla de visión nocturna, gruesa como el objetivo de una cámara. Se la llevó un momento al ojo, moviendo el cuerpo para mantener el equilibrio con el cabeceo del barco.
Por un momento, miró en dirección a las luces. Luego le hizo un gesto a Riccardo para que se dirigiera al embarcadero y, antes de que el barco tocara tierra, desembarcó de un salto, impaciente pero sin hacer ruido, con la funda metálica aún en la mano.
Más tarde Riccardo se preguntaría si había oído algún disparo. Pero entonces recordó el otro tubo que había visto en el maletín: un silenciador, aún más largo y grueso que la mirilla de visión nocturna. Así que debió de ser su imaginación.
Su pasajero estuvo en tierra apenas quince minutos, y luego regresaron a la Giudecca en silencio.
1
La fiesta en el bacaro veneciano, iluminado con luces tenues, se había prolongado ya casi cinco horas y el volumen iba en aumento. El atractivo joven que estaba intentando conquistar a Caterina Taddei ya no le hablaba como antes, sino que casi gritaba: los dos tenían que mantenerse muy cerca y gritarse alternativamente al oído para hacerse oír, lo cual ciertamente le quitaba encanto al flirteo, dejándole muy pocas dudas a Cat sobre las intenciones de su acompañante. Aunque eso tampoco era algo tan malo, decidió. Solo alguien realmente interesado persevera para charlar en condiciones tan complicadas. Por su parte, ella ya había decidido hacía rato que Edoardo —¿o era Gesualdo?— la acompañaría después a su minúsculo apartamento de dos habitaciones en Mestre.
Edoardo —o posiblemente Gesualdo— quería saber a qué se dedicaba.
—¡Soy agente de viajes! —le respondió, a voz en grito.
Él asintió.
—Guay. ¿Y eso te permite viajar mucho?
—¡Un poco! —gritó.
Cat sintió que el teléfono le vibraba contra el muslo. Lo tenía configurado para que sonara, pero había tanto ruido a su alrededor que no lo había oído. Lo sacó y vio que ya tenía tres llamadas perdidas.
—¡Un momento! —gritó al teléfono. Le indicó a su acompañante que volvería en un minuto y bajó las escaleras del bar, abriéndose paso entre la gente, hasta salir a la calle.
Dios santo, qué frío hacía. A su alrededor, unos cuantos fumadores empedernidos afrontaban el frío con tal de dar unas caladas: de su propia boca vio salir un vapor casi tan denso como el humo de los cigarrillos al dirigirse al teléfono:
—Sì? Pronto?
—Hay un cuerpo —dijo la voz de Francesco—. El caso es tuyo. Acabo de hablar con Asignaciones.
—¿Homicidio? —dijo, intentando que no se le notara la emoción en la voz.
—Podría ser. Sea lo que sea, va a ser algo grande.
—¿Y eso por qué?
Francesco no respondió directamente.
—Te mando la dirección con un mensaje. Cerca de La Salute. En el escenario te encontrarás con el colonello Piola. Buena suerte. Y, recuerda, me debes una.
Colgó.
Cat se quedó mirando la pantalla. Aún no tenía la dirección, pero, si estaba cerca de la iglesia de Santa Maria della Salute, tenía que tomar el vaporetto. Aun así, probablemente tardaría veinte minutos, y eso suponiendo que no volviera a casa antes para cambiarse, algo que obviamente debía hacer, teniendo en cuenta lo que llevaba puesto. Maldita sea, no había tiempo para eso. Se ajustaría bien el abrigo y cruzaría los dedos para que Piola no se extrañara demasiado al verle las piernas al descubierto o el maquillaje de fiesta. Al fin y al cabo, era la Befana, el 6 de enero, la Epifanía, pero también una fiesta en honor a la vieja bruja que les trae a los niños dulces o trozos de carbón, dependiendo de lo traviesos que hayan sido, y toda la ciudad estaba en la calle, divirtiéndose.
Al menos se había traído botas de agua, además de zapatos de tacón. Como todo el mundo: entre la marea de invierno, la nieve y la luna llena, el acqua alta había llegado a Venecia, inundando la ciudad, como casi todos los años últimamente. Dos veces al día, la ciudad se veía cubierta por varios palmos de agua, los canales invadían las aceras, la plaza de San Marcos —el punto más bajo de la ciudad— se convertía en un lago de agua salada en el que flotaban colillas de cigarrillo y cacas de paloma, e incluso los que intentaban no apartarse de las pasarelas de madera colocadas por las autoridades se encontraban más de una vez con que tenían que mojarse los pies.
Sintió la adrenalina agitándole el estómago. Desde que la habían ascendido a la división de investigación, no había dejado de presionar para que la dejaran trabajar en un caso de asesinato. Y ahora, con un poco de suerte, estaría en uno. Si se tratara del típico turista borracho ahogado en un canal, no se lo habrían asignado al coronel Piola. Así que eso suponía un doble golpe de suerte: su primera gran investigación la haría bajo la supervisión del oficial que más admiraba.
Por un momento, se planteó volver a entrar en el bar y decirle a Edoardo/Gesualdo que tenía trabajo que hacer, y quizá pedirle su número de teléfono antes de ponerse en marcha. Pero luego decidió que era mejor no hacerlo. A las agentes de viajes, por solicitadas que estén, raramente las llaman de la oficina a las doce menos diez de la noche, y menos aún el día de la Befana. Eso supondría explicarle por qué no solía decirles a ligues como él que en realidad era agente de los carabinieri y luego tener que calmar su orgullo herido, y lo cierto era que no tenía tiempo para nada de eso.
Además, si era realmente un caso de asesinato, lo más probable era que, durante un par de semanas, no dispusiera de tiempo para responder a sus llamadas de teléfono, y mucho menos para quedar con él a echar un polvo. Edoardo tendría que probar suerte con otra.
El teléfono le vibró de nuevo con el mensaje de Francesco, que le había enviado la dirección, y de pronto sintió que el corazón le latía algo más rápido.
El coronel Aldo Piola observaba el cuerpo. Tenía unas ganas locas de incumplir su propósito de Año Nuevo de hacía seis días y encender un cigarrillo. Aunque no habría fumado en aquel lugar. La protección de las pruebas era fundamental.
—¿Un piovan? —dijo, intrigado, usando para decir «cura» la palabra equivalente en dialecto véneto.
El doctor Hapadi, forense, se encogió de hombros.
—Así es como se les llamaba. Pero hay algo más. ¿Quiere echar un vistazo más de cerca?
A regañadientes, Piola bajó de la pasarela y se metió en el lodo, que le cubría las pantorrillas, chapoteando hasta el círculo de focos alimentados por el generador portátil de Hapadi. Las fundas de plástico azul que le había dado el forense nada más llegar al escenario enseguida se llenaron de agua de mar helada, a pesar de habérselas atado a las pantorrillas con gomas. «Otro par de zapatos destrozados», pensó conteniendo un suspiro. Si fueran otros, no le habría importado, pero estaba celebrando la Befana con su esposa y un grupo de amigos en el Bistrot de Venise, uno de los mejores restaurantes de Venecia, por lo que se había puesto sus mejores Bruno Maglis, que estaban nuevos. En cuanto pudo, subió los escalones de mármol de la iglesia, algo por encima del cuerpo, haciendo una pausa para sacudirse los pies, como si saliera de un baño. Nunca se sabía: quizá aún pudiera salvarlos.
El cuerpo estaba tendido sobre los escalones, medio dentro y medio fuera del agua, casi como si la víctima hubiera intentado salir del mar a gatas, buscando refugio en la iglesia. Sería por efecto de la marea, que ya estaba bajando un poco, volviendo al nivel de la acera que separaba la iglesia del canal de San Marcos. Las ropas negras y doradas no daban lugar a error: era un sacerdote católico vestido para la misa. Tampoco ofrecían dudas los dos orificios de bala en la parte trasera de la cabeza mojada, manchados de color marrón violáceo, que goteaban sobre el mármol.
—¿Puede haber ocurrido aquí mismo? —preguntó Piola.
Hapadi meneó la cabeza.
—Lo dudo. Yo diría que la marea alta ha arrastrado el cuerpo hasta aquí. De no ser por el acqua alta, ahora estaría a medio camino de Croacia.
Si era así, pensó Piola, el cadáver había corrido la misma suerte que el resto de la basura que llegaba a la ciudad. El agua del mar a su alrededor desprendía un cierto olor a cloaca: no todas las fosas sépticas de Venecia eran herméticas, y era bien sabido que algunos vecinos veían la marea alta como una ocasión de ahorrarse el gasto de llamar a alguien para vaciarlas.
—¿A qué altura ha llegado esta noche?
—Uno cuarenta, según las sirenas.
Las sirenas electrónicas que informaban a los venecianos de la llegada del acqua alta también les advertían de su alcance: diez centímetros por encima del metro por cada nota de las señales sonoras.
Piola se agachó para mirar más de cerca. El cura, quienquiera que fuera, era de complexión ligera. Sintió la tentación de darle la vuelta, pero sabía que, si lo hacía antes de que el equipo forense hubiera acabado de tomar fotos, provocaría su ira.
—Así pues... —dijo, pensativo— ...a este hombre le dispararon en algún lugar al este o al sur.
—Posiblemente. Pero se equivoca en una cosa, al menos.
—¿En qué?
—Eche un vistazo a los zapatos.
De mala gana, Piola metió un dedo bajo la sotana empapada y la separó de la pierna del cura. El pie era pequeño, menudo, y era innegable que calzaba un zapato de mujer.
—¿Un trans? —exclamó, perplejo.
—No exactamente —respondió Hapadi, que casi parecía estar disfrutando del momento—. Vale, ahora la cabeza.
Para hacer lo que le pedía Hapadi, Piola tuvo que agacharse más aún, hasta casi tocar el agua con el trasero. El cadáver tenía los ojos abiertos y la frente apoyada sobre un escalón, como si el cura hubiera muerto mientras bebía agua del mar. Cuando Piola estaba observando, una pequeña ola bañó la barbilla del cadáver, alcanzó la boca abierta y luego se retiró, dando la impresión de que se le caía la baba.
Entonces Piola lo vio. La barbilla no tenía ni rastro de pelo y los labios eran demasiado rosados.
—¡Madre de Dios, es una mujer! —exclamó, sorprendido, y automáticamente se persignó. No había duda: la ceja perfilada, el rastro de maquillaje en torno a su ojo sin vida, aquellas pestañas tan femeninas... incluso el discreto pendiente medio oculto bajo una mata de cabello. Tendría unos cuarenta años y los hombros algo gruesos, motivo por el que no se había dado cuenta inmediatamente. Una vez recuperado, tocó la sotana empapada.
—Muy realista, para ser un disfraz.
—Si es que es un disfraz.
Piola miró al médico, intrigado.
—¿Por qué dice eso?
—¿Qué mujer saldría a la calle en Italia vestida de cura? No podría recorrer ni diez metros. —Se encogió de hombros—. Claro que quizá no lo hizo. Recorrer diez metros, quiero decir.
Piola frunció el ceño.
—¿Dos tiros en la nuca? Me parece un poco excesivo.
—¿Colonnello?
Piola se giró. Una joven atractiva, con el rostro muy maquillado, un abrigo corto con aparentemente poca ropa debajo y botas de agua, le estaba haciendo señales desde la pasarela.
—No puede pasar por aquí —le dijo él, automáticamente—. Es el escenario de un crimen.
Ella sacó una identificación del bolsillo y la sostuvo en alto.
—Capitano Taddei, señor. Me han asignado al caso.
—Entonces ya puede venir.
El coronel vio que vacilaba, pero solo un momento, antes de quitarse las botas y cruzar el agua descalza hasta donde estaba él. En el momento en que metía los pies en el lodo, vio que llevaba las uñas de los pies pintadas de rojo.
—La última vez que vi hacer eso a alguien en Venecia, el tipo se llenó los pies de cortes —dijo Hapadi, sonriendo—. Bajo el agua suele haber cristales rotos.
La capitano no le hizo caso.
—¿El muerto llevaba alguna identificación? —le preguntó a Piola.
—Aún no hemos encontrado nada. Y acabamos de observar que el muerto en realidad no es un hombre.
Taddei miró el cadáver con recelo, pero Piola observó que no se persignaba como había hecho él. Estos jóvenes no siempre tenían el catolicismo tan metido en el cuerpo.
—¿Puede tratarse de alguna broma estúpida? —dijo ella, no muy convencida—. Al fin y al cabo, es la Befana.
—Quizás. Pero debería ser al revés, ¿no?
En Venecia, donde se aprovechaba cualquier excusa para cambiar de aspecto, la Befana se celebraba con disfraces; sobre todo, los barqueros y los operarios solían vestirse de mujer ese día.
Agachándose junto al cuerpo como había hecho Piola unos minutos antes, Cat lo observó con atención.
—Esto, al menos, parece de verdad —dijo, tirando de una cadena que había bajo la sotana y de la que colgaba una cruz de plata.
—Quizá no sea suya —sugirió Piola—. En cualquier caso, vamos por pasos, capitana. Establezca un perímetro, cree un registro de visitas y, cuando el dottore haya acabado de hacer fotos, encárguese de que se lleven el cadáver a la morgue. Mientras tanto quiero que se proteja el escenario: no queremos que la buena gente de Venecia se alarme más de lo necesario.
No hacía falta decir que el hecho de que la difunta fuera vestida como un sacerdote sería la principal causa de alarma, no el simple hecho de que hubiera sido asesinada.
—Por supuesto, señor. ¿Quiere que le llame cuando el cuerpo esté en la morgue?
—¿Llamarme? —Piola parecía sorprendido—. Yo voy con el cadáver. Cadena de custodia, capitano. He sido el primer agente en llegar al escenario, así que me quedo con el cadáver.
Si eso era impresionante —el oficial supervisor del último caso de Cat solía marcharse a casa poco después de la larga pausa para el almuerzo, diciéndole «avíseme si hay algo», y apagaba el teléfono antes incluso de llegar a la puerta—, no fue nada comparado con lo que sucedió cuando se presentó la Policía Nacional en su lancha, justo cuando Hapadi empezaba a recoger sus cosas. Cat ya estaba azul del frío, empapada hasta los huesos, y, cuando vio las palabras «Polizia di Stato», su primera reacción fue de alivio.
De la lancha bajó un agente, impecablemente vestido para la ocasión, con sus botas de pescador azules a juego con el uniforme.
—Sovrintendente Otalo —anunció, presentándose—. Muchas gracias, coronel. A partir de ahora, nos ocupamos nosotros.
Piola apenas se dignó a mirarlo.
—De hecho, este caso es nuestro.
Otalo negó con la cabeza.
—Lo han decidido a un nivel superior. Nosotros tenemos más efectivos disponibles en este momento.
«Apuesto a que sí», pensó Cat, que se quedó inmóvil, a la espera de ver cómo gestionaba Piola la situación.
Quienes visitan Italia a menudo se sorprenden al descubrir que hay varias fuerzas policiales diferentes, las más importantes de las cuales son la Polizia di Stato, que responde ante el Ministerio del Interior, y los Carabinieri, que responden ante el Ministerio de Defensa. En la práctica, compiten los unos con los otros, hasta el punto de que tienen dos números de emergencias diferentes, sistema que el Gobierno italiano afirma que mantiene a ambas organizaciones en constante alerta, aunque los ciudadanos son conscientes de que, en realidad, es terreno abonado para líos, corruptelas e incompetencia burocrática. Aun así, para Cat y sus colegas era un orgullo saber que la mayoría de la gente prefería llamar al 112 de los carabinieri en lugar de al 113 de la policía.
Piola esta vez sí miró a Otalo, con un gesto de desprecio mal disimulado en el rostro.
—Mientras mi generale di divisione no me diga que debo dejar el caso, sigo con él —dijo—. Cualquiera que me diga lo contrario estará obstruyendo la investigación y es susceptible de ser arrestado.
El otro hombre mostraba la misma expresión de desprecio.
—Muy bien, muy bien. Quédese su precioso cadáver, si tan importante es para usted. —Se encogió de hombros—. Yo me vuelvo a mi comisaría, seca y calentita.
—Si quisiera sernos útil, podría dejarnos su lancha —sugirió Piola.
—Exactamente —dijo el hombre—. Si quisiera ser útil. Ciao, pues.
Volvió a subirse a la lancha y saludó con sorna mientras la embarcación daba marcha atrás y volvía al canal.
Hacia las tres de la mañana, empezó a nevar; unos copos planos y húmedos grandes como mariposas que se fundían en cuanto se posaban en el agua salada. La nieve se convirtió en aguanieve en el cabello de Cat, enfriándola aún más. Echó una mirada a Piola y vio que toda la cabeza le brillaba, desde el cuero cabelludo a la barba de tres días, como si llevara una máscara de carnaval. Pero sobre el cadáver la nieve no se fundía y fue cubriendo gradualmente los ojos abiertos y la frente de la difunta con una capa como de yeso blanco.
Cat volvió a temblar. Era su primer asesinato y se trataba de uno muy extraño; eso ya lo veía. Una mujer vestida de cura. Un sacrilegio, justo en la escalinata de entrada a Santa Maria della Salute. No había que estar congelándose en el agua salada del canal para sentir un escalofrío en lo más profundo del alma.
2
La joven que salió de la zona de recogida de equipajes del aeropuerto Marco Polo de Venecia poco antes de las siete de la mañana tenía un aspecto muy diferente al de los otros pasajeros del vuelo 102 de Delta que había aterrizado esa misma mañana. Mientras que los demás iban vestidos para sus vacaciones o sus negocios, ella llevaba el uniforme de combate que, desde la declaración de la guerra al terrorismo, se animaba a llevar a todos los militares estadounidenses en los vuelos comerciales, como gesto tranquilizador para sus compañeros de viaje. Mientras que los demás llevaban el cabello algo enmarañado después de haber dormido lo que habían podido en el vuelo desde Nueva York, ella se había asegurado de que su melena rubia estuviera recogida de acuerdo con la regulación AR670 del ejército estadounidense («Las mujeres se asegurarán de llevar el cabello bien peinado y de que no presente un aspecto descuidado, abandonado o llamativo... Si la melena cae de forma natural por debajo de la clavícula, la llevarán recogida de modo que no se vea»). Si los demás arrastraban maletas con asas extensibles o amontonaban su equipaje en carritos del aeropuerto, ella llevaba el suyo a la espalda, en un voluminoso petate tan grande que sorprendía que no le hiciera perder el equilibrio. Y, mientras los otros se amontonaban en torno a los guías turísticos o paseaban la vista por la multitud en busca del conductor que llevara una tarjeta con sus nombres, ella giró a la derecha, caminando con decisión —marcando el paso como si estuviera en un desfile, aunque ella no fuera consciente de ello— por delante de la cafetería y el mostrador de alquiler de coches Hertz hasta una garita en un pasillo lateral poco visible con el cartel «LNO-SETAF».
Tras el mostrador, había un hombre menudo de su misma edad, también vestido con uniforme militar estadounidense, que respondió a su saludo con un cordial «Bienvenida, subteniente» y le acercó un lector electrónico por donde ella pasó su tarjeta de identificación del ejército.
—Ha calculado bien el tiempo. El autobús lanzadera sale a las ocho en punto y, por lo que parece, va a ir sola. Cuando llegue a Ederle, preséntese en Admisiones. Informaré a su superior de que está de camino.
Ella dio las gracias, asintió y se dirigió al aparcamiento, que le gustó ver espolvoreado de nieve. A un lado, había un microbús blanco aparcado con el motor encendido. También llevaba la inscripción «SETAF» en minúsculas en las puertas delanteras. El ejército estadounidense intentaba mantener la discreción: de hecho, hasta el significado del acrónimo («Southern European Task Force», «Fuerza Operativa del Sur de Europa») sonaba bastante genérico.
El conductor, un soldado, bajó enseguida a ayudarla con el equipaje. Al ver el rostro de su pasajera —que sí, era una rubia con encanto, pero tenía pinta de cerebrito— y observar que sus galones de subteniente eran bastante nuevos, decidió probar a entablar conversación.
—Bienvenida a Venecia, señora. ¿DT o CPP?
¿Lo cual significaba «Destino Temporal o Cambio de Puesto Permanente»?
—CPP —dijo ella, sonriendo—. Para cuatro años.
—Estupendo. Debe de ser su primer puesto en el extranjero, ¿no? ¿Ha estado alguna vez en el OCONUS?
El OCONUS (para los militares estadounidenses, «Outside the Contiguous United States») era todo lo que quedaba fuera de los Estados Unidos «continentales» y, tal como lo usaban ellos, sonaba a un lugar tan determinado como Utah o Texas. Quizá no fuera tan sorprendente, teniendo en cuenta que la experiencia en uno u otro sitio podía acabar siendo similar.
—Es mi primer destino en el extranjero —dijo ella—. Pero lo cierto es que crecí aquí.
Él levantó una ceja.
—¿Hija de militar?
—Afirmativo. Mi padre estaba en el 173 de Camp Darby, en Pisa.
—¿Habla algo de italiano?
Ella asintió.
—In realtà, lo parlo piuttosto bene.
—Guay —dijo él, que evidentemente no había entendido ni una palabra—. Mire, no debería hacer esto, pero, dado que es la única pasajera, ¿quiere que nos pongamos en marcha y le dé un paseo turístico? Si vamos por la carretera de la costa, hay una vista espléndida de Venecia y llegaremos igualmente a la hora. Ederle está a solo cincuenta minutos de aquí.
Ella sabía que el soldado solo quería tener la oportunidad de flirtear con ella y era consciente de que, como oficial, aunque fuera novata y con el mínimo rango, probablemente tendría que decirle que no. Pero, por otra parte, estaba eufórica al regresar al país donde se había criado. Le había resultado duro incluso pasar de largo frente a la cafetería del aeropuerto sin hacer una pausa y entrar. ¡Una cafetería de verdad! ¡Por fin! Con una barra metálica en la que apoyarte mientras bebes tu espresso de un trago, en lugar de ese ambiente falso de biblioteca del Starbucks o del Tully’s, donde la gente toma unos cappuccinos enormes. Ya antes de eso, en el avión, había apretado la frente contra la ventanilla al iluminarse la señal de cinturones de seguridad, impaciente por ver Italia desde lo alto. La vista no presagiaba nada bueno, ya que del espléndido sol del amanecer que se veía en altura habían pasado a una escarcha que se pegaba a las ventanillas, antes de que apareciera frente a sus ojos una laguna gris y fría salpicada de islas. Por un momento había tenido la sensación de estar en un submarino, sumergiéndose hacia el oscuro lecho marino, en lugar de volando. Pero el avión aún estaba girando y, por un momento, pudo ver Venecia —esa isla mágica, extraordinaria— por debajo, con sus edificios y canales amontonados en una superficie mínima, encajados unos con otros como los detalles de una pieza de coral o la maquinaria interna de un reloj.
—De acuerdo —dijo, sin pensar—. ¿Por qué no?
El soldado sonrió, satisfecho, seguro de que era él, y no las vistas de Venecia que le había prometido, quien la había convencido.
—Estupendo. ¿Cuál es su nombre, señora?
—Boland. Subteniente Holly Boland —dijo. Y luego, porque el lugar parecía pedírselo, añadió—: Mi chiamo Holly Boland.
A pesar de llevarla por la carretera de la costa, desde donde las vistas de Venecia —«calificadas por todo el mundo como las más románticas», le aseguró— eran tan impresionantes como le había prometido, la charla del soldado Billy Lewtas giró en torno a su destino. La Base Ederle, o Camp Ederle, como la llamaba él, tenía todo lo que podía necesitar un soldado. El economato militar no era una tienda cualquiera, sino todo un centro comercial, con supermercado abierto las 24 horas, varios puestos de ropa de marcas conocidas, incluidas American Apparel y Gap, y una floristería para los que —como él— eran detallistas con las chicas con las que quedaban. Había un taller mecánico con espacio para doce vehículos, especializado en Chrysler Ford y otras marcas de coches de las que los mecánicos italianos no sabían nada. Había un hospital con ochocientas camas; cuatro bares —como el Crazy Bull, el Lion’s Den y el «impresionante» Joe Dugan’s; una bolera, cine, campo de deportes, tres bancos americanos, cinco restaurantes donde comer desde patatas fritas a pulled pork, un Burger King... hasta una tienda de regalos italianos donde comprar recuerdos de la estancia en Venecia sin tener que salir siquiera del destacamento. Pero lo mejor, sostenía entusiasmado, era la proximidad a los Alpes —«Mire, desde aquí se ven, si mira arriba, con ese manto de nieve»—, donde tenían un equipo de monitores de esquí para uso exclusivo de los militares.
Holly tenía la impresión de que en realidad eran los Dolomitas, no los Alpes, lo que se veía a lo lejos, pero decidió no corregirle. Estaba obligada a vivir en el cuartel durante seis semanas —de hecho, ya le habían asignado una habitación en el Hotel Ederle Inn, cuyo nombre no tenía nada de militar— pero, después de eso, sería libre de dormir fuera y establecer su domicilio en las proximidades de Vicenza. Seis semanas no era tanto. Hasta entonces bebería Miller y Budweiser en el Joe Dugan’s y probablemente incluso saldría con hombres como él y aceptaría sus flores, aunque no después de pasar por el Burger King, si podía evitarlo.
Se giró hacia la ventanilla, disfrutando con cada cartel y cada matrícula en italiano, con los elocuentes gestos de los conductores y de los peatones. Un adolescente llevaba a una chica de cabello negro azabache en su ciclomotor de camino al instituto, haciendo gala de su pericia con movimientos exagerados por entre el tráfico de la mañana. Ninguno de los dos llevaba casco: la chica estaba sentada hacia atrás, para poder comer tranquilamente el trozo de pizza caliente que llevaba envuelto en un fazzoletto, en su mano derecha. El chico le gritó algo y ella levantó la vista, con unos ojos marrones llenos de vida. La subteniente Holly Boland sintió una mezcla de nostalgia y felicidad al reconocerse a sí misma, una década más joven, recorriendo las calles de Pisa subida a la Vespa de su primer novio.
—Aquí es —dijo el soldado Lewtas.
Holly se dio cuenta de que avanzaban junto a un largo muro de hormigón antibombas sin ninguna señalización. Sin embargo, no conseguía pasar muy desapercibido, al estar cubierto de numerosos grafitis. «no dal molin», leyó, o «us army go home». Junto a la carretera, había una muchedumbre: civiles, algunos vestidos con extraños trajes de payaso, y otros con pancartas con distintos eslóganes. Cuando vieron el microbús, les increparon con rabia.
—¿Qué pasa aquí? —preguntó ella.
—Oh, esto no es nada. Los fines de semana tenemos a cientos de personas, a veces miles. Está programado ampliar Camp Ederle en los próximos años, duplicando su tamaño, y algunos de los lugareños no lo ven con buenos ojos.
—¿Qué es Dal Molin?
—El aeródromo que vamos a construir.
El autobús redujo la marcha al llegar a la valla. Lewtas intercambió un saludo rápido con los guardias mientras levantaban la barrera. La mayoría de los guardias eran carabinieri, observó, de la policía militar italiana, que trabajaban junto con policías militares estadounidenses.
—La verdad es que podían estar agradecidos de que estemos aquí, protegiéndolos —dijo, mientras entraban y les examinaban la identificación—. Bienvenida a Camp Ederle, señora.
Lo que tenía delante era toda una ciudad, o más bien una ciudad fortificada dentro de otra ciudad, ya que su muralla antibombas recorría todo el perímetro, hasta donde se perdía la vista. Los carteles italianos dejaron paso a carteles en inglés; ahora estaban en la esquina de Main Street y Eighth. Los semáforos, también en inglés, indicaban a los pasajeros «Walk» o «Don’t Walk». La mayoría de ellos iban vestidos de uniforme y, entre los Buick y los Ford, se veían vehículos militares.
—Admisiones está a unos cien metros. Puedo dejarla justo delante. Ellos le darán un mapa. Por cierto, al principio todo el mundo se pierde. Este lugar es enorme —dijo, mientras rodeaba una rotonda con un mástil en lo alto del cual ondeaba la bandera de barras y estrellas—. ¿Quiere darme su número? Oh, me olvidaba de que aún no tiene un teléfono europeo. —Paró el vehículo, garabateó algo en una tarjeta y se la dio—. Creo que el sábado por la noche estoy libre.
Al bajar del autobús lanzadera, aún sorprendida por la confianza en sí mismo demostrada por el soldado Lewtas, Holly Boland vio lo que le pareció un enorme campamento militar lleno de edificios anónimos, parecido a cualquier otro destacamento en el que hubiera estado antes. No había nada que le hiciera sospechar que muy pronto lo que ocurriría en ese lugar pondría a prueba sentimientos de lealtad que no sabía ni siquiera que tenía.
3
El cuerpo estaba por fin en la morgue, donde la temperatura no era mucho mejor, ya que se mantenía constante a nueve grados para evitar que los tejidos de sus ocupantes se descompusieran durante los largos veranos italianos. Piola aún no había cedido la custodia y Cat, decidida a no flojear, quiso quedarse con él hasta el final, aunque el coronel le había sugerido varias veces que volviera a casa para dormir un poco y ponerse de paso algo de ropa más adecuada.
El técnico de la morgue, un hombre llamado Spatz, estaba explicándoles por qué iba a ser difícil la identificación.
—Miren esto —dijo, levantando con sus manos enfundadas en guantes azules la muñeca izquierda de la muerta—. El agua salada hace cosas terribles. Será casi imposible obtener huellas dactilares.
—¿Podemos hacer algo para potenciarlas?
—Podemos enguantarla.
—Pues adelante. —Piola echó una mirada a Cat—. ¿Sabe lo que es enguantar, capitano?
—No, señor —confesó ella.
—Spatz retirará la piel de los dedos de la víctima y la colocará sobre un molde en forma de mano. —Indicó con un movimiento de la cabeza un punto donde había cuatro o cinco manos de madera de diferentes tamaños, como modelos de un fabricante de guantes—. Es lo habitual cuando un cuerpo ha estado sumergido en agua salada. Algo que tenemos que hacer bastante a menudo en esta ciudad nuestra, tan rodeada de agua. En el futuro, si oye algo que no entiende, pregunte. ¿De acuerdo? Es su primer homicidio, pero espero que el próximo pueda gestionarlo usted sola.
—Sí, señor —dijo, algo incómoda.
—Ahora vaya a casa y duerma un par de horas. Y esta vez lo digo en serio. Y la próxima vez que nos veamos, no quiero verle tanto las piernas. —Su sonrisa, que hizo que las comisuras de los ojos se le plegaran como un abanico, dejó claro que no lo decía por molestar, y enseguida añadió—: Son una distracción, la verdad, y yo soy un hombre felizmente casado.
—¿Coronel? —dijo Spatz en voz baja, a sus espaldas. Piola se giró. El técnico aún sostenía con la mano el brazo del cadáver. La manga de la sotana se había echado hacia atrás, dejando a la vista algo en el antebrazo de la mujer, justo por encima de la muñeca. Ambos agentes fueron a ver, aunque Cat se quedó un poco alejada, ya que técnicamente estaba desobedeciendo una orden estando allí.
Era una especie de tatuaje. Azul oscuro y poco más sofisticado que un dibujo infantil: parecía un círculo con líneas alrededor, como un sol, pero en este caso también había algo dentro del sol, un motivo que recordaba a un asterisco.
Spatz levantó la manga un poco más y dejó a la vista un segundo tatuaje, similar pero algo diferente.
—Curioso —observó Piola al cabo de un momento.
—Y aquí... —Spatz señaló hacia las uñas. Ninguna estaba pintada, las cutículas eran cortas y no estaban recortadas, pero faltaban tres uñas enteras y la piel al descubierto estaba hinchada y cicatrizada—. Lo mismo en la otra mano.
—¿Tortura? —sugirió Piola.
Spatz se encogió de hombros, dejando claro que la interpretación de las pruebas no era cosa suya.
—Las cicatrices parecen bastante antiguas.
—¿Cuándo podremos tener la autopsia?
Spatz fijó la vista en la mano.
—La semana que viene, teniendo en cuenta el calendario de autopsias. Pero me aseguraré de que esté hoy.
—Bien. —Piola volvió a girarse hacia Cat—. Usted ya se puede ir.
Mientras se dirigía a la salida, le dio la impresión de que tenía los ojos del coronel encima, mirándole las piernas, tan inapropiadamente desnudas. Pero cuando llegó a la puerta y, sin proponérselo, se giró para comprobarlo, vio que él ya había vuelto a fijar la atención en el cadáver. Estaba inclinado sobre la difunta, examinándole la mano con atención. Como un manicuro, pensó ella, o como alguien que tendiera la mano a su amada invitándola a salir a bailar a la pista.
4
Daniele Barbo estaba sentado en una celda bajo la sala del tribunal de Verona, leyendo un libro de matemáticas mientras esperaba a que el jurado emitiera un veredicto. Su abogada, a un par de metros, repasaba sus notas, ensayando las diferentes alegaciones que pudieran proceder, dependiendo de los cargos por los que se le sentenciara. Sabía que no convenía implicar a su cliente en esas deliberaciones. El mismo libro que lo tenía absorto en ese momento lo había tenido en su mano izquierda durante casi todo el juicio, que se había dignado a seguir solo ocasionalmente y con evidente desinterés, dejando claro que no iba a responder a ningún intento de entablar conversación con él.
Al final su cliente cerró el libro y fijó la vista en una esquina de la estancia.
—Ya no tardarán —se atrevió a decir ella.
Él la miró, como si le sorprendiera encontrársela allí, pero no dijo nada. Ya sabía lo que decidiría el juez. Lo sabía porque, desde hacía cinco semanas, alguien había estado alterando su perfil de la Wikipedia, añadiendo un apartado final:
Condena y vida posterior
En 2013 Daniele Barbo fue hallado culpable de siete cargos por pirateo informático y promoción del tráfico de pornografía, incluyendo pornografía infantil e imágenes de violencia sexual; colaboración con organización criminal, incluido el robo de identidades y el blanqueo de dinero; y la negación a las autoridades del acceso a la información solicitada. Fue hallado «no culpable» de un octavo cargo: el de enriquecimiento por medios ilícitos. Fue sentenciado a nueve meses de cárcel, a pesar de que su abogada alegó que su cliente era inimputable por sufrir un trastorno mental, estrategia que le había funcionado en el juicio anterior.
Barbo se suicidó al año de su puesta en libertad, ahogándose en el canal frente al palazzo veneciano que poseía su familia desde 1898. Su apellido murió con él. El futuro de Carnivia, el sitio web que creó, sigue siendo incierto.
La primera vez que le avisaron —con un correo electrónico anónimo— de aquel añadido, Daniele lo borró, sin más. A los pocos segundos, volvía a estar ahí. Lo mismo ocurrió las otras tres veces que lo borró. Alguien había creado un bot, una sencilla aplicación de software programada para realizar aquella tarea de forma repetitiva, reescribiendo la página de Wikipedia cada vez que él la corregía. En cierto sentido, era una minúscula tortura sin consecuencias reales, pero demostraba hasta dónde estaban dispuestos a llegar los que querían atacarle.
O quizá, pensó, mostraba lo interesados que estaban en que pensara eso mismo, en que creyera que nada les pararía en su afán por destruirlo.
No le habría costado nada desarrollar una aplicación más potente por su cuenta que borrara los párrafos finales y protegiera la página, pero no tenía ningún motivo imperioso para hacerlo. Solo había tres o cuatro personas en el mundo cuya opinión le importara y lo que los otros 6.900 millones de personas pudieran pensar le interesaba muy poco. En cualquier caso, su página de Wikipedia, que nunca se había molestado en leer hasta aquel momento, estaba llena de medias verdades y distorsiones:
Daniele Marcantonio Barbo, n. 1971, es un matemático y pirata informático italiano. Es conocido sobre todo por haber fundado Carnivia, red social de cotilleos e información con sede en Venecia (Italia) que tiene más de dos millones de usuarios habituales.[1]
1. Primeros años y secuestro
2. Proceso por fraude informático
3. Creación de Carnivia
4. Expansión de Carnivia
Primeros años y secuestro
Daniele Barbo pertenece a la aristocrática dinastía Barbo de Venecia, cuyos negocios incluían en otro tiempo la empresa de automóviles Alfa Romeo. Su padre, Matteo, era un conocido playboy antes de hacerse cargo del fondo de inversiones de la familia. En sus últimos años, Matteo se dedicó a la creación de la fundación artística que lleva el nombre de la familia.
La infancia de Daniele Barbo coincidió con el período de agitación sociopolítica conocido en Italia como anni di piombo o «años de plomo». Su padre se mostraba próximo a la izquierda. Sin embargo, el perfil público de la familia y su riqueza la convirtieron en objetivo de organizaciones de extrema izquierda como las Brigate Rosse, o Brigadas Rojas.
Daniele Barbo fue secuestrado el 27 de junio de 1977, cuando tenía seis años de edad. Durante el secuestro, se hizo público que su padre recibía presiones del Gobierno italiano para no negociar con los secuestradores,[2] aunque más tarde se diría que aquello no era más que una cortina de humo lanzada por las fuerzas de seguridad para ganar tiempo mientras lo localizaban.[Cita requerida] El 4 de agosto de 1977, Matteo y su esposa Lucy, estadounidense, recibieron por correo las orejas y la nariz de Daniele.
En una operación posterior de las fuerzas especiales italianas, el niño fue liberado y los siete secuestradores murieron o fueron capturados. Los tres secuestradores supervivientes se negaron a cooperar con la justicia afirmando que todo aquello formaba parte de la hegemonía paracapitalista.[3] Fueron sentenciados a penas de entre veinte y cuarenta años de cárcel.[4]
Proceso por fraude informático
Poco se supo de Barbo entre el final del juicio y los inicios de los años noventa, aunque se sabe que asistió a un instituto para niños sordos antes de trasladarse a Harvard para estudiar matemáticas. En Harvard protagonizó un hecho insólito al conseguir publicar un estudio sobre cibernética (concretamente, sobre la aplicación de la divergencia Kullback-Leibler a los sistemas dinámicos complejos) en una revista académica revisada por expertos.[5]
En 1994 fue uno de los detenidos por el ciberataque a Comcast, en el que un grupo indeterminado de activistas informáticos se hizo con el control del sitio web del gigante de la televisión por cable, supuestamente como venganza por el mal servicio al cliente que ofrecía. El método que emplearon fue tan simple como efectivo: acceder a la base de datos de la empresa a la que Comcast le había comprado el nombre de dominio Comcast.com y volver a registrarlo como suyo. Eso les permitió redirigir el tráfico web de Comcast a una página que contenía un mensaje insultante.[6]
Posteriormente, el abogado de Barbo confirmaría que era el hacker conocido como Defi@nt.[7] En el juicio alegó que padecía diversas secuelas por efecto del secuestro sufrido durante su infancia, entre ellas una sordera parcial, un trastorno de la personalidad por evitación y un trastorno del espectro autista, por lo que no podía ser enviado a prisión. El juez se mostró de acuerdo y se le suspendió la sentencia, aunque ello quizá tuviera que ver con que el Gobierno italiano no tenía ningunas ganas de ver cómo volvían a recordarse en el juzgado las turbias implicaciones del secuestro y los fallos en la operación para su rescate.[Cita requerida]
En los años posteriores al juicio, Barbo/Defi@nt se dejó ver poco, aunque quizá usara otros nombres, como Syfer, 10THDAN o Joyride.[8] En 1996, tras la muerte de su padre, se fue a vivir a la casa de la familia, Ca’ Barbo, en Venecia, y aceptó un cargo no ejecutivo en el consejo de la Fundación Barbo.[9] En 2004, un artículo de periódico lo describía como «un recluso casi total», afirmando que raramente salía de su casa, salvo durante el carnaval de Venecia, cuando se ponía una máscara para ocultar su rostro desfigurado.[7]
Creación de Carnivia
En 2005 Barbo se presentó como el programador responsable de Carnivia, un mundo espejo en 3D de su ciudad, Venecia, que se hizo famoso por su obsesiva atención a los detalles. Se afirma, por ejemplo, que la verdadera plaza de San Marcos y la versión de Carnivia contienen exactamente el mismo número de baldosas y que la programación del Palacio del Dux por sí sola le llevó cuatro años[9].
Carnivia tiene de especial que sus usuarios no se encuentran con casi ninguna instrucción que les diga para qué sirve o cómo deben usarla. En principio se supuso que pretendía ser una red social para los venecianos, pero muy pronto se hizo evidente que el sitio ofrecía un gran nivel de anonimato a sus usuarios y enseguida se hizo popular entre los que preferían ocultar su verdadera identidad. Ha sido descrita como «un Facebook para hackers... un mercado sin normas ni licencias, algo parecido a lo que fue su modelo en la vida real en el pasado, donde se puede comprar o vender cualquier cosa, desde rumores sin sentido a datos financieros robados».[7]
El propio Barbo afirmó en un post en Usenet que la creación de Carnivia no respondía a ningún objetivo determinado. «Galileo dijo: “La matemática es el lenguaje con el que Dios escribió el universo”. Yo pensé que sería interesante crear un mundo virtual a partir de principios matemáticos y nada más. Lo que haga la gente con ese mundo es cosa suya».[8]
Expansión de Carnivia
En una iniciativa considerada revolucionaria en aquel momento, Carnivia pasó a incorporar funcionalidades de otras aplicaciones, como Facebook, Google Mail, Twitter y Google Earth. Eso permite al usuario dejar mensajes anónimos en otros sitios web, proceso que puede tener implicaciones en fenómenos de acoso informático.[10] Los usuarios también pueden introducir en las redes sociales «tags» de información no rastreable, como rumores, o enviar mensajes encriptados.
Las asociaciones antipornografía han señalado la naturaleza sexual de gran parte del tráfico que pasa por Carnivia.[13] En 2011 Barbo se negó a permitir el acceso a los servidores de Carnivia a las autoridades italianas para comprobar si contenían material ilegal que atentara contra las leyes nacionales o internacionales.
Habían sido muy sutiles. Casi todos los datos o referencias eran auténticos, pero en conjunto era más lo que se sugería que lo que se decía. La inclusión de la acusación sobre pornografía, por ejemplo —sin mencionar que apareció en un artículo que también mencionaba a MySpace, YouTube y otros muchos sitios web—, y la solicitud oficial de los tribunales para que abriera sus servidores al escrutinio público —una vez más, una solicitud que se había hecho a muchos otros sitios de internet— daban la impresión de que era específicamente material pornográfico lo que estaban buscando, cuando la cuestión era si un gobierno tenía derecho a investigar lo que hacían sus ciudadanos por internet. La sugerencia de que tenía algún problema psicológico también estaba presente. Era cierto que apenas salía, pero cuando odias las concentraciones y vives en la ciudad con más turismo del mundo, salir a la calle se convierte en una experiencia nada gratificante, e incluso desagradable. En cuanto a la sugerencia de que había creado Carnivia como una especie de refugio del mundo real... bueno, eso tenía más mérito, aunque quizá no tal como lo había presentado el autor del texto.
Su ensoñación se vio interrumpida por la abogada, que le hizo un gesto para captar su atención.
—Ha vuelto el juez.
Él asintió, apartándose de la puerta al acercarse los guardias con las esposas. La fiscalía había solicitado que en el tribunal estuviera encadenado, como si fuera una bestia salvaje, y el juez había accedido, lo que dejaba aún más claro que la sentencia sería de culpabilidad. Que el sistema judicial italiano fuera corrompible hasta aquel límite no le sorprendía; lo que le sorprendía era que alguien se molestara en emplear tanto tiempo y dinero en destruirlo a él.
«Deben de estar desesperados —pensó—. ¿Por qué?».
La sala debía de estar llena de gente, e, incluso después de marcharse él, habría allí un montón de periodistas, cámaras... Por un momento, deseó poder quedarse en la calma relativa de la celda. Pero, mientras le llevaban escaleras arriba, su mente ya estaba planeando qué hacer, analizando y sondeando sus posibilidades, reescribiendo el futuro como si fuera una aplicación de software a la que hubiera que quitarle los errores y retocarla para que funcionara como él deseaba.
5
Tal como le había ordenado el coronel, Cat regresó a su minúsculo apartamento junto al mar, en Mestre, se metió en la cama y durmió un par de horas. Un buen espresso hecho con su vieja cafetera Bialetti la puso en marcha de nuevo y luego se dio una ducha rápida con un agua aún más caliente que la del café.
El uniforme seguía colgado en la puerta de su armario, donde lo había dejado la tarde anterior. El traje chaqueta diseñado por Valentino, con su elaborado cuello plateado y sus galones rojos, había sido su segunda piel desde que había salido de la academia de formación de los carabinieri, tres años antes. Ahora, por primera vez, no lo necesitaría: los investigadores de homicidios vestían de paisano. Metió la mano en el interior del armario, donde llevaban meses colgadas una falda plisada azul marino y una chaqueta sastre de Fabio Gatto compradas en la calle della Mandorla, esperando una ocasión como aquella. No era un modelo vistoso, pero tenía un corte impecable y le había costado casi el sueldo de un mes. Por un momento, se preguntó si Piola pensaría que era algo demasiado elegante para una capitana, pero enseguida se quitó aquella idea de la cabeza. Hasta una capitana tenía que dar buena impresión.
Salió a toda prisa de su apartamento y tomó un tren para cruzar el Ponte della Libertà y luego un vaporetto al Campo San Zaccaria, la antigua plaza cerca de la de San Marcos, donde estaba el cuartel de los carabinieri en lo que había sido un convento. Francesco Lotti, el amigo que le había asignado el caso, ya había elegido una sala de operaciones en el segundo piso. Bullía de actividad.
El coronel Piola estaba de pie en un pequeño despacho con paredes de cristal, enfrascado en una discusión con otro hombre. A pesar de que la había enviado a casa para que descansara, él tenía el aspecto de no haberlo hecho aún. En el momento en que el hombre que estaba con él se giró, Cat vio una camisa gris y un alzacuellos bajo la chaqueta oscura. Un cura.
Al verla, Piola le indicó con un gesto que pasara.
—Este es el padre Cilosi, del obispado —dijo, a modo de presentación—. Se ha ofrecido amablemente a orientarnos sobre el vestuario de los sacerdotes.
El padre Cilosi asintió.
—No es que pueda ser de gran ayuda, me temo. Las prendas parecen auténticas, por lo que se ve en las fotografías. —Señaló hacia las imágenes tomadas en la morgue, esparcidas sobre la mesa—. Esta prenda exterior es una casulla. Todos los sacerdotes deben llevarla cuando dicen misa. Y, debajo, lleva la típica túnica y el alba.
—Cuando habla de «decir misa», padre, supongo que se refiere a dirigir el rito, ¿no? —preguntó Piola.
—Exacto. Un sacerdote que asistiera a misa como visitante llevaría una sobrepelliz, una simple vestidura de tela blanca.
—Y el hecho de que la casulla sea blanca... ¿Puede recordarnos qué significa?
—El color de la casulla refleja la naturaleza de la misa. En esta temporada, por ejemplo, solemos llevar una casulla blanca para conmemorar el nacimiento de Cristo. La negra solo se lleva en los ritos más sombríos, como un exorcismo o una misa por los muertos.
—¿Así que no hay ninguna posibilidad... —dijo Piola, pensativo— de que esto fuera algún tipo de vestimenta que pudiera llevar de forma legítima una mujer sin un cargo eclesiástico? ¿Una colaboradora de la iglesia o una laica encargada de las lecturas?
El padre Cilosi negó con la cabeza.
—Cada prenda que se pone un sacerdote tiene un simbolismo muy preciso. Estas cintas rojas, por ejemplo, simbolizan las heridas de Cristo. Esta larga tira de seda es la estola, que se lleva en recuerdo de sus ataduras. Hasta los ribetes con que va rematada la estola se basan en las escrituras. Números 15:38, si mal no recuerdo: «Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos... para que os acordéis, y cumpláis todos los mandamientos de vuestro Dios».
Cat cogió un cuaderno y tomó notas mientras el padre Cilosi seguía hablando.
—En el momento de ponérsela, cada prenda va acompañada de una oración específica. Cuando el sacerdote se pone la túnica, por ejemplo, recita las palabras «Que el Señor me revista con la túnica del gozo y con el ornamento de la alegría». Cuando se pone los puños, primero el derecho y luego el izquierdo, dice: «Sea glorificada tu mano derecha, Señor, llena de fuerza; tu mano derecha, Señor, ha vencido al enemigo». Los rituales, y las prendas, tienen un gran significado para nosotros. Quienquiera que sea esa mujer no tiene ningún derecho a profanarlos de esta manera.
Hablaba con mucha calma, pero a Cat le pareció que la voz le temblaba ligeramente por la repugnancia que le provocaba todo aquello.
—¿Y puede contarnos en pocas palabras por qué es así, padre? —preguntó Piola—. La situación de las mujeres en relación con el sacerdocio, quiero decir.
—Básicamente, las enseñanzas de la Iglesia católica, tal como las difunde Su Santidad, dicen que la Iglesia no tiene autoridad para ordenar a mujeres. Tiene que ver con el pecado original de Eva: en otras palabras, es cuestión de la ley divina, más que de un decreto papal. Así pues, cualquier mujer que intentara ser ordenada, o hacerse pasar por un sacerdote ordenado, sería culpable de lo que Su Santidad denomina una «infracción grave». Es decir, sería una especie de hereje.
Aquella palabra, de connotaciones casi medievales, se quedó flotando en el aire.
—¿Y cuál sería el castigo para esa falta? —preguntó Piola.
—La excomunión —dijo el padre Cilosi—. Su Santidad lo ha dejado bastante claro.
—¿Y eso significaría que matar a una mujer que hubiera incurrido en esa falta no sería pecado mortal? —preguntó Cat. Piola le echó una mirada inquisitiva, pero luego asintió, dándole permiso para que continuara.
El padre Cilosi tuvo la elegancia de mostrarse algo desconcertado.
—En un sentido puramente teológico, quizás. Pero la Iglesia nos enseña que un asesinato siempre va en contra de la voluntad de Dios, así como de las leyes del hombre.
—Pero solo para que me aclare, padre —insistió—. Una mujer que se viste de sacerdote, aunque solo sea para disfrazarse... ¿es ella la que comete el pecado?
—¿Cómo se sentiría si alguien apareciera en una fiesta vestido con un uniforme de carabiniere robado? —replicó él.
—Fuera hombre o mujer, la pena sería una pequeña multa. Y es improbable que eso provocara el asesinato de esa persona.
—Si es que es eso lo que ha sucedido en este caso —dijo él, levantando las manos.
—¿Podría ser una mujer sacerdote de verdad, solo que de otra fe? —sugirió Piola.
El cura se quedó pensando.
—Si es así, no es de una fe que yo conozca. Algunas iglesias protestantes han abierto el sacerdocio a las mujeres, por supuesto, pero sus vestiduras son algo diferentes. Una casulla católica tiene treinta y tres botones, por ejemplo, que simbolizan los treinta y tres años de la vida de Cristo. Una casulla anglicana tiene treinta y nueve, que simbolizan los treinta y nueve artículos de su fe —señaló, y pareció darse cuenta de la reacción de Piola—. Pueden parecer pequeños detalles, nimiedades si quiere, pero han evolucionado a lo largo de siglos de costumbre y debate y sirven para recordar a todos los sacerdotes las antiguas tradiciones de nuestra fe.
—Capitano