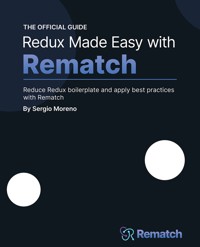Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nowevolution
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Gustavo no sabe qué pensar cuando, tras dos años desaparecido, encuentran el cuerpo de su hermano colgando de una soga en un piso de Lavapiés. Ni siquiera cuando lee la nota que Cares escribió antes de quitarse la vida. Nada tiene sentido. O, al menos, no de la forma que le gustaría imaginar. Sin embargo, eso no evitará que decida averiguar qué llevó a su hermano a desaparecer para después suicidarse, desencadenando con ello una serie de sucesos que pondrán a prueba su cordura. Myriam, su mujer, se verá arrastrada a esa pesadilla sin poder evitarlo y, juntos, tratarán de descubrir cuál es la razón que le impide conciliar el sueño cuando llega la noche. Porque hay algo que no le deja dormir. Algo intangible, siniestro. Incansable. Insomnio es una novela sobre la oscuridad, sobre la pérdida y los secretos que todos guardamos. Sobre los mundos que acechan escondidos en la penumbra de la imaginación y salen a la luz en los momentos más inesperados. Insomnio es la historia de cómo las sombras adecuadas son capaces de ocultar por completo cualquier atisbo de luz. Porque a todos nos han robado el sueño alguna vez. Pero siempre nos lo han devuelto a la noche siguiente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título: Insomnio.
© 2016 Sergio Moreno Montes.
© Ilustración de portada: Alberto Góngora.
© Diseño Gráfico: Nouty.
Colección: Volution.
Director de colección: JJ Weber.
Editora: Mónica Berciano.
Primera Edición Junio 2016
Derechos exclusivos de la edición.
© nowevolution 2016
ISBN: 978-84-16936-07-6
Edición digital Febrero 2017
Esta obra no podrá ser reproducida, ni total ni parcialmente en ningún medio o soporte, ya sea impreso o digital, sin la expresa notificación por escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Más información:
www.nowevolution.net/ Web
[email protected] / Correo
nowevolution.blogspot.com / Blog
@nowevolution/ Twitter
Para mi padre. Algún día yo mismo te contaré esta historia, no lo dudes. Y todas las que sea capaz de vivir hasta que volvamos a vernos.
Para Ana, porque de uno de sus sueños surgió la idea para esta novela.
1
Como todas las mañanas desde hace ya dos largos años, Cares Gómez ve filtrarse los primeros rayos de luz del inminente amanecer desde su refugio entre las sábanas. Echa un rápido vistazo al despertador que reposa sobre la pequeña mesilla de noche: las seis y cuarto. Ha logrado dormir una hora escasa, pero no le importa. Está demasiado acostumbrado a vivir insomne. Deja pasar quince minutos sin moverse, esperando un sueño que, como ya sabe, le será negado. Después, cuando su cuerpo comienza a obedecerle, retira las sábanas que lo cubren y se sienta sobre el borde de la cama. Toda su piel está cubierta por pequeños moratones, por heridas que no sangran salvo en su mente. Mira a su alrededor con los ojos cansados y llorosos, contemplando la pequeña habitación en la que lleva intentado dormir desde que abandonó la casa de sus padres.
La luz del alba ilumina los pocos muebles que le rodean confiriéndoles un aspecto sucio y usado, como si acabaran de ser vendidos en algún mercadillo de barrio y el sol les estuviese dando la última capa de barniz.
Se levanta y comienza a vestirse despacio, con el cansancio del insomnio que padece latiéndole en cada músculo y articulación. Tiene la sensación de que olvida algo importante, que debe hacer algo con un objeto que no es capaz de recordar, pero el sueño nubla su memoria, dispersa sus pensamientos. Quizá lo recuerde más tarde.
Una vez vestido, se dirige hacia el baño a través del oscuro pasillo que lo separa de la habitación con pasos lentos, arrastrando los pies por el suelo. Cuando llega, abre la puerta y entra para completar el ritual matutino de mirarse la cara frente al espejo.
No hay grandes cambios: sus ojos son dos canicas azules que flotan sobre unas enormes ojeras; la boca sigue teniendo esa fea mueca de indiferencia que adoptó al poco tiempo de que el plácido y reparador sueño lo abandonara; los pómulos están tan hundidos que la piel parece cubrir tan solo el hueso que hay debajo. Es, en definitiva, la misma cara que lleva viendo cada mañana desde aquella noche en que su vida cambió para siempre.
De repente, la imagen de un vaso estallando bajo su mano emerge desde lo más profundo de su memoria, un recuerdo no deseado que le provoca un súbito escalofrío. De fondo se oye la voz de un antiguo amigo suyo preguntando: «¿Qué ha pasado, tío?», y él, borracho como una cuba y muerto de miedo, no responde. Después solo hay un vacío oscuro… y mucho tiempo desperdiciado.
Aleja el recuerdo sacudiendo la cabeza, lo que le provoca un leve mareo y un desagradable zumbido en los oídos. Se lleva las manos a la frente y apoya los codos sobre el sucio lavabo hasta que la sensación va desapareciendo.
Cinco minutos más tarde sale del baño, algo mejor peinado que cuando entró y con los ojos un poco más abiertos, aunque su cara sigue siendo una máscara de agotamiento y apenas hay color en ella.
Se dirige a la cocina de la misma manera, arrastrando los pies y muy despacio. Los cuadros, que cuelgan sombríos sobre las paredes de la casa, parecen reírse de él. Uno, que muestra a una hermosa mujer de cabello rubio recostada sobre un diván, lo mira con ironía desde la pared más cercana a la puerta de la cocina. Cuando llega hasta él lo arranca del clavo que lo sostiene y lo arroja al suelo de la habitación de invitados, siendo la mujer que ahora yace sobre el deformado lienzo lo más parecido a una persona que ha entrado allí desde que se mudara. No hay furia ni desesperación en el acto. Lo hace como si fuera lo más normal del mundo. Ni siquiera su cara cambia de expresión; las emociones prácticamente lo han abandonado desde hace ya muchos meses.
Pasa junto a los restos del lienzo con indiferencia y entra en la cocina bajo la atenta mirada de la mujer, cuyo rostro ha quedado irreconocible tras el violento impacto contra el suelo. Una vez allí, abre el frigorífico y coge uno de los seis bricks de leche que contiene. No hay nada más, salvo una tableta de chocolate caducada y a medio comer. Cierra la puerta del aparato y abre uno de los armarios que hay sobre la pila, que se encuentra anegada de platos sin fregar y vasos que aún contienen los restos de lo en que su día fuera café. Ahora, grumos de leche cortada flotan en su interior como diminutos y pestilentes icebergs. El olor es nauseabundo, aunque Cares no parece darse cuenta.
Coge un vaso limpio de los pocos que quedan en el armario y cierra la puerta. Saca un sobre de café instantáneo de un cajón y una cucharilla de otro, lo pone todo sobre la mesa que se encuentra pegada a la pared y se sienta en una maltrecha silla de madera. Abre el brick de leche y llena el vaso hasta la mitad. Después rasga el sobre de café y lo añade muy despacio. Lo remueve durante casi cinco minutos mientras sus ojos miran hacia un lugar que parece encontrarse a millones de kilómetros de allí. Cuando por fin regresan, miran lo que hay sobre la mesa a pocos centímetros del vaso: una vieja fotografía, un papel en blanco y un bolígrafo de color azul.
Cares deja el mareado café y coge la fotografía. La mira. Sus ojos se llenan de lágrimas. Llora durante veinte largos minutos.
Después, se levanta de la silla y coge un cigarrillo del paquete que descansa sobre la encimera, lo enciende con una cerilla que encuentra sobre un bote de comida y le da una profunda calada. Lo deja sobre el borde de la mesa mientras exhala el humo en un gran anillo y coge el bolígrafo.
Pone el papel frente a él y comienza a escribir. Tarda casi dos horas y seis cigarrillos en acabar, pero cuando lo hace se siente mejor. De alguna manera acaba de liberarse de una pesada carga.
Coge de nuevo la fotografía y se ve junto a sus padres y su hermano cuando solo tenía ocho años. Sus ojos aún no son dos canicas que han perdido cualquier tipo de esperanza o ilusión por vivir. Su cara no es la horrible calavera que ve cada mañana frente al espejo, sino una muestra de lo feliz que un día, no hacía demasiado tiempo, había sido su vida. Aprieta los dientes y deja con suavidad la fotografía sobre la mesa. Después le da una última calada al cigarrillo, lo arroja sobre los platos sucios y se dirige hacia el salón de la casa.
En su centro, solitaria, hay una silla. Se acerca a ella, la mira durante unos segundos y después se sube, dejando uno de sus pies apoyado en el respaldo. Alza la vista y agarra la soga que cuelga del techo. Tira de ella deseando que sus conocimientos de bricolaje sean suficientes para que el techo pueda soportar sus sesenta y cinco kilos al caer.
Se pone la soga al cuello con solemnidad.
Contempla la puerta de su mal llamado dormitorio, las sombras que aún moran en su interior a pesar de la creciente luminosidad y sonríe. Por primera vez en año y medio.
—A ver si aquí podéis quitarme el sueño —proclama con un gesto de sorprendente paz en el rostro.
Después inclina la silla sobre el respaldo, pone todo su peso sobre él y se deja caer con las manos entrelazadas a la espalda. Un fugaz pensamiento acerca de una caja que descansa bajo el armario es lo último que cruza su mente, pero demasiado tarde.
La soga cruje y un par de pequeñas grietas que aparecen en el techo dejan caer unas nubecillas de polvo sobre su cabeza, mientras su cuello hace un ruido sordo y seco cuando se parte al intentar soportar el peso del resto del cuerpo.
Y casi en el mismo instante, la vida le abandona y Cares Gómez Ulloa se convierte en un cuerpo inerte que se bambolea con los ojos en blanco mientras arroja una sombra siniestra sobre el suelo del salón.
Le habría alegrado saber que sus conocimientos de bricolaje fueron suficientes.
Veintiún meses antes, sus padres habían denunciado su desaparición.
Y tres días después, la policía encuentra su cuerpo.
Cuando el forense llega a la casa y ve el cadáver aún colgando de la improvisada soga, lo que más llama su atención es la expresión de su cara.
Nunca ha visto sonreír a un muerto.
2
«Dios mío, no sé cómo empezar esta carta. No sé lo que quiero contar, ni tampoco sé si contarlo sería justo o correcto. Solo necesito desahogarme, despedirme antes de que la locura que ya se apodera de mí no me deje decir adiós. No me odiéis, por favor, ni os preguntéis por qué. De nada serviría que os lo contara y aunque lo hiciera, tengo la vaga sospecha de que no podríais entenderlo.
Siento este último año y medio. Siento no haber llamado. Siento no haber dado señales de vida. Siento… Bueno, siento tantas cosas que ya de nada sirve pedir perdón. Supongo que después de esto todos me consideraréis un cobarde. O creeréis que me he vuelto loco. De alguna manera creo que lo estoy. O quizá es solo el cansancio, no lo sé. Tengo tanto sueño… Tenéis que hacerme un último favor, aunque solo sea por los que no os he pedido en todo este tiempo: no intentéis averiguar nada, por favor. No quiero que esto que me ha llevado a elegir el último camino tampoco os deje dormir a vosotros. Solo eso. Dios, estoy tan cansado… No sé cuánto tiempo me habrá llevado escribir estas pocas líneas, pero siento que ya es hora de acabar. Se me duerme la mano —¡qué ironía!— y la cabeza me da vueltas al intentar pensar en lo que siento. Tengo miedo. Lo he tenido desde aquella maldita noche. Algo sucedió, pero es todo lo que puedo contaros. Lo demás ya no importa. Os quiero. Siempre os he querido. Pero no podía dejar que vierais cómo me iba deshaciendo poco a poco hasta consumirme. Ha sido mejor así. Escribir nunca ha sido lo mío, eso lo sabes bien, Gus, pero creo que en este momento me siento capaz de escribir mi propio epitafio:
«Que nadie perturbe mi sueño,
que nadie me haga despertar.
Que la oscuridad que tanto anhelo ya ha llegado,
y quiero que me abrace para poder olvidar»
No es perfecto, pero es todo lo que mi cabeza puede dar de sí. Debajo podéis poner lo que queráis. No sé cómo acabar esta carta, en realidad. Supongo que cuando deje de escribir será como si os diese un abrazo por última vez, así que es mejor que sea ahora que mis últimas fuerzas no me han abandonado del todo.
Os quiero. Espero veros, dentro de mucho».
Cares Gómez Ulloa
Esto es lo que dice el amarillento folio con manchas de café que Gustavo, el hermano de Cares, se encuentra leyendo en la soledad de su habitación. Las lágrimas están ausentes, pero su lugar lo ocupa un dolor mucho peor; un vacío que ya nunca nada podrá llenar.
Esa es la puta y triste realidad. Y como Gus —pues así le gusta que le llamen— puede comprobar en ese momento, duele como un puñal clavado en el corazón.
—¿Por qué, tío…? —murmura a las paredes—. Joder, ¿por qué…?
No hay nadie en la casa que pueda responder o unirse a sus desesperadas preguntas. Sus padres se encuentran aún en el tanatorio de la M-40 junto al maquillado cadáver de su hermano, rodeados de flores de fragancia mortecina, velas que están a punto de apagarse y familiares y amigos que intentan hacer algo que en esos momentos es imposible: consolar su pena. Su mujer trabaja hoy hasta tarde bajo el suelo de Madrid, en alguna estación del Metro, así que su única compañía son los reprimidos sollozos que escapan de su boca.
La luz que se filtra a través de las cortinas de la ventana lo envuelve en lo que podría considerarse un abrazo, pero el suave calor que debería sentir sobre su cuerpo se asemeja más a pequeñas estacas de hielo que recorren su espalda como lápidas en un cementerio.
Gus quería mucho a su hermano. Y ahora su hermano está muerto; se ha quitado la vida de una de las maneras más horribles que puede imaginar. Piensa que ha sido una suerte que su cuello se partiera al instante, evitándole unos interminables minutos de agonía. De nuevo las lágrimas afloran en sus ojos, pero no llegan a derramarse. Es el fuerte de los dos hermanos a pesar de ser el menor.
Cares había sido dos años mayor que él, hasta aquel momento. Exactamente —piensa sin darse cuenta—, hasta el crack de su cuello. Ahora los años pasarán sobre él sin mirarle siquiera mientras se llevan el precioso tiempo que corresponde a los que aún son dueños de sus cuerpos.
Mientras se enjuga las lágrimas con la manga de su jersey, Gus piensa que quizá eso es lo peor de todo. Que el paso del tiempo cuando se deja atrás a un ser querido parece transcurrir tan despacio que detiene el mundo a nuestro alrededor de forma indefinida. Piensa que olvidará muchas cosas de su hermano de las que ahora tiene casi una fotografía instalada en su cerebro. Y le duele. Joder, si le duele.
¿Qué había pasado durante esos casi dos años desde que Cares desapareció sin dejar rastro? Pensar que esa pregunta pueda no obtener respuesta le carcome por dentro como la picazón de un millón de hormigas. Y a pesar de ello Gus no deja que la tristeza y el desánimo le atenacen.
La rabia, sin embargo, logra apoderarse de él por un momento y le obliga a arrugar el amarillento folio entre sus manos y a tirarlo al otro lado de la habitación mientras una maldición escapa de sus labios. Después se queda contemplando la insignificante bola de papel en la que su hermano, apenas cuatro días antes, había plasmado sus últimos pensamientos antes de ahorcarse en una pequeña habitación de una casa situada en el barrio de Lavapiés.
Ahora no parecía significar nada, pero las palabras que contenía habían forjado una imagen nada agradable en su mente. Y quizá algo peor: estaban comenzando a fabricar una idea. Una idea que una vez nacida, comenzará a echar brotes y no parará hasta florecer.
Es curioso cómo a veces el camino que toma nuestra vida depende de hacer caso a algo que surge en nuestra cabeza de manera fortuita y cómo solemos preguntarnos después qué habría pasado si lo hubiésemos ignorado.
Gus lo hará, pero esa idea aún va a tardar un poco en hacer acto de presencia.
A veces también olvidamos la tranquilidad que nos brinda la ignorancia.
Mientras la bola de papel amarillento le mira desde el rincón con ironía, junto a unas pequeñas pelusas, el sonido del teléfono de la casa le sobresalta. Durante un instante su pulso se acelera y nota un cosquilleo en el estómago. Sin dejar de mirar el papel arrugado deja que suene una, dos, tres veces. El contestador automático salta y expande por las habitaciones su habitual mensaje, con la voz alegre y divertida de Gus.
Y él, sentado sobre la cama con la mirada fija sobre cierto punto del suelo —mientras la idea sigue forjándose muy despacio en alguna parte de su inescrutable cerebro—, piensa que tardará mucho tiempo en recuperar ese tono de voz.
«Hola, soy Gus. Ahora no estamos en casa, probablemente estemos trabajando para poder pagar las facturas del aparato al que estás llamando, así que deja tu mensaje y, si eres tan amable de esperar uno o dos meses, acabaremos por llamarte en algún momento. ¡Gracias!».
A pesar de sus pensamientos, Gus no puede evitar sonreír ante el mensaje del contestador. Ni siquiera recuerda cuándo lo grabó.
—Gustavo, soy mamá —dice la voz al otro lado.
«Gustavo», piensa. «Solo me llama así cuando está muy preocupada o cabreada. O muy triste».
Sus ojos no se han apartado en ningún momento de las últimas palabras de su hermano, que yacen en el suelo formando frases inconexas.
—Por favor, ven cuando puedas al tanatorio, hijo… —Un sollozo y un murmullo de consuelo inundan la casa como un viento frío mientras las palabras quedan silenciadas—. Nos haces falta aquí. Ven, por favor. —Más sollozos—. Un beso, cariño.
Después de un último lamento resignado la madre de Gus cuelga el teléfono y un pitido pone final a la grabación.
—No quiero verle —dice Gus. Las lágrimas le empapan los ojos una vez más.
Y sin embargo se levanta de la cama, coge el abrigo de cuero que cuelga detrás de la puerta y sale de la habitación tras echar una última mirada a la bola de papel amarillento que reposa sobre el parqué. Cierra en un puño la mano derecha, se la lleva a los labios para besar el pulgar por el lado de la uña y dice:
—Voy a descubrir qué te pasó, Cares. Te lo prometo. Me da igual lo que digas en tu maldita carta. Lo siento.
El sonido de la puerta de la calle al cerrarse con brusquedad resuena en el interior de la oscura vivienda hasta apagarse por completo, sumiéndola en el más absoluto silencio. Y aunque todas las ventanas de la casa están cerradas a cal y canto para mantener alejado el frío invierno de Madrid, la pequeña bola de papel que yace en el suelo de la habitación se mueve unos pocos centímetros, como empujada por la desconfiada mano de un niño invisible. Después, se queda inmóvil. Sobre su curva e irregular superficie lo único que se puede leer es el nombre de Cares.
Y mientras eso sucede, en otro rincón de la habitación, en el hueco que deja el armario ropero entre él y la pared y al cobijo de las tuberías del gas que serpentean sobre el rodapié, una sombra sin forma parece acurrucarse y desaparece por una minúscula fisura entre dos listones del parqué.
La idea ya ha comenzado a forjarse. Y desde este momento no habrá vuelta atrás.
3
Es un día soleado, pero en las sombras que proyectan los edificios sobre la acera se acumulan pequeños montoncitos de hielo a medio derretir y la temperatura no sube de los cinco o seis grados.
Los niños corren por las calles con gruesos abrigos de colores chillones y gorros de lana con bolas colgando, aunque hay algunos que llevan esos otros que imitan cabezas de animales. Sus padres no andan lejos y charlan entre sí mientras giran la cabeza de vez en cuando para vigilarlos.
Algunos ancianos sonríen y caminan sin prisa alguna por el Paseo de Federico García Lorca, mientras los gorriones saltan y gorjean entre las desnudas ramas de los árboles que lo circundan y las fuentes que les sirven de baño y bebedero. Uno de ellos vuela hasta la fina capa de hielo que se ha formado sobre su superficie y avanza a saltitos hacia una pequeña grieta, donde se inclina y bebe un par de sorbitos rápidos. Después emprende el vuelo de regreso hacia un lugar del que solo él tiene conocimiento. Más niños adelantan a los ancianos, montados en raudas bicicletas. No se libran de escuchar algún insulto a sus espaldas.
Pero hoy, el seis de enero del 2015, les pertenece. Nada puede alterar sus radiantes estados de ánimo. Y en el madrileño barrio de Vallecas no hay una sola calle, un solo parque o una pista de deportes que no se encuentre invadida por risas estridentes y por una saludable y reconfortante algarabía.
Han pasado dos meses desde la muerte de Cares, y su hermano, algo más animado que la última vez que lo vimos, pasea de la mano de una hermosa mujer por lo que los vallecanos siempre han llamado, y seguro que siempre llamarán, el Bulevar.
Pero a pesar de que el buen humor es casi su forma de vida, en un rincón de sus ojos aún se puede ver el desangelado rastro de tristeza e impotencia que ha dejado la muerte de su hermano mayor. La mujer que le sostiene la mano con dulzura también es capaz de ver ese vacío. Ella juega con ventaja: lleva diez años contemplando esos ojos verdes. Bien sea haciendo la comida, hablando de cine —un arte del que los dos son grandes enamorados—, o escrutando la oscuridad en su busca mientras las sábanas se deslizan por sus cuerpos desnudos, los ojos de Gus no entrañan ningún secreto para ella.
O al menos eso es lo que piensa Myriam en ese mismo instante.
Dejando atrás el laberinto de piedras esculpidas que se encuentra al comienzo del Bulevar —sobre el que descansan algunos grabados abstractos rindiendo homenaje al poeta que da nombre al paseo—, la joven pareja llega a la primera fuente, que arroja sobre la capa de hielo cuatro regueros de agua desde los caños que surgen de su círculo exterior.
Ninguno habla, pero no es un silencio incómodo. Es ese tipo de silencio que conocen bien las parejas que llevan mucho tiempo juntas, ese en el que las palabras no se hacen necesarias porque su ausencia le brinda un romántico significado. Los dos guardan el silencio de los enamorados.
Sin soltarse de la mano caminan hacia un banco de madera que se encuentra bajo un árbol desnudo y se sientan en él. A su espalda se alza el edificio del colegio Honduras, sus puertas cerradas, sus patios vacíos. Los ladrillos de los gruesos muros exteriores son los únicos que pueden escuchar la muda conversación que nuestra pareja mantiene.
—Gus, ¿estás bien, cariño? —dice Myriam al cabo de un rato.
El silencio que los envolvía se ve sustituido por gritos entusiastas y risas descontroladas. Más niños pasan corriendo frente al banco en el que se encuentran sentados, con juguetes nuevos entre sus brazos.
—Sí. Es solo… —contesta Gus, pero su frase queda inacabada.
Mira la cara de su mujer, sus hermosos ojos marrones, la inquietud que mora en ellos. Sonríe.
—Tranquila. —Pasa un brazo sobre su hombro y lo aprieta con la mano en un hermoso gesto—. Ya sabes que este último mes ha sido un poco… malo, si debo ser optimista. Supongo que todo se arreglará con el tiempo.
Gus tiene razón. El último mes ha sido una mierda para él. Apenas tuvo la mala noticia del suicidio de su hermano, coincidió que la empresa en la que trabajaba sucumbió a la crisis que atravesaba el país y su puesto de trabajo en la imprenta fue suprimido para recortar gastos. Al menos le habían dejado la puerta abierta, le habían prometido recuperar su puesto si las cosas comenzaban a mejorar y le habían arreglado sin ninguna pega los papeles para que pudiera cobrar la prestación por desempleo, además de concederle la mayor indemnización a la que podía aspirar tras el despido. Nada le había dicho a Myriam acerca de las horas que trabajaba allí de forma ocasional y que cobraba en negro, porque era una firme defensora de que un trabajo por el que no se cotiza no merece la pena; por no hablar de sus pensamientos acerca de trabajar mientras se está cobrando el paro. No se sentía orgulloso de ello. Le dolía mentir a su mujer, pero tenían que pagar una casa cuya letra no paraba de crecer cada seis meses. En los siete años que llevaban casados era la primera vez que lo hacía y detestaba la sensación que le producía, pero hasta que consiguiera encontrar otro trabajo no tenía otra opción. Además, tenía intención de contárselo cuando todo se arreglara. Sabía que le iba a caer una buena bronca, pero cuando uno lleva casado tantos años tiene que saber cuándo agachar la cabeza y aguantar el chaparrón.
Gus acerca sus labios a los de Myriam y le regala un beso con los ojos cerrados. Como siempre, el efecto narcotizante que provoca se extiende por el cuerpo de Myriam como una exhalación. Dura solo un instante, pero gran parte de su preocupación ha desaparecido. Su marido siempre ha poseído ese precioso don.
—¿Te apetece que comamos fuera de casa? No me apetece cocinar nada, la verdad. Yo invito —le dice después. De sus ojos parece haber desaparecido todo rastro de preocupación.
Myriam le mira y sonríe. Su ojo derecho —bajo el cual un bonito lunar semeja una lágrima tatuada que Gus adora—, se cierra en un guiño de complicidad mientras, en tono burlón, dice:
—No. Hoy invito yo, querido. Sería una enorme grosería por mi parte dejarte pagar cuando estás en el paro, ¿no crees?
Gus sonríe y pellizca el brazo de su mujer con algo de fuerza haciendo que esta pegue un gritito y le mire con fingida indignación.
—Muy bien, querida, quiero el menú más caro y más grasiento que sirvan en cualquier hamburguesería del barrio. Y lo quiero ya.
—¡Pero si son las doce y media de la mañana!
—Ya lo sé, pero es que buscar trabajo me da mucha hambre, querida.
—Vale, vale. Pero deja ya lo de querida, que me haces sentir como una abuela.
Con una sonrisa dibujada en los labios, ambos se levantan del frío banco de madera y echan a andar por el Bulevar en dirección a la iglesia que se encuentra al final del mismo, con su torre llena de nidos de cigüeñas. Desde donde ellos se encuentran, los hermosos pájaros parecen pequeñas figuras blancas sobre el tejado, silenciosos centinelas de lo que bajo ellos acontece.
Mientras se dirigen hacia uno de los bares que ocupan la pequeña plaza a los pies de la iglesia —y que suelen frecuentar debido a la gran afición por las magníficas tapas que se sirven junto a la cerveza—, el silencio vuelve a instaurarse entre ellos, y aunque sigue siendo el silencio de los enamorados, esta vez la cabeza de Gus no se halla ocupada por su preciosa mujer ni por ningún pensamiento afín a ella. Durante ese silencio Gus piensa en su hermano. Piensa en el papel arrugado sobre el que escribió y que ahora reposa en un cajón de la mesilla de noche junto a su cama, después de haber sido recogido del suelo hace casi dos meses y alisado entre amargas lágrimas que contenían más rabia que pena.
La idea casi ha florecido por completo. Pronto su néctar se verá derramado sobre una masa gris repleta de atareadas neuronas que lo libarán como si de microscópicos colibríes se tratasen. Y sus aleteos desenfrenados harán que Gus sea capaz de procesarla y de convertirla en un acto que cambiará su vida para siempre.
Mientras él y su mujer disfrutan del sano placer del tapeo en esa fría pero soleada mañana del día de reyes y la idea adopta su forma final antes de ser liberada, las cigüeñas comienzan a saludar a sus parejas sobre la torre de la iglesia.
Las campanas comienzan a tañer marcando la una de la tarde en un barrio que, de no ser por el alboroto de cientos de niños que corren por sus bonitas calles, disfrutaría de una agradable tranquilidad.
La cuenta atrás empieza con ese sonido.
4
Dos días después, Myriam se prepara para ir a trabajar mientras Gus aún ronca envuelto en una funda polar con la almohada entre sus manos y un pie fuera de la cama. Lo envidia durante unos instantes y se dirige al baño del segundo piso del ático en el que viven, para no despertarle con el ruido.
Myriam trabaja como taquillera en el Metro y ese día le toca realizar una sustitución en la lejana estación de Ciudad Universitaria, así que se ha levantado antes que de costumbre para prepararse el habitual desayuno de cereales, leche y zumo de naranja que toma antes de afrontar cada nuevo día. Eso y una ducha con agua caliente es todo cuanto necesita para sentirse una persona a las seis de la mañana.
En poco más de cuarenta y cinco minutos el cabello castaño, que lleva recogido en una larga coleta, se seca y Myriam está lista para salir a la fría calle de aquel enero, pero antes de eso se acerca con sigilo al dormitorio y le da a Gus un beso en la frente a la vez que le susurra:
—Buen día, cariño.
Mientras los tacones de sus botas arrancan un elegante sonido al parqué al alejarse hacia la puerta y el suave olor de su perfume queda flotando en el aire, Gus intenta abrir un ojo que se resiste a abandonar el reino de Morfeo… y se da cuenta de que va a ser imposible.
—Buen día, mi amor —farfulla en una jerga casi ininteligible desde la cama.
Myriam lo escucha, pero no se da la vuelta. Va algo apurada a pesar del madrugón.
Gus no tarda ni dos segundos en volver a dormirse. La puerta de la calle se cierra con suavidad y se escucha el sonido de la llave dando dos vueltas. Durante tres horas más solo el silencio llenará las habitaciones, acompañándolo en la aún sombría casa.
Cuando por fin despierta dirige sus pasos hacia el baño y se da una larga ducha para despejarse. El reloj que cuelga sobre las paredes pintadas de gris del salón marca las nueve en punto. Es madrugador por naturaleza y ni siquiera los fines de semana aguanta hasta más de las diez en la cama aunque haya trasnochado.
Esa mañana de jueves, que ha amanecido con el cielo cubierto de nubes y amenaza con descargar una fría lluvia sobre la capital, no conseguirá deprimir más a Gus, cuyos pensamientos desde que la efectiva ducha consiguiera aclararlos, giran en torno a su hermano Cares.
—¿Qué me pasa hoy? —se dice mientras toma un sorbo de café y enciende un cigarrillo sentado en la pequeña cocina del ático.
Fuera, las nubes grisáceas flotan sobre el cielo como una procesión infinita de malos presagios. La idea está casi a punto. La flor se abre e inunda de color el cerebro de Gus. Un sorbo de café más y otra calada al cigarrillo y se transforma en un impulso que llega hasta ese punto en el que las ideas se reúnen para ser liberadas por las palabras que ellas mismas crean.
Y piensa: «Alguno de los amigos de Cares tendría que saber a qué se refería con eso de que algo pasó aquella noche, ¿no?».
Ahí está. Ese pensamiento le inunda la mente y eclipsa todo lo demás. Pero una frase garabateada sobre el papel amarillento con la torpe caligrafía de su hermano aparece al instante para acompañarlo; la última plegaria de un ser desesperado: «No intentéis averiguar nada, por favor. No quiero que esto que me ha llevado a elegir el último camino tampoco os deje dormir a vosotros. Solo eso».
Gus da la última calada al cigarrillo y se acaba el café que descansa frente a él en la encimera con un gesto de impaciencia. Deja la taza en el fregadero y se dirige al dormitorio, donde una vez dentro abre el cajón en el que guarda la nota de su hermano. La ve en el fondo, escondida bajo una camiseta que lleva impresa una imagen del Drácula interpretado por Christopher Lee, y sin ningún motivo aparente un escalofrío recorre su espalda, pero no experimenta temor o incomodidad alguna.
Gus no es una persona que suela hacer mucho caso a lo que otros considerarían una premonición o un mal augurio, así que la saca y se queda mirándola por cuarta vez desde que la policía se la entregara a sus padres y ellos la arrojasen a la basura días después. Se sienta en la cama —que aún no ha hecho— y la lee de nuevo. Las sensaciones que le provoca no han variado ni un ápice a pesar del tiempo transcurrido.
Le cuesta no echarse a llorar, pero lo consigue. E igual que la primera vez que la leyera en ese mismo sitio, la rabia hace acto de presencia.
Esta vez el impulso no es arrugar la carta y arrojarla al suelo, sino levantarse de un salto y dirigirse hacia el salón. Allí, sobre la amplia mesa de color negro que se encuentra frente al televisor está lo que necesita. Coge su teléfono móvil y comienza a buscar un número en particular. Sí, aún lo tiene. Y en la imagen que ve, sobre él, hay un nombre: Pelos. En realidad es un mote, pero Gus recuerda el verdadero nombre que hay detrás.
—¿Qué habrá sido de ti, Pablo? —dice en voz alta mientras una infinidad de sensaciones le recorren por dentro.
Aunque lo ignora, ya ha decidido que va a llamarle para preguntar acerca de la noche que menciona Cares en su carta, pero no ahora. No se puede llamar a gente de la que no sabes nada desde hace más de dos años a las diez de la mañana. Y mucho menos para preguntarle acerca de un amigo muerto.
Además, tiene algo que hacer. Debe ir a casa de sus padres para hacerles compañía. La única manera que tienen de superar la pérdida de un hijo es aferrarse a otro con todas sus fuerzas, y Gus lo sabe. A partir de ahora deberá cargar también con el tiempo que Cares ocupaba en sus vidas, y aunque es algo que no le pesa, se permite odiar por unos segundos a su hermano por ser tan cobarde.
Veinte minutos después está vestido y sale a la calle para encaminarse hacia el ambulatorio de la calle Fuentidueña. Detrás de él, en un bloque de edificios pintados de blanco que poseen un jardín a su entrada, viven sus padres.
En el cielo, unas nubes que cada vez se van tornando más grises y amenazan con descargar una lluvia gélida, avanzan sin descanso hacia el sur, alejándose de la figura que camina solitaria sobre el pavimento agrietado de las calles para intentar animar a las dos personas que le dieron la vida.
Y en su propia casa, al amparo de las sombras que provocan las persianas que ha bajado por completo, algo comienza a suceder. Algo ha escuchado la pregunta que Gus se hizo en voz alta. Y entiende lo que va a hacer a continuación.
Unas pequeñas piedras comienzan a moverse en la jardinera que se halla en la terraza. Puede no parecerlo, pero ese acto requiere un esfuerzo considerable.
Y como todo acto que llega a suceder, tendrá consecuencias.
5
El día ha pasado deprisa. Las nubes finalmente no han descargado y Gus lleva un par de minutos andando cabizbajo de vuelta a su casa. Sus padres no han querido salir, a pesar de que les ha insistido bastante. Supone que es demasiado pronto —ni siquiera él se hace aún a la idea de que no volverá a ver a su hermano, a pesar de todo el tiempo que pasó desaparecido hasta que la policía descubrió su cadáver— para que sus padres consigan animarse un poco, pero la impotencia es un sentimiento frío y persistente que no consigue alejar de su cabeza. Se estremece solo de pensar en cuánto tiempo necesitarán para darse cuenta de que, pese a todo, la vida sigue. De que uno de sus hijos ya no está pero hay otro que lucha por salir adelante. De que por muchas lágrimas que derramen ya solo les quedan los recuerdos.
Mientras pasa por delante de la última casita baja que sobrevive en la calle de Eulogio Pedrero, entre los edificios de nueva construcción, intenta alejar la desagradable sensación que se apodera de él y saca su teléfono móvil del bolsillo de su abrigo. Son las ocho y media de la tarde, la noche comienza a caer sobre el tranquilo barrio cuando llega hasta el portal treinta y cinco de la misma calle y se decide a realizar la llamada que lleva postergando desde la mañana.
«Creo que no me voy a quedar tranquilo hasta que llame a Pablo y hable con él», se dice.
La decisión ya está tomada. La idea ha cumplido su propósito y se va desvaneciendo de la cabeza de Gus, dejando espacio para otras que aún no se han concebido.
Saca las llaves y abre el portal para después subir los pocos peldaños que lo separan del ascensor que se encuentra frente a él. La puerta metálica pintada en rojo parece una gran advertencia que le pasa desapercibida por completo.
Una vez arriba, en el tercer piso, sale del ascensor y gira hacia la derecha para llegar hasta la puerta de su casa y el felpudo que descansa a sus pies. Se siente bastante agotado a pesar de que no ha sido un día en el que se haya movido mucho, pero supone que es el cansancio mental lo que le hace sentirse así. En gran parte, no está equivocado.
La puerta se abre con suavidad bajo el seductor tintineo del metal y Gus entra en la casa. Deja las llaves en el sexto peldaño de la escalera de caracol de madera que conduce a la amplia buhardilla del dúplex —una costumbre que Myriam no consigue quitarle a pesar de sus esfuerzos—, y cuelga su abrigo en el perchero que pende de la pared que ha dejado a su espalda. El habitual silencio le da la bienvenida con el mismo entusiasmo de siempre. La oscuridad reina en la casa. Apenas unos pocos rayos de luz mortecina presentan batalla sobre el suelo del salón mientras se filtran por el gran ventanal que lo comunica con la terraza. Y a pesar de que la calefacción está encendida, la temperatura no alcanza los diez grados.
—Joder… ¿Me he dejado la ventana abierta? —dice mientras entra en el salón frotándose los brazos y deja su teléfono y un paquete de tabaco sobre la mesa.
Las cortinas bailan tras el sofá que se encuentra pegado a la cristalera de la terraza, abrazadas a la fría brisa que se cuela por la abertura de unos veinte centímetros que separa la hoja de la ventana de la pared. El atrapasueños que pende del techo del salón se balancea mientras sus plumas acarician el aire que las rodea.
—Menuda cabeza tengo. Menos mal que he llegado antes que Myriam.
Su mujer es bastante reacia a pasar frío sin necesidad, una de las pocas cosas que la ponen de mal humor. Mientras se acerca a la ventana para cerrarla se da cuenta de que la persiana está subida hasta casi alcanzarle los hombros.
—Juraría que la dejé bajada…
De repente, el miedo aparece en su cuerpo. «¿Será posible que haya alguien en la casa?», parece preguntarse. Echa un rápido vistazo a la terraza a través del cristal y se asegura de que la puerta que comunica con la cocina en el exterior está cerrada. Así es. Sin mucha convicción, se dirige hacia el interruptor de la luz y lo oprime casi esperando que alguien salte sobre él, pero aparte de la súbita aparición del resplandor de las bombillas nada sucede.
Gus mira a su alrededor. Todo parece estar en orden. Sale del salón y se dirige a la cocina. Ahí tampoco hay nadie, tan solo el verde resplandor del reloj del microondas. Aun así, enciende la luz mientras se da la vuelta para avanzar hacia los dormitorios que se encuentran frente a él. Desde el hueco de la escalera que conduce a la buhardilla se cuela un fugaz halo de luz que proyecta sombras siniestras sobre el parqué. Sin encender la lámpara del recibidor, se dirige hacia la habitación donde duerme cada noche con Myriam. La puerta está cerrada. Gus siente cómo el vello se le eriza detrás del cuello.
Está seguro de que él la dejó abierta.
Temblando, vuelve despacio hasta la cocina, sin dejar de mirar hacia la puerta del dormitorio, y coge un cuchillo del soporte que hay sobre la encimera. ¿Tiene alguna razón para hacerlo? No lo sabe, pero así se siente un poco más seguro. Gus no es una persona temerosa —hace mucho tiempo que busca una película de terror que consiga darle miedo de verdad—, pero la valentía no está reñida con la temeridad.
Con el cuchillo por delante y a paso silencioso, se dirige de nuevo hacia la puerta del dormitorio y se para frente a ella. Después, trata de escuchar algo al otro lado.
El silencio es lo único que se oye.
Sin mucha decisión, agarra el picaporte con la mano izquierda mientras la derecha sostiene el arma a poca distancia de la puerta. A pesar del frío, una perla de sudor le baña la sien cuando su mano comienza a girarlo. Por la rendija que empieza a abrirse hacia el interior de la habitación se cuela un hilo de luz roja que baña el cuerpo y el rostro de Gus. Una de las lámparas de noche está encendida sobre la mesilla y su luz da un aspecto siniestro a la estancia, pero no hay nada fuera de su lugar y la cama sigue igual de deshecha que por la mañana. Eso sí que recuerda haberlo olvidado.
De repente, algo suena en la buhardilla. Ha sido un golpe seco, como si algo se hubiese caído.
—¿Hay alguien ahí? —pregunta mientras sale del dormitorio y se asoma con visible nerviosismo al oscuro hueco de la escalera.
La luz que penetra por los tragaluces del tejado dibuja la tétrica silueta de los peldaños sobre el suelo y las paredes. Gus, cuya vista se ha acostumbrado a la oscuridad en los pocos minutos que lleva en la casa, no es capaz de distinguir nada en ellos.
—¿Eres tú, Myriam? ¡No seas cabrona, tía! ¡Me estás acojonando! —grita con nerviosismo. Pero algo le dice que su mujer no tiene nada que ver con lo que está pasando.
Aferrándose al cuchillo con las dos manos, comienza a subir los peldaños que conducen a la buhardilla. Su corazón late desbocado y no es capaz de calmarlo con buenos pensamientos. Estos parecen haberse evaporado.
Mientras sus deportivas arrancan pequeños gemidos quejumbrosos a la madera que pisan en su ascenso, comienza a pensar en qué debería hacer en caso de que descubra a alguien en la buhardilla. No es que tenga muchas opciones, a decir verdad. Sus gritos habrán sido escuchados por el hipotético ladrón y a ella solo se puede acceder desde la escalera por la que ya asoma su cabeza, así que le vería mucho antes de que tuviese tiempo de reaccionar. Resignado, sigue subiendo mientras en el cuchillo aparecen débiles brillos metálicos provocados por la luz que se cuela desde los tragaluces.
Un par de pasos más y Gus ya es capaz de vislumbrar la amplia estancia que conforma la buhardilla. Se detiene mientras sus ojos comienzan a escrutar la oscuridad. Al fondo puede ver las grandes librerías que reposan apoyadas en la pared. A su derecha, la ducha, que se encuentra junto a las escaleras, deja caer una gota cada pocos segundos, marcando un tiempo que a él se le hace eterno.
—¿Hay alguien ahí? —vuelve a preguntar—. ¿Hola?
No obtiene ninguna respuesta.
Alejando por un instante los miedos infundados que recorren su mente, Gus termina de subir las escaleras y enciende la luz de la buhardilla. Echa un vistazo alrededor y se cerciora de que no hay nadie en ella. Una mejor observación de la estancia le muestra lo que ha provocado el ruido que ha escuchado desde el piso de abajo. Hay un libro con las páginas abiertas reposando sobre el suelo.
—¿Cómo se habrá caído? —se dice. Y comienza a acercarse hacia él.
Se agacha, lo recoge y se da cuenta de que hay una página arrancada, que se cae cuando lo levanta entre sus manos. Es una edición en tapa dura de las obras completas de Lovecraft, y su portada muestra una representación bastante siniestra de un ser que parece surgir de una pared con doloroso esfuerzo. Está abierto por la primera página del relato preferido de Gus, Ex Oblivione, y la página que está arrancada muestra su primer pasaje:
«Cuando me llegaron los últimos días, y las feas trivialidades de la vida me hundieron en la locura como esas gotas de agua que el torturador deja caer sin cesar sobre un punto del cuerpo de su víctima, dormir se convirtió para mí en un refugio luminoso. En mis sueños encontré un poco de la belleza que había buscado en vano durante la vida, y pude vagar por viejos jardines y bosques encantados».
Gus conoce ese relato a la perfección, pero no le encuentra sentido al hecho de que esa página en concreto haya sido arrancada. De hecho, la primera reacción que tiene es de pura rabia. Sus libros —al igual que su amplia colección de películas—, son quizá sus bienes más queridos y por nada del mundo dejaría que nadie los maltratase.
Con el libro en la mano vuelve a mirar alrededor, muy extrañado por el suceso, cuando un nuevo ruido en el piso de abajo hace que su vello vuelva a erizarse. Dobla la página que ha sido arrancada y la guarda en un bolsillo de su pantalón mientras alza el cuchillo frente a él. Deja el grueso tomo en el lugar que le corresponde en la librería y mira hacia el hueco de la escalera. Ahora no le cabe ninguna duda de que algo extraño está pasando en su casa.
Muy despacio, comienza a bajar por la escalera mientras intenta mantener la calma. Intenta convencerse de que solo habrá sido algo que se ha caído debido a la corriente de aire que se cuela desde la terraza, pero en su interior sabe que no es así. Ha sonado como… bueno, parecía que alguien estuviese removiendo el contenido de algún cajón, o algo así.
—Joder, Gus. ¿Qué coño ha sido eso? —se dice en voz alta. Cree recordar que hablarse a uno mismo ayuda a alejar el miedo en ese tipo de situaciones.
Una vez abajo, intenta localizar el origen del nuevo ruido, pero este ha cesado en cuanto ha puesto un pie sobre la planta principal. Comienza a caminar hacia la cocina mirando en todas direcciones con visible nerviosismo. Las sombras que se mueven sobre las paredes cuando algún coche pasa por la calle y sus faros les dan vida solo consiguen ponerle aún más nervioso. Y algo peor: Gus ha visto demasiadas películas de terror y ha leído innumerables libros de idéntica temática. Eso, unido a una imaginación desbordante, hace que sea capaz de imaginarse miles de escenas perturbadoras sucediendo dentro de su casa.
El miedo que tanto anhela cuando está sentado en el sofá de la buhardilla viendo alguna película en su viejo proyector está ahora tan presente dentro de su cuerpo que apenas es capaz de respirar sin sobresaltarse por su propio sonido.
Mientras se encuentra junto a la puerta de la entrada y mira hacia el salón, se da cuenta de que en su dormitorio ya no luce la roja lamparita que descansa sobre la mesilla. Con mucha cautela, comienza a caminar hacia la puerta mientras el cuchillo —que agarra con tanta fuerza que sus dedos casi han perdido el color— se sitúa a una altura y en una posición que permita su rápida utilización en caso de necesidad. Sin el resplandor que antes la envolvía, la habitación se encuentra sumida en la más absoluta oscuridad.
—¿Qué está pasando aquí, joder? —murmura.
Sabe que no debería, que lo más sensato sería salir de la casa en ese mismo instante y esperar quizá a que Myriam llegue del trabajo para entrar de nuevo en ella y encarar los extraños sucesos con la seguridad que otorga la compañía de otro ser humano, pero en lugar de eso extiende el brazo hacia el interior de la habitación y comienza a palpar la pared en busca del interruptor de la luz. Sus latidos se disparan y el tiempo parece avanzar muy despacio hasta que la punta de su índice encuentra el plástico que lo recubre y lo pulsa con ansiedad.
La luz inunda la estancia y Gus puede ver que uno de los cajones de su mesilla está abierto, y su contenido —calcetines, calzoncillos y un par de camisetas con imágenes de antiguas películas de terror de la Hammer—, está esparcido por el suelo. Aún más nervioso y asustado, echa a andar hacia el fondo de la habitación tratando de no hacer ruido. Cuando llega al punto donde la habitación se amplía, se asoma rápidamente hacia su derecha blandiendo el cuchillo.
No hay nadie en la habitación.
Un poco más tranquilo, se acerca hasta la mesilla y mira en su interior. Se da cuenta enseguida de que hay algo que ha desaparecido del cajón que está abierto: la nota de suicidio de su hermano.
—¿Pero qué coño…? —se dice. Y se da la vuelta para mirar hacia la entrada de la habitación.
Por una fracción de segundo, sobre el gran espejo que sirve de puerta al armario del dormitorio, cree ver una extraña sombra, algo que se mueve y desaparece tan rápido que apenas tiene tiempo para asimilarlo.
—Vale, Gus. Esto no está pasando, tío. Estás acojonado y has creído ver algo porque tienes los nervios desquiciados. Tranquilízate, ¿de acuerdo? —se dice, intentando calmarse un poco.
Pero no sirve de nada. Las manos le tiemblan y su cabeza se llena de visiones horrendas y turbadoras. Ahora sí que es capaz de sentir que algo no anda bien en su casa; de saber que sea lo que sea que está pasando, supera con creces cualquier horrible pesadilla que haya podido tener. Consigue juntar algo de valor para hacer avanzar uno de sus pies en dirección al salón. El otro le sigue a los pocos segundos.
Sin saber muy bien cómo, pues sus ojos están entrecerrados por el esfuerzo de intentar ver cosas que no deberían existir, llega al salón y allí se detiene, escrutando la oscuridad reinante en busca de algo anormal. Las cortinas siguen bailando tras el sofá. El atrapasueños se mece de manera escalofriante suspendido del fino sedal que lo sostiene. Los sonidos de la calle le llegan amortiguados, lejanos, un ruido de fondo sin intención de destacar.
Gus no es capaz ni de hablarse a sí mismo para intentar calmarse. Solo puede seguir avanzando con el cuchillo aún en alto y una horrible sensación en el pecho. Sus pasos le acercan hasta la ventana que hay tras el sofá y sus ojos se centran en ella, pero no hay nada fuera de lugar. Con mucho cuidado, alarga la mano hasta la cinta de la persiana y la sube despacio hasta que puede ver con claridad el exterior de la amplia terraza. Tampoco allí hay nada extraño.
El aire frío que se filtra desde la abertura parece rebajar un leve porcentaje de miedo en su mente, y animado por esa engañosa sensación, abre la ventana de la terraza por completo y sale al exterior, dejando que la helada que comienza a caer implacable sobre las calles inunde el salón de la casa.
La terraza está desierta. La mesa plegable y las sillas de madera que él y Myriam suelen usar en las frecuentes cenas con amigos permanecen cubiertas por un plástico y atadas entre sí, inevitables presas del mal tiempo. La puerta de la cocina está cerrada, pero por su cristal se cuela, amortiguada por un vinilo semitransparente, una luz que da algo de color a las baldosas del suelo.
Gus se acerca hasta la barandilla que da a la calle, aparta el brezo que la cubre y se asoma con la mirada suplicante hacia los pisos que hay enfrente. Casi todas las cortinas están corridas y no hay nadie a la vista, tan solo el resplandor azulado de las televisiones que están encendidas tras ellas.
—Vale, tío. Ya pasó—se dice—. No sé qué ha sido eso, pero ya pasó. Estás muy cansado y hace dos meses que tu hermano mayor ha muerto. Ha sido el estrés y tu puñetera imaginación exaltada, nada más. Hazte unas palomitas y échate una partidita a la consola hasta que llegue Myriam, verás como dentro de un rato te estás descojonando junto a ella de todo esto.
Con esas palabras aún en sus labios, se da la vuelta para volver al interior de la vivienda y sus ojos van a caer sobre la jardinera que se encuentra en la esquina de la terraza, lindando con el salón.
En ese lugar sí que hay algo extraño.
Movido por el aire en espasmódicos movimientos, un papel se agita sobre la tierra que sustenta la única planta que crece en su interior. Gus se acerca hasta allí, y en cierto modo no le sorprende lo que ve: el papel que allí se encuentra es la nota de su hermano.
Lo que sí consigue asustarle son las piedras que se encuentran a su lado formando una única y amenazante palabra:
DÉJALO
Gus coge el papel mientras mira la inquietante amalgama de piedras que conforman la palabra y lo guarda junto al pasaje de Lovecraft que descansa en su bolsillo.
No sabe qué pensar.
«Déjalo», se dice. Ni siquiera es capaz de imaginar a qué se refiere el extraño mensaje, pero en su cabeza comienzan a tomar forma ciertas ideas que solo puede catalogar de descabelladas. Y mientras la temperatura corporal de su cuerpo baja cada vez más debido al frío del exterior y al propio miedo que siente, el sonido de su teléfono móvil le sobresalta al sonar sobre la mesa del salón y hace que su corazón casi le salte del pecho.
Myriam acaba de mandarle un mensaje.
6
Un par de horas más tarde, cuando la medianoche agoniza en las agujas del reloj y la casa ya está algo más caliente gracias a los radiadores que Gus ha subido al máximo, el teléfono móvil vuelve a sonar.
En el mensaje que había leído con el pulso acelerado, tras abandonar la fría terraza y borrar las huellas del extraño suceso esparciendo las piedras por toda la jardinera, su mujer le había informado de que tenía que quedarse a doblar el turno para ayudar al jefe de estación de Ciudad Universitaria, pues habían surgido unos problemas con los sistemas informáticos y debían solucionarlos lo antes posible. Después de leer el mensaje y maldecir a los ordenadores por hacer que su mujer se tuviese que quedar más horas tan lejos de su casa y tan lejos de él, había decidido darse una buena ducha para intentar calmarse y pensar un poco en lo que había pasado. La ventana de la terraza entreabierta y la persiana subida; la puerta de su dormitorio cerrada y la luz de su mesilla encendida; un libro caído en la buhardilla con una página arrancada; la nota de su hermano desapareciendo de su cajón y apareciendo en la terraza junto a una palabra formada con piedrecitas sobre la tierra de su jardinera… Parecía que en su casa hubiesen aparecido fantasmas de la noche a la mañana.
Sentado en el sofá de la buhardilla mientras encendía un cigarro detrás de otro, Gus había intentado asimilar los extraños acontecimientos durante un espacio de casi tres horas sin conseguir sacar nada en claro. Había abierto una lata de cerveza y había seguido dándole vueltas al asunto hasta que sacó la nota de suicidio de Cares y la leyó una vez más. «Por favor, no intentéis averiguar nada» era una de las frases que más desconcertado lo tenían. «No quiero que esto que me ha llevado a elegir el último camino tampoco os deje dormir a vosotros» era otra de ellas. Por unos momentos se había sorprendido pensando en si su hermano también habría vivido alguna experiencia similar a la suya, pero lo había descartado con la misma rapidez. Cares nunca había creído en espíritus ni nada relacionado con el más allá. Solía decirle que bastante malo era ya este mundo como para pensar en que hubiese otro aún peor. Y también estaba esa otra frase: «Tengo miedo. Lo he tenido desde aquella maldita noche. Algo sucedió, pero es todo lo que puedo contaros. Lo demás ya no importa».
Gus la había entendido a la perfección en aquel momento. No había parado de mirar en todas direcciones mientras su casa volvía a la normalidad tras el extraño incidente. ¿Qué era aquello de lo que Cares tenía miedo? ¿Qué había sucedido esa noche? Recordó la llamada que había pospuesto aquella lejana mañana. No había vuelto a pensar en ella.
«Pablo… Tú tienes que saber algo. Fuiste como otro hermano para él… », se había dicho.
Y entonces había comenzado a sonar el teléfono. Era Myriam de nuevo, pero esta vez no era un mensaje.
Ahora, mientras habla con ella, su voz transmite un estado de nerviosismo que raras veces le ha escuchado. Tiene que haber pasado algo grave.
—Tranquila, cariño. ¿Qué sucede?
—Dios mío, Gus…. Es horrible… —dice ella, su voz al borde del llanto—. Han matado a una chica en un vagón…
—¡¿Qué?! ¿Dónde estás, Myriam?
—En la salida de Ciudad Universitaria… Estoy con unas compañeras, la policía ha desalojado toda la estación y ha suspendido el servicio. Por favor, Gus, ven a buscarme, estoy un poco asustada…
—Claro, cariño. Quédate con tus compañeras. Id a tomaros algo caliente a un bar y tranquilízate, ¿Okey? Salgo para allá enseguida.
—Joder, Gus… Hemos escuchado hablar a unos policías hace un rato. Parece ser que la han matado a golpes con un libro…
—¿Con un libro? ¿En serio? Dios… ¿lo han pillado?
—No, parece ser que después se ha tirado a las vías o algo así, la verdad es que sabemos poco más… Están interrogando al jefe de estación y al conductor que iba en el tren, supongo que algo nos contarán mañana.
—Bufff… No sé yo si te gustaría enterarte de los detalles, cariño. Sería mejor que intentaras olvidarlo —le aconseja—. Voy a coger el coche y salgo para allá, ¿vale?
—Vale, Gus. Date prisa, por favor…