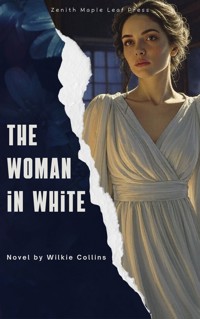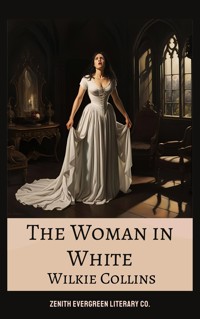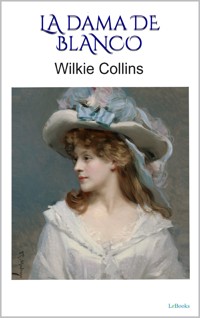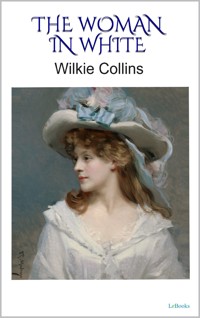Annotation
Aunque William Wilkie Collins (Londres 1824-1889) no publicó su primera novela, «Antonina or the Fall of Rome», hasta 1850, llevaba años escribiendo y poniendo a punto su estilo literario. A esa época de juventud pertenece «Ioláni, o Tahití tal como era», la primera novela escrita por Wilkie Collins, cuyo manuscrito, tras innumerables subastas y peripecias, acaba de ver la luz este año, siglo y medio después de haber sido escrita. Wilkie Collins había crecido leyendo las novelas de Ann Radcliffe, gusto que compartía con su madre, y disfrutaba recitando en familia los párrafos más escabrosos de libros como «El Monje» o «Frankenstein», de modo que a los veinte años, cuando escribió «Ioláni», su imaginación se hallaba imbuida de literatura gótica, tan popular en aquel tiempo.
El autor de inolvidables novelas como «La dama de blanco» o «La piedra lunar» definió su primera obra, «Ioláni», como 'una mezcla de romance gótico y aventuras en los mares del Sur, a medio camino entre Radcliffe y Stevenson'. Cabría añadir que esta novela, por su tema —una mujer es condenada y perseguida por un pérfido patriarca religioso y huye penosamente de él, poniendo a salvo su amor e independencia—, tan querido al género gótico, se emparenta con otras dos de la misma época: una anterior, «El Italiano, o el confesionario de los penitentes negros» (1797), de Ann Radcliffe, y otra posterior, «La letra escarlata» (1850), de Nathaniel Hawthorne.
WILKIE COLLINS
Ioláni o Tahití tal como era
Sinopsis
Aunque William Wilkie Collins (Londres 1824-1889) no publicó su primera novela, «Antonina or the Fall of Rome», hasta 1850, llevaba años escribiendo y poniendo a punto su estilo literario. A esa época de juventud pertenece «Ioláni, o Tahití tal como era», la primera novela escrita por Wilkie Collins, cuyo manuscrito, tras innumerables subastas y peripecias, acaba de ver la luz este año, siglo y medio después de haber sido escrita. Wilkie Collins había crecido leyendo las novelas de Ann Radcliffe, gusto que compartía con su madre, y disfrutaba recitando en familia los párrafos más escabrosos de libros como «El Monje» o «Frankenstein», de modo que a los veinte años, cuando escribió «Ioláni», su imaginación se hallaba imbuida de literatura gótica, tan popular en aquel tiempo.
El autor de inolvidables novelas como «La dama de blanco» o «La piedra lunar» definió su primera obra, «Ioláni», como 'una mezcla de romance gótico y aventuras en los mares del Sur, a medio camino entre Radcliffe y Stevenson'. Cabría añadir que esta novela, por su tema —una mujer es condenada y perseguida por un pérfido patriarca religioso y huye penosamente de él, poniendo a salvo su amor e independencia—, tan querido al género gótico, se emparenta con otras dos de la misma época: una anterior, «El Italiano, o el confesionario de los penitentes negros» (1797), de Ann Radcliffe, y otra posterior, «La letra escarlata» (1850), de Nathaniel Hawthorne.
Autor: Collins, Wilkie
©1844, Valdemar
ISBN: 9788477022770
Generado con: QualityEbook v0.75
Ioláni, o Tahití tal como era
AUNQUE WILLIAM Wilkie Collins (Londres 1824-1889) no publicó su primera novela, «Antonina or the Fall of Rome», hasta 1850, llevaba años escribiendo y poniendo a punto su estilo literario. A esa época de juventud pertenece «Ioláni, o Tahití tal como era», la primera novela escrita por Wilkie Collins, cuyo manuscrito, tras innumerables subastas y peripecias, acaba de ver la luz este año, siglo y medio después de haber sido escrita. Wilkie Collins había crecido leyendo las novelas de Ann Radcliffe, gusto que compartía con su madre, y disfrutaba recitando en familia los párrafos más escabrosos de libros como «El Monje» o «Frankenstein», de modo que a los veinte años, cuando escribió «Ioláni», su imaginación se hallaba imbuida de literatura gótica, tan popular en aquel tiempo.
El autor de inolvidables novelas como «La dama de blanco» o «La piedra lunar» definió su primera obra, «Ioláni», como “una mezcla de romance gótico y aventuras en los mares del Sur, a medio camino entre Radcliffe y Stevenson”. Cabría añadir que esta novela, por su tema —una mujer es condenada y perseguida por un pérfido patriarca religioso y huye penosamente de él, poniendo a salvo su amor e independencia—, tan querido al género gótico, se emparenta con otras dos de la misma época: una anterior, «El Italiano, o el confesionario de los penitentes negros» (1797), de Ann Radcliffe, y otra posterior, «La letra escarlata» (1850), de Nathaniel Hawthorne.
PRÓLOGO
SACERDOTES guerreros, brujos, guerras fratricidas, persecuciones góticas, sacrificios rituales, hombres salvajes, Tahití... Es posible que al encontrarse con todos estos elementos los aficionados a la literatura de Wilkie Collins se llamen a despiste, ya que, sin lugar a dudas, el libro que en estos momentos tienen entre las manos es uno de los más atípicos de la carrera de su autor. Entre otras cosas, porque se trata del primero que escribió.
Aunque William Wilkie Collins (Londres, 1824-1889) no publicó su primer libro, una biografía de su padre, hasta 1848, y una novela, Antonina or the Fall of Rome, hasta 1850, lo cierto es que llevaba tiempo haciendo sus pinitos literarios. Su interés por la escritura se había despertado a muy temprana edad, por una parte derivado de la lectura de sus autores favoritos, entre los que se encontraban Sir Walter Scott, Lord Byron, Cervantes o Marryatt, y por otra de la relación en primera persona con escritores como Wordsworth o Coleridge, amigos personales de sus padres y presencias habituales en la casa que la familia tenía en Hampstead. Sin embargo, no fue hasta 1851 cuando Collins conoció al autor que mayor influencia iba a ejercer sobre su vida literaria, Charles Dickens: amigo, consejero, mentor, coautor de varias de sus obras y fundador y director de Household Words, un semanario publicado ininterrumpidamente entre 1851 y 1859 en el que Collins colaboró activamente, curtiéndose como escritor de seriales. En 1859, Household Words fue sustituido por All the Year Around otro semanario dirigido por Dickens hasta su muerte en 1870, en el que vieron la luz las mejores novelas de Collins: La dama de blanco (1860), Sin Nombre (1862), Armadale (1866) y La piedra lunar (1868, «la primera, la más extensa, y la mejor de las modernas novelas inglesas de detectives», según T. S. Eliot), obras que le convirtieron en uno de los escritores más populares de su tiempo, de fama inferior únicamente a la de su maestro. Habilidoso tejedor de enrevesadas tramas y perfecto cultivador del Continuará..., Collins se benefició al máximo del ritmo impuesto por las entregas de la revista, logrando que jugara a su favor, no contra él, y consiguiendo cumplir en la mayoría de los casos con el lema que se había impuesto: «Hazles reír; hazles llorar; hazles esperar». A partir de 1870, en todo caso, su estrella empezó a declinar: el fallecimiento de Dickens le privó de uno de sus mejores amigos y, presumiblemente, del mejor crítico que había tenido su trabajo. Ninguna novela ni anterior ni posterior al periodo de su colaboración tiene la misma intensidad y garra que las escritas entre 1850 y 1870. Por otra parte, su mala salud, agravada por su adicción al láudano y por los vericuetos de su vida privada (vivía con dos amantes, aparentemente en la misma casa), repercutió negativamente en su ficción, aunque siguió escribiendo con asiduidad hasta el momento de su muerte, acumulando más de treinta voluminosas novelas, una cincuentena de cuentos, al menos 15 obras de teatro (además de participar en adaptaciones de obras suyas al escenario) y decenas de artículos periodísticos.
Collins empezó a escribir el manuscrito de Ioláni en 1844, mientras remoloneaba en la oficina de Antrobus & Company, una compañía de importadores de té para la que trabajó entre enero de 1841 y mayo de 1846 como aprendiz sin sueldo, puesto que le había conseguido su padre, el pintor William Collins, gracias a las amistades que tenía en común con el patriarca de los Antrobus, quien llegó a encargarle un retrato de sus tres hijas. Mientras permaneció allí, Wilkie dedicó el tiempo, según le dijo a su amigo Edmund Yates, a escribir «tragedias, comedias, poemas épicos y demás basura literaria invariablemente producida por los jóvenes principiantes». El 25 de enero de 1845, William Collins envió el manuscrito definitivo de Ioláni; or, Tahíti as It Was a los responsables de la editorial Longmans, quienes le propusieron editarlo a cambio de que costeara la mitad de los gastos de imprenta. Posteriormente, tras una reseña no excesivamente positiva de su lector, ampliaron sus peticiones hasta solicitarle que se hiciera cargo de la totalidad de los gastos, algo a lo que el padre de Wilkie se negó mediante una carta fechada el 8 de marzo de 1945. A continuación, envió el manuscrito a Chapman & Hall, pero éstos lo rechazaron directamente y Ioláni pasó a dormir el sueño de los justos, quizá en lo más profundo de algún cajón. La primera noticia que los lectores pudieron tener de esta primera novela fue la mención que de ella hizo Wilkie Collins en una entrevista aparecida el 3 de septiembre de 1870 en el Appleton’s Journal, en la que recordaba la obra como una mezcla de romance gótico y aventuras en los mares del Sur, a medio camino entre Radcliffe y Stevenson. A finales de 1878 o principios de 1879, Collins le entregó el manuscrito a August Daly, un empresario teatral norteamericano con el que mantenía buena relación y que se había responsabilizado de adaptar con notable éxito para los escenarios americanos algunas obras de Collins, como Man & Wife (1870) y The New Magdalen (1873), lo que contribuyó a otorgarle cierta fama al escritor británico, permitiéndole llevar a cabo un tour de lecturas por Estados Unidos. Las colaboraciones y la buena relación entre ambos continuó cimentándose a lo largo de la década, pero según Ira B. Nadel, introductor y anotador de la edición original de Ioláni, no es probable que Collins le entregase el manuscrito con anterioridad a la fecha mencionada, ya que en octubre de 1878 Daly subastó gran parte de su librería para sufragar algunas deudas, y Ioláni, evidentemente no formó parte del lote. Sí lo hizo, sin embargo, en 1900, cuando efectuó una segunda subasta de sus propiedades. Dado que visitó a Collins en su casa de Londres poco después de haber realizado la primera, es de suponer que lo recibiera de sus propias manos en aquella ocasión, quizá con vistas a una adaptación teatral. La primera noticia pública y notoria de la existencia del manuscrito de Ioláni, en todo caso, fue la mencionada subasta, celebrada en marzo de 1900. Tras ser adquirido al precio de 23 dólares por un joven agente literario, George D. Smith, quien inmediatamente lo puso en su catálogo a un precio de 100 dólares, recomendando su publicación, el manuscrito fue comprado por un coleccionista privado de Filadelfia, Howard T. Goodwin, cuyo inesperado fallecimiento en 1903 provocó que saliera una vez más a subasta. Ioláni quedó entonces en poder de un abogado de esa misma ciudad, Joseph M. Fox, junto a cuya familia encontró acomodo hasta 1991. Aquel año el manuscrito apareció en el mercado de libros raros de Nueva York, causando una conmoción en el mundillo literario, ya que muchos ignoraban su existencia y otros tantos daban la obra por perdida. Su adquisición por parte de un coleccionista anónimo añadió velos al misterio que hasta entonces había rodeado esta primera novela de Collins; velos que no han sido descubiertos hasta este mismo 1999, en el que el desconocido comprador prestó el manuscrito a la Universidad de Princeton para su publicación, calificada de inmediato por los críticos como uno de los acontecimientos literarios del año; acontecimiento que, aunque en menor medida, afectará también al número cada vez mayor de aficionados españoles a Wilkie Collins gracias a esta edición.
Al contrario de lo que suele pasar con otros textos misteriosamente recuperados, en el caso de Ioláni no cabe la menor duda acerca de la paternidad de Collins. Además de las referencias publicadas y confirmadas en vida del autor (algunas de ellas nada oscuras, ya que vienen recogidas incluso en sus dos biografías más importantes: La vida secreta de Wilkie Collins, de William M. Clarke, y The King of Inventors: A Life of Wilkie Collins de Catherine Peeters), resulta evidente al leer el texto que la mayoría de sus constantes ya están presentes en la obra pese a haberla escrito con tan sólo veinte años: el abuso de poder, la victimización de las mujeres a cargo de figuras patriarcales, la integración del suspense como elemento clave de la trama y a menudo como motor de la acción, la fascinación por la mente criminal y las contradicciones de ésta (pocas veces se encontrará el lector con un villano tan decididamente malo y a la vez tan dubitativo como este Ioláni, que además se hace con el título del libro), mujeres independientes que desafían el dominio masculino aunque eso las ponga en peligro mortal... Incluso la estructura en libros, y esas divisiones teatrales que enmascaran abruptas elipsis temporales (anticipando claramente la división por escenas utilizada en Sin Nombre) son típicas de la posterior producción de Collins. La posición del narrador, moralista, completamente implicado en la acción, entusiasta hasta la exasperación, más proclive a las descripciones que al diálogo y a la trama lineal que a la enrevesada, es lo único que desvela la bisoñez de un autor que, no obstante, desvía su atención de los personajes en apariencia principales hacia un nutrido reparto de secundarios, creando una novela casi coral que anticipa el interés por las subtramas tan elaboradas de las que posteriormente gozaron sus más celebradas novelas.
Por otra parte, el interés por lo exótico que destilan las páginas de Ioláni no resulta en absoluto ajeno a otras obras de Collins: baste recordar Antonina, su primera novela publicada, ambientada en la Roma del siglo V, las escenas de La Dama de blanco que acontecen en Honduras o el terrible asedio de Seringapatam, en la India, narrado durante el inicio de La piedra lunar. De hecho, el escritor retomó la Polinesia en un cuento de 1877, The Captain’s Last Love, en el que un capitán de barco británico se enamora, precisamente, de la hija de un sacerdote.
El interés por la Polinesia, en todo caso, se había despertado en el joven escritor a raíz de la lectura de la edición ampliada de Polynesian Researches, una obra en dos volúmenes escrita en 1829 por William Ellis y reeditada con información adicional en cuatro volúmenes aparecidos entre 1832 y 1834. Ellis había sido misionero en Tahití entre 1816 y 1822, y había recogido sus experiencias en la citada obra, dedicando capítulos a temas como el infanticidio, la brujería, y la poligamia, que sin duda encendieron la imaginación del joven Collins. De esta obra extrajo la mayor parte de la información utilizada en su novela: el paisaje, las costumbres religiosas, la heiva o la brutalidad en la guerra (aunque prescindió de los detalles más escabrosos, como la costumbre de hacer rodar las canoas hacia el agua sobre los cuerpos de los vencidos o la de hacer agujeros en los troncos de los caídos para poder pasar la cabeza a través de ellos y utilizarlos como ponchos). También los nombres de sus personajes principales comparten la misma fuente: Idía había sido en realidad la madre de Pomare, un rey tahitiano obligado a exiliarse y que regresó triunfante para retomar el poder; Aimáta era la hija única de Pomare; Mahíné fue el jefe de los clanes de Eiméo y Huahine; y Ioláni era en realidad el sobrenombre con el que se conocía a Kamehameha II, rey de las islas Sandwich fallecido durante una visita oficial a Inglaterra. Ellis hablaba en su libro incluso de la existencia de hombres salvajes, huidos de las guerras y los sacrificios, y llegaba a afirmar que había visto uno. Por otra parte, Collins tenía también en su biblioteca libros como The Island, de Byron, o Christina of the South Seas, de Mary Russel Mitford (en el que aparecía un personaje llamado Iddeah, que en inglés comparte la pronunciación de Idía), ambos inspirados por los sucesos del motín de la Bounty y probablemente origen de su curiosidad por la Polinesia.
Wilkie Collins había crecido leyendo los novelones de Ann Radcliffe (su madre era una enfebrecida seguidora de la autora de Los misterios de Udolfo), y disfrutando enormemente al recitar ante sus parientes los párrafos más escabrosos de libros como El Monje o Frankenstein. No es de extrañar, por tanto, que la literatura gótica apareciese representada, en mayor o menor medida, a lo largo de toda su carrera, y que su influencia resulte completamente evidente en esta primera novela, escrita cuando aún se hallaba inmerso en su radio de acción. Hay que tener en cuenta que el título original completo de este libro que tiene entre las manos es Ioláni; or, Tahíti as it was. A romance. La inclusión del término romance en el título, recurso utilizado a menudo por Radcliffe en obras como El Italiano; o el confesionario de los penitentes negros. Un romance (novela que comparte además con la de Collins la presencia de una mujer oprimida por los representantes de la religión que se dedica a huir del peligro), es significativa, ya que ambos autores compartían la definición de romance utilizada por Walter Scott para su entrada correspondiente en la Encyclopedia Britannica: «narrativa de ficción en prosa o verso, cuyo interés se centra en incidentes maravillosos y extraordinarios». Collins añadió el término A romance a varias de sus posteriores novelas, como Antonina, La piedra lunar, o The Two Destinies. También de Scott proviene con toda probabilidad el interés por mezclar los hechos imaginarios con otros reales, casi documentales, que otorguen verosimilitud al texto.
Sin llegar a ser una de las grandes obras de Collins, lo cierto es que Ioláni o Tahití tal como era reúne en su interior los suficientes elementos como para interesar tanto a los aficionados a la obra del escritor, quienes por fin podrán disfrutar de la evolución de uno de los mejores escritores en lengua inglesa del siglo pasado, como a los lectores habituales de novela gótica, quienes encontrarán los rasgos habituales de este género tamizados por una sensibilidad muy particular y enfocados desde una inusual perspectiva que los aleja de sus habituales escenarios, diseminados a lo largo y a lo ancho de la fría Europa, para trasladarlos hasta las cálidas y acogedoras costas de la dorada Polinesia. Disfruten del viaje.
ÓSCAR PALMER
LIBRO PRIMERO
In secret we meet—
In silence I grieve,
That thy heart could forget,
Thy spirit deceive.
BYRON
En secreto nos encontramos...
CAPÍTULO PRIMERO
IOLÁNI E IDÍA
El verano tocaba a su fin cuando una noche (en los tiempos en los que Tahití aún no había sido descubierta por los viajeros del norte) la desolación del gran lago Vahíria fue iluminada por la presencia de dos seres humanos, un hombre y una mujer que vagabundeaban con indiferencia a lo largo de sus ásperas y desiertas orillas.
Aquel paraje era extraño y poco atrayente para la mayoría. Mirando hacia arriba desde el lugar ocupado en aquellos momentos por la mujer y su acompañante, se descubría una larga y casi ininterrumpida cordillera montañosa, cuyas desiguales vertientes, aunque ocasionalmente salpicadas por un macizo de árboles enanos o por matojos de vegetación escasa y reseca, estaban en su mayor parte desnudas y eran extremadamente escarpadas. Las diferentes masas que formaban la cadena eran, por lo general, difíciles de distinguir unas de otras, tanto en forma como en elevación, pero no acababan de ser completamente iguales gracias a la presencia de la inmensa Orohéna (la montaña más alta de la isla), la cual se elevaba desde la lejanía como un faro sobre las cimas de las cordilleras inferiores. Más abajo, entre las montañas y el lago, se extendían amplias y densas regiones boscosas; y aún más allá de éstas, yacían en la más absoluta confusión masas de rocas basálticas, de formas crudas y afiladas, que llegaban casi hasta el borde del agua; al mismo tiempo, la superficie del lago, apenas iluminada parcialmente por los rayos de la luna y protegida del viento en su mayor parte por las defensas naturales del bosque y la piedra, parecía más salvaje y tenebrosa que todo lo que la rodeaba, al extenderse sombría y estancada, en algunos puntos completamente perdida en la oscuridad, en otros resplandeciendo débilmente bajo la luz pálida e intermitente. Verdaderamente, aquél era un lugar solitario y pavoroso. Observando la apariencia de aquellas áridas montañas, apenas podía imaginarse que al otro lado se elevaban sobre el más variado paisaje que podía ofrecer la naturaleza, sobre todas las delicias que las estaciones podían proporcionar y la bendita luz del sol iluminar y adornar.
No se veía ninguna vivienda humana en las orillas del Vahíria. Los nativos temían el lugar y lo evitaban con la mayor perseverancia. Sus extrañas supersticiones lo habían poblado desde hacía mucho con los espíritus de los muertos y con demonios sangrientos y criminales. Aquí era también donde habían sido vistos esos miserables proscritos de la humanidad, los hombres salvajes, que en aquella época recorrían las más solitarias espesuras de las montañas de Tahití. Estos desdichados, cuya antigua existencia en las islas del Pacífico es bien conocida incluso para el viajero europeo, eran, o bien locos peligrosos, o bien víctimas señaladas por los sacerdotes del país para sacrificios humanos, que habían escapado de una muerte espantosa y a menudo inmerecida eligiendo la triste alternativa del exilio perpetuo de los suyos.
De la pareja que vagabundeaba en este lugar solitario, era la mujer la que tenía un aspecto más impresionante y poco común. Su rostro, profundamente meridional por su uniforme color moreno y su expresión inteligente y suave, poseía el atractivo añadido de una regularidad y unos rasgos refinados, casi europeos. Su silueta era más alta y esbelta que la mayoría de las figuras femeninas de la población de las islas, y la resaltaba exquisitamente el sencillo pero lujoso vestido que llevaba. Ningún atavío ocultaba la delicada redondez de su hombro, ni, más abajo, la suave elevación del pecho. Había echado sobre su hombro la parte delantera de la especie de doble chal que visten las mujeres polinesias, de manera que cayera graciosamente sobre la blanca y larga túnica que colgaba debajo; al mismo tiempo, su hermoso y profundo pelo negro, parcialmente recogido por una guirnalda de flores, se derramaba por encima, produciendo un exquisito contraste con la nevada blancura de su indumentaria. De su acompañante, baste decir que su apariencia era destacable principalmente por su gran estatura y por la expresión dominante y digna de su semblante.
La relación existente entre estos dos individuos, aunque considerada una grave infracción moral de las leyes de la sociedad en los países civilizados, no provocaba indignación ni desprecio entre las sensuales gentes de las islas del Pacífico. Excepto en algunos casos de adhesión extrema y extraordinaria, el matrimonio era considerado por la mayor parte de sus habitantes como un lazo que debía ser roto y reorganizado a voluntad, como una ceremoniosa alcahueta al servicio de la efímera pasión del momento, o como un privilegio tan limitado por el orgullo del rango y las posesiones, que oponía toda clase de obstáculos a los pocos deseosos de usarlo apropiadamente.
En el presente caso, el amor profano por parte de la mujer era la consecuencia simple y necesaria de la orgullosa posición que su compañero ostentaba entre su pueblo; pues no era otro que Ioláni, Sacerdote de Oro, el Dios de la Guerra, y hermano del Rey, a quien la plebeya Idía había conseguido llevar hasta las desiertas soledades que rodeaban las orillas del lago.
La astucia era el principio fundamental en la vida de este hombre. Era lo que le había proporcionado los medios de obtener toda clase de diabólicos triunfos sin que existiera la menor posibilidad de fracasar o ser descubierto. En ningún carácter podían reunirse tan secreta y firmemente más elementos viles y peligrosos que en el suyo. Su maligna disposición natural quedaba disimulada por su inventiva y su paciencia inagotable. El ingenio refinaba su crueldad y la cautela lo reforzaba; y sus ardientes pasiones las disfrazaba la más consumada hipocresía y las ejecutaba la traicionera elocuencia de su porte y su discurso. Los peculiares encantos de Idía provocaron al primer vistazo su capricho sensual, y obtuvo sus afectos con tanto éxito y seguridad como había obtenido los afectos de todas las que habían sido antes que ella.
Su última amada, al menos por el momento, era una mujer cuyos fuertes y numerosos afectos la habían condenado a una existencia o bien de turbulenta alegría o bien de abrumador pesar. Al contrario que la mayoría de las de su sexo en las islas del Pacífico, sus emociones tendían invariablemente hacia los extremos, y el engañoso impulso del momento decidía peligrosa e irremediablemente cada acto de su vida. Desde el momento en que había entregado su amor libre, sincera y confiadamente al engañoso Sacerdote, cada pensamiento de su corazón había estado dedicado inconscientemente a él sólo. Le miraba no como lo que era, sino como lo que debería ser. Para ella, él lo era todo, la única perfección deslumbrante a la que resultaba una delicia contemplar y amar. Pues, aunque es la dudosa virtud del intelecto de la mayoría observar nada más que la insuficiencia, es la más humilde y feliz facultad del corazón de la minoría reconocer la abundancia.
¡Y así vagó con él, a lo largo de las horas solemnes de aquella hermosa noche, indiferente a los peligros con los que la superstición había llenado aquel lugar mientras su amado estuviera a su lado, y deleitándose en su breve periodo de felicidad con tanta confianza como si la miseria hubiera abandonado sus dominios en la Tierra, y la malicia hubiera desaparecido para siempre del corazón del hombre!
CAPÍTULO II
AIMÁTA Y EL HOGAR
Empieza un día de verano. El sol naciente, cuyos rayos apenas penetran aún la solemne oscuridad de las arboledas y los bosques, se muestra hermoso y resplandeciente en las praderas al pie de las montañas. La brisa marina acaba de levantarse en el interior de las islas del sur. Refresca las frutas, despierta las flores. Se acompaña de su propia música, delicada e irregular, con el golpeteo de las gotas del rocío que caen cuando las sacude alegremente de sus altos nidales en los árboles y de sus pequeños escondrijos en la hierba fresca y fragante. Canta suavemente entre las hojas sueltas al lado de la choza, y murmura agradablemente a través de las fisuras de las piedras y la maleza, a la entrada de los valles del bosque. Es la mensajera de la felicidad, amiga familiar bienvenida por las alegres gentes del país, que salen a recibirla con júbilo, pues para los isleños anuncia la felicidad y el día.
Apartada de la aldea y varias millas distante de la costa se alza una solitaria construcción, en el punto más bello de la parte más interior de la isla. Su tosca puerta está abierta, pero nadie atraviesa todavía la entrada. Por fin, una tórtola sale revoloteando, seguida, en su vuelo matutino, por una muchacha.
Cantando su melodía suave y monótona, el pájaro vuela sobre el pavimento de coral blanco que rodea la casa, sobre el jardín y la pradera hasta llegar al bosque que se extiende casi hasta la ladera de la colina que hay más allá. Canturreando y riéndose para sus adentros, la chica sigue a su acompañante. Su sencilla túnica, desarreglada por la rapidez de sus movimientos, descubre una figura flexible y delicada, aún no formada por la madurez, pero ya tentadora para la vista. Avanza siguiendo a su amiguita donde quiera que la lleve. Unas veces, se demora con las flores silvestres que encuentra a sus pies. Otras, se levanta y busca la presencia, o escucha la voz, de su dulce favorita. Después, pone rumbo llena de alegría hacia los senderos del bosque, o se detiene, enamorada de su música y su esplendor, junto al arroyuelo que reluce a su lado. Aquí, reprende juguetonamente a las zarzas y las enredaderas que se oponen a su avance. Allá, ríe con inocente delicia cuando se le ofrece una furtiva ojeada a algún escenario del bosque, más hermoso que todo lo que ha contemplado previamente. Tan resplandeciente y hermosa como al retirarse está ahora que regresa, hasta que por fin descansa en su habitación y contempla cómo en la suave y clara distancia su favorita vuela hacia el hogar.
Allí sentada escucha el sonido del mazo del curtidor procedente de los valles próximos, que, suavizado y armonizado por la distancia, suena alegremente a sus oídos. A veces, el ruido del hacha del leñador llena sus pausas, otras veces, las voces de los viajeros que se dirigen a la aldea que hay más allá, y otras, el murmullo del arroyo que cruza el jardín de la choza.
Mira hacia abajo al sendero que, entre los árboles, conduce a la aldea. Preciosa en su desenfadada y natural actitud de reposo, es para los encantos de la tierra en la que vive y a la que ama lo mismo que era Eva, en su inocencia, para el Paraíso que la rodeaba. La más ingenua alegría y la gracia de la infancia y la más seductora suavidad y timidez de la juventud se unen en su semblante, cuya atracción no reside en la regularidad de sus rasgos ni en la hermosura de su complexión, sino, simplemente, en la juventud y la inocencia, en la encantadora variabilidad y naturalidad de su expresión. No se preocupa ni fatiga con meditaciones. Sus pensamientos sólo se elevan para asombrarla y deleitarla, y nunca se demoran lo suficiente como para fatigarla o confundirla. Sigue siendo tal y como Dios la hizo; aún sin contaminar por la miseria y sin mancillar por el hombre.
El sendero de la aldea ya es recorrido por muchos pies. A veces, una compañía de mujeres pasa ante sus ojos, sus prendas de colores brillantes relucen bajo la luz del sol que ya ha penetrado a través de los espacios que dejan los árboles. Otras veces se ve un tropel de pescadores, doblados bajo el peso del botín que han recogido durante la noche; o bien, un joven guerrero, que afila impacientemente sus armas sin estrenar y anhela en lo más hondo de su corazón el campo de batalla, engrosa las filas de los viajeros que recorren la boscosa avenida. A todos ellos, al pasar, los contempla la muchacha con indiferente placer, hasta que una mujer solitaria aparece entre los árboles, y entonces, la mayor alegría toma posesión de su semblante, pues reconoce a su guía y acompañante, la misma que vagaba de noche a orillas del lago.