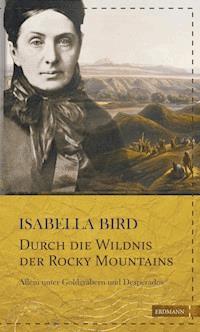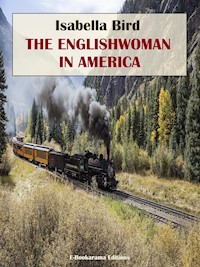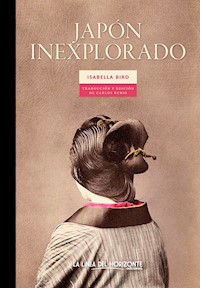
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Solvitur Ambulando. Clásicos
- Sprache: Spanisch
Por primera vez en castellano el relato de un viaje asombroso realizado en solitario por una mujer que hizo época al retratar los misterios del inexplorado Japón del siglo XIX. Aislado, cerrado a los extranjeros, muy pocos occidentales se adentraban en el interior del país, e islas como la actual Hokkaidō, habitada por los ainus, guardaban secretos sin desvelar. Auténtica pionera, mujer valiente, de sólidas convicciones, y más que probada curiosidad, Bird atraviesa la espina dorsal del norte de Japón desvelando la ignota vida rural del interior y visitando remotas tribus aborígenes como los antiquísimos ainus, de cuya cultura poco o nada se tenía noticia en Europa. No será un viaje fácil, ni cómodo. A pie, a caballo, en barco, sampán o kuruma, allá donde va despierta curiosidad y su presencia convoca muchedumbres asombradas. Valiente y nada convencional, la vemos disfrutar a pesar de la comida, las pulgas, la dificultad de los caminos, o la ausencia de intimidad en las chadoyas, mientras que su afilada mirada nos desvela un Japón rebosante de prodigioso encanto. Traducido y editado con esmero por el profesor Carlos Rubio, su lectura revive hoy el hechizo de una cultura, lejana y distinta, que no deja de sorprendernos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOBRE LA AUTORA
ISABELLA LUCY BIRD (Boroughbridge, 1831 - Edimburgo, 1904)
Escritora, naturalista, fotógrafa, exploradora, nació en el seno de una familia de clase media británica. Hija del reverendo Edward Bird, se educó de forma autodidacta en la biblioteca de la casa familiar y desarrolló una gran curiosidad por diversas materias, como geografía e historia natural, además de convertirse en una ávida lectora. Mujer de gran temperamento y de salud enfermiza, inició pronto una vida de esforzados viajes en solitario costeándolos con la pequeña fortuna familiar y en busca de alivio para sus dolencias, que parecían sanar con creces en cada una de sus aventuras.
Tras recorrer Australia y los Estados Unidos inicia con este viaje a Japón una serie de travesías por Asia que la llevarán a China, Corea, Vietnam, Singapur y Malasia. Casada por pocos años, estudia medicina una vez viuda y decide emplear los restos de su herencia como misionera en India recorriendo Ladakh, Tíbet, Persia, Kurdistán, Turquía e Irán.
Es, sin duda, una de las grandes viajeras del XIX y la primera mujer en ingresar, por méritos propios, en la Royal Geographical Society. Su relato de un Japón inexplorado fue uno de los más singulares y tempranos testimonios llegados a Europa sobre este misterioso país.
SOBRE EL LIBRO
Por primera vez en castellano el relato de un viaje asombroso realizado en solitario por una mujer que hizo época al retratar los misterios del inexplorado Japón del siglo XIX. Aislado, cerrado a los extranjeros, muy pocos occidentales se adentraban en el interior del país, e islas como la actual Hokkaidō, guardaban secretos sin desvelar. Auténtica pionera, mujer valiente, de sólidas convicciones, y más que probada curiosidad, Bird atraviesa la espina dorsal del norte de Japón mostrando la ignota vida rural y visitando remotas tribus aborígenes como los antiquísimos ainus, de cuya cultura poco o nada se tenía noticia en Europa.
No será un viaje fácil, ni cómodo. A pie, a caballo, en barco, sampán o kuruma, allá donde va despierta curiosidad y su presencia convoca muchedumbres asombradas. Valiente y nada convencional, la vemos disfrutar a pesar de la comida, las pulgas, la dificultad de los caminos, o la ausencia de intimidad en las chadoyas, mientras que su afilada mirada nos desvela un Japón rebosante de prodigioso encanto. Traducido y editado con esmero por el profesor Carlos Rubio, su lectura revive hoy el hechizo de una cultura, lejana y distinta, que no deja de sorprendernos.
Nadie ha igualado a Isabella Bird. Una viajera, escritora y pionera de la que puede estar bien orgullosa la más brava feminista y admirará el más recalcitrante de los machistas.
JAN MORRIS
Su brillante inteligencia y su extrema curiosidad por el mundo exterior, hicieron que su mente y su naturaleza en general no pudieran ser reducidas ni endurecidas por la atmósfera estrictamente evangélica de su infancia.
THE TELEGRAPH
Una decidida aventurera y cronista que cautivó a la Inglaterra victoriana y abogó incansablemente por el empoderamiento de las mujeres..
THE GUARDIAN
Japón inexplorado
ISABELLA
Japón inexplorado
ISABELLA BIRD
EDICIÓN, TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO DE CARLOS RUBIO
COLECCIÓN SOLVITUR AMBULANDO|Nº7
Japón inexplorado
ISABELLA BIRD
Título original: Unbeaten tracks in JapanPrimera edición original: John Murray, London, 1880 (2 Vols.)
Título de esta edición: Japón inexplorado Primera edición en LA LÍNEA DEL HORIZONTE EDICIONES, octubre de 2018 © de esta edición: LA LÍNEA DEL HORIZONTE EDICIONES, 2018www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]
© de la edición, traducción y prólogo: Carlos Rubio
© de la cartografía: Blauset
© de la maquetación y el diseño gráfico: Montalbán Estudio Gráfico
© de la maquetación digital: Valentín Pérez Venzalá
ISBN ePub: 978-84-17594-04-6 | IBIC: WTL; 1FPJ
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Índice
PRÓLOGOCarlos Rubio
PREFACIO DE LA AUTORA
CARTAS DE LA 1 A LA 44
GLOSARIO
PRÓLOGO
Los buenos relatos de viajes, como el que tiene en sus manos, producen sobresaltos. Y también contribuyen a hacer humilde —y por eso, sabio— a quien los lee.
Ambos efectos se observan con más claridad cuando el destino del viaje es un país de costumbres y actitudes vitales llamativamente ajenas a las nuestras. Como Japón. El sano asombro por la diferencia se vuelve más intenso si el Japón documentado resulta no ser el de las urbes, sino el rural, donde las usanzas y tradiciones suelen resguardarse mejor; tampoco es el Japón de ahora, ni siquiera el inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando el país se embarcó en una despiadada occidentalización. Es el Japón de hace ciento cuarenta años.
En 1878, que es de cuando data esta crónica viajera, Japón acababa de abrir sus puertas al mundo exterior tras descolgar de ellas el cartel de «país prohibido» firmemente adherido durante casi tres siglos. Ese mismo año el nuevo gobierno japonés, reformista a ultranza, había decretado la abolición de la two-sworded class, la clase social de los samuráis, amén de impulsar una batería de medidas modernizadoras (léase occidentalizadoras). La llegada de ávidos viajeros occidentales, que entran en el Japón virgen siguiendo la estela de comerciantes y misioneros, y que conformarán el imaginario de los occidentales sobre un país valorado como quintaesencia del exotismo, no se produjo hasta finales de la década de 1890 (Loti, Kipling, Hearn). Pero se les adelantó alguien. Y además, mujer, hecho a destacar en unos tiempos en los que el viaje de aventura era cosa de hombres. Y sola, en cuanto a compañía de otros occidentales se refiere.
Fue una inglesa llamada Isabella Bird. Esta intrépida y curtida viajera, nueva Alicia en el país de las maravillas, era hija de un pastor protestante y, sobre todo, de su tiempo: la Inglaterra victoriana de mediados del siglo XIX. Precisamente en la filiación cultural de la autora de estos relatos el lector podrá hallar una fuente de frecuentes sobresaltos y de inteligentes sonrisas. Un arraigado instinto de superioridad étnica, bandera del agresivo colonialismo de la época, asoma una y otra vez en observaciones que fácilmente hoy denominaríamos «racistas» o, cuando menos, «políticamente incorrectas», y que pueden escandalizar a algún sensible lector que no tenga en cuenta los años en que estos fascinantes relatos fueron escritos. Nuestra viajera, representante de las nociones etnocéntricas más crudas de su tiempo, no vacila en afirmar varias veces que los japoneses son «feos» o de un «físico miserable» a pesar, eso sí, de su depurada cortesía y amabilidad; o que los ainus —los aborígenes con quienes convivió en Hokkaido— son de dulce aspecto no obstante ser tan peludos; o que la apariencia de una mujer de esta etnia es de tal fealdad que difícilmente se podría decir de ella que es un ser humano (hardly human in her ugliness). Escandalizarse hoy por esta franqueza nos parece caer en el mismo puritanismo victoriano del que nuestra viajera, mujer osada y vanguardista en su tiempo, supo zafarse a juzgar por sus observaciones sobre moralidad y civilización en la segunda parte del libro.
Por otro lado, resulta difícil enjuiciar esas crudas observaciones porque empleamos como parámetros valores y criterios del presente, por muy universales y «eternos» que nos parezcan. Una de las emociones más firmes del buen viajero es el zarandeo continuo que experimentan sus categorías culturales. Para Isabella Bird amabilidad y fealdad en la misma persona debía de ser un matrimonio tan insólito como imposible; para otro viajero que llegó a Japón antes que ella, el comerciante suizo Aimé Humbert, lo insólito fue descubrir que «los japoneses no llevan ropa interior a pesar de lavarse todos los días»; para Alexander Valignano y los otros misioneros que llegaron al archipiélago nipón en el siglo XVI, lo insólito fue comprobar que los japoneses eran «racionales en extremo, pundonorosos, elegantes y honorables» a la vez que «idólatras, crueles y sodomitas»1. Y es que toda observación sobre el Otro, especialmente si causa pasmo, comporta un grado de tensión intercultural, afortunadamente nunca resuelta para quienes valoramos la pluralidad y diferencias entre los pueblos. La marcada dicotomía occidental de bueno/malo o de hermoso/feo —en el caso de Humbert, de limpieza/no llevar ropa interior— era intrínseca al rol de aquellos intrusos en un país extraño, fueran diplomáticos, misioneros, comerciantes o simples viajeros en busca de salutíferas novedades como fue el caso de la dama inglesa. Tengamos presente que nuestros criterios, valores y buenos modos —el hecho de que no podamos decir que es feo a quien nos parezca feo— pertenecen al tiempo en que vivimos, por lo que no son exactamente nuestros, aunque así nos guste llamarlos, sino frutos de un credo hermenéutico que varía con el paso de los siglos. Por eso, contempladas desde la perspectiva que nos proporciona la rueda del tiempo, tales dicotomías tan, digamos, «nuestras», adquieren el encanto de lo pintoresco. Para John Ruskin, el crítico de arte británico, la belleza pintoresca es la fusión de, por ejemplo, una obra arquitectónica varios siglos después de ser construida con la hiedra, las zarzas que surgen a su alrededor y con otras manifestaciones espontáneas de la naturaleza, como la erosión, los líquenes, el musgo, la pátina del tiempo, las grietas mismas del edificio.
Hubiera sido criminal que nosotros, como editores o traductores de una obra escrita hace casi siglo y medio, diluyéramos esa belleza pintoresca, raspáramos esos líquenes y musgos, con las púas del amable cepillo de eufemismos, despistes léxicos o ambigüedades semánticas. Que, por ejemplo, en lugar del ugly del original inglés, tradujéramos «poco agraciado» o «de rasgos poco favorecidos», y no simplemente «feo». Deliberadamente, en efecto, y en aras de la fidelidad al original, hemos deseado preservar el testimonio de lo que hoy nos puede parecer candor etnocéntrico o rudeza racista. Así, tal vez, induzcamos a que el lector inteligente realice un segundo recorrido: un viaje al interior de la mentalidad de esta extraordinaria mujer, hija aventajada de los prejuicios de su época.
Una segunda observación antes de dejarla hablar. El prurito cientifista y el afán de meticulosidad descriptiva, muy de la prosa decimonónica de viajes, de que hace gala nuestra viajera, han determinado que hayamos suprimido algunos largos y tediosos pasajes. Especialmente los párrafos dedicados a descripciones pormenorizadas del paisaje, del clima, de especies botánicas y de algunos monumentos —como el templo Sensō-ji en el barrio tokiota de Asakusa y el santuario Toshogu en Nikko—, pocos, pues los viajes discurren por las zonas rurales del norte del país. La ausencia en su tiempo de fotografías e instrumentos de medición precisos puede justificar la tediosa pormenorización descriptiva. El lector moderno, sin embargo, con acceso instantáneo a reproducciones visuales de monumentos y paisajes encontraría poco tolerable la lectura de los pasajes no traducidos. Aparte de respetar naturalmente la secuencia narrativa del relato viajero, en formato epistolar como explica la autora en su Prefacio, en nuestra selección hemos mantenido la integridad de aquellas partes del libro relativas a las reacciones de la viajera a cuanto veía de novedoso, a los avatares de un viaje frecuentemente erizado de penalidades —entre las que la agresividad de las pulgas y la falta de intimidad en las posadas no eran las menores—, a las divertidas reacciones de las personas con quienes se encontró, a las peregrinas costumbres, muchas ya desaparecidas, a la descripción de los momentos de exaltación viajera, a los encuentros humanos. Entre estos, son de destacar los que sostuvo con los ainus por su extraordinario valor como documento antropológico y etnográfico. Ocupan la cuarta parte final del libro y su valor es redoblado si consideramos la rápida extinción cultural sufrida por esta etnia en las tres o cuatro décadas siguientes al viaje de la autora.
Crudeza y candor. Dos valiosos billetes para saborear plenamente un viaje de verano de más de dos mil kilómetros por el desvanecido Japón de 1878. Con sobresaltos.
CARLOS RUBIO
PREFACIO DE LA AUTORA
En abril de 1878, tras la recomendación de abandonar mi hogar para recobrar la salud por medios que antes habían demostrado ser útiles, decidí visitar Japón. Lo que me atraía no era tanto la excelente reputación de su clima, como la certeza especial de que poseía esos atractivos rotundos y novedosos que conducen tan esencialmente al disfrute y el restablecimiento de un solitario buscador de salud. El clima me decepcionó, pero, a pesar de que el país me pareció más digno de estudio que de embeleso, su interés superó mis mayores expectativas.
Esto no es un «Libro sobre Japón», sino una narración de viajes por Japón y un intento de contribuir al conocimiento de la situación actual del país. Cuando viajé durante algunos meses por el interior de su isla principal y por Yezo (Hokkaido), fue cuando decidí que el material era lo suficientemente novedoso como para hacer una contribución valiosa. Desde Nikkó [sic] hacia el norte, mi viaje discurrió fuera de los caminos explorados, pues nunca había sido atravesado en su totalidad por ningún europeo. Viví entre japoneses y presencié su modo de vida en regiones no contaminadas por el contacto europeo. A lo largo de mi ruta, en calidad de dama viajando en solitario y de la primera mujer europea vista en varias provincias, mis experiencias difieren más o menos ampliamente de las de los viajeros precedentes; al mismo tiempo que de forma directa y testimonial puedo ofrecer un relato mucho más completo de los aborígenes de Yezo, obtenido por un conocimiento sobre ellos más real de lo que hasta ahora se ha dado. He aquí mis principales razones para ofrecer al público este volumen.
Decidí con cierta renuencia que el formato principal sería el de cartas escritas desde el lugar a mi hermana y a un círculo de amigos personales, ya que esta forma de publicación implica el sacrificio de la disposición artística y el tratamiento literario, y requiere una cierta cantidad de egotismo; pero, por otro lado, coloca al lector en la posición del viajero y lo hace compartir las vicisitudes del viaje, la incomodidad, la dificultad y el tedio, así como la novedad y el disfrute. Los «caminos hollados», a excepción de Nikkó, han sido reflejados en pocos párrafos, y cuando sus circunstancias han sufrido cambios notables en pocos años, como es el caso de Tokiyo (Tokio), se han esbozado más o menos. Muchos temas importantes necesariamente se han pasado por alto.
En el norte de Japón, a falta de otras fuentes de información, y a través de un intérprete, tuve que aprender todo de la propia gente, y cada hecho hubo de ser desenterrado con sumo cuidado de entre una masa de basura. Los propios Ainus suministraron la información que se da sobre sus costumbres, hábitos y religión; pero tuve la oportunidad de comparar mis notas con algunas tomadas casi al mismo tiempo por el señor Heinrich Von Siebold de la Legación austríaca, y encontré coincidencias satisfactorias sobre todos los temas.
Algunas de las Cartas ofrecen una imagen menos agradable de la condición del campesinado que la presentada popularmente, y es posible que algunos lectores deseen que hubieran sido dibujadas de manera menos realista, pero, como las escenas son estrictamente representativas, y ni las inventé, ni fui en su búsqueda, las ofrezco tal cual en interés a la verdad ya que ilustran la naturaleza de una gran parte del material con el que el gobierno japonés tiene que trabajar en la construcción de una Nueva Civilización.
La exactitud ha sido mi primer objetivo, pero las fuentes de error son muchas; por ello, si a pesar del cuidado, he incurrido en errores, espero un juicio benevolente de aquellos que han estudiado Japón con más detenimiento y conocen mejor sus dificultades.
Las Actas de las Sociedades Asiáticas inglesas y alemanas en Japón me brindaron una valiosa ayuda, así como algunos documentos sobre temas especiales del país, incluyendo «A Budget of Japanese Times», en los periódicos Japan Mail y Tokiyo Times. Agradezco también el apoyo que me manifestaron Sir Harry S. Parkes, K. C. B., el señor Satow de la Legación de H. B.M., el señor Dyer, director de Educación, el señor Chamberlain del Imperial Naval College, el señor F. V. Dickins y otros, cuyo amable interés en mi trabajo a menudo me animaba cuando andaba desanimada por mi falta de habilidad; pero, en justicia, a pesar de la gentileza de estos y otros amigos, me apresuro a responsabilizarme absolutamente por las opiniones expresadas que, de forma correcta o incorrecta, son totalmente mías.
Las ilustraciones, con la excepción de tres, que son de un artista japonés, han sido grabadas a partir de bocetos de fotografías mías o de otros autores japoneses.
Soy dolorosamente consciente de los defectos de este volumen, pero me atrevo a presentarlo al público con la esperanza de que, a pesar de sus deméritos, pueda aceptarse como un intento honesto de describir las cosas tal como las vi en Japón, durante un viaje por tierra de más de más de dos mil trescientos kilómetros.
Desde que las cartas pasaron por imprenta falleció mi querida y única hermana a la que, en primera instancia, fueron destinadas. Su hábil y ponderada crítica, así como su cariñoso interés, fue la inspiración de mis viajes y relatos.
ISABELLA L. BIRD
JAPÓN INEXPLORADO
ISABELLA BIRD
TEMPLO DE YOMEI
CARTA 1
Hotel Oriental, Yokohama. 21 de mayo [de 1878]
Tras dieciocho días mecidos sin parar en los brazos de la desolada superficie de mares lluviosos, ayer temprano por la mañana apareció «la ciudad de Tokiyo» detrás del cabo Rey y a mediodía navegábamos por el golfo de Yedo, bastante cerca de la costa. Era un día suave y gris con un cielo de tonos ligeramente azulados; y, aunque el litoral de Japón es mucho más atractivo que la mayoría, ni los colores ni las formas del mismo me depararon sorpresas sobrecogedoras. Del borde del agua se yerguen cadenas de montes boscosos separados por profundos barrancos, mientras que aldeas grises y de tejados de pronunciada pendiente se apelotonan cerca de donde mueren las quebradas. Los bancales, dedicados al cultivo del arroz y brillantes con el mismo verdor del césped mejor cultivado, ascienden hasta una gran altura en medio de oscuras masas forestales. Resulta muy impresionante la densidad demográfica de la costa. Asimismo, el golfo aparece por todas partes poblado de barcos pesqueros, cientos de los cuales, o más bien miles, dejamos atrás al cabo de cinco horas de navegación. La costa y el mar presentaban tonos pálidos, y pálidas también se mostraban las embarcaciones con sus cascos de madera sin pintar y las velas de dril inmaculadamente blancas. De vez en cuando aparecía un junco de proa alta deslizándose como un galeón fantasma; entonces nuestro vapor aminoraba la marcha para evitar el exterminio de una flotilla de pesqueros de forma triangular y cuadradas velas blancas. Y así, hora tras hora por la superficie grisácea y anodina del mar.
MONTE FUJI DESDE UNA ALDEA
Llevaba mucho tiempo deseando en vano contemplar el monte Fuji a pesar de haber escuchado exclamaciones arrobadas de mis compañeros de pasaje, hasta que, al mirar por accidente hacia el cielo y no hacia el este, distinguí a lo lejos y más alto que cualquier posible elevación, un inmenso cono truncado de nieve pura. Sus 3.986 metros sobre el nivel del mar ascienden en dos gloriosas curvas, muy delicadas, recortándose sobre un cielo de palidísimo tono azul, y manteniendo la base y el paisaje intermedio velados por una descolorida bruma gris2. Fue una visión maravillosa apenas vislumbrada pues desapareció unos instantes después. Con la excepción del cono de Tristan de’Acunha, también nevado, nunca había visto una montaña erguirse con tal majestuosa soledad, sin tener nada, ni cerca ni lejos, que le restara altura y grandeza. No es de extrañar, por tanto, que sea considerada sagrada y tan entrañable para el pueblo japonés que sus artistas nunca se cansan de representarla. La primera vez que la vi estaba a casi ochenta kilómetros de distancia.
El golfo se estrechaba haciéndose más visibles los montes de arboladas crestas, los bancales de las quebradas, las pintorescas y grises aldeas, la tranquila vida de la playa y las masas de tenue azul que formaban las montañas del interior. El monte Fuji se retiró tras la niebla dentro de la cual despliega su magnificencia durante casi todo el verano. Dejamos atrás la bahía del Recibimiento, la isla Perry, la isla Webster, el cabo Saratoga y la bahía Misssissippi —nomenclatura estadounidense que perpetúa los éxitos de la diplomacia norteamericana—3 y no lejos de la punta del Tratado avistamos un buque-faro de color rojo con las palabras «punta del Tratado» inscritas en grandes letras. Aparte de esta embarcación, no se permite aquí atracar ningún barco extranjero.
Me quedé tranquila cuando me vi libre del bullicio de mis compañeros de pasaje, muchos de los cuales volvían a casa y todos supuestamente con amigos que los estaban esperando en el muelle. Aproveché para contemplar Yokohama, una ciudad extraña y escasamente atractiva, y la tierra de gris claro que se extendía ante mis ojos. Pude también meditar con cierta tristeza sobre el destino que me había traído a estas peregrinas costas donde no tenía ni un conocido. Cuando atracó el barco, enseguida fuimos rodeados por una multitud de botes nativos, llamados por los extranjeros sampanes; y el doctor Gulick, pariente lejano de uno de mis amigos de Hilo, que había subido a bordo para recibir a su hija, me dio una cordial bienvenida y me libró de todas las molestias de los trámites del desembarco. A pesar de lo destartalado de su aspecto, estos sampanes son guiados con gran destreza por los barqueros los cuales daban y recibían choques entre sus respectivas embarcaciones con buen humor y sin los gritos ni las injurias que suelen oírse de los barqueros de otros países cuando compiten entre sí.
En la posición de pie los barqueros guían sus pequeñas naves con una espadilla que apoyan en los muslos. Llevan todos una única y ligera prenda de vestir de algodón azul de anchas mangas, que no está ceñida ni atada a la cintura, y calzan sandalias de paja sujetas por una correa que pasa entre el dedo gordo y los otros dedos del pie. Se cubren la cabeza con un paño también de algodón azul atado alrededor de la frente. La única prenda de vestir del tronco, que no pasa de ser una excusa para no ir desnudos, deja a la vista un pecho hundido y unas extremidades enjutas. En la piel muy amarilla de sus cuerpos se tatúan animales de su propia mitología. La tarifa por usar el sampán está fijada de antemano, de modo que cuando el viajero pisa tierra, su ánimo se halla libre de peticiones abusivas.
Lo primero que me impresionó al pisar tierra fue la ausencia de vagabundos y que todas las personas que vi en la calle se hallaban ocupadas en algo. Todas eran pequeñas, feas, zambas, de aspecto pobre pero amable, hombros redondos, pechos hundidos y piel reseca. En lo alto de la plataforma de tierra, había un restaurante ambulante, un bonito mueble de lo más compacto, con su cocina de carbón y un completo utillaje para cocinar y comer. Parecía haber sido fabricado por y para muñecas, y el hombrecillo a cargo no medía más de metro y medio. En la Aduana nos atendieron funcionarios igualmente diminutos enfundados en uniformes europeos de color azul y botas de cuero: criaturas muy educadas que después de abrir y examinar minuciosamente nuestros baúles, volvieron a cerrarlos y atarlos con correas. ¡Qué agradable contraste el de estos hombres con los insolentes y rapaces funcionarios que hacen el mismo trabajo en Nueva York!
Fuera había unos cincuenta carritos llamados jin-ri-ki-sha, tan populares ahora, en medio de un aire lleno del zumbido producido por la rápida repetición de esta tosca palabra pronunciada en cincuenta lenguas. Este vehículo de tracción humana, como sabes, constituye una imagen emblemática del Japón de hoy y su importancia no deja de crecer de día en día. Fue inventado hace solo siete años y solo en esta ciudad ya debe de haber casi veintitrés mil. Los hombres que lo conducen ganan mucho más que en otro oficio cualificado; tanto es así que miles de jóvenes vigorosos abandonan el campo y acuden en tropel a las ciudades para convertirse en animales de tiro, a pesar de que, según se dice, el promedio de vida de un hombre desde que se dedica a correr tirando de este carrito es solo de cinco años, pues muchos no tardan en caer víctimas de graves afecciones pulmonares y cardiacas. En una superficie más o menos llana, un buen conductor de estos carritos puede trotar casi sesenta y cinco kilómetros al día, a una velocidad media de poco más de seis kilómetros por hora. Todos los vehículos están registrados y los que tienen capacidad para llevar a dos personas pagan un impuesto anual de casi dos yenes, un yen si solo pueden transportar a una. Están sujetos a tarifas fijas dependiendo del tiempo que tardan y de la distancia recorrida.
El kuruma o jin-ri-ki-sha4 consta de un chasis ligero como el de un carrito de bebé, con una capota ajustable de papel impermeable, de una tapicería de terciopelo o tela en el interior, de asiento con su respaldo, de espacio para el equipaje debajo del asiento, de dos ruedas altas y delgadas y de un par de lanzas o varas unidas en los extremos por una barra. La carrocería del vehículo suele estar lacada y decorada según el gusto del propietario. Algunos muestran escasa ornamentación a no ser por remaches de latón bruñido; otros tienen incrustaciones de conchas conocidas como orejas de Venus, mientras que los hay también pintados llamativamente con dragones contorsionados o ramos de peonías, hortensias, crisantemos y figuras mitológicas. Las dos lanzas se apoyan en el suelo formando un ángulo agudo cuando el viajero sube al vehículo, acción que requiere mucha práctica si se desea ejecutar con soltura y dignidad. Después, el conductor eleva las lanzas. Se coloca entre ellas, retrocede ligeramente y echa a correr tirando del carrito. Dependiendo de la velocidad deseada por el pasajero, este puede ser tirado por uno, dos o tres hombres. Cuando llueve, se extiende la capota hasta cerrar todo el interior con lo cual el pasajero se hace invisible desde fuera. Por la noche, cuando el vehículo se desplaza o está parado, estos kurumas llevan faroles circulares de papel de poco menos de medio metro de alto y pintados en atractivos colores. Resulta de lo más cómico ver a corpulentos y rojizos comerciantes, misioneros, hombres y mujeres, señoras vestidas a la moda, agentes chinos y campesinos japoneses de ambos sexos ser transportados en volandas en estos carritos, todos ellos felizmente inconscientes del ridículo aspecto que muestran corriendo, persiguiéndose, cruzándose unos con otros, zarandeados de allá para acá por unos conductores enjutos, corteses y agradables tocados de grandes sombreros semejantes a cuencos invertidos, ataviados con incomprensibles pantalones cortos de color azul y blusones igualmente azules en los que se ven impresos blancos caracteres chinos y blasones, hombrecillos de amarillos rostros chorreantes de sudor, que ríen y vociferan mientras evitan chocar entre sí por puro milagro.
Después de visitar el Consulado británico, monté en uno de estos kurumas y, con otras dos señoras que tomaron sendos vehículos, me dejé llevar a una velocidad furiosa por un hombrecillo que no hacía más que reír. La calle principal que recorrimos era estrecha, pero todo a lo largo estaba bien pavimentada, flanqueada de aceras bien tendidas, con bordillos, alcantarillas, farolas de hierro con luces de gas y tiendas de productos extranjeros. Llegamos a este tranquilo hotel recomendado por Sir Wyville Thomson, un refugio del parloteo gangoso de mis compañeros de travesía todos los cuales han partido a los grandes almacenes del paseo marítimo de la ciudad. El dueño del hotel es un francés que ha delegado en un chino; los empleados son «muchachos» japoneses ataviados con ropa tradicional japonesa; hay un «mozo de cámara» también japonés pero trajeado impecablemente a la europea que me causó un perfecto horror por la rebuscada cortesía de sus modales.
Casi tan pronto como llegué, me vi obligada a aventurarme en busca de la oficina del señor Fraser en el barrio residencial extranjero. Y escribo bien «aventurarme» pues aquí las calles no tienen nombre y los números dan la impresión de haber sido escritos al buen tuntún. Para colmo, por las calles no encontré a ningún peatón europeo al cual poder preguntar. Yokohama no invita a ser más conocida y su aspecto es mortecino. Es irregular sin ser pintoresca, y el cielo gris, el océano gris, las casas grises y los tejados igual de grises contribuyen a que parezca condenada a un armonioso tedio.
En Japón la única moneda extranjera que se acepta es el dólar mexicano y el agente del señor Fraser enseguida se encargó de transformar mi oro inglés en billetes de banco japonés, los llamados satsu, de los cuales recibí un fajo de yenes, ahora casi a la par con el dólar, y sobres con billetes de cincuenta, veinte y diez sen, que es el céntimo del yen, aparte de algunos canutos de flamantes monedas de cobre. Al iniciado le basta una mirada para identificar las distintas denominaciones y valores de los billetes por su color y tamaño, pero de momento para mí representan un incómodo misterio. Los billetes bancarios japoneses son de un papel rígido con sinogramas en las esquinas cerca de los cuales alguien con una vista excepcional o provisto de lupa podrá ser capaz de distinguir un término inglés que denota su valor respectivo. Están bellamente impresos y adornados con el blasón del crisantemo del mikado o emperador y los dragones entrelazados del Imperio.
Estoy deseando partir al Japón de verdad. El señor Wilkinson, cónsul británico en funciones, me visitó ayer y fue sumamente amable. Es de la opinión que mi proyecto de viajar al interior es ambicioso en exceso, pero afirmó que una mujer sola puede viajar con absoluta seguridad. Comparte el parecer de todo el mundo de que los grandes inconvenientes de viajar en Japón son las pulgas, de las que hay legiones, y los caballos de posta, que son una infamia.
CARTA 2
Yokohama. 22 de mayo
El día de hoy se ha pasado entablando nuevas relaciones, iniciando la búsqueda de un criado y un caballo, aceptando numerosos ofrecimientos de ayuda, haciendo preguntas a diferentes personas y recibiendo respuestas a cuál más contradictoria. Todo empezó temprano y antes de las doce de mediodía ya había recibido trece visitas. Las señoras se dejan llevar por la ciudad en unos carritos tirados por ponis que guían unos mozos a la carrera a los que llaman bettos. Los comerciantes extranjeros, por su parte, mantienen en todo momento a la puerta los kurumas, ya que hallan a los colis que los conducen inteligentes, voluntariosos y mucho más serviciales que los caprichosos ponis japoneses, perezosos y resabiados. Hoy mismo he comprobado que ni la dignidad de todo un «embajador extraordinario y ministro plenipotenciario» es inmune al uso de estos humildes medios de transporte. Mis últimas visitas fueron a Sir Harry y Lady Parkes, que trajeron a mi cuarto la misma luz y amabilidad que se llevaron cuando se fueron. Sir Harry es un hombre de juvenil aspecto de apenas cincuenta años, de constitución ligera, activo, ojos azules, rasgos típicamente anglosajones, el cabello y la sonrisa radiante, con unas maneras que irradian luminosa simpatía y del cual nadie diría que lleva treinta años de servicio en Oriente, ni que ha sufrido encarcelamiento en Pekín y varias tentativas de asesinato en Japón. Tanto él como su esposa son verdaderamente gentiles y me han animado de todo corazón a seguir adelante con mis planes de viaje más ambiciosos por el interior del país; tanto es así que me pondré en camino tan pronto me procure un criado-intérprete. Cuando se fueron y los vi saltar a sus kurumas, me pareció de lo más divertido observar al representante de Inglaterra dando tumbos en la calle metido en una especie de cochecito de niño arreado por un tándem de colis.
KURUMA
Cada vez que me asomo a la ventana contemplo unos carromatos de dos ruedas arrastrados y empujados por cuatro hombres y con casi todo tipo de carga, como piedras para la construcción y otros materiales. De los cuatro hombres, dos tiran con las manos y los muslos de una barra delantera que hay al extremo del tiro del carromato mientras los otros dos empujan con los hombros un astil que hay detrás, aplicando incluso la fuerza de sus cabezas rapadas y firmes cuando hay una subida y el cargamento es pesado. Entonces los gritos que salen de sus gargantas son impresionantes y melancólicos. Arrastran en sus carros cargas increíbles, a pesar de lo cual, como si no fuera suficiente el gemido o el jadeo que suele conllevar tal esfuerzo, se ponen a gritar de modo incesante con un estertor áspero, gutural que suena como un ja juida, jo juida, wa jo, ja juida, etc.
CARRO JAPONÉS
CARTA 3
Legación británica. Yedo. 24 de mayo
He datado mi carta en Yedo, al uso de los empleados de la Legación británica, aunque popularmente la ciudad es conocida como Tokiyo, es decir «Capital del Este», en oposición a Kiyoto, donde antes vivía el mikado, que era llamada Saikio o «Capital del Oeste»5. Ahora, por tanto, esta ciudad ya no tiene motivo alguno para ser considerada capital. Yedo es una denominación que pertenece al viejo régimen y al sogunato, mientras que la de Tokiyo está asociada al nuevo régimen y a la Restauración con una historia ya de diez años. Sería una incongruencia viajar a Yedo en tren, pero no si el destino es Tokiyo.
El viaje entre las dos ciudades, Yokohama y Tokiyo, se realiza en una hora por un admirable ferrocarril de doble vía y con buenos raíles, de veintinueve kilómetros, a lo largo del cual no faltan puentes de hierro, pulcras estaciones y espaciosas terminales. Fue tendido por ingenieros británicos a un costo cuya cuantía solo conoce el Gobierno e inaugurado por el mikado en 1872. La estación de Yokohama está formada por un hermoso edificio de piedra adecuado al uso provisto de un amplio acceso, ventanillas donde adquirir los billetes, puestos de venta de prensa y espaciosas salas de espera para las diferentes clases sociales, aunque, eso sí, sin alfombra en el suelo en consideración a las sandalias de madera de los usuarios japoneses. Hay un cuarto donde se pesa y etiqueta el equipaje; y en los amplios andenes cubiertos y de suelo de piedra se observa una barrera con torno por la cual no puede pasar ninguna persona sin billete, a menos que tenga un permiso especial. Con excepción de los empleados de las ventanillas que son chinos y de los jefes de tren e ingenieros que son ingleses, el resto de los empleados ferroviarios son japoneses uniformados a la europea. Fuera de la estación, en lugar de coches de alquiler, hay kurumas para el transporte tanto de personas como de equipajes. Solo se permite llevar sin pagar el equipaje de mano; el resto debe ser pesado y numerado, estando sujeto a una tarifa. El viajero recibe por cada bulto facturado un número que debe ser presentado en el destino. El precio del viaje es de un ichibu, es decir, treinta sen, o céntimos del yen, para los pasajeros de tercera clase, sesenta sen para los de segunda, y un yen para los de primera. Los billetes se recogen cuando el pasajero pasa por la barrera al final del trayecto. Los vagones, aunque de construcción inglesa, se diferencian de los que tenemos en Inglaterra en que disponen de asientos a lo largo de las paredes laterales con puertas que se abren a los andenes en uno y otro extremo de cada vagón. En los de primera clase, equipados con materiales caros, con asientos bien mullidos forrados de cuero rojo, se ven muy pocos pasajeros; los vagones de segunda clase, con cómodos asientos y esteras de calidad en el suelo, apenas van ocupados. En cambio, los coches de tercera van atestados de japoneses que se han aficionado a los trenes tanto como a los kurumas. La línea ferroviaria Yokohama-Tokiyo tiene unas ganancias de unos ocho millones de dólares al año.
Los japoneses parecen seres minúsculos vestidos en indumentaria europea, la cual siempre les cae mal y exagera su physique miserable y los defectos nacionales de pechos hundidos y piernas arqueadas. La falta de color y de vello en sus rostros contribuye a que resulte tarea imposible juzgar qué edad tienen. Cualquiera diría que todos los funcionarios de la estación son jovenzuelos de diecisiete o dieciocho años cuando, en realidad, son hombres hechos y derechos de entre veinticinco y cuarenta años.
Ha sido un hermoso día, como podría haberlo sido un día de junio en latitudes europeas, si bien más caluroso y, aunque el sakura (cerezo silvestre) y árboles afines, que son una gloria en la primavera japonesa, ya se habían despojado de los pétalos, todo sigue siendo tan joven, verde y fresco en plena belleza de crecimiento y lozanía. Son bellos los alrededores inmediatos de la ciudad portuaria de Yokohama con sus agrestes colinas cubiertas de bosques y pintorescos vallejos. Pero una vez dejada atrás la prefectura de Kanagawa, el ferrocarril se interna en la vasta planicie de Yedo, con una extensión según dice, de ciento cuarenta y cinco kilómetros de norte a sur, y cuyas elevadas montañas al norte y oeste, de suaves tonos azulados, se yerguen somnolientas en la niebla azul. Marcando su frontera del este a lo largo de kilómetros y kilómetros, la costa, con los rizos de sus añiles olas animando ahora como siempre el golfo de Yedo, es iluminada por las blancas velas de innumerables barcos pesqueros. Es en esta llanura fértil y productiva donde se asienta no solo la capital, con su millón de almas, sino un buen número de populosas ciudades y varios cientos de prósperos pueblos dedicados a la agricultura. Cada palmo de tierra divisado desde el tren es cultivado hacendosamente a golpe de azada y gran parte de la superficie se encuentra irrigada para servir de tierra de cultivo arrocero. Abundan, por tanto, las acequias y todo el paisaje se halla generosamente salpicado de aldeas con casas grises por la madera y la techumbre, y de templos igualmente grises con tejados extrañamente curvos. Todo es hogareño, simpático, primoroso, la campiña de un pueblo laborioso en la que no se ve ni una mala hierba, sin características ni rasgos destacados que causen impacto a primera vista como no sea la presencia por todas partes de multitudes.
No hace falta llevar billete hasta Tokiyo, sino hasta Shinagawa y Shinbashi, dos de los muchos antiguos pueblos que han crecido hasta quedar incorporados a la capital. Yedo apenas se distingue antes de llegar a Shinagawa pues no despide humaredas ni posee altas chimeneas. Tampoco tiene apenas templos y edificios públicos especialmente elevados; los primeros se hallan casi siempre ocultos entre árboles de gran follaje y las casas comunes que los rodean rara vez superan los seis metros de altura. A la derecha se divisa un mar azul tachonado de islas fortificadas, frondosos jardines protegidos de robustas tapias, cientos de barquitos pesqueros varados en arroyos o en la playa; a la izquierda, se observa un ancho camino por donde van y vienen apresurados kurumas, hileras de edificios bajos y grisáceos ocupados mayormente por casas de té y tiendas. Cuando pregunté «¿dónde está Yedo?», el tren llegaba a la terminal, la estación de Shinbashi, donde vació sus doscientos pasajeros japoneses con el estrépito de sus respectivas cuatrocientas sandalias de suela de madera, un ruido novedoso para mí. Aunque este calzado añade nueve centímetros a su estatura, incluso con ellas son pocos los hombres que miden un metro setenta y pocas las mujeres que superan el metro y medio. Sin embargo, parecen de complexión más ancha cuando van vestidos con su ropa tradicional la cual, además, tiene la virtud de ocultar los defectos físicos de sus cuerpos. Tan delgados, tan amarillos, tan feos y, sin embargo, de tan agradable aspecto, tan faltos de color y de brillo. Las mujeres, tan pequeñitas y bamboleándose cuando caminan. En cuanto a los niños, llaman la atención por su apariencia tan formal con ese aire de parodia tan grave de los adultos que me parece haberlos visto a todos ellos ya antes, pues son iguales que las imágenes donde aparecen en bandejas, abanicos y teteras. Las mujeres llevan el pelo siempre recogido, en una especie de moño, mientras que los hombres, cuando no tienen la parte delantera del cráneo rapada y se recogen el pelo de atrás en una original coleta que colocan sobre la parte rapada, se dejan crecer un pelo hirsuto unos diez centímetros hasta formar con él una mata indócil y tupida.
Me recibió un ordenanza de la Legación británica de nombre Davies, el mismo que resultó derribado del caballo y gravemente lesionado cuando Sir Parkes y su comitiva fueron atacados en una calle de Kiyoto en 1868 al dirigirse a su primera audiencia con el mikado. Fuera de la estación ferroviaria esperaban cientos de kurumas y carromatos entoldados de cuatro ruedas tirados por un solo jamelgo miserable, los cuales se usan a modo de autobuses en algunos barrios de Tokiyo. Había también una berlina esperándome que escoltaba un betto o acemilero. El edificio de la Legación británica está ubicado en Kojimachi, en una elevación por encima del foso interior del histórico castillo de Yedo. Soy incapaz, sin embargo, de contarte lo que se ve en el camino hasta la Legación a no ser que había kilómetros de silenciosas y oscuras construcciones parecidas a barracones con portones muy adornados y largas hileras de ventanas saledizas provistas de estores hechos de junquillo: eran las mansiones de los señores feudales de Yedo. Había también kilómetros de fosos llenos de agua cuyos muros de quince metros de alto, fabricados de sólida mampostería, se hallan erizados de altas hierbas; sus esquinas presentaban torreones en forma de quiosco con extrañas entradas techadas, un sinfín de puentes y extensas superficies acuáticas cubiertas de hojas de loto. Después de desviarnos y seguir por el foso interior, al ascender por una empinada cuesta, vimos un gran terraplén cubierto de hierbas y coronado por un sombrío muro sobre el que pendían ramas de coníferas. Este muro rodeaba el palacio del sogún. A la izquierda había diversas yashikis, que es como llaman a las mansiones de los daimios o grandes señores feudales, las cuales, por lo menos las de este distrito de la ciudad, habían sido transformadas en hospitales, cuarteles y oficinas gubernamentales. Sobre la elevación más visible de todas, destacaba el gran portón rojo que daba acceso a una yashiki ocupada ahora por la misión militar francesa y que antes era la residencia de Ii Kamon no Kami, uno de los grandes protagonistas de los recientes sucesos históricos, asesinado no lejos de allí, frente a la puerta Sakurada del castillo. A lado de las yashikis se venían barracones, una explanada para desfiles, policías, kurumas y carromatos tirados y empujados por colis, caballerías de carga, acemileros con sandalias de paja y soldados uniformados a la europea, graves y bajitos como pigmeos. Tal fue el Tokiyo que pude atisbar en mi trayecto desde la estación de Shinbashi hasta el edificio de la Legación británica.
CARTA 4
Legación británica, Yedo. 7 de junio
Fui a Yokohama a pasar una semana. En esta ciudad visité al doctor Hepburn y a su esposa que también habían invitado al obispo de Hong Kong, el reverendo Burdon y su esposa. Resultó muy agradable.
Es imposible pasar un día en Yokohama sin ver un buen surtido de orientales entre los pequeños japoneses escasamente vestidos y por lo general de pobre aspecto. De los dos mil quinientos chinos residentes en Japón, más de mil cien están en Yokohama de donde si fueran trasladados de repente, los negocios de la ciudad sufrirían un brusco colapso. Aquí como en todas partes el inmigrante chino se está haciendo una figura indispensable. Se lo puede ver caminando por las calles con su paso alegre y el aire de absoluta autocomplacencia, como si perteneciera a la raza gobernante. Es alto y grande, y las muchas prendas con que se viste, desde el elegante traje de brocado, los pantalones de raso bien ceñidos por los tobillos y apenas entrevistos bajo el traje, los zapatos altos con el empeine de raso negro y las punteras ligeramente vueltas hacia arriba, le hacen parecer todavía más alto y grande de lo que es. La mayor parte del cráneo la lleva rapada, pero el cabello de la nuca se lo deja crecer para formar con él una negra trenza que le llega hasta las rodillas. La cabeza se la cubre con un gorrito rígido de raso negro del cual jamás se separa. La tez es muy amarilla, mientras que las cejas y los ojos, alargados y oscuros, se estiran hasta las sienes. En su rostro no hay vestigios de barba y la piel es lustrosa. En todo parece «irle bien». Su aspecto no es que sea desagradable, pero uno tiene la impresión de ser mirado con cierto desdén, como «ser celestial» que el chino aquí se considera a sí mismo. Si haces una pregunta en una agencia de comercio, cambias tu oro por billetes, consigues un billete para el tren o el vapor, o te dan cambio en una tienda, ahí asoma inevitablemente un chino. En la calle pasa a toda velocidad a tu lado con un gesto de determinación en el rostro y cuando va en el kuruma te adelanta a toda exhalación porque tiene algún negocio entre manos. Es sobrio y digno de confianza. Se contenta con «exprimir» a quien le da trabajo, pero nunca robarle, y su única mira en la vida es una: el dinero, lo cual le hace laborioso, fiel y sacrificado, cualidades que le dan su fruto.
Varios de mis nuevos y amables conocidos se interesaron en el asunto que para mí era de vital importancia: conseguir un sirviente-intérprete. Fueron muchos los japoneses que acudieron en busca del trabajo. Para conseguirlo era requisito indispensable estar en posesión de un inglés hablado inteligible. Resultó asombroso comprobar las escasas palabras mal pronunciadas y peor engarzadas que los candidatos juzgaban suficientes para optar al puesto.
—¿Sabe usted hablar inglés?
—Sí.
—¿Y qué sueldo pide?
—Doce dólares al mes.
Estas dos respuestas eran siempre articuladas con sospechosa soltura y tono esperanzador.
—¿Y con quién ha vivido usted antes?
La respuesta, como era natural, consistía en un nombre extranjero deformado hasta sonar absolutamente irreconocible.
—¿Por dónde ha viajado usted?
Normalmente la pregunta era traducida al japonés y la contestación habitual era:
—Por Tokaido, Nakasendo, Kiyoto, Nikko —nombres todos ellos que corresponden a las rutas y ciudades de incontables turistas.
—¿Conoce usted algo del norte de Japón y Hokkaido?
—No —respondían con una expresión de perfecto asombro. En todos los casos el doctor Hepburn acudía gentilmente a mi rescate como intérprete, ya que hasta ahí llegaba el caudal inglés de los candidatos. Tres me parecieron prometedores. Uno era un joven vivaracho que se presentó en un traje europeo de buena confección de tweed de tonos claros y el cuello bajado. Llevaba una corbata con un diamante en el pasador y una camisa blanca y tan almidonada que su rigidez apenas le permitía inclinarse para dispensarnos el saludo más elemental. La cadena de su reloj, de la que pendía un medallón, era dorada y del bolsillo de la pechera del traje le colgaba la esquina de un pañuelo muy blanco de tejido príncipe de Gales. Sostenía en la mano un bastón y un sombrero de fieltro. Un dandi japonés de primera clase. Lo miré con tristeza. Y es que para mí los cuellos almidonados de las camisas serían un lujo desconocido en la vida que iba a llevar en los siguientes tres meses. Su elegante vestimenta importada sería causa de que en todas partes por donde pasáramos nos pidieran más dinero; además, me vería perpetuamente condenada a sentir reparo en pedir servicios humildes a una persona de tal exquisitez en la indumentaria. Por lo tanto, me sentí aliviada cuando su inglés se vino abajo a la segunda pregunta.
El segundo era un joven de aspecto de lo más respetable. Tenía treinta y cinco años e iba vestido con buena ropa japonesa. Venía con muy buenas recomendaciones y sus primeras palabras en inglés prometían mucho, pero había trabajado de cocinero al servicio de un rico funcionario inglés el cual viajaba con numeroso séquito y solía despachar a los criados por delante para que le prepararan el camino. En realidad, mi candidato no sabía más que unas cuantas palabras de inglés y su horror al saber que iba a servir no a un amo, sino a una ama, y que yo no dispondría de criada, fue tal que al final no supe bien si fue él quien me rechazó o fui yo.
El tercer aspirante llegaba enviado por el señor Wilkinson, vestía ropa japonesa sencilla y tenía un rostro franco e inteligente. El doctor Hepburn, a pesar de hablar en japonés con él, pensaba que sabía más inglés que los otros candidatos y que sus conocimientos lingüísticos se dejarían ver cuando estuviera menos nervioso. Era evidente que entendía lo que yo le decía y, a pesar de mi sospecha de que al final él sería el «amo», me pareció tan adecuado para el trabajo que estuve a punto de contratarlo en el acto. En cuanto a los demás candidatos, no vale la pena que me refiera a ellos.
Sin embargo, cuando ya estaba casi decidida en favor del tercer aspirante, he aquí que aparece una criatura sin ninguna recomendación, a no ser porque era conocido de uno de los sirvientes del doctor Hepburn. No tiene más que dieciocho años, una edad que, no obstante, entre nosotros equivale a tener veintitrés o veinticuatro años. Es muy bajito: un metro con cuarenta y siete centímetros y, a pesar de unas piernas estevadas, su cuerpo está bien proporcionado y parece fuerte. Su cara es redonda y singularmente poco atractiva, con buena dentadura y ojos muy oblicuos: de hecho, la pronunciada caída de sus párpados viene casi a ser una caricatura de este rasgo peculiarmente japonés. Es el japonés que parece más estúpido de cuantos he visto, pero me ha bastado mirarlo fugazmente a los ojos para darme cuenta de que su estupidez es en parte fingida. Afirmó haber vivido en la Legación de Estados Unidos, haber estado empleado en las oficinas del ferrocarril de Osaka y haber viajado en el norte de Japón por la ruta del este y vivido en Yezo o Hokkaido con el señor Maries, un coleccionista botánico. Añadió que sabía secar plantas, cocinar un poco, escribir inglés; que era capaz de caminar cuarenta kilómetros al día y sabía perfectamente cómo moverse en el interior del país. Este aparente dechado de virtudes venía sin cartas de recomendación, un hecho del cual era responsable el reciente incendio acaecido en la casa de su padre. El tal señor Maries no estaba disponible para preguntarle por él; y, lo que era más importante, el joven ni me convencía ni me agradaba. Sin embargo, entendía mi inglés y yo entendía el suyo. Y, como estaba ansiosa por emprender mis viajes, lo contraté por doce dólares al mes. No tardó en volver con un contrato en el cual declaraba por todo lo que veneraba como más sagrado del mundo que me serviría fielmente por la remuneración fijada. Ratificó el documento imprimiendo su sello y yo estampé mi firma. Al día siguiente me pidió la paga del mes por adelantado. Se la di no sin que después el doctor Hepburn indicara, a modo de irónico consuelo, que jamás volvería a verlo.
Desde la solemne noche en que quedó firmado el contrato, me sentí como bajo la sombra de un íncubo. Pero, como el joven contratado sí que apareció ayer, puntual a la hora acordada, tengo la sensación de que en mi travesía voy a ser guiada por un viejo lobo de mar. Se desliza por las escaleras y los pasillos de la legación tan silenciosamente como un gato y ya sabe dónde guardo todas mis cosas. No hay nada que lo sorprenda ni lo avergüence, y dedica profundas reverencias a Sir Harry Parkes y a su esposa cada vez que se encuentra con ellos. Aun así, es evidente que se siente en esta legación extranjera como Pedro por su casa y, por condescendencia a mis deseos, permite que uno y solo uno de los ordenanzas le enseñe cómo ensillar el caballo con una montura mexicana y cómo embridarlo a la inglesa. Parece todo lo agudo de lo que sería capaz y ya ha dispuesto todo para los primeros tres días de nuestro viaje. Se llama Ito y es indudable que tendrás muchas noticias suyas pues, para bien o para mal, será mi ángel custodio en los próximos tres meses de mi vida.
Como voy a ser la primera mujer extranjera en viajar sola por el interior del país, por el Japón inexplorado, puedes imaginarte la curiosidad amistosa que mi proyecto está suscitando entre mis conocidos, de los cuales recibo muchas advertencias y palabras disuasorias, pero escasas expresiones de ánimo. Los esfuerzos disuasorios más firmen proceden, tal vez por ser el más inteligente, del doctor Hepburn según el cual yo no debería acometer tal viaje. Piensa, además, que jamás iré más allá del estrecho de Tsugaru. Si aceptara una buena parte de los consejos que me dan, como llevar carne enlatada y sobres de sopa, vino tinto y una criada japonesa, necesitaría una recua de al menos seis acémilas. Por lo que respecta a las pulgas, las opiniones lamentablemente coinciden en que constituyen la maldición de viajar por Japón en verano. Hay quien me recomienda que durante la noche me meta en una especie de saco de dormir, otros me aconsejan que espolvoree generosamente la ropa de cama con algún insecticida, otros que me unte toda la piel de aceite fénico y algunos que use a manos llenas pastillas y polvos pulgicidas. Eso sí, todos confiesan que tales remedios no son más que débiles paliativos. Por desgracia, por otro lado, las hamacas no se pueden usar en las casas japonesas.
«El tema de las comidas» es, al parecer, el más importante para todos los viajeros, un asunto debatido a todas horas y con sorprendente seriedad, y no solamente con relación a mi viaje. Por apática que la gente se muestre en otros temas, la simple mención de este en concreto despierta un interés inmediato. Todos lo han sufrido o lo pueden sufrir y no hay nadie que no desee transmitir su propia experiencia o aprender de la ajena. Embajadores, profesores, misioneros, comerciantes... todos sin excepción discuten el tema con digna gravedad como si se tratara de una cuestión de vida y muerte, pues para muchos lo es. El hecho es que, con la salvedad de unos cuantos hoteles localizados en lugares turísticos populares adaptados a extranjeros, productos como pan, mantequilla, leche, carne de ave, café, vino y cerveza son inasequibles, que el pescado fresco es raro y que, a menos que alguien pueda vivir con arroz, té y huevos acompañados de vez en cuando de algo de verdura insípida, los alimentos que se consumen basados en abominaciones de pescado y verduras conocidas con el nombre de «comida japonesa» solo pueden ser tragados y digeridas por unos pocos y eso tras larga práctica6.
Otra dificultad, y no menor, que debe acentuarse bien es la costumbre reinante entre los sirvientes nativos de sacarse «un pellizco» en todas las transacciones comerciales realizadas en ruta, de manera que el coste total del viaje frecuentemente asciende al doble o al triple, dependiendo de la habilidad y capacidad del sirviente, del planeado al inicio del viaje. Tres caballeros bien viajados me han dado listas de los precios que debo pagar según la región por la que transite, precios en buena medida incrementados por corresponder a servicios en rutas frecuentados por turistas. El señor Wilkinson se tomó la molestia de leer dichas listas a Ito, el cual se limitó a formular alguna que otra protesta. Después de la conversación, que fue en japonés, el señor W. manifestó su opinión de que debía «estar muy atenta a los asuntos de dinero», una recomendación harto molesta pues nunca he sido capaz de controlar a nadie en mi vida, razón por la que seguramente no podré controlar a este astuto joven japonés capaz de engañarme cuando le plazca y en casi todo momento.
Al volver aquí, me encontré con que la señora Parkes había hecho la mayor parte de los preparativos necesarios para mi viaje, entre ellos dos cestos ligeros con tapaderas de papel impermeable, una cama de viaje o camilla, una silla plegable y un baño portátil de hule, objetos todos que ella juzgaba obligados para alguien de salud frágil que iba a embarcarse en un viaje de tan larga duración como el mío.
La semana se me pasó conociendo nuevas personas en Tokiyo, visitando algunos lugares característicos e intentando informarme más sobre mi ruta, aunque es poco lo que los extranjeros conocen del norte de Japón. Una oficina del Gobierno japonés ante la que cursé una solicitud de información sobre mi itinerario, me contestó suprimiéndome 225 kilómetros del viaje que yo soñaba recorrer. El pretexto que me dieron fue: «información insuficiente». Sir Harry, al enterarse, observó alegremente: «tendrás que agenciarte información sobre la marcha, lo cual hará todo más interesante». Agenciármela sí, ¿pero cómo?
CARTA 5
Legación británica, Yedo. 9 de junio
Todavía en Yedo, en el camino de regreso del barrio de Asakusa, donde visité el famoso templo consagrada a la diosa Kannon, dejamos atrás numerosos carritos rojos, un escuadrón de caballería en uniformes europeos y con monturas igualmente europeas, el vehículo oficial del ministro de Marina, una berlina inglesa tirada por un par de caballos con arreos ingleses protegida por una escolta de seis soldados, triste precaución adoptada desde que hace solo tres semanas tuvo lugar el asesinato político de Okubo, el ministro del Interior. Así pues, en esta inmensa urbe lo viejo y lo nuevo contrastan y forcejean entre sí como si se dieran codazos. El mikado y sus ministros, los militares de la Marina y de Ejército de tierra, sean oficiales o soldados rasos, el conjunto de los funcionarios y de la policía llevan todos indumentaria europea, así como un buen número de jóvenes de aspecto disipado que aspiran a representar el «joven Japón». Los vehículos y las viviendas de estilo inglés, con alfombras, sillas y mesas, son cada vez más frecuentes, mientras que el mal gusto que impera en la adquisición de mobiliario extranjero salta tanto a la vista como el buen gusto que preside en todas partes cuando se ajustan a la austera decoración de las viviendas de estilo puramente japonés. Ha querido la buena suerte que estas costosas e impropias innovaciones apenas hayan afectado al atuendo femenino; y algunas damas que en un primer impulso adoptaron nuestros vestidos han renunciado a ellos debido a la incomodidad que sentían al llevarlos y a otras muchas dificultades y complicaciones.
En ocasiones de etiqueta de Estado la emperatriz aparece en público con una hakama o falda pantalón tradicional japonesa de raso escarlata, y kimono. Así pues, tanto ella como las damas de la corte van vestidas invariablemente con el traje nacional. Solamente he visto a dos damas con ropa europea; fue en una gala de noche. Eran las esposas del señor Mori, el emprendedor vice ministro de Exteriores, y del cónsul japonés en Hong Kong. Las dos sabían cómo llevarla por haber vivido mucho tiempo en el extranjero. La esposa de Saigo, el ministro de Educación, se presentó un día en un vestido japonés exquisito de crepé de seda de un gris rosado con un kimono interior de rosa pálido del mismo material que se mostraba ligeramente en el cuello y las mangas. El fajín que lo ceñía era también de seda del mismo espléndido tono gris rosado con la vaporosa sombra de una flor de rosa pálido estampada en la superficie. No llevaba ni perifollos ni ningún otro adorno superfluo de ninguna clase, con excepción de un único prendedor en el recogido de su peinado. Y con un semblante dulce y elegante ofrecía un aspecto tan encantador y digno en su indumentaria japonesa como hubiera ofrecido todo lo contrario de presentarse en indumentaria europea. Su vestido tenía una llamativa ventaja sobre el nuestro. Una mujer va perfectamente vestida con una sola prenda y el fajín y también perfectamente arreglada si va con dos. Hay diferencia en los rasgos y la expresión —aunque, por supuesto, bastante exagerada por los pintores japoneses— entre el rostro de una mujer de la clase alta y el de otra de la clase media o baja. Me resisto a admirar las caras planas, narices chatas, labios gruesos y ojos oblicuos vueltos en los extremos, así como una tez que debe mucho al maquillaje. La costumbre de pintarse los labios con un pigmento amarillo rojizo, y de empolvarse profusamente el cutis y la garganta con polvos de oxicloruro de bismuto es repugnante. Aun así, resulta difícil emitir un juicio desfavorable sobre unas mujeres como las japonesas dotadas de tanto encanto en sus gestos.
CARTA 6
Kasukabe. 10 de junio
Por la fecha de esta carta verás que he iniciado mi largo viaje, aunque no por las «rutas inexploradas» en las que espero internarme después de Nikko. Mi primera noche sola en medio de esta vida multitudinaria de Asia es extraña, casi temible. He pasado todo el día sufriendo de los nervios: por el temor de ser asustada por algo, por el miedo de ser asaltada con violencia o de ofender a alguien, por quebrantar las reglas de la cortesía japonesa o de… ¡qué sé yo! Ito es mi único apoyo y estará a la altura de las circunstancias. Son muchas las veces que he deseado renunciar a este proyecto pero sentía vergüenza de mi cobardía cada vez que personas de incontrastable autoridad me daban garantías de la seguridad de mi empresa viajera.