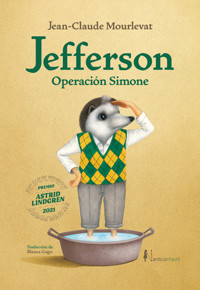
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Infantil
- Sprache: Spanisch
Cuatro años después de los eventos de la primera entrega, el viaje al país de los humanos para demostrar la inocencia de Jefferson, la vida transcurre tranquila para el pequeño erizo y su amigo, el cerdo Gilbert. Un día, una antigua compañera de aquel viaje, la conejita Simone, desaparece. Jefferson y Gilbert se pondrán en marchan para buscar a Simone. Las sorpresas solo acaban de comenzar...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Claude Mourlevat
Jefferson
Operación Simone
Ilustrado por
A Colin, que sabe mucho de erizos
El país donde transcurre esta historia está poblado de animales que hablan, caminan erguidos, van vestidos y saben hervir unos espaguetis o reparar una caldera. El país vecino está habitado por los seres humanos, que son los animales más inteligentes.
No cabía duda de que la furgoneta Renault que corría a cuarenta y cinco por hora bajo la fría lluvia había conocido tiempos mejores. Se hundía hacia el lado derecho, la carrocería verde chatarra estaba en las últimas y los dos faros redondos parecían los ojos de un animal triste.
Torció a la izquierda por un camino de tierra, justo después de la marquesina de una parada de autobús, y avanzó a paso lento hasta la casita que había al fondo. El chófer maniobró con la intención de detenerse solo un momento, agarró el freno de mano y dio un bocinazo, un «piii, piii» oxidado y más bien ridículo.
El lado derecho del vehículo estaba decorado con un dibujo que era un estallido de colores: rojo, amarillo, verde… En él se veía a un alegre cochinillo con un mono de trabajo y una llave con una rueda gigante al hombro. Justo encima de su cabeza, podía leerse en letras pintarrajeadas, como escritas a mano:
¡Gilbert, su técnico de calefacción!
Y en letras más pequeñas:
Calderas, radiadores, ventilación…
Y debajo, el número de teléfono.
Lo más divertido fue que un personaje exacto al del dibujo salió de un salto, con una llave igual que la de la rueda gigante, pero en pequeña. Cerró la puerta con cuidado, trotó hasta la entrada de la casa y llamó al timbre. Todo en él rebosaba alegría e impaciencia:
—¡Ábreme, Jeff!
El así llamado Jeff no corría peligro de oírlo, porque había puesto el volumen de la música tan alto que los bajos hacían vibrar los cristales de la casa. Gilbert reconoció enseguida a Sang’Song, uno de los mejores grupos de rap del país de los animales. Lo formaban tres jabalinas muy explosivas con una gran imaginación. Su tema «Ha pasado cerca» figuraba en el top 10 del año, con su famoso estribillo: «Por encima de la cintura tenemos algo de envergadura», que quería decir: «Quizá seamos encantadoras, ¡pero también tenemos cerebro!». Las tres artistas tenían la intención de dar un concierto en la ciudad muy pronto.
—¡Abre, Jeff! ¡Soy yo! —se impacientó Gilbert, y fue a dar unos golpes en la ventana.
La música se detuvo enseguida y, al cabo de unos segundos, Jefferson apareció en el umbral de la puerta. Era un joven erizo de unos setenta centímetros, es decir, que pasaría de pie, aunque muy justo, por debajo de una mesa fabricada por los humanos. Gilbert medía quince centímetros más. Aunque estaba solo en casa, Jefferson llevaba unos pantalones impecablemente planchados y un jersey a rombos amarillos y verdes, y en lo alto de la cabeza lucía un coqueto y encantador flequillo con un tupé hacia la izquierda levantado con un pegotito de gomina.
—Ah, hola. Entra.
—No, no pienso entrar. Mejor que salgas tú. Tengo una sorpresa.
Jefferson escondió regular su contrariedad, pues estaba muy enfrascado en el estudio y la visita de su amigo le venía fatal.
—Bueno. Un momento, que me pongo los zapatos.
Gilbert lo contempló mientras depositaba el pie derecho, y luego el izquierdo, sobre el taburetito previsto para ello y dejaba en la repisa de la entrada las pantuflas que pensaba ponerse al cabo de diez minutos. Él, que era de los que lanzaban los zapatos desde la punta de los dedos hasta la otra punta de la habitación, había dejado de meterse con Jefferson por su meticulosidad. Una vez más, se contentó con esperar sin hacer ningún comentario, aunque por dentro hirviera de impaciencia.
Ante el espectáculo de la furgoneta aparcada frente a su casa, el dibujo pintarrajeado y, sobre todo, ese lema tan sencillo como atractivo: ¡Gilbert, su técnico de calefacción!, Jefferson se quedó petrificado.
—¡Te presento a Titine! —anunció Gilbert lleno de orgullo.
—¿Es tuya?
—¡Pues claro, no va a ser de mi tía! ¿Qué te parece?
—¿La decoración? Estupenda. ¿La ha hecho tu hermana?
—Sí, ¿a que está genial?
—Sí, muy chula, pero la furgoneta, en cambio…
—¿Qué le pasa?
Jefferson no podía decir lo que pensaba de verdad: que la furgoneta parecía agotada, reventada, a punto de morir.
—¿Cuántos kilómetros tiene?
—Jeff, es de mala educación preguntar la edad a una señora mayor. Pídele disculpas y sube.
En el interior hacía un calor muy extraño, pero claro, no podía esperarse menos del vehículo de un técnico de calefacción. Y otro punto a favor: el motor, que Gilbert no había parado, parecía funcionar bien.
—¡Cómo suena el motor!
—¿Qué?
—¡QUE CÓMO SUENA EL MOTOR!
—Sí, se nota que está ahí, ¿eh? —se rio Gilbert.
Y recordó a Jefferson que la furgoneta era oficialmente suya desde hacía un mes, y que esa maravilla que ni siquiera llegaba a los treinta años era un regalo de sus padres, aconsejados por su primo Roland, sí, el chófer de Ballardeau que tanto sabía de mecánica. Al verla por primera vez, le había parecido un poco vetusta… «Y por segunda vez aún más», pensó Jefferson mientras reparaba en una mancha de óxido del salpicadero.
—Eso, señor, no es óxido —dijo Gilbert, que le había seguido la mirada—. Es corrosión.
Como la lluvia caía cada vez con más fuerza, puso en marcha los limpiaparabrisas, y entonces Jefferson explotó de la risa. Una de las escobillas se deslizaba por el cristal muy obediente, mientras que la segunda se agarraba a él como dando saltitos y corriendo detrás de su hermano mayor. Muchos otros se habrían ofendido, pero no Gilbert, porque él no era de los que dejaban pasar la ocasión de una buena juerga, y los dos acabaron, una vez más, retorciéndose de la risa. Las carcajadas habían acompañado su amistad desde la escuela primaria, donde a veces les habían costado un buen castigo, pero las ganas de reír eran más fuertes que el miedo a que los castigaran. Casi siempre acababan juntándose en el rincón, con las manos atrás y de cara a la pared, avergonzados y, sobre todo, con cuidado de no mirarse, para no volver a empezar.
¡Y luego Gilbert empezó a trabajar por su cuenta! Jefferson se sorprendió al sentir envidia porque su amigo nunca tendría que volver a examinarse, y nunca más le pondrían notas. Después de estudiar tres años, ya tenía un oficio; pronto ganaría dinero y sería libre e independiente. Sí, incluso podía verlo casado y padre de familia en un futuro próximo. En cambio, él, Jefferson, se había embarcado en unos largos estudios que lo llevarían… ¿adónde? La Geografía era apasionante, desde luego, pero aún le quedaban cinco semestres antes de ver el final, suponiendo que no suspendiera nada.
—Bueno, Gilbert, tengo que dejarte. El lunes empiezo los exámenes parciales y tengo que hincar los codos. Llevo estudiando desde esta mañana.
—Ya, estudiando… Ja, ja, ja. ¿Mientras escuchabas Sang’Song?
—Oye, que solo estaba haciendo un descanso. ¿Quieres un café?
—No, solo he venido a enseñarte la furgo. Tengo que hacer una reparación por aquí cerca y tu casa me venía de camino. De vuelta pasaré por casa de una clienta conocida, Simone. ¿Te acuerdas de ella? Estuvo en el viaje de Ballardeau con nosotros.
¡Pues claro que Jefferson se acordaba! Cuatro años antes, Gilbert y él se habían apuntado a un viaje en grupo a Villebourg, en el país de los humanos. Para ellos, fue la mejor manera de llevar a cabo una investigación de incógnito, después de la muerte del bueno del señor Edgar, el peluquero de Por los Pelos. Simone, una larga y joven coneja un poco depresiva, se había encariñado con ellos. Era la única participante que iba sola y lo mínimo que podía decirse de ella era que se había mostrado encantadora.
—¡Ah, muy bien! Haz el favor de subirte a un taburete y darle un beso de mi parte. Y ya me contarás si ha encontrado marido.
—¡Uy, esto se pone interesante!
Jefferson saltó de la furgoneta y se refugió en la entrada de la casa a cobijo de la lluvia, cada vez más fuerte. Contempló la furgoneta alejarse y desaparecer con un último y amistoso «piii, piii».
Consultó el reloj. Eran las cinco de la tarde. Aún podía estudiar más de una hora antes de ponerse con la cena. Al volver a sumergirse en la cartografía de Ptolomeo, fallecido en el año 168 de nuestra era, se preguntó de nuevo si esa era la vida que quería, si no sería mejor aprender a cultivar champiñones, por ejemplo, o a arreglar bicicletas. Sin embargo, una hora más tarde, ya estaba tan absorto en el estudio que no habría cambiado su lugar en el mundo por ningún otro, y aunque alguien se hubiera puesto a tocar la trompeta a su lado, ni se habría enterado.
Ese Ptolomeo pensaba, por supuesto, que la Tierra estaba completamente inmóvil y se encontraba en el centro del universo, pero, aparte de esa pequeña pifia, había dibujado unos mapas magníficos que, al fin y al cabo, no contenían demasiados errores. ¿Se conservaría algún original que pudiera verse de verdad y no en una pantalla? ¿Y existirían mapas aún más antiguos?
Jefferson estaba muy ocupado comprobando todo eso cuando, de pronto, el teléfono móvil que tenía justo delante empezó a vibrar y a dar saltitos sobre la mesa. Entonces se dio cuenta de que eran las siete y media, le escocían los ojos, se moría de hambre y Gilbert lo estaba llamando.
—¡Jeff! ¡Ven, rápido!
—¿Cómo que vaya rápido? Pero ¿dónde estás?
—En casa de Simone. Aquí hay gato encerrado.
—¿Cómo dices?
—Algo que no encaja. Ven.
—Pero ¿dónde está la casa? No tengo coche.
—¡Coge la bici! Solo está a tres o cuatro kilómetros de la tuya. Tienes que ir en dirección al estanque. Justo antes de llegar, gira a la derecha. Es la tercera casa, la de las contraventanas raras.
—Gilbert, llueve a cántaros.
—No, ya no.
Jefferson echó un vistazo por la ventana y tuvo que admitir que, en efecto, la lluvia había cesado.
—Bueno, vale, voy…
—¡Pero rápido!
Estábamos a mediados de febrero, y aún no había usado la bicicleta ni una sola vez ese invierno. Para ir a la ciudad tomaba el autobús, cuando hacía mal tiempo, o bien iba a pata. La sacó del cobertizo donde llevaba durmiendo más de tres meses, le quitó el polvo, hinchó las ruedas a toda prisa, comprobó que las luces funcionaban, dio un brinco hasta el sillín y empezó a pedalear con todas sus fuerzas en dirección al estanque. Los charcos de la calle le salpicaban los bajos del pantalón, así que empezó a maldecir. Tenía que hacerse con un coche lo antes posible.
Una vez pasado el cruce, empezó a contar las casas. Una…, dos…, tres… La fachada estaba iluminada por una lamparita exterior. Ah, era esa la contraventana «rara», la que estaba en el primer piso, en la ventana de la izquierda. Pues sí, de hecho era la única que se veía: las otras eran de un blanco cremoso y descascarillado, mientras que esa era rojo escarlata. Simone debía de haber empezado a pintarla y luego se había cansado antes de terminar. La pintura estaba derramada por todas partes, y la escalera, tumbada en la hierba junto a la pared, muy cerca del bote y el pincel abandonados. ¿Acaso Simone se había caído y herido de gravedad? En ese caso, Gilbert habría llamado a un médico de urgencias y no a un estudiante de Geografía.
Apoyó la bicicleta en el buzón, donde se leía un sencillo «Simone» con una flor a modo de punto sobre la i.
Al primer timbrazo, la puerta se abrió y apareció un Gilbert pálido como un culo que, saltaba a la vista, se encontraba muy mal.
—Ven a ver esto…
Jefferson se quitó los zapatos mojados y entró. Gilbert hablaba en voz baja y caminaba de puntillas, lo cual no casaba con sus costumbres. Jefferson encontró ese detalle terriblemente inquietante y siguió a su amigo a distancia, con una piedra en el estómago. Cuatro años atrás, había descubierto el cuerpo sin vida del señor Edgar sobre las baldosas de su peluquería con las tijeras clavadas en el pecho, y había necesitado tres meses para superarlo. Entonces, ¿la pesadilla iba a repetirse? ¿Simone estaba… muerta? ¿La habían cortado en trocitos? ¿Estaba colgada de la percha del armario, como una mujer de Barba Azul? ¿Asfixiada bajo la almohada? ¿Inconsciente a base de golpes con el aspirador? La imaginación de Jefferson galopaba sin freno y a lo loco.
Cruzaron el pequeño salón. Todo estaba muy ordenado. En la mesita había un cascanueces de tornillo y un tazón lleno de cáscaras; y sobre un taburete, un minitelevisor con una guía de la programación encima. También había dos estanterías repletas de libros y fotos de viajes. Jefferson tuvo tiempo de fijarse en una de ellas, enmarcada, donde se veía al grupo de Ballardeau al completo. Seguro que la había hecho Roxane, la guía. Simone, que era la más alta, sonreía detrás de todos.
—Ahí, en el estudio… —susurró Gilbert, y le indicó la dirección con un gesto de la barbilla.
—¿Te parece necesario que yo…? —empezó Jefferson, y las piernas le temblaban tanto que apenas podía tenerse en pie.
—Entra. La he dejado como estaba…
Esa última frase no dejaba lugar a dudas. Jefferson, a punto de desmayarse, soltó un doloroso y lamentable «aaaayyyyy», pasó por delante de su amigo, dio un paso hacia el estudio y vio lo que menos se esperaba, es decir, nada. Se dio la vuelta con un gesto interrogativo.
—En el escritorio, Jeff. La carta…
Avanzó un poco. La mesa estaba ordenada. En el rincón de la izquierda vio el ordenador apagado, con un ratón inalámbrico junto a él. A la derecha, un bote de lápices y bolis que se abrían como en un ramo lleno de colores. Y en medio, bien a la vista, dos cuartillas DIN A-4 escritas a mano. La carta estaba encabezada por un: «Querido Gilbert». Jefferson se volvió de nuevo.
—Sí, en principio es para mí, Jeff, pero puedes leerla.
Simone tenía una letra pequeña y fina, de modo que Jefferson, sentado a la mesa del escritorio, tardó varios minutos en leer las cuatro páginas. Al acabar, volvió a dejarlas y tuvo que quitarse las gafas para secarse los ojos. Si Gilbert no hubiera estado allí, sabía muy bien que se habría echado a llorar dos o tres veces durante la lectura.
—Pobrecita, oh, pobrecita…, qué pena —dijo levantándose—. Comprendo que te haya impresionado mucho.
Gilbert seguía muy quieto en el umbral del estudio con una mano en la barriga. Había pasado de pálido a verdoso.
—Sí —gimió—. Además, es que he comido un montón de buñuelos en la casa del cliente anterior. Me dejaron una ensaladera llena y me la he acabado mientras reparaba la caldera.
—Pero… ¿cuántos te has comido?
—Diecisiete, creo.
Querido Gilbert:
En primer lugar, perdóname por esta mentirijilla: no tengo nada que reparar en casa. Durante todo el invierno he tenido diecinueve grados en el salón y dieciséis en mi habitación, y los radiadores funcionan muy bien. O, mejor dicho, sí que hay muchas cosas en casa que necesitan una reparación, pero ni el mejor de los técnicos podría arreglarlas.
Intentaré explicártelo todo sin dar demasiada lástima. Perdí a mis padres muy pronto, porque ya eran mayores cuando me tuvieron y de salud frágil los dos, que yo he heredado. Ya conoces la canción que dice: «Siento el bazo como un mazazo, la barriga con hormigas…». Pues bien, sin duda la escribieron para mí. Cuando deja de dolerme la garganta, empieza la rodilla; cuando paro de toser, los antebrazos me escuecen… El dolor a veces sube, baja, cambia de sitio, pero nunca me deja en paz. Y sobre todo, tengo graves problemas en las articulaciones.
No tengo tíos ni tías, primos ni primas; tampoco abuelos, hermanos, hermanas, sobrinos ni sobrinas. Tengo la impresión de ser la última representante de un linaje que se perpetúa de milagro desde hace varias generaciones y se mantiene con un solo hilo: yo.
Sin embargo, cuando ya no nos queda familia… ¡están los amigos!, me dirás, y eso es lo que siempre he pensado yo también. Lo que pasa, y seguro que te ríes, es que nunca he llegado a hacerlos. Creo que doy miedo. A la gente le parezco divertida, y muchos se burlan de mí, ya lo sé, no soy imbécil. Se ríen de mis largas orejas colgantes y mis largas piernas, de lo flaca que estoy…, pero sé que no es con mala intención, y ya estoy acostumbrada. A la gente le gusto, todos se ponen contentos al verme, pero ahí se queda todo, ¿entiendes? Creo que acabo cansándolos porque soy muy demandante.
Me habría gustado no tener que vivir sola.
Me he apuntado a un montón de actividades con la esperanza de conocer a alguien. He hecho gimnasia, yoga, qigong; también empecé con el monociclo, el chino, la repostería; he aprendido a hacer nudos marineros, fotografiar nenúfares, pintar cáscaras de huevo… Si hubiera clases de escultura con corazones de manzana, seguro que también me habría apuntado. He participado en más de veinte viajes organizados, pero la mayoría de la gente va en pareja, y los que van solos están tan perdidos como yo, así que, al final, cada noche vuelvo a estar sola frente al televisor.
Hace cuatro años, después de nuestro viaje a Villebourg, pensé que seguiríamos viéndonos, quiero decir nosotros, los de Ballardeau, porque habíamos vivido tantas aventuras extraordinarias… Sin duda, esa semana fue una de las más bellas de toda mi vida. Me acuerdo, sobre todo, de aquel día en que paseamos los tres juntos por el casco antiguo bajo el sol, tú, tu amigo Jefferson y yo. ¡Ese Jefferson es un chico encantador! Un pelín delicado y quizá paticorto, pero qué simpático y atento. Te confieso que me fascinó, pero no se lo digas, por favor… Me gustaría que fueras sincero y admitieras que aquel día acabasteis hartos de mí; me pegué a vosotros como una sanguijuela, cuando habríais preferido ir a vuestro aire. Yo veía lo bonita que era la amistad que os unía, pero, al mismo tiempo, me ponía triste al pensarlo, pues sabía que nunca conocería nada igual.
Sí, de verdad creí que seguiríamos viéndonos a la vuelta, pero no, la única vez fue aquel día en que quedamos para ver las fotos e hicimos un poco de fiesta. Te parecerá raro que ese viaje, el grupo Ballardeau y la solidaridad que nos unió aquellos días sean tan importantes para mí, pero es que, a la vuelta, me sentí muy sola. Vosotros seguro que pasasteis a otra cosa enseguida. Yo no.
Después de aquello, vinieron un par de años difíciles. Seguí trabajando en Correos a la vez que empezaba a hacer joyas de fantasía artesanas, y un buen día de verano me atreví a venderlas en el mercadillo. Y ahí fue cuando sucedió…
Mi querido Gilbert, me he marchado de casa esta mañana y no sé cuándo regresaré, ni siquiera sé si regresaré algún día. No puedo decirte dónde estoy, ni con quién, ni lo que hago. No sé si te parecería bien. Perdóname por el misterio que estoy dando a todo esto.
Esta carta es para preguntarte si aceptarías cuidar la casa mientras estoy fuera: mantener la temperatura mínima, vigilar que no haya fugas de agua…, en fin, ya sabes, todas esas cosas prácticas. Dejo un cheque a tu nombre como pago, que puedes rellenar y cobrar según lo que hayas trabajado. Cada seis meses, te enviaré uno nuevo. Si, a pesar de todo, no puedes hacerme este favor, lo cual entendería muy bien, no te preocupes, no me enfadaré. Que la casa aguante como pueda. Le tendría más cariño si hubiera sido feliz aquí, pero no lo he sido. Hace una semana empecé a pintar las contraventanas, pero me caí y me hice daño. Esa fue la gota de pintura que colmó el bote, y en ese momento tomé la decisión.
Esta carta también es para otra cosa: no quiero irme de aquí como he vivido, es decir, sin que nadie se dé cuenta.
Un abrazo fuerte para ti, y otro para tu amigo Jefferson y para todos los de Ballardeau,
Simone.
P. D.: Por favor, apaga la calefacción antes de irte. La he dejado encendida para que pudieras leer la carta sin pasar frío, como si te hubiera recibido de verdad. Cierra también la puerta con llave y escóndela en una de las viejas botas de montaña que cuelgan del clavo del trastero, al entrar, a mano izquierda.
Gilbert y Jefferson no volvieron a verse hasta la semana siguiente.
El primero tenía tanto trabajo que apenas encontraba tiempo para comer y dormir. Se entregaba en cuerpo y alma a su oficio para hacerse una clientela y poder prosperar y asentarse. Su sueño secreto era que todos dijeran de él: «¿Gilbert? ¡Es simpatiquísimo, trabaja bien y viene en cuanto lo llamas!». Aceptaba cualquier tarea sin rechistar, y es verdad que era muy rápido. Los clientes, nada más colgar el teléfono, ya podían oír el alegre «piii, piii» de la furgoneta aparcando frente a la casa.
Jefferson también se había hundido bajo montañas de trabajo con sus exámenes parciales de Geografía. Fue una semana muy loca. Cada mañana, dos despertadores —el de siempre y el de seguridad— lo arrancaban del sueño a las seis en punto. Tomaba el autobús a las siete para ir a la universidad y pasaba el día en el aula magna, inclinado sobre el examen junto a sus compañeros de promoción. Ya entrada la tarde, volvía a casa con la sensación de haberlo hecho muy mal, de haber fallado en todo. Lloraba un poco hasta tranquilizarse y luego se ponía a repasar de nuevo para el día siguiente.
Sin embargo, ni uno ni otro dejaron de pensar en Simone un solo día, sobre todo por la noche, en el momento de acostarse.
Antes de separarse en su casa, guardaron la escalera, el bote de pintura y el pincel; apagaron la calefacción y dejaron la llave en el trastero, tal y como ella les indicaba. Intentaron no preocuparse, pero sin duda había algo raro en esa huida, algo inquietante que no los dejaba en paz.
El sábado por la noche consiguieron reunirse para comer una pizza en el Vesubio. Marco, el dueño, era un burro alegre y simpático que tenía por costumbre llamar «jefe» a todo el mundo. Gilbert le preguntó si podían sentarse en una mesita tranquila al fondo de la sala, y Marco respondió con su acento como iluminado por el sol:
—¡Pues claro, jefe! ¡La mesa de los enamorados para vosotros!
Los dos amigos empezaron intercambiando las novedades e inquietudes de la semana. Gilbert explicó que todo le iba muy bien, pero siempre estaba muerto de miedo por si, en medio de un desastre, metía la pata en lugar de arreglarlo. Como prueba de su angustia, había soñado que instalaba un suelo radiante en casa de su profesor de la escuela —el que siempre los mandaba al rincón— y el agua empezaba a salir a chorros, ¡y salía incluso de los enchufes! Al contarlo, se echó a reír con tales carcajadas que de todas las mesas se volvieron a mirarlos.
Lo de Jefferson no era tan divertido. Estaba seguro de haber suspendido los exámenes. En la prueba que más contaba ¡había confundido Eslovenia con Eslovaquia! Imperdonable. Las notas saldrían en tres semanas, pero no se hacía ilusiones. Gilbert le recordó que, desde el instituto, siempre estaba diciendo que iba a suspender y luego acababa aprobando. Jefferson reconoció que era verdad, pero esta vez había «palmado y repalmado».
Luego pasaron a Simone. Gilbert volvió a contar la sorpresa que tuvo al recibir un mensaje de ella en el móvil, hacía ya dos semanas. Lo había visto pasar con la furgoneta —¡como todo el mundo!— y había apuntado el teléfono. En el mensaje, le preguntaba si podía ir a su casa para una pequeña reparación, y cuando él aceptó, quedaron en el día y la hora.
—¿Y recibiste el último mensaje el día que fuiste a su casa?
—Sí, ya te lo enseñé. Decía: «La puerta estará abierta, solo tienes que entrar». Lo encontré un poco raro, pero bueno. La llamé al móvil y ya no contestó. Al entrar, en la mesita del salón, vi este pósit… Mira, aquí lo tengo: «Ve al escritorio». ¡Con una flecha con la dirección, como si no fuera capaz de encontrarlo solo! Porque la casa de Simone no es el Castillo de Versalles. Con solo tres habitaciones, es imposible perderse.
—Y fuiste.
—¿Dónde? ¿Al Castillo de Versalles?
—No, al escritorio.
—Sí, era como un juego de pistas, pero de esos que dan mucho yuyu… Por eso te asusté un poquito cuando entraste, para que estuviéramos en paz.
—Gracias.
—De nada.
Marco en persona les trajo el pedido: dos pizzas de champiñones con alcachofas, una cerveza para Gilbert y una limonada para Jefferson. Después de un par de mordiscos, dos tragos y un breve silencio, Jefferson volvió a la carga:
—Gilbert…
—Dime, erizo.
—¿Has aceptado ocuparte de la casa de Simone?
—Pues claro que sí. Estoy orgulloso de que me haya confiado esa tarea sin apenas conocerme. Y que de nosotros dos te prefiera a ti. Ya sabes lo que escribió.
—¡Anda ya! ¿Tú me ves con Simone? Debo de llegarle a la cintura.
Después de las bromas de turno, hubo que atacar el asunto que tanto inquietaba a los dos, y fue Gilbert quien empezó:
—Dime, Jeff, ¿tú dónde crees que se ha marchado Simone?
Jefferson sacudió la cabeza.
—No tengo ni idea. No tiene familia, ni amigos que puedan ayudarla, y se marcha así… De hecho, ¿cómo se habrá marchado? Acuérdate, ni siquiera tenía carné de conducir.
—No, pero vi unas huellas de neumáticos delante de su casa. Alguien vino a buscarla, a menos que tenga un coche sin carné, ya sabes, de esos que circulan a cuarenta por hora.
—Ah, sí, como tu furgoneta.
—Jeff, te lo repito una vez más: puedes meterte con mi hermana, con mi padre o con mi madre, ¡pero deja en paz a mi furgoneta! Además, se pone a sesenta o más sin ningún esfuerzo.
Jefferson se limitó a sonreír por cortesía y prosiguió:
—Lo que más me preocupa de su carta es eso de «No sé si te parecería bien». ¿Lo escribió así?
Gilbert sacó las dos hojas que guardaba en el bolsillo interior de la chaqueta y lo comprobó.
—Sí, exacto: «No sé si te parecería bien».
—Pues eso es una lítote.
—¿Una qué?
—Una lítote. Es una figura estilística. Como cuando estamos a quince bajo cero y sueltas: «Hoy hace fresquito». Es decir, lo atenúas. «No sé si te parecería bien» significa, en realidad: «Estoy segura de que te parecería mal». En resumen, Simone sabe que está haciendo algo malo, y eso no me gusta nada.
—A mí tampoco, Jeff, ni un pelo. Además, me siento fatal porque hace cuatro años confió en nosotros y no estuvimos a la altura. Vamos, que nos olvidamos de ella… Y ahora, ¿qué podemos hacer para ayudarla?
El silencio de Jefferson fue bastante elocuente. No se le ocurría nada.
En ese momento, hubo como un desplazamiento de aire a sus espaldas y sonó un vozarrón por toda la pizzería:
—¡Es mi sobrina! ¡La de la izquierda es mi sobrina!
—Estupendo… Ahí están Walter Schmitt y su mujer —resopló Gilbert.
Jefferson echó un vistazo por encima del hombro para comprobar que, en efecto, los clientes que acababan de entrar en la pizzería no eran un par de desconocidos.
La pareja de jabalíes de contornos contundentes había formado parte del viaje organizado de Ballardeau, un viaje que, dicho sea de paso, había acabado por convertirse en una peligrosa expedición. Walter era de esa clase de personas que todo el mundo, más o menos, tiene en su familia: ese tito vividor y pesado que nunca sabemos qué va a inventarse a continuación. «¡Que sí, que lo digo yo! ¡Que no, hombre!». Su mujer era la primera en reírle las gracias, por mucho que intentara contenerlo con unos «cariño, déjalo»… poco convincentes.
Walter estaba señalando con el dedo índice un cartel pegado con celo en el cristal que anunciaba: «SANG’SONG en el Cosmos». En la parte baja del cartel se había añadido una banda que rezaba: «Entradas agotadas».
—¡Vaya si están agotadas! —gritaba Walter, que no cabía en sí de gozo—. ¡Podrían llenar tres veces el Cosmos! ¡Sí, sí, la de la izquierda! ¡La de los vaqueros rotos es mi sobrina!
Los clientes de las mesas a quienes ponía por testigos no dudaron ni un instante que decía la verdad. El parecido de la joven jabalina con su tío saltaba a la vista, tanto que hacía reír. La misma cara decidida, la misma alegría de vivir y, sin duda, ¡el mismo descaro!
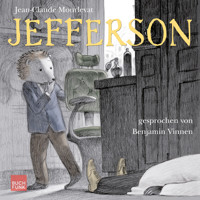

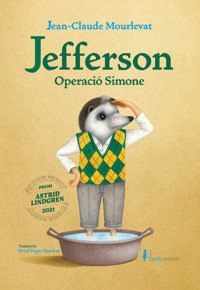


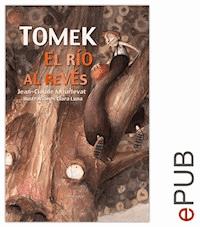













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









