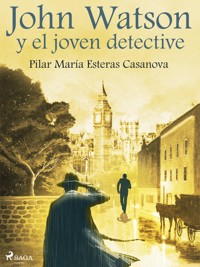
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Corre el año 1863 en Londres y el joven John Watson conoce a un niño peculiar llamado Weirdo. Inteligente a la par que valiente y tan rebelde como extraño, Weirdo y John Watson viven aventuras trepidantes envueltas de misterios inauditos. Juntos vivirán mil hazañas y se enfrentarán a peligros que no harán más que fortalecer la gran amistad que los une.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pilar María Esteras Casanova
John Watson y el joven detective
Saga
John Watson y el joven detective
Copyright © 2015, 2021 Pilar María Esteras Casanova and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726983388
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A mis hijos, Diego y Cristina, que escucharon esta historia con entusiasmo y emoción, ignorando quién la había escrito, y me animaron, sin saberlo, a llevarla a cabo.
Prólogo
Hace unas semanas, buscando entre mis viejas carpetas unos papeles que necesitaba para ultimar unas gestiones, fui a dar con una pequeña caja de cartón que no recordaba haber visto anteriormente. Estaba descolorida y arrugada, llena de manchas de humedad, pero exhaustiva y cuidadosamente cerrada con unos cordones. La miré por todos los costados, esperando encontrar una inscripción que me diese alguna pista sobre su contenido, pero no había nada. La agité y me pareció que quizás podrían ser papeles.
“¿Qué puede ser esto? ¿Tal vez alguna reliquia de mi época de colegial?”, me pregunté.
Y como el autor de estas líneas ya ha llegado a una edad en la que los recuerdos se han convertido en uno de los pocos placeres de la vida, y tampoco había ningún otro asunto que reclamase mi atención en los próximos días, decidí satisfacer mi curiosidad y la dejé aparte, para echarle un vistazo cuando terminase el trabajo.
Por fin, ya de noche, me senté trabajosamente en mi vieja butaca, permitiendo que mis cansados ojos se acostumbrasen a la luz de mi vieja lámpara, que reposaba sobre mi también vieja mesita, me arropé las rodillas con una manta, y me dispuse a desenterrar aquel secreto cuidadosamente guardado bajo las capas del polvo y los años. No tenía ni idea de lo que podría encontrar allí, y casi estaba emocionado ante aquel misterio.
—Un misterio… —susurré para mí, riendo por lo bajo—. A estas alturas de la vida un misterio, doctor Watson... ¿Quién te lo iba a decir?
Me aclaré la garganta y deshice pacientemente los nudos del cordel. Aunque mi pulso se mantenía normalmente firme a pesar de mi edad, noté cómo me temblaban ligeramente los dedos al desenvolver un tesoro que parecía digno del Museo Británico. Podría haber cortado con mi abrecartas la fina cuerda, pero no creí que aquél fuese un final digno para algo que había perdurado a través de las décadas, acompañándome sin yo saberlo, oculto entre decenas de libros y papeles, y que ahora resurgía de sus cenizas milagrosamente. Tal vez su contenido no tuviese ninguna importancia en el presente, pero no cabía duda de que sí que lo tuvo para mí en el pasado; así que, había que tratarlo con delicadeza y cariño, como corresponde hacer con todos esos objetos que se han convertido en valiosos, por el simple hecho de haber superado la barrera del tiempo.
Por fin, conseguí retirar todo el cordelillo y procedí a levantar la tapa de la caja. Al hacerlo, un intenso olor a humedad salió de su interior y, por un momento, temí que el contenido se hubiese estropeado demasiado, pero cuando por fin pude verlo, comprobé con alivio que todavía estaba en unas condiciones aceptables; incluso podía leerse algo sobre la cubierta de lo que parecía un cuaderno... Tuve que colocar la lamparita en el extremo de la mesa, justo al lado de la butaca, y ponerme los anteojos para poder distinguir las letras.
Sin duda, se trataba de mi caligrafía de niño...
—Vaya… —me dije, divertido—. Parece que hemos dado con una colección de diarios o algo así. Veamos. —A continuación, cogí el primero de los cuadernos, me lo acerqué un poco más a los ojos y leí en voz alta y majestuosa—: “Weirdo y John en: El misterio de los niños desaparecidos. Por John H. Watson.”
Me detuve un instante y miré a la pared de enfrente, sin ver nada en concreto, con los ojos encogidos como si intentase atisbar a través del tiempo, a través de mi memoria, sintiendo de pronto un escalofrío en mi espalda. ¿Qué era aquello? Weirdo... Aquel nombre me resultaba lejanamente familiar, pero no conseguía saber por qué; era como cuando intentas recordar una melodía y no lo consigues. Sabía que significaba algo, que había significado algo importante. Pero ¿qué?
—Doctor Watson —me dije en voz alta, riéndome de mí mismo—: tienes la respuesta delante de tus narices. Haz el favor de empezar a leerla.
Y así lo hice. Sólo, que no me limité a empezar sino que, una vez hube leído los primeros párrafos y los recuerdos empezaron a agolparse en mi memoria, me vi sumido en una espiral de emociones, tan intensas, tan increíblemente arrebatadoras, que no pude parar hasta que acabé de devorar la totalidad del manuscrito.
He de reconocer que las lágrimas se me saltaron en más de una ocasión, cuando fui reviviendo algunos de los instantes y de los hechos que había narrado yo mismo, hacía ya tantos años...
No podía creer que hubiese olvidado semejantes aventuras y, menos aún, a aquel joven tan peculiar que habría de acompañarme en las que fueron algunas de las mejores temporadas de mi niñez.
Tan entusiasmado estaba yo rememorando aquel pasado lejano, que no pude por menos de ojear los demás cuadernos, la mayoría de los cuales contenían las crónicas de nuevas aventuras junto a mi amigo Weirdo. Pasé las páginas, deteniéndome tan solo en algunos párrafos que llamaron especialmente mi atención por un motivo u otro, hasta que, finalmente llegué al último de los manuscritos, que terminaba explicando cómo mi amigo había tenido que abandonar el país junto a su familia y que, incluso, se iban a ver obligados a cambiar de nombre para proteger sus propias vidas, a causa de unos extraños asuntos en los que se había visto envuelto su padre, que trabajaba para el gobierno británico...
—Dios mío, es cierto... Se tuvo que ir y jamás volví a saber de él. No lo recordaba...
En ese instante, comprendí el motivo por el que había olvidado aquella etapa de mi vida. Recordé entonces el dolor de perder a mi mejor amigo; recordé que, movido por la rabia de aquella pérdida, escondí los cuadernos en aquella caja; y rememoré también el vacío que me dejó, un vacío que no volvería a llenar ninguna otra amistad hasta que, muchos años después, siendo ya adulto, conocí a...
—¡Sherlock Holmes! —exclamé de repente, dejando caer el cuaderno al suelo—. ¿Será posible que...?
La idea que se me ocurrió me tuvo ensimismado un buen rato. ¿Podría ser que los dos mayores amigos que he llegado a tener en mi vida hubiesen sido, en realidad, la misma persona? Su aspecto físico, su mirada, su peculiar comportamiento, su inteligencia... ¡Todo coincidía, excepto el nombre!
No sé cuánto rato estuve allí, sentado en mi butaca, pensándolo, repasando los escritos en busca de detalles que confirmasen mi teoría pero, de pronto, me di cuenta de que estaba empezando a amanecer y que, sin embargo, no tenía sueño. Todo aquello me había trastornado como ninguna otra cosa lo había hecho desde que corriera mis últimas aventuras con el famoso detective. ¡Y qué maravillosamente bien me estaba sentando aquel trastorno!
—Esto no puede caer en el olvido —murmuré, dirigiéndome a mi escritorio con más agilidad y ánimos de los que había sentido desde hacía años, impulsado por la alegría de mis recientes descubrimientos—. John Hamish Watson, ahora mismo vas a reescribir estas historias para que quede constancia de ellas, antes de que la humedad y las polillas las destruyan por completo.
Así que, aquí os las presento, copiadas casi literalmente de los cuadernos de mi niñez, salvo algunas correcciones de los errores normales que un niño puede cometer al escribir, y con la esperanza de que todos vosotros disfrutéis tanto leyéndolas, como yo lo hice al escribirlas.
Episodio I
El misterio de los niños desaparecidos
La marcha
—¡Señorito John!
El aya entró como un torbellino en la oscura habitación mientras yo le veía los pies desde debajo de mi cama. Se detuvo un momento en medio del cuarto, pero enseguida avanzó hacia donde yo estaba agazapado, y se agachó.
—Señorito John —dijo con su voz bondadosa pero firme—, haga el favor de salir de ahí. Ya sabe cómo se pondrá su padre si llegan tarde a Londres.
Yo no me moví. Ir a la ciudad. Abandonar la casa de campo en la que había vivido toda mi infancia. Dejar atrás a mis amigos, mis cosas... Todos los recuerdos relacionados con mi madre...
Había llorado amargamente cuando ella murió, hacía ya un año; pero Jane, el aya, me había ayudado mucho y se había convertido para mí en una especie de amiga, casi una cómplice. Ella me entendía. Y ahora también iba a tener que dejarla atrás. Otro vínculo roto...
—Por favor, señorito, yo no puedo sacarle de ahí, y no quiero que acabe viniendo él a sacarle a usted.
Su mirada comprensiva y suave me acabó de convencer; no quería que ella sufriese las consecuencias ante mi padre.
—Jane, no quiero marcharme —murmuré pasando por encima del nudo de mi garganta, procurando no romper a llorar mientras salía de mi escondite—. Éste es mi hogar. En Londres no voy a poder jugar en la calle, ni voy a tenerte a ti... ¿De verdad no puedes venir?
—Ya hemos hablado de eso, jovencito; sabe que mi familia me necesita aquí, y también que podrá escribirme siempre que quiera —contestó, sacudiéndome la ropa y con la voz débil a causa del esfuerzo por contener el llanto.
Contemplé la habitación, en penumbra, con todos los muebles cubiertos por sábanas, como si fuesen los fantasmas de mis recuerdos, mientras la joven aya me repasaba el peinado con sus ágiles y afanosas manos. Allí era donde solíamos pasar las tardes de invierno mi madre y yo, cuando no podía salir a jugar con mis amigos. La casa no era especialmente pequeña, y disponía de un saloncito de té, muy apropiado, donde ella habría podido estar leyendo, bordando o charlando con sus amigas; pero siempre prefería estar conmigo, en mi cuarto, a pesar de las continuas críticas de mi padre por ello.
—Le estás malcriando. —Solía decirle—. Los niños no deben pasar tantas horas con sus madres a estas edades; se ablandan y se vuelven inútiles y pusilánimes.
Afortunadamente, él permanecía la mayor parte del tiempo fuera de casa, en el consultorio por las mañanas, y atendiendo a los enfermos en sus domicilios por las tardes. En realidad, aunque demasiado malhumorado, frío y distante, era un buen hombre y un gran médico; por esto último, le habían ofrecido una plaza en el hospital St. Bartholomew, de Londres, y ahora nos teníamos que mudar.
Cerré los ojos con fuerza y apreté los puños, intentando contener el llanto, pero las Imagenes de mi madre, sentada en el suelo conmigo jugando a los soldaditos de plomo al calor de la chimenea, o en el sillón leyéndome un libro, o en la mesa jugando a cartas... Todas ellas me invadieron el cerebro y, finalmente, sin poder evitarlo, rompí a llorar desconsoladamente, abrazando a Jane. Lloré como nunca antes lo había hecho, liberando por fin toda la amargura, la intensa y profunda tristeza de aquel vacío que me estaba ahogando y destrozando. Tenía tanta rabia y tanta impotencia acumuladas durante aquel último año… Tantos sentimientos que no había podido expresar, que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para que mi llanto no se convirtiera en un grito desgarrador y desesperado. No quería llorar, pero no podía evitarlo. No quería marcharme, pero no me quedaba más remedio. No quería vivir en una ciudad, pero me iba de cabeza a ella. No quería que mi madre hubiese muerto. Pero ella ya no estaba allí.
—Ssssssh... Señorito... —El aya me abrazó con fuerza, también, y noté cómo sollozaba mientras me intentaba tranquilizar—. John, por favor, cálmate...
Nunca antes me había hablado de “tú”, ni llamado por mi nombre a secas; eso me chocó y conseguí tranquilizarme un poco, aunque todavía no podía dominar los espasmos de mi pecho y el temblor de mis manos.
—Escúchame atentamente: ¿Recuerdas cuando sacaste tú solo al hijo pequeño de los Smith de aquel pozo? Fuiste tú el que logró encontrarle; cuando ya todos lo daban por perdido después de dos días de búsqueda, tú continuaste y, después, cuando nadie se atrevía a bajar allí por miedo a los desprendimientos, tú lo hiciste. No lo dudaste ni un sólo instante. Ese niño te debe la vida, John...
Hizo una pausa para enjugarse las lágrimas y separarme de ella, sujetándome por los hombros. Me miró fijamente a los ojos y continuó:
—Y ¿sabes por qué? —Negué con la cabeza y me limpié los ojos y la nariz con los puños de la camisa—. Porque eres un chico muy especial, inteligente, sensible, generoso, valiente y fuerte... Tu madre, con todas las horas que pasó contigo, te enseñó eso, a ser así: a no rendirte y a ayudar a los demás. Ella no habría querido que ahora estuvieses de esta manera. Ella habría querido que apoyases a tu padre. Él es bueno, y te quiere, aunque no lo sepa demostrar. Ve a Londres, conoce nuevas gentes a las que seguro que podrás ayudar también, haz nuevos amigos. En la gran ciudad hay gente de todo tipo, personas muy interesantes que también te ayudarán a crecer, y de las que podrás aprender. Tu madre habría querido eso, John.
Yo no pude contestar; no pude hacer nada. La garganta me dolía a causa de aquel nudo que amenazaba con volver a estallar, y podía sentir los latidos de mi corazón en la cabeza, como los golpes de un martillo. Jane tenía toda la razón. Aquellas palabras suyas me calaron hasta lo más profundo, y me han acompañado siempre, al igual que todos los recuerdos de mi madre.
Asentí, manteniendo por fin la calma y, ya más tranquilo, me despedí de ella y bajé la escalera. Cuando todos hubimos salido de la casa, mi padre la cerró con llave y colgó del picaporte un cartel que decía: “En alquiler. Interesados: pregunten en el consultorio médico”. Después, subimos él, mi hermano y yo al carruaje, y en pocos minutos vi cómo Jane y la casa desaparecían de mi vista.
En aquel instante, supe que mi vida de niño, mi sencilla infancia de niño de campo, se había acabado. Comenzaba para mí una nueva etapa.
Lo que yo no sabía en aquel momento era la forma tan increíblemente fantástica, sobrecogedora y emocionante en que iba a tener lugar aquel cambio. Como también desconocía lo profundamente que influiría sobre mí la persona más abrumadoramente especial que jamás llegaría a conocer en mi nueva vida.
En Londres
Después de un mes en Londres, las palabras de Jane seguían en mi mente, y cada mañana me las repetía a mí mismo, deseando con todas mis fuerzas que aquél fuese el día en que, por fin, encontrara a alguna de aquellas personas especiales. Pero la vida en la ciudad era tediosa, rutinaria y aburrida.
Los días se sucedían, uno tras otro, insulsos, solitarios y deprimentes, encerrado en una cárcel de lujo, una casa preciosa que habíamos alquilado en el centro de la ciudad, gracias al nuevo salario de mi padre, el cual se había convertido en aquellas pocas semanas en una celebridad dentro de su profesión.
La monotonía se apoderaba de mí día a día, agobiado siempre entre dos personajes que parecían haberse propuesto acabar con mi alegría y mis ganas de vivir. El primero de ellos, un brillante pero desagradable profesor, cuyo apellido creo recordar que empezaba por “M,” venía cada mañana a casa a darme clases hasta la hora de comer, a la espera de que pudiese ingresar en un internado el próximo curso escolar. Y el segundo era la señorita Mary, mi nueva aya; una señora mayor, estricta y refinada, a la que no le agradaba conversar, y cuyos únicos objetivos eran que yo no molestase, y que mi padre estuviera satisfecho de mi aspecto y comportamiento cuando me saludaba distantemente antes de retirarse a descansar, tras sus agotadoras guardias en el hospital. No me permitía jugar en el suelo, ni salir a la calle solo, o a conocer niños en el parque. Repetía que yo disponía de una fabulosa habitación de juegos y de una biblioteca bien surtida que sería la envidia de cualquier niño y que, por lo tanto, no necesitaba nada ni nadie más.
Aquella tarde, como absolutamente todas desde que llegara a Londres, después de la comida, salí con la señorita Mary a dar un corto paseo por el parque, durante el cual no se me permitía charlar con nadie ni jugar, ya que el paseo, decía el aya, era sencillamente para tomar el aire y estirar las piernas. Por lo tanto, como siempre, caminamos en silencio por el parque hasta el mismo banco de cada tarde, y nos sentamos allí a leer cada uno nuestros respectivos libros. Pero aquella tarde ocurrió algo diferente, algo que cambiaría mi vida.
Como otras veces, yo estaba simulando que leía mientras miraba de reojo cómo jugaban los demás niños. Algunos de los chicos no pertenecían a aquel barrio; se notaba por sus vestimentas, más humildes, y sus modales, mucho más espontáneos, más parecidos a cómo habían sido los míos hasta hacía poco. Pero el parque era lugar de reunión para ellos, un respiro en medio de la gran ciudad, un sitio donde podían correr y disfrutar después de asistir a la escuela o al trabajo. Me moría de ganas de acercarme a ellos para jugar, pero no quería hacer enfadar a la señorita Mary, y que luego ella hablase a mi padre de mi mal comportamiento, porque eso iba en contra de lo que yo había pactado conmigo mismo tras las palabras de Jane sobre mostrarle mi apoyo. Por ello, siempre me quedaba allí sentado, riéndome en silencio y entre dientes de las bromas que les oía, emocionándome con sus juegos de pelota o de escondite, e inquietándome cuando algunos discutían o se peleaban...
Aquella tarde estaban jugando a hacer rebotar piedras en el estanque. Y, entonces, tuvo lugar el suceso: uno de los chicos dijo que se había quedado sin piedras, y otro le dio una de las suyas. Los demás se empezaron a meter con él porque eso era trampa, ya que cada uno debía tener las suyas y, si se le acababan, quedaba eliminado. Empezaron a discutir y, a la vez, yo me di cuenta de que la señorita Mary roncaba suavemente a mi lado; se había quedado dormida, sin duda por haber pasado mala noche a causa de su dolor de espalda, tal como le había oído comentar con la doncella a la hora del desayuno. Cuidadosamente, le quité el libro que estaba a punto de resbalársele de las manos, y lo dejé cerrado en el banco, al lado del mío. En ese preciso instante, oí un grito procedente del grupo de chicos: uno de ellos había caído al estanque, y los demás se empezaron a reír de él porque no podía salir, a causa de las resbaladizas rocas que lo rodeaban. Aquello fue superior a mis fuerzas y me levanté, como movido por un resorte, corriendo hacia donde estaban ellos. Mientras me acercaba, vi cómo todos se largaban al oír de lejos el silbato de un guardia que se aproximaba, alertado por el jaleo, y abandonaban a su suerte al que se había caído.
“¡Qué crueles!”, me dije a mí mismo mientras seguía corriendo hacia el estanque, sin pensar si quiera en la posibilidad de que el guardia creyese que yo era el culpable del enredo. Al llegar a las rocas, me tumbé en el suelo, alargué mi brazo, y el chico se agarró firmemente a mí. En un momento estuvo fuera, me miró, me dio las gracias tímidamente, y salió corriendo. Yo empecé a sacudirme el polvo de la ropa y, de repente, mis ojos captaron fugazmente una imagen entre las ramas de los setos que había a unos dos metros de donde yo estaba. Dejé de sacudirme y miré otra vez, pero no volví a verla. “Qué raro”, pensé, “juraría que ahí había...” Y al oír el sonido de los arbustos moviéndose unos metros más allá en la misma dirección, comprobé que sí había visto a alguien. Alguien que ahora corría entre la frondosa vegetación de los parterres del parque.
Todo había ocurrido en cuestión de segundos; aquellos dos ojos, de intensa y aguda mirada, inteligentes, me habían observado a través de los setos, y habían desaparecido en cuanto yo los había descubierto. “Pero ¿por qué?...”, pensé. Eché una rápida mirada a la señorita Mary, que seguía plácidamente dormida en el banco y, sin pensármelo más, me lancé en persecución del extraño espía. Corrí con todas mis fuerzas y, mientras lo hacía, una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo dándome alas, alas para volver a sentirme vivo, ya que llevaba un mes agonizando en aquella rutina mortífera en la que me habían sumergido a la fuerza. Me sentí feliz, libre después de tantos días de prisión. Correr detrás del espía del parque era la primera decisión que tomaba desde hacía semanas, la primera cosa que hacía sin pedir permiso, por mi cuenta y riesgo. Tal vez me regañarían o me castigarían, pero en aquel momento no me importaba, porque por fin podía correr, sentir el aire en mi cara, mis piernas y todo mi cuerpo reviviendo...
En aquel instante quería con todas mis fuerzas atrapar al observador. Creo que fue su mirada lo que me cautivó pero, sin duda, la curiosidad y la necesidad de escapar, contenida durante demasiado tiempo, fueron las que me impulsaron definitivamente. Así que puse todo mi empeño en ello.
Mientras le perseguía, me di cuenta de que era también un niño, seguramente más pequeño que yo. Iba vestido con poco más que harapos y con un abrigo raído, zapatos demasiado grandes para sus pies, una bufanda que hondeaba tras él, y una gorra que se quitó para que no se le cayese durante la carrera. Corría mucho, y me costaba mantener su ritmo, por lo que no le ganaba terreno pero tampoco se lo perdía.
Salimos del parque y seguimos corriendo por la calle entre la muchedumbre. La gente nos miraba al pasar y alguien me preguntó si necesitaba ayuda, posiblemente creyendo que me habría robado, pero le grité que no. El chico seguía sin perder el ritmo y yo ya estaba empezando a sentirme cansado, pero no quería rendirme. De pronto, cruzó la calle justo por delante de un carruaje que casi lo atropelló; yo hice lo mismo, también jugándome el tipo, y conseguí seguirle unos metros más, hasta que se metió en un callejón en el que, literalmente, desapareció.
Estuve un buen rato buscándole; miré detrás de unos cajones de madera amontonados, y a través de los sucios cristales de algunas ventanas de lo que parecía un taller abandonado... No le encontré por ninguna parte y, con rabia, di una patada a uno de los cajones, con tan mala fortuna, que un guardia que pasó por delante del callejón me vio.
—¡Eh, tú, rufián! —me gritó de mal talante, acercándoseme—. ¿Con qué derecho pateas esas cajas? ¡Te voy a enseñar modales!
— Lo siento, agente, yo no...
Y cuando el policía se disponía a agarrarme y yo a intentar explicarle lo sucedido, un gato negro y escuálido cayó de repente sobre él, clavándole las uñas con fuerza en el cuello y los hombros. Miré hacia arriba, sorprendido, pero no quise entretenerme y aproveché la oportunidad para salir corriendo con todas mis fuerzas, y regresar al parque.
Weirdo
Finalmente el policía no me pilló pero, en algún momento, pensé que tal vez hubiese sido mejor que lo hubiera hecho.
Cuando llegué al parque, la señorita Mary ya no estaba en el banco, y se había dejado allí los dos libros, lo que me hizo pensar que se habría alarmado sumamente al no verme a su lado, y se habría marchado con prisa.
“¡Oh, no!”, pensé. “¡Tengo que llegar a casa antes que ella o no sé lo que puede suceder!”.
Salí corriendo nuevamente como alma que lleva el diablo, con los dos libros en la mano, fijándome por todas partes por donde pasaba, por si casualmente la veía, pero no fue así. Finalmente llegué a casa, sudado, sucio, despeinado, con la ropa descolocada, sin gorra y, sorprendentemente, contento. Ni yo mismo entendía por qué, pero no estaba en absoluto preocupado, ni asustado por el castigo y la azotaina que me iban a caer con total seguridad. Lo único que en aquel momento me importaba era que me había sentido libre durante unos minutos... ¡Libre!
Desde luego, todo había sido un desastre, según me explicaron posteriormente. La señorita Mary había llegado a casa con un terrible sofoco, y se había desmayado al enterarse de que yo tampoco estaba allí. El mozo de los recados había corrido al hospital para avisar a mi padre de mi desaparición, y él había avisado a la policía después de abandonar el quirófano, en medio de una intervención, para ir a buscarme.
Cuando llegué a casa, mi padre todavía no había regresado y la señorita Mary, que se había recuperado parcialmente de su desmayo, ordenó a la doncella que me preparase un baño inmediatamente para que, al menos, cuando él llegase no me viese en aquel estado lamentable. Mientras tanto, Peter, el mayordomo, salió corriendo a buscarle y a dar parte a la policía de que yo ya había regresado.
Cuando mi padre llegó, yo ya me había bañado y estaba solo en mi habitación. Vi por la ventana cómo salía del carruaje, sin sombrero ni pañuelo en el cuello, lo cual indicaba que se había vestido a toda prisa y, aunque no conseguí verle la cara desde allí, por su manera de andar, me di cuenta de que estaba exhausto. Me acerqué a la puerta de la habitación y escuché sus susurros y los del mayordomo, sin entender lo que decían. Al cabo de unos pocos segundos, Peter llamó a mi puerta y me avisó de que debía presentarme de inmediato en el despacho de mi padre.
Tenía muy claro que él iba a ser muy severo conmigo pero, también, que quería explicarle lo que había sucedido e intentar que me comprendiese. Caminé por el pasillo, en pijama y con el cabello todavía húmedo, y bajé despacio las escaleras que conducían a la planta baja. La puerta del despacho estaba entornada y, por la rendija que quedaba, vi a mi padre de espaldas poniéndose el batín. Lucy, la doncella, salió de allí llevando consigo, para recogerlos, el abrigo y la bata blanca, que todavía lucía en el bolsillo el nombre “Dr. H. Watson” bordado por mi madre. La joven me miró con cara de circunstancia. “Mala señal”, pensé, y seguí aproximándome despacio al estudio, preguntándome a mí mismo cómo enfocar el tema para que mi padre me comprendiese mínimamente.
Llamé a la puerta.
—Adelante —dijo con calma pero secamente.
Entré y cerré la puerta. Me gustaba el olor de aquella habitación, a libros y a medicamentos. Sin embargo, en ese momento sólo me pude fijar en su rostro descompuesto; estaba pálido, tenía unas marcadas ojeras y los ojos ligeramente enrojecidos. Su mirada, que al poco de llegar a Londres había recuperado parte de la vitalidad perdida con el fallecimiento de mi madre, era la de un hombre agotado y preocupado.
—Siéntate, John —me dijo, mirándome fijamente desde la butaca de detrás de su escritorio, a la vez que me señalaba una de las sillas que había delante, donde solían sentarse los pacientes que atendía en casa ocasionalmente.
Yo obedecí. Él entrelazó los dedos sobre el escritorio, se inclinó hacia adelante, y empezó a hablar con voz suave pero severa, mirándose las manos.
—Cuando, hace ya más de un año, murió tu madre, que en paz descanse, sentí una pena infinita, y dejó en mi interior un vacío enorme. Pero no sólo eso; también me dejó una gran preocupación —levantó la mirada y clavó sus ojos castaños en los míos—: tú, John. Siempre he pensado que eres un buen chico pero, ahora, ya no estamos en el campo. Allí podía permitirte ciertos comportamientos; podía, incluso, tolerar que pasases demasiadas horas con tu madre. Pero las cosas han cambiado. Ahora debes aprender a ser un hombre; no puedes andar por ahí jugando por las calles, ni pasar las horas dejando volar tu imaginación... He visto tus dibujos y las historias que escribes, y son demasiado imaginativas, inapropiadas para un caballero, que es en lo que debes convertirte.
Hizo una pausa y se levantó de la butaca; dio unos pasos por la habitación, pensativo, y volvió a mirarme con el ceño fruncido.
—La decisión está tomada —dijo—. El mes que viene ingresarás en uno de los internados más prestigiosos de Inglaterra. Allí aprenderás todo lo que un caballero debe saber y, hasta que llegue ese momento, como castigo a tu comportamiento de hoy, permanecerás sin salir a la calle y te serán retirados tus cuadernos de dibujo y de escritura libre. Podrás salir al jardín de casa a tomar el aire, y podrás leer y dedicarte a otras actividades intelectuales y académicas en tus ratos ociosos.
Entonces, yo hice ademán de decir algo; seguía queriendo que me comprendiese, que alguien, que mi propio padre, me entendiese. Pero él me cortó sin contemplaciones.
—He dicho que la decisión está tomada, John —dijo, levantando ligeramente la voz, y perdiendo parte de la calma que había conservado hasta el momento—. Es lo mejor para ti. Ahora vete a la cama.
No cabía réplica alguna. Vi claramente en sus ojos que no podría convencerle de ninguna manera, que sería incluso peor intentar establecer cualquier tipo de diálogo, así que agaché la cabeza, me levanté de la silla, murmuré un lacónico “sí, padre”, y me dirigí a la puerta del despacho. Cuando la estaba cerrando, todavía alcancé a verle por una rendija, y no sabría decir si fue sólo una impresión mía o, realmente, en aquel momento, su expresión era de profunda tristeza.
Cuando entré en mi habitación, me senté en el borde de la cama, y las palabras que había pronunciado mi padre hacía unos instantes cayeron sobre mí como un bloque de piedra: ¡no podría volver a salir a la calle, ni dibujar, ni escribir! Había estado tan preocupado por intentar explicarle las cosas, que no me había dado cuenta de ello hasta aquel momento.
Corrí al escritorio y lo abrí. ¡Allí ya no estaban mis cosas! Seguramente las habría cogido alguien del servicio por orden de mi padre mientras yo estaba en su despacho.
—¡No puede ser! ¡No! —murmuré entre dientes, conteniendo un grito y golpeando la mesa de pura impotencia y rabia.
Y en aquel preciso instante sentí algo extraño a mis espaldas. Me quedé inmóvil un segundo; era la segunda vez en el mismo día que tenía la sensación de ser observado de cerca. Me di la vuelta y casi grité del susto al ver que, en efecto, alguien estaba de pie, apenas a un metro y medio de donde yo me hallaba, mirándome en silencio con sus grandes y expresivos ojos.
Reconocí al instante que se trataba del pequeño espía del parque, con su abrigo raído, su bufanda sucia, su gorra roñosa, de la que sobresalía su cabello ondulado y demasiado largo, y sus zapatos demasiado grandes. Ahora pude observar, además, que el resto de su ropa estaba igualmente falta de un buen lavado y remendada por varios sitios, y que sus marcadas ojeras, su piel pálida y su delgadez le conferían un aspecto ligeramente enfermizo, en contraste con la energía que desprendía su mirada.
—¡Dios mío! —dije ahogando la voz para no levantarla demasiado—¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?
—He pensado que tal vez necesitarías esto —contestó él sin inmutarse, y me mostró un paquete que había sujetado hasta ese momento tras su espalda.
Cogí el pequeño envoltorio de papel de periódico y lo deshice.
—¡Son mis cuadernos!
—Los he recuperado de la basura hace cinco minutos —repuso el niño, con absoluta naturalidad, como si estuviese hablando del tiempo—. Si te los guardas bien, no se enterarán de que los vuelves a tener.
Yo no daba crédito a mis sentidos. De pronto, había un niño en mi habitación; un niño al que yo no conocía de nada, que se había colado allí, y que me estaba devolviendo los cuadernos que me habían arrebatado como castigo, precisamente, por perseguirle.
—¿Quién er...? —intenté preguntar, fascinado.
—¿Quién soy? —respondió él con voz decidida, y empezó a caminar por la habitación mientras hablaba—. Eso no tiene importancia; puedes llamarme Weirdo. Lo que sí es importante, es por qué estoy aquí. Tendrías que haber empezado preguntando eso.
Se detuvo ante mí, expectante.
—Eeemm... Está bien —balbuceé, todavía preso del asombro—, ¿por qué estás aquí?
—Estoy investigando una serie de delitos a los que nadie ha prestado la más mínima atención. La policía no quiere saber nada de ellos, y yo estoy seguro de que puedo desvelarlos. Pero... —titubeó un instante, como si le costase decir lo que venía a continuación—. Pero necesito un ayudante —soltó, al fin, mirando al techo.
—¿Qué? —Yo no entendía nada.
Él volvió a dirigir sus penetrantes ojos hacia los míos, se me acercó, y susurró mirándome fijamente:
—John Harry Watson, te he observado; sé que se puede confiar en ti, y también que eres curioso, fuerte y valiente y... que necesitas desesperadamente vivir una aventura. Además, tu padre es médico en el hospital. Eres justo la persona que yo necesito.
—Pero… Un momento —le dije yo, empezando a salir de mi aturdimiento—. ¿Cómo sabes todo eso?
—Elemental —continuó él, volviendo a su tono despreocupado y a caminar por la habitación—. Hace unas semanas viniste a la ciudad, seguramente procedente de algún pueblo o zona rural, ya que tus ropas y el color de tu piel así lo mostraban los primeros días que fuiste al parque. Tu padre sale cada mañana de casa con el maletín propio de los médicos, tiene la piel de las manos muy deteriorada, en ocasiones manchada de nitrato de plata, y se dirige al hospital, donde pasa todo el día. Tú siempre sales de paseo con el aya, nunca con tus padres, ni si quiera los domingos; esto, junto a la expresión melancólica que tenéis los dos, me hace pensar que tu madre debió morir hace poco. Además, está la palidez y las ojeras que últimamente se han apoderado de tu rostro. Al principio pensé que tal vez estuvieras enfermo pero, al ver que, en realidad, no leías tu libro en el parque y mirabas con avidez a los otros chicos que jugaban, no tardé en darme cuenta de que estabas viviendo una pesadilla, sintiéndote, seguramente, prisionero en esta pequeña mansión, cuando estabas acostumbrado a pasar gran parte del día libremente en el campo. Por último, después de tu comportamiento de esta tarde, es evidente que eres de fiar, valiente, curioso y fuerte.
Cuando acabó su perorata, se detuvo delante de mí y me miró satisfecho, como si esperase que le aplaudiese por su habilidad deductiva.
—¡Sorprendente! —Me oí decir a mí mismo, mientras él sonreía con satisfacción.
A pesar de la impertinencia y descaro con que había dado toda su explicación, no pude evitar sentir una gran admiración por aquel niño, más pequeño que yo, pero con una inteligencia absolutamente superior a la de cualquiera que hubiese conocido hasta el momento. La seguridad en sí mismo y la energía que irradiaba habrían sido motivos suficientes para arrastrar a cualquiera a seguirle hasta el infierno pero, además, había dado en el clavo conmigo: yo necesitaba desesperadamente salir de aquel entierro en vida al que estaba sometido. Por supuesto, aquello entrañaba un riesgo, y no tenía ni idea de qué diablos podría suceder pero, por algún motivo desconocido, supe en aquel mismo instante que podía confiar en él. Y no sólo podía, sino que quería.
—Oh, hay una cosa que no te he dicho —comentó él, de pronto, como si no le diese demasiada importancia—: puede ser peligroso.
—¡Hecho! —contesté yo, como movido por un resorte, al escucharle—. Seré tu ayudante.
—Perfecto.
Él sonrió nuevamente con satisfacción y alargó su mano. Yo hice lo mismo y los dos nos las estrechamos efusivamente.
—Bien, ahora debo irme. No puedo entretenerme más aquí esta noche. Mañana volveré a la misma hora que hoy, así que procura no dormirte. Entraré por la ventana de la despensa, que es menos arriesgado, me esconderé, y subiré aquí cuando todo el mundo esté dormido.
Se dirigió a la puerta de mi habitación y yo le dije antes de que la abriera:
—Por cierto, no es Harry, sino Hamish; me llamo John Hamish Watson.
—Oh, vaya. Pensé que la “H” sería de Harry —contestó él con una sonrisa torcida.
Y, guiñando un ojo, salió como una exhalación. Yo me asomé al pasillo y le vi marchar, silencioso y ágil como un gato. Luego volví a mi habitación y miré por la ventana. En aquel momento, mientras veía su sombra escabullirse por la calle, supe que aquello iba a ser el principio de una gran amistad.
¡Empieza el juego!
Aquella noche ya no pude pegar ojo hasta la madrugada. Cuando Weirdo se fue, me quedé un rato sentado en la cama, anonadado. Estaba tan entusiasmado que me era imposible pensar en dormir, así que decidí empezar a escribir todo lo que me estaba sucediendo. “Redactaré una crónica de todo esto, de lo que hagamos Weirdo y yo”, me dije. Y me puse a ello con todo mi empeño.
Ya de madrugada, el sueño y el cansancio me pudieron y tuve que resignarme a meterme en la cama. Recogí bien mis cuadernos, los escondí, aprovechando el hueco de una tabla suelta que había debajo de la cómoda, y me fui a dormir tan sólo dos horas antes de lo que habitualmente me levantaba.
Cuando dieron las siete, como cada día, la señorita Mary entró en mi habitación sin ningún miramiento, y abrió las contraventanas mientras me daba los buenos días y me decía, como siempre, que el desayuno estaría servido en diez minutos. Luego, salió del cuarto y me volví a quedar solo. Sin embargo, apenas fui consciente de todo ello, agotado como estaba todavía, y me volví a dormir instantáneamente. Lo siguiente que recuerdo fue que abrí los ojos de golpe al notar que me zarandeaban con energía, y que lo primero que vi fue la cara avinagrada de la sofocada aya.
—¡Señorito! —El tono de indignación en su voz dejaba claro que no estaba precisamente de buen humor—. Haga usted el favor de levantarse de inmediato. ¿Es que no tuvo suficiente con lo de ayer, y tiene que torturarnos a su padre y a mí más todavía? ¡Levántese ahora mismo!
—Perdone, señorita Mary, lo siento... —En ese momento se me ocurrió una idea—. Es que creo que no me encuentro bien. Tal vez esté enfermo; me siento muy débil y me duele la cabeza horrores. ¿No podría quedarme durmiendo un rato más, por favor? ¿Sería usted tan amable de decírselo a mi padre antes de que se vaya al hospital?
—¿Enfermo? —Me miró fijamente mientras me tocaba la frente—. No parece que tenga fiebre, pero sí que tiene usted ojeras y está muy pálido... Sí, creo que se lo comunicaré al señor.
Y, diciendo esto, salió de la habitación rápidamente.
“Fantástico”, pensé. “Si mi padre también se lo cree, me podré quedar en la cama durante el día y, así, estar bien despejado por la noche cuando venga Weirdo”.
Al cabo de unos instantes llegó mi padre y realizó su acostumbrada exploración médica. No hallando nada más que mi mal aspecto y mi queja de dolor de cabeza, decidió que, probablemente, debía estar iniciando algún proceso infeccioso y que, por lo tanto, sería mejor que permaneciese en cama durante un par de días o tres.
—Vigílele, señorita Mary —recomendó muy encarecidamente al aya—. Quiero que le ponga el termómetro cada cuatro horas y que anote la temperatura. Si supera los 38ºC o empeora su estado general, envíe por favor al chico de los recados a avisarme al hospital. Por lo demás, no le fuerce a comer más de lo que le permita su apetito pero, como mínimo, procure que tome líquidos.
Después, me miró, me tocó la frente, y me dijo:
—Hijo, procura descansar. Por la noche volveré a verte.
Acto seguido, cogió su maletín y se fue directamente al hospital.
La señorita Mary no tardó en cumplir sus órdenes. Antes de que mi padre saliese por la puerta de la casa, ella ya estaba poniéndome el termómetro y yendo a buscar un cuaderno donde apuntar la temperatura; una vez hecho esto, desapareció durante unos minutos y volvió trayendo una bandeja con un espléndido desayuno.
Yo estaba verdaderamente hambriento a causa de la falta de sueño, pero tenía que disimular para que “la enfermedad” resultase creíble, así que tomé sólo un poco de pan tostado. “De todas maneras”, pensé, “no voy a pasar mucho hambre porque me quedaré dormido en cuanto me vuelva a tumbar”. Y así fue.
De esta forma, entre sueños y someras comidas, pasé el día entero. A última hora de la tarde regresó mi padre del hospital y me volvió a visitar. Dijo que le parecía que estaba mejor, aunque un poco débil. Me deseó buenas noches y volví a quedarme solo en la habitación.
En aquel momento, ya no tenía sueño en absoluto y la creciente excitación que me invadía, al pensar que pronto llegaría mi extraño amigo, me mantenía alerta. Oí claramente cómo todos en la casa se iban acostando. Estuve mirando por la ventana, intentando descubrir la sombra de Weirdo entre la niebla y la oscuridad, pero fue en vano. Ya me disponía a coger un libro para leer, cuando vi cómo se movía lenta y silenciosamente el picaporte de la puerta de mi habitación. Permanecí inmóvil unos segundos, mirando con impaciencia hacia allí y, por fin, vi la silueta de Weirdo recortada contra la tenue claridad que provenía del recibidor, donde siempre dejaban una luz encendida. Rápidamente, cerró la puerta sin hacer el más mínimo ruido y se me acercó a grandes zancadas. La habitación estaba iluminada tan solo por el resplandor de las brasas que quedaban en la chimenea, pero fue suficiente para darme cuenta, por la expresión de su cara, de que algo no iba bien.
—Rápido —dijo con urgencia y sin más preámbulos, a la vez que vaciaba un pequeño hatillo en el suelo y, a continuación, empezaba a caminar, nervioso, por el cuarto—. Vístete. Tienes que acompañarme ahora mismo. No hay tiempo que perder —entonces, se detuvo un instante y añadió, mirándome fijamente desde donde estaba, a un par de metros de mí—: es cuestión de vida o muerte, John.
—¿De qué hablas? —pregunté con asombro y sin entender nada, mientras me percataba de que el contenido del hatillo consistía en unas ropas viejas y sucias—. ¿Quieres que me ponga eso? ¿Y a dónde te tengo que acompañar?
—Sí, es necesario que te lo pongas; con tu ropa llamarías demasiado la atención. Y no hagas más preguntas, sólo date prisa —repitió, nuevamente con impaciencia, conteniendo la voz para no levantarla; entonces, se me acercó repentinamente, me agarró por los hombros, y clavó sus ojos en los míos—. He encontrado a una de ellas, John, a una de las víctimas, pero está en peligro de muerte y tienes que venir a ayudarme. Yo no sé casi nada de medicina...
—¿Estás loco? ¿Qué víctimas? —espeté con incredulidad mientras me vestía y, de pronto, entendí lo que pretendía—. ¿Quieres que vaya yo a hacer de médico? ¿O que avise a mi padre para que vaya él? Ninguna de las dos opciones es posible, Weirdo...
—Tú tienes conocimientos de medicina; sé que tu padre te enseñaba. Lo leí anoche en tus cuadernos... Te llevaba desde los ocho años al dispensario para que le ayudases cuando el practicante no estaba, y también a visitar a los enfermos a sus casas. Una vez, incluso, atendiste un parto y le ayudaste a revivir al bebé que no respiraba cuando nació. Y también le ayudaste en distintas ocasiones a preparar las medicinas que él mismo elaboraba en casa para sus clientes. ¿Y me vas a decir que no sabes algo de medicina? ¡Si hasta te regaló un pequeño maletín con algunos instrumentos médicos básicos!
Mientras él hablaba yo ya me había vestido.
—Sí, todo eso es cierto... —contesté, contrariado; no me gustaba que alguien hubiera fisgoneado en mis cosas—. Pero a pesar de ello, yo no soy médico, y hace ya más de un año que no le acompaño. Además, no deberías haber leído mis cuadernos.
—¿Por qué?
Weirdo parecía extrañado, como si no entendiese el motivo por el que no podía leer algo que no era suyo. Pensé que, al pertenecer a una clase social baja (a juzgar por sus ropas así lo parecía), tal vez no tuviese mucha educación. Así que decidí no darle más importancia a aquello e ir a ver qué pasaba.
—Está bien, déjalo —respondí con resignación, y saqué del baúl el maletín del que hablaba Weirdo—. Vamos a ver de qué se trata, pero antes tendré que ir a coger algunas cosas del despacho de mi padre; mi maletín está bastante vacío...
Dicho esto, coloqué la cama de manera que pareciese que yo estaba durmiendo y salimos sigilosamente del cuarto. Una vez en el despacho de mi padre, le pregunté a mi compañero:
—Dime qué le pasa al enfermo.
—Enferma —corrigió—. Está delirando; tiene mucha fiebre y apenas puede respirar. Tal vez no pase de esta noche si no nos damos prisa...
—¿Tose?
—Lo intenta, pero no le quedan fuerzas.
—Debe tener una infección grave, posiblemente pulmonía. Weirdo, por lo que me dices, no creo que pueda hacer gran cosa por ella.
—¡Debemos intentarlo! —me urgió, agarrándome de un brazo enérgicamente y mirándome a los ojos.
—Está bien, iremos. Pero no esperes milagros.
Después de aquella conversación, de coger algunos instrumentos, medicamentos y ungüentos, y de envolver mi pequeño maletín, para disimularlo, con el mismo trapo en el que él había traído la ropa, salimos los dos por la ventana de la despensa, que no tenía rejas porque era demasiado pequeña para que un adulto pudiera acceder a la casa a través de ella.
Weirdo era ágil como un gato; salió sin ninguna dificultad, aunque la ventana era de difícil acceso y estaba a mayor altura que la cabeza de un hombre. Mientras corríamos por la calle, me pregunté cuántos años tendría. “Probablemente”, pensé, “no lo sabrá ni él; no creo ni tan solo que tenga padres o alguien que le cuide y, mucho menos, que le diga cuál es su edad”.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














