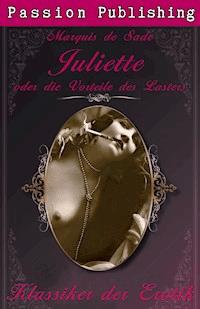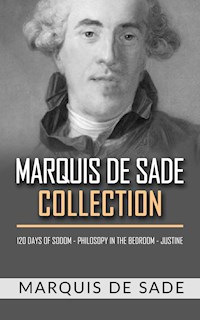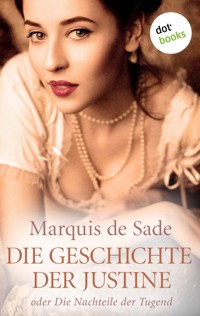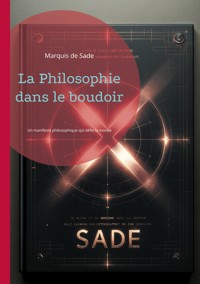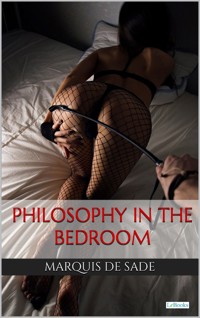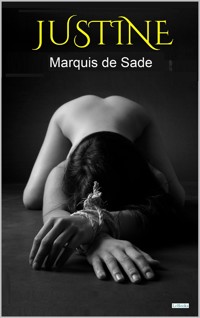3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
Justine está ambientada justo antes de la Revolución Francesa en Francia y cuenta la historia de una hermosa joven que se hace llamar Therese. Su historia es contada a Madame de Lorsagne mientras se defiende de sus crímenes, camino del castigo y la muerte. Ella explica la serie de desgracias que la han llevado a su situación actual.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Índice de contenidos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Marqués de Sade
Justine
Edición y traducción 2021 Ale. Mar.
Todos los derechos reservados
Capítulo 1
¡Oh tú, amigo mío! La prosperidad del crimen es como el relámpago, cuyos brillos traidores embellecen la atmósfera sólo por un instante, para arrojar a las profundidades de la muerte al infortunado que han deslumbrado. Sí, Constanza, a ti te dirijo esta obra; a la vez ejemplo y honor de tu sexo, con un espíritu de profundísima sensibilidad que combina la más juiciosa y la más ilustrada de las mentes, tú eres aquella a quien confío mi libro, que te hará conocer la dulzura de las lágrimas que la Virtud acosada derrama y hace brotar. Detestando los sofismas del libertinaje y de la irreligión, combatiéndolos sin tregua de palabra y de obra, no temo que los necesarios por el orden de los personajes que aparecen en estas Memorias te pongan en peligro; el cinismo notable en ciertos retratos (fueron suavizados tanto como se pudo) no es más apto para asustarte; porque sólo el Vicio tiembla cuando se descubre el Vicio, y grita escándalo inmediatamente que es atacado.
A los fanáticos debió Tartufo su prueba; la de Justine será el logro de los libertinos, y poco les temo: no traicionarán mis intenciones, éstas las percibirás; tu opinión es suficiente para hacer toda mi gloria y después de haberte complacido debo complacer universalmente o encontrar consuelo en una censura general. El esquema de esta novela (sin embargo, es menos novela de lo que uno podría suponer) es sin duda nuevo; la victoria obtenida por la Virtud sobre el Vicio, la recompensa del bien, el castigo del mal, tal es el esquema habitual en todas las demás obras de esta especie: ¡ah! la lección no puede ser demasiado cantada en nuestros oídos! Pero para presentar al Vicio triunfante y a la Virtud víctima de sus sacrificios, para exhibir a una desdichada criatura que vaga de una miseria a otra; el juguete de la villanía; el blanco de todos los desenfrenos; expuesta a los caprichos más bárbaros, más monstruosos; dejada sin sentido por los sofismas más descarados, más especiosos; presa de las más astutas seducciones, de los más irresistibles sobornos para defenderse de tantos desengaños, de tanta pestilencia y de tanto mal, para repeler tal cantidad de corrupción no teniendo más que un alma sensible, una mente naturalmente formada y un valor considerable: emplear brevemente las escenas más atrevidas, las situaciones más extraordinarias, las máximas más espantosas, las pinceladas más enérgicas, con el único objeto de obtener de todo ello una de las parábolas más sublimes jamás escritas para la edificación humana; ahora bien, tal era, 'se permitirá, tratar de llegar a su destino por un camino poco transitado hasta ahora. ¿He tenido éxito, Constanza? ¿Una lágrima en tus ojos determinará mi triunfo? Después de haber leído a Justine, dirás: "¡Oh, cómo estas interpretaciones del crimen me enorgullecen de mi amor por la Virtud!
Qué sublime aparece a través de las lágrimas! ¡Cómo se embellece con las desgracias!" Oh, Constanza! Que estas palabras sólo se escapen de tus labios, y mis trabajos se verán coronados. La obra maestra de la filosofía sería desarrollar los medios que la Providencia emplea para llegar a los fines que diseña para el hombre, y a partir de esta construcción deducir algunas reglas de conducta que familiaricen a este desdichado individuo de dos pies con la manera en que debe proceder a lo largo del espinoso camino de la vida, advertido de los extraños caprichos de esa fatalidad que denominan con veinte títulos diferentes, y todos infructuosamente, porque aún no ha sido escaneada ni definida. Si, aunque llenos de respeto por las convenciones sociales y sin sobrepasar nunca los límites que éstas trazan a nuestro alrededor, si, no obstante, llegara a suceder que no encontráramos más que zarzas y cardos, mientras los malvados pisan las flores, ¿no se considerará -salvo por aquellos en los que un fondo de virtudes incoercibles hace que sean sordos a estas observaciones-, no se decidirá que es preferible abandonarse a la marea antes que resistirla? ¿No se sentirá que la Virtud, por hermosa que sea, se convierte en la peor de las actitudes cuando se encuentra demasiado débil para contender con el Vicio, y que, en una época totalmente corrompida, el curso más seguro es seguir a los demás? Algo mejor informados, si se quiere, y abusando de los conocimientos que han adquirido, ¿no dirán, como el ángel Jesrad en "Zadig", que no hay mal del que no nazca algún bien? y ¿no declararán que, siendo así, pueden entregarse al mal, ya que, en efecto, no es más que una de las maneras de producir el bien? ¿No añadirán que es indiferente para el plan general que tal o cual persona sea buena o mala por preferencia, que si la miseria persigue a la virtud y la prosperidad acompaña al crimen, siendo estas cosas como una sola a juicio de la Naturaleza, es mucho mejor unirse a la compañía de los malvados que florecen, que contarse entre los virtuosos que se hunden? Por lo tanto, es importante anticiparse a esos peligrosos sofismas de una falsa filosofía; es esencial mostrar que a través de ejemplos de virtud afligida presentados a un espíritu depravado en el que, sin embargo, permanecen algunos buenos principios, es esencial, digo,- mostrar ese espíritu tan seguramente restaurado a la rectitud por estos medios como retratando esta carrera virtuosa adornada con los honores más brillantes y las recompensas más halagadoras.
Sin duda, es cruel tener que describir, por una parte, un cúmulo de males que abruman a una mujer dulce y sensible que, lo mejor que puede, respeta la virtud, y, por otra, la afluencia de prosperidad de quienes aplastan y mortifican a esta misma mujer. Pero si, a pesar de todo, la demostración engendrara algún bien, ¿habría que arrepentirse de haberla hecho? ¿Debería uno arrepentirse de haber establecido un hecho del que resultó, para el hombre sabio que lee con algún propósito, una lección tan útil de sumisión a los decretos providenciales y la fatídica advertencia de que a menudo es para recordarnos nuestros deberes que el Cielo derriba junto a nosotros a la persona que nos parece que mejor ha cumplido los suyos? Tales son los sentimientos que van a dirigir nuestros trabajos, y es en consideración a estas intenciones que pedimos la indulgencia del lector por las doctrinas erróneas que van a ponerse en boca de nuestros personajes, y por las situaciones a veces bastante dolorosas que, por amor a la verdad, nos hemos visto obligados a vestir ante sus ojos.
Capítulo 2
Madame la Comtesse de Lorsange era una de esas sacerdotisas de Venus cuya fortuna es producto de una cara bonita y de mucha mala conducta, y cuyos títulos, por pomposos que sean, no se encuentran sino en los archivos de Citera, forjados por la impertinencia que los busca, y sostenidos por la credulidad del tonto que los otorga; morena, de fina figura, ojos de singular expresión, esa modesta incredulidad que, aportando un condimento más a las pasiones, hace que se busque con mucha más diligencia a aquellas mujeres en las que se sospecha; un poco malvada, desprovista de todo principio, no permitiendo que el mal exista en nada, careciendo sin embargo de esa cantidad de depravación en el corazón para haber extinguido su sensibilidad; altiva, libertina; tal era la señora de Lorsange. Sin embargo, esta mujer había recibido la mejor educación; hija de un riquísimo banquero parisino, se había criado, junto con una hermana llamada Justine, tres años más joven que ella, en una de las abadías más célebres de la capital, donde, hasta los doce y quince años, a la una y a la otra de las dos hermanas no se les había negado ningún consejo, ningún maestro, ningún libro y ningún talento cortés.
En este período crucial para la virtud de las dos doncellas, en un día quedaron desprovistas de todo: una espantosa quiebra precipitó a su padre en circunstancias tan crueles que pereció de pena. Un mes después, su esposa le siguió a la tumba. Dos parientes lejanos y despiadados deliberaron sobre lo que debía hacerse con los jóvenes huérfanos; cien coronas para cada uno era su parte de un legado en su mayor parte engullido por los acreedores. Como nadie quería cargar con ellas, se abrió la puerta del convento, se les entregó la dote y se les dejó en libertad para que hicieran lo que quisieran. La señora de Lorsange, a la sazón llamada Juliette, cuya mente y carácter estaban a todos los efectos tan completamente formados entonces como a los treinta años, edad que había alcanzado al comienzo de la historia que vamos a relatar, no parecía sino alegrarse de que la pusieran en libertad; no pensó ni un momento en los crueles acontecimientos que habían roto sus cadenas. En cuanto a Justine, de doce años de edad, como ya hemos dicho, tenía un carácter pensativo y melancólico que le hacía apreciar mucho más los horrores de su situación.
Llena de ternura, dotada de una sorprendente sensibilidad en lugar del arte y la delicadeza de su hermana, estaba gobernada por una ingenuidad y una franqueza que la harían caer en no pocas trampas. A tantas cualidades esta muchacha unía un dulce semblante, absolutamente distinto del que la Naturaleza había adornado a Juliette; pues todo el artificio, las artimañas, la coquetería que se advertía en los rasgos de la una, había cantidades proporcionales de modestia, decencia y timidez que podían admirarse en la otra; un aire virginal, grandes ojos azules muy conmovedores y atrayentes, una piel clara y deslumbrante, un cuerpo flexible y resistente, una voz conmovedora, dientes de marfil y el más bello cabello rubio, ahí tenéis un esbozo de esta encantadora criatura cuyas ingenuas gracias y delicados rasgos están más allá de nuestro poder de descripción. Se les dio veinticuatro horas para abandonar el convento; en sus manos, junto con sus cinco decenas de coronas, estaba la responsabilidad de proveerse de lo que considerasen oportuno.
Encantada de ser su propia dueña, Juliette dedicó un minuto, tal vez dos, a enjugar las lágrimas de Justine, y luego, observando que era en vano, se dedicó a reñirla en lugar de consolarla; reprendió a Justine por su sensibilidad; le dijo, con una agudeza filosófica muy superior a su edad, que en este mundo no hay que afligirse más que por lo que le afecta a uno personalmente; que era posible encontrar en uno mismo sensaciones físicas de una viveza lo suficientemente voluptuosa como para apagar todos los afectos morales cuya conmoción pudiera ser dolorosa; que era tanto más esencial proceder así, cuanto que la verdadera sabiduría consiste infinitamente más en duplicar la suma de los placeres que en aumentar la suma de los dolores; que, en una palabra, no había nada que no debiera hacerse para amortiguar en uno mismo esa pérfida sensibilidad de la que sólo se benefician los demás mientras que a nosotros no nos trae más que problemas.
Pero es difícil endurecer un buen corazón gentil, resiste los argumentos de una mala mente endurecida, y sus satisfacciones solemnes lo consuelan por la pérdida de los falsos esplendores del bel-esprit. Juliette, empleando otros recursos, dijo entonces a su hermana, que con la edad y la figura que ambas tenían, no podían morir de hambre Ä citó el ejemplo de la hija de una de sus vecinas que, habiéndose escapado de la casa de su padre, se mantenía actualmente muy regiamente y era mucho más feliz, sin duda, que si hubiera permanecido en su casa con su familia; Hay que tener mucho cuidado, dijo Juliette, de no creer que es el matrimonio lo que hace feliz a una muchacha; que, cautiva bajo las leyes del himeneo, tiene, con mucho mal humor que sufrir, una medida muy pequeña de alegrías que esperar; en lugar de las cuales, si se entregara al libertinaje, podría siempre protegerse contra los humores de sus amantes, o ser consolada por su número. Estos discursos horrorizaron a Justine; declaró que prefería la muerte a la ignominia; fueran cuales fueran las reiteradas insinuaciones de su hermana, se negó rotundamente a alojarse con ella en cuanto vio que Juliette se empeñaba en una conducta que la hizo estremecerse.
Después de que cada una anunciara sus muy diferentes intenciones, las dos muchachas se separaron sin intercambiar ninguna promesa de volver a verse. ¿Juliette, que, según afirmaba, tenía la intención de convertirse en una dama de importancia, consentiría en recibir a una muchachita cuyas inclinaciones virtuosas pero viles podrían llevarla a la deshonra? y, por su parte, ¿Justine desearía poner en peligro su moral en la sociedad de una criatura perversa que estaba destinada a convertirse en el juguete del libertinaje público y en la víctima de la turba lasciva? Así que cada una se despidió eternamente de la otra, y al día siguiente dejaron el convento. Durante su primera infancia, la modista de su madre la acarició, y Justine cree que esta mujer la tratará con amabilidad ahora, en esta hora de su angustia; va en busca de la mujer, le cuenta la historia de sus penas, le pide empleo . . apenas la reconocen; y la expulsan con dureza de la puerta.
"Oh, Cielo, yo", grita la pobre criatura, "¿deben mis primeros pasos en este mundo ser tan rápidamente estampados con la mala fortuna? Esa mujer me amó en otro tiempo; ¿por qué me desecha hoy? Es porque soy pobre y huérfana, porque no tengo más medios y las personas no se estiman más que por la ayuda y los beneficios que uno se imagina que puede obtener de ellas". "Retorciéndose las manos, Justine va a buscar su cura; describe sus circunstancias con el vigoroso candor propio de sus años.... Llevaba un pequeño vestido blanco, su hermosa cabellera estaba negligentemente recogida bajo el bonete, su pecho, cuyo desarrollo apenas había comenzado, estaba oculto bajo dos o tres pliegues de gasa, su bonito rostro tenía algo de palidez debido a la infelicidad que la consumía, unas cuantas lágrimas rodaban de sus ojos y les daban una expresividad adicional... "Usted me observa, Monsieur", dijo ella al santo eclesiástico... "Sí, usted me observa en lo que para una muchacha es una posición más terrible; he perdido a mi padre y a mi madre... El cielo me los ha quitado a una edad en la que más necesito de su ayuda... Murieron arruinados, Monsieur; ya no tenemos nada. Esto -continuó- es todo lo que me han dejado", y mostró su docena de luises, "y ningún lugar donde descansar mi pobre cabeza.... Se apiadará de mí, señor, ¿no es así? Vos sois el ministro de la Religión y la Religión fue siempre la virtud de mi corazón; en nombre de ese Dios que adoro y cuyo órgano sois vos, decidme, como si fuerais un segundo padre para mí, qué debo hacer, qué debe ser de mí.
Capítulo 3
El caritativo sacerdote miró inquisitivamente a Justine y le respondió que la parroquia estaba muy cargada; que no podía aceptar fácilmente nuevos cargos en su seno, pero que si Justine deseaba servirle, si estaba dispuesta a trabajar duro, siempre habría un mendrugo de pan en su cocina para ella. Y mientras pronunciaba estas palabras, el intérprete de los dioses la golpeó bajo la barbilla; el beso que le dio parecía demasiado mundano para un hombre de la iglesia, y Justine, que había entendido demasiado bien, lo apartó de un empujón. "Señor -dijo ella-, no os pido limosna ni una posición como vuestro escultor; hace muy poco tiempo que me despedí de un estado más elevado que el que podría hacer deseables esos dos favores; no me veo aún reducida a implorarlos; estoy solicitando un consejo del que mi juventud y mis desventuras me han puesto en necesidad, y queréis que lo compre a un precio excesivamente inflado." Avergonzado por haber sido desenmascarado, el párroco echó rápidamente a la criaturita, y la infeliz Justine, rechazada dos veces el primer día de su condena al aislamiento, entra ahora en una casa sobre cuya puerta espía una teja; alquila una pequeña habitación en el cuarto piso, paga por adelantado y, una vez establecida, se entrega a lamentaciones tanto más amargas cuanto que es sensible y porque su pequeño orgullo acaba de ser comprometido cruelmente.
Nos permitiremos dejarla en este estado por un corto tiempo para volver a Juliette y relatar cómo, desde la condición muy ordinaria en la que parte, no mejor provista de recursos que su hermana, alcanza sin embargo, en un período de quince años, la posición de una mujer con título, con una renta de treinta mil libras, joyas muy bonitas, dos o tres casas en la ciudad, otras tantas en el campo y, en el momento actual, el corazón, la fortuna y la confianza del señor de Corville, consejero de Estado, hombre importante y muy estimado y a punto de ocupar un puesto de ministro. Su ascenso no estuvo, no cabe duda, exento de dificultades: Es a través del más vergonzoso y oneroso aprendizaje que estas damas alcanzan sus objetivos; y es con toda probabilidad una veterana de innumerables campañas que uno puede encontrar hoy en la cama con un Príncipe: quizás todavía lleva las humillantes marcas de la brutalidad de los libertinos en cuyas manos su juventud e inexperiencia la arrojaron hace tiempo.
Al salir del convento, Juliette fue a buscar a una mujer cuyo nombre había oído mencionar una vez a un amigo de juventud; pervertida era lo que deseaba ser y esta mujer debía pervertirla; Llegó a su casa con un pequeño paquete bajo el brazo, vestida con una bata azul muy desarreglada, con el pelo alborotado y mostrando la cara más bonita del mundo, si es que es cierto que para ciertos ojos la indecencia puede tener sus encantos; le contó su historia a esta mujer y le rogó que le proporcionara el santuario que le había proporcionado a su antigua amiga. "¿Qué edad tiene usted?" preguntó Madame Duvergier. "Cumpliré quince años dentro de unos días, Madame", respondió Juliette. "Y nunca ha sido mortal...", continuó la matrona. "No, Madame, lo juro", respondió Juliette. "Pero, ya sabe, en esos conventos", dijo la vieja dama, "a veces un confesor, una monja, una compañera... Debo tener pruebas concluyentes". "No tiene más que buscarlas", contestó Juliette con rubor. Y, tras ponerse las gafas y examinar escrupulosamente las cosas aquí y allá, la dueña declaró a la muchacha "Pues no tienes más que quedarte aquí, prestar estricta atención a lo que te digo, dar pruebas de una complacencia y sumisión incesantes a mis prácticas, no tienes más que ser limpia, económica y franca conmigo, ser prudente con tus camaradas y fraudulenta en el trato con los hombres, y antes de diez años te tendré en condiciones de ocupar el mejor apartamento del segundo piso: tendrás una cómoda, espejos de muelle delante de ti y una criada detrás, y el arte que habrás adquirido de mí te dará lo necesario para procurarte el resto."
Una vez que estas sugerencias han salido de sus labios, Duvergier echa mano del pequeño paquete de Juliette; le pregunta si no tiene algo de dinero, y como Juliette ha admitido con demasiada franqueza que tiene cien coronas, la querida madre se las confisca, dando a su nueva invitada a la pensión la seguridad de que su pequeña fortuna le tocará en la lotería, pero que una niña no debe tener dinero. "Es", dice ella, "un medio para hacer el mal, y en una época tan corrupta como la nuestra, una muchacha sabia y bien nacida debe evitar cuidadosamente todo lo que pueda atraerla a cualquier trampa. Hablo por tu propio bien, pequeña", añade la dueña, "y deberías estar agradecida por lo que estoy haciendo." Tras el sermón, la recién llegada es presentada a sus colegas; se le asigna una habitación en la casa, y al día siguiente se pone a la venta su cabeza de doncella.
En cuatro meses, la mercancía se vende sucesivamente a un centenar de compradores; algunos se contentan con la rosa, otros más fastidiosos o más depravados (pues la cuestión aún no está decidida) desean hacer florecer el capullo que crece adyacente. Después de cada combate, Duvergier hace algunos reajustes de sastre y durante cuatro meses son siempre los frutos prístinos los que el bribón pone en la cuadra. Por fin, al término de este acosador noviciado, Juliette obtiene las patentes de hermana lega; a partir de este momento, es una chica reconocida de la casa; a partir de entonces, va a participar en sus ganancias y en sus pérdidas. Otro aprendizaje; si en la primera escuela, aparte de algunas extravagancias, Juliette sirvió a la Naturaleza, ignora por completo las leyes de la Naturaleza en la segunda, donde se hace un completo destrozo de lo que antes tenía de comportamiento moral; el triunfo que obtiene en el vicio degrada totalmente su alma; siente que, habiendo nacido para el crimen, debe al menos cometerlo a lo grande y renunciar a languidecer en un papel de subalterna, que, aunque conlleva la misma mala conducta, aunque la rebaja igualmente, le reporta un beneficio menor, mucho menor.
La encuentra agradable un caballero anciano, muy libertino, que al principio la hace venir simplemente para atender los asuntos del momento; tiene la habilidad de hacerse mantener magníficamente; no tarda en aparecer en el teatro, en los paseos, entre la élite, el mismísimo cordón bleu de la orden citeriana; Se la ve, se la menciona, se la desea, y la inteligente criatura sabe tan bien cómo manejar sus asuntos que en menos de cuatro años arruina a seis hombres, el más pobre de los cuales tenía una renta de cien mil coronas. No se necesita nada más para hacerla famosa; la ceguera de la gente de moda es tal que cuanto más ha demostrado una de estas criaturas su deshonestidad, más deseosos están de entrar en su lista; parece que el grado de su degradación y su corrupción se convierte en la medida de los sentimientos que se atreven a mostrar por ella. Juliette acababa de cumplir veinte años cuando un tal Conde de Lorsange, caballero de Anjou, de unos cuarenta años, quedó tan cautivado por ella que resolvió otorgarle su nombre; Le concedió una renta de doce mil libras y le aseguró el resto de su fortuna si él era el primero en morir; le dio, además, una casa, criados, lacayos y toda una serie de consideraciones mundanas que, en el espacio de dos o tres años, consiguieron hacer olvidar sus comienzos. Fue en este punto donde la caída de Juliette, ajena a todos los buenos sentimientos que habían sido suyos por derecho de nacimiento y buena educación, deformada por malos consejos y libros peligrosos, espoleada por el deseo de disfrutar, pero sola, y de tener un nombre pero no una sola cadena, inclinó sus atenciones hacia la culpable idea de abreviar los días de su marido. Una vez concebido el odioso proyecto, consolidó su esquema en esos peligrosos momentos en que el aspecto físico se enciende por el error ético, instantes en que uno se niega a sí mismo mucho menos, pues entonces nada se opone a la irregularidad de los votos ni a la impetuosidad de los deseos, y la voluptuosidad que se experimenta es aguda y viva sólo en razón del número de las restricciones de las que se desprende, o de su santidad. Disipado el sueño, si se recuperara el sentido común, la cosa no tendría más que una importancia mediocre, es la historia de una mala acción mental; todo el mundo sabe muy bien que no ofende a nadie; pero, ¡ay! a veces se lleva la cosa un poco más lejos.
¿Qué, uno se aventura a preguntarse, qué no sería la realización de la idea, si su mera forma abstracta acaba de exaltar, acaba de conmover tan profundamente? El maldito ensueño se vivifica, y su existencia es un crimen. Afortunadamente para ella, Madame de Lorsange lo ejecutó en tal secreto que quedó al abrigo de toda persecución y con su marido enterró todo rastro del espantoso hecho que lo precipitó a la tumba. Una vez liberada y convertida en condesa, Madame de Lorsange volvió a sus antiguos hábitos; pero, creyendo tener alguna figura en el mundo, puso algo menos de indecencia en su comportamiento. Ya no era una chica mantenida, sino una viuda rica que ofrecía bonitas cenas en las que la Corte y la Ciudad estaban muy contentas de estar incluidas; en una palabra, tenemos aquí a una mujer correcta que, a pesar de todo, se acostaría por doscientos luises, y que se daba a sí misma por quinientos al mes.
Capítulo 4
Hasta que cumplió los veintiséis años, Madame de Lorsange realizó nuevas y brillantes conquistas: hizo caer económicamente a tres embajadores extranjeros, a cuatro Farmersgeneral, a dos obispos, a un cardenal y a tres caballeros de la Orden del Rey; pero como rara vez se detiene uno después de la primera ofensa, sobre todo cuando ésta ha resultado muy feliz, la infeliz Juliette se ennegreció con dos crímenes adicionales similares al primero: uno para desvalijar a un amante que le había confiado una suma considerable, de la que la familia del hombre no tenía conocimiento; el otro para apoderarse de un legado de cien mil coronas que otro de sus amantes le había concedido en nombre de un tercero, que estaba encargado de pagarle esa cantidad después de su muerte. A estos horrores Madame de Lorsange añadió tres o cuatro infanticidios. El miedo a estropear su bonita figura, el deseo de ocultar una doble intriga, todo se combinó para que se resolviera a sofocar la prueba de sus libertinajes en su vientre; y estas fechorías, como las otras, desconocidas, no impidieron que nuestra hábil y ambiciosa mujer encontrara cada día nuevos incautos. Es, pues, cierto que la prosperidad puede acompañar a conductas de lo peor, y que en la espesura del desorden y de la corrupción, todo lo que la humanidad llama felicidad puede derramarse generosamente sobre la vida; pero que esta verdad cruel y fatal no cause alarma; que las gentes honradas no se atormenten más seriamente por el ejemplo que vamos a presentar de que el desastre persigue por doquier los talones de la Virtud; esta felicidad criminal es engañosa, es sólo aparente; independientemente del castigo que ciertamente reserva la Providencia para aquellos a quienes el éxito en el crimen ha seducido, ¿no alimentan en el fondo de su alma un gusano que roe incesantemente, que les impide encontrar la alegría en estos destellos ficticios de bienestar meretricio, y que, en lugar de deleites, no deja en su alma más que el recuerdo desgarrador de los crímenes que les han llevado hasta donde están?
En lo que concierne a la desdichada que el destino persigue, tiene su corazón para su consuelo, y los éxtasis interiores que las virtudes le procuran le traen una pronta restitución de la injusticia de los hombres. Tal era el estado de las cosas con Madame de Lorsange cuando Monsieur de Corville, de cincuenta años, un notable que ejercía la influencia y poseía los privilegios descritos más arriba, resolvió enteramente sacrificarse por esta mujer y unirla a él para siempre. Ya sea gracias a la diligente atención, a la maniobra o a la política de Madame de Lorsange, lo consiguió, y habían pasado cuatro años durante los cuales vivía con ella, enteramente como con una esposa legítima, cuando la adquisición de una propiedad muy bonita no lejos de Montargis obligó a ambos a ir a pasar una temporada en el Bourbonnais. Una tarde, cuando la excelencia del tiempo les había inducido a prolongar su paseo más allá de los límites de su finca y hacia Montargis, demasiado fatigados ambos para intentar volver a casa como habían salido, se detuvieron en la posada donde se detiene la diligencia de Lyon, con la intención de enviar a un hombre a caballo a buscarles un carruaje. En una habitación fresca y de techo bajo de esta casa, que daba a un patio, se relajaron y descansaron cuando el carruaje que acabamos de mencionar se detuvo en la hostería. Es una diversión habitual ver la llegada de un carruaje y el descenso de los pasajeros: se apuesta por la clase de personas que van en él, y si se ha apostado por una puta, un oficial, unos cuantos abades y un monje, se está casi seguro de ganar. Madame de Lorsange se levanta, Monsieur de Corville la sigue; desde la ventana ven a la compañía, bien repleta, entrar en la posada. Parecía que no quedaba nadie en el carruaje cuando un oficial de la policía montada, echando pie a tierra, recibió en brazos, de uno de sus compañeros apostados en lo alto del carruaje, a una muchacha de veintiséis o veintisiete años, vestida con una gastada chaqueta de percal y envuelta hasta los ojos en un gran manto de tafetán negro.
Estaba atada de pies y manos como una delincuente, y en un estado tan debilitado, seguramente habría caído si sus guardias no le hubieran prestado apoyo. Un grito de sorpresa y de horror se le escapó a la señora de Lorsange: la muchacha se volvió y reveló, junto a la más hermosa figura imaginable, el más noble, el más agradable, el más interesante rostro, en resumen, había allí todos los encantos de una especie para agradar, y se hacían aún mil veces más picantes por ese aire tierno y conmovedor que la inocencia aporta a los rasgos de la belleza. El señor de Corville y su señora no pudieron reprimir su interés por la miserable muchacha. Se acercaron y preguntaron a uno de los soldados qué había hecho la infeliz criatura. "Está acusada de tres delitos", respondió el alguacil, "se trata de un asesinato, un robo y un incendio; pero quiero decirle a su señoría que mi camarada y yo nunca hemos sido tan reacios a llevar a un criminal a la cárcel; es la cosa más gentil, sabe, y parece ser también la más honesta." "Oh, la", dijo Monsieur de Corville, "podría ser fácilmente uno de esos errores tan frecuentes en los tribunales inferiores... ¿y dónde se cometieron esos crímenes?"
"En una posada a varias leguas de Lyon, es en Lyon donde fue juzgada; de acuerdo con la costumbre va a París para la confirmación de la sentencia y luego será devuelta a Lyon para ser ejecutada". La señora de Lorsange, al oír estas palabras, dijo en voz baja al señor de Corville que le gustaría tener de los propios labios de la muchacha la historia de sus problemas, y el señor de Corville, que estaba poseído por el mismo deseo, lo expresó a la pareja de guardias y se identificó. Los oficiales no vieron ninguna razón para no complacerlos, todos decidieron pasar la noche en Montargis; se pidió un alojamiento confortable; Monsieur de Corville declaró que se haría cargo de la prisionera, ésta fue desatada, y cuando se le dio algo de comer, Madame de Lorsange, sin poder controlar su gran curiosidad, y sin duda diciéndose a sí misma: "Esta criatura, tal vez inocente, es, sin embargo, tratada como una criminal, mientras que en torno a mí todo es prosperidad...".
Yo, que estoy manchada de crímenes y horrores"; la señora de Lorsange, digo, tan pronto como observó que la pobre muchacha estaba algo restablecida, hasta cierto punto tranquilizada por las caricias que se apresuraron a concederle, le rogó que le contara cómo había sucedido que ella, con un rostro tan dulce, se encontrara en una situación tan espantosa. "Contaros la historia de mi vida, señora -dijo a la condesa esta encantadora angustiada-, es ofreceros el ejemplo más sorprendente de inocencia oprimida, es acusar la mano del Cielo, es llevar la queja contra la voluntad del Ser Supremo, es, en cierto modo, rebelarse contra sus sagrados designios... No me atrevo..." Las lágrimas se acumularon en los ojos de esta interesante muchacha y, después de haberlas desahogado por un momento, comenzó su recitación en estos términos. Permitidme que oculte mi nombre y mi nacimiento, señora; sin ser ilustres, son distinguidos, y mis orígenes no me destinaron a la humillación a la que me veis reducida. Siendo muy joven perdí a mis padres; provisto de la escasa herencia que me habían dejado, creí que podía esperar una posición adecuada y, negándome a aceptar todas las que no lo eran, fui gastando poco a poco, en París, donde nací, lo poco que poseía; cuanto más pobre era, más me despreciaban; Cuanto mayor era mi necesidad de sustento, menos podía esperar de él; pero de entre todas las severidades a las que me vi expuesto al principio de mi lamentable carrera, de entre todas las terribles propuestas que se me hicieron, os citaré lo que me ocurrió en casa de Monsieur Dubourg, uno de los comerciantes más ricos de la capital.
La mujer con la que me alojaba me lo había recomendado como alguien cuya influencia y riqueza podrían mejorar la dureza de mi situación; después de haber esperado mucho tiempo en la antesala de este hombre, fui admitido; Monsieur Dubourg, de cuarenta y ocho años, acababa de levantarse de la cama, y estaba envuelto en una bata que apenas ocultaba su desorden; estaban a punto de preparar su peinado; despidió a sus sirvientes y me preguntó qué quería de él. "¡Ay, señor!", le dije, muy confundido, "soy un pobre huérfano que aún no ha cumplido los catorce años y ya me he familiarizado con todos los matices de la desgracia; imploro su conmiseración, apiádese de mí, se lo ruego", y entonces le conté con detalle todos mis males, la dificultad que tenía para encontrar un lugar, tal vez incluso mencioné lo doloroso que era para mí tener que tomar uno, al no haber nacido para la condición de sirviente. Mi sufrimiento por todo ello, cómo agotaba la poca sustancia que tenía... el no conseguir trabajo, mi esperanza de que me facilitara las cosas y me ayudara a encontrar los medios para vivir; en resumen, dije todo lo que dicta la elocuencia de la desdicha, siempre rápida de surgir en un alma sensible.... Después de haberme escuchado con muchas distracciones y muchos bostezos, Monsieur Dubourg me preguntó si siempre me había portado bien. "No debería ser ni tan pobre ni tan avergonzado, Monsieur", le contesté, "si quisiera dejar de serlo". "Pero", dijo Dubourg al oír eso, "¿pero con qué derecho esperas que los ricos te alivien si no les eres útil en absoluto?". "¿Y de qué servicio habla usted, Monsieur? No he pedido más que prestar los que la decencia y mis años me permitan cumplir".
"Los servicios de una niña como tú no son de gran utilidad en una casa", me respondió Dubourg. "No tienes ni la edad ni la apariencia para encontrar el lugar que buscas. Sería mejor que te ocuparas de dar placer a los hombres y que te esforzaras por encontrar a alguien que consienta en cuidarte; la virtud de la que haces tan llamativa exhibición no vale nada en este mundo; en vano harás genuflexiones ante sus altares, su ridículo incienso no te alimentará en absoluto. Lo que menos halaga a los hombres, lo que menos les impresiona, lo que más desprecian, es la buena conducta en tu sexo; aquí en la tierra, hija mía, no se tiene en cuenta más que lo que aporta ganancias o asegura el poder; y de qué nos sirve la virtud de las mujeres. Cuando, para ser breves, las personas de nuestra clase dan, nunca es sino para recibir; pues bien, ¡cómo puede una muchachita como tú mostrar gratitud por lo que uno hace por ella si no es con la más completa entrega de todo lo que se desea de su cuerpo!" "¡Oh, señor!", respondí, con el corazón encogido y lanzando un suspiro, "¡entonces la rectitud y la benevolencia ya no se encuentran en el hombre!" "Muy poco", replicó Dubourg. "¿Cómo puedes esperar que sigan existiendo después de todas las cosas sabias que se han dicho y escrito sobre ellas? Nos hemos librado de esta manía de obligar gratuitamente a los demás; se ha reconocido que los placeres de la caridad no son más que soplos lanzados al orgullo, y hemos vuelto nuestro pensamiento a sensaciones más fuertes; Se ha notado, por ejemplo, que con un niño como tú, es infinitamente preferible extraer, a modo de dividendos sobre la propia inversión, todos los placeres que la lascivia es capaz de ofrecer Ä mucho mejor estos placeres que los muy insípidos y fútiles que se dice que provienen de la prestación desinteresada de ayuda; su reputación de hombre liberal, de hombre limosnero y generoso, no es, ni siquiera en el instante en que más disfruta de ella, comparable al más mínimo placer sensual."
Capítulo 5
"¡Oh, Monsieur, a la luz de tales principios los miserables deben por tanto perecer!" "¿Acaso importa? Tenemos más súbditos en Francia de los que se necesitan; dadas las elásticas capacidades de producción del mecanismo, el Estado puede fácilmente permitirse el lujo de ser cargado por menos gente." "¿Pero supones que los hijos respetan a sus padres cuando son así despreciados por ellos?" "¿Y qué es para un padre el amor de los hijos que son una molestia para él?" "¿Habría sido mejor entonces que los estrangularan en la cuna?" "Ciertamente, tal es la práctica en numerosos países; era la costumbre de los griegos, es la costumbre en China: allí, los hijos de los pobres son expuestos, o se les da muerte.
De qué sirve dejar vivir a esas criaturas que, no pudiendo ya contar con la ayuda de sus padres, bien porque no los tienen o bien porque no son queridos o reconocidos por ellos, no sirven para nada y no hacen más que pesar sobre el Estado: tanta mercancía sobrante, ya se ve, y el mercado está ya saturado; los bastardos, los huérfanos, los niños malformados deberían ser condenados a muerte inmediatamente después de su nacimiento: los primeros y los segundos porque, al no tener ya nadie que quiera o pueda hacerse cargo de ellos, son meras escorias que un día no pueden tener más que un efecto indeseable sobre la sociedad a la que contaminan; los otros porque no pueden ser de ninguna utilidad para ella; una y otra de estas categorías son para la sociedad lo que son las excrecencias para la carne, que se ceban con la savia de los miembros sanos, degradándolos, debilitándolos; o, si se prefiere, son como esos parásitos vegetales que, adhiriéndose a las plantas sanas, las deterioran chupando sus jugos nutritivos. Es un escándalo, estas limosnas destinadas a alimentar a la escoria, estas casas tan lujosas que tienen la locura de construir, como si la especie humana fuera tan rara, tan preciosa que hubiera que preservarla hasta su última porción vil. Pero basta de política de la que, hija mía, no es probable que entiendas nada; ¿por qué lamentar tu suerte? pues está en tu mano, y sólo en la tuya, remediarla."
"¡Santo cielo! ¡Al precio de qué!" "Al precio de una ilusión, de algo que no tiene más que el valor con el que tu orgullo lo invierte. Pues bien -continuó este bárbaro, poniéndose en pie y abriendo la puerta-, eso es todo lo que puedo hacer por vos; consentidlo, o libradme de vuestra presencia; no tengo afición a los mendigos...." Mis lágrimas fluyeron rápidamente, no pude contenerlas; ¿creéis, señora? irritaron más que derritieron a este hombre. Cerró la puerta y, agarrando mi vestido por el hombro, me dijo con la mayor brutalidad que iba a forzarme lo que no le concedía voluntariamente. En este cruel momento mi miseria me dotó de valor; me liberé de su agarre y corrí hacia la puerta: "Hombre odioso -dije mientras huía de él-, que el Cielo al que has ofendido tan gravemente castigue algún día tu execrable falta de corazón como se merece. No eres digno ni de las riquezas a las que has dado un uso tan vil, ni del mismo aire que respiras en un mundo que contaminas con tus barbaridades."
No perdí tiempo en contarle a mi anfitriona el recibimiento que me había dado la persona a la que me había enviado; pero cuál fue mi asombro al ver que esta desgraciada me lanzaba reproches en lugar de compartir mi dolor. "¡Idiota!", dijo con gran rabia, "¿crees que los hombres son tan tontos como para dar limosna a niñas como tú sin exigir nada a cambio de su dinero? El comportamiento de Monsieur Dubourg fue demasiado suave; en su lugar, yo no habría permitido que te fueras sin haber obtenido una satisfacción de tu parte. Pero ya que no le interesa beneficiarse de la ayuda que le ofrezco, haga sus propios arreglos como le plazca; me debe dinero: páguelo mañana; si no, a la cárcel." "¡Señora, tenga piedad!" "Sí, sí, piedad; no hay más que tener piedad y uno se muere de hambre". "¿Pero qué quiere que haga?"
"Debes volver a Dubourg; debes apaciguarlo; debes traerme dinero a casa; le visitaré, le avisaré; si puedo, repararé el daño que tu estupidez ha causado; te transmitiré tus disculpas, pero tenlo en cuenta, será mejor que mejores tu conducta". Avergonzado, desesperado, sin saber qué camino tomar, viéndome salvajemente repelido por todos, le dije a Madame Desroches (así se llamaba mi casera) que había decidido hacer lo que fuera necesario para satisfacerla. Fue a casa del financiero y a su regreso me informó de que le había encontrado de muy mal humor, que no sin esfuerzo había conseguido inclinarle a mi favor, que a fuerza de súplicas le había persuadido al menos de que volviera a verme a la mañana siguiente, pero que tendría que vigilar estrictamente mi comportamiento, porque, si se me ocurría volver a desobedecerle, él mismo se encargaría de encarcelarme para siempre. Todo aturdido, llegué; Dubourg estaba solo y en un estado aún más indecente que el del día anterior. Brutalidad, libertinaje, todas las características del libertino brillaban en sus astutas miradas.
"Dale las gracias a Desroches", dijo con dureza, "porque es como un favor a ella que pretendo mostrarte un instante de amabilidad; seguramente debes ser consciente de lo poco que te mereces después de tu actuación de ayer. Desvístete y si vuelves a manifestar la menor resistencia a mis deseos, dos hombres, que te esperan en la habitación de al lado, te conducirán a un lugar del que nunca saldrás viva." "Oh Monsieur", digo yo, llorando, agarrándome a las rodillas del malvado, "desdóblate, te lo suplico; sé tan generoso como para aliviarme sin exigir lo que sería tan costoso que preferiría ofrecerte mi vida antes que someterte a ella.... Sí, prefiero mil veces morir que violar los principios que recibí en mi infancia.... Señor, señor, no me obliguéis, os lo ruego; ¿podéis concebir el espigar la felicidad en el fondo de las lágrimas y del asco? ¿Os atrevéis a sospechar placer donde no veis más que repugnancia? Apenas hayáis consumado vuestro crimen, mi desesperación os abrumará de remordimientos...." Pero las infamias a las que se abandonó Dubourg me impidieron continuar; ¡que fuera capaz de haberme creído capaz de conmover a un hombre que ya encontraba, en el mismo espectáculo de mi sufrimiento, un vehículo más para sus horribles pasiones! ¿Cree usted, señora? ¡Encendiéndose por los estridentes acentos de mis súplicas, saboreándolas inhumanamente, el infeliz se dispuso para sus criminales intentos! Se levanta, y exhibiéndose ante mí en un estado sobre el que la razón rara vez triunfa, y en el que la oposición del objeto que provoca la caída de la razón no es más que una dolencia adicional al delirio, me agarra brutalmente, arrebata impetuosamente los velos que aún ocultan lo que arde por disfrutar; me acaricia.... Oh! qué imagen, Gran Dios I ¡Qué mezcla inaudita de dureza... y lascivia! Parecía que el Ser Supremo quería, en aquel primero de mis encuentros, imprimir para siempre en mí todo el horror que había de tener por una especie de crimen de donde había de nacer el torrente de males que me han acosado desde entonces. Pero, ¿debo quejarme de ellos?
No, no hace falta decirlo; a sus excesos debo mi salvación; si hubiera habido menos libertinaje en él, yo sería una muchacha arruinada; las llamas de Dubourg se extinguieron en la furia de sus empresas, el Cielo intervino en mi favor contra el monstruo antes de que pudiera cometer las ofensas que estaba preparando, y la pérdida de sus poderes, antes de que pudiera producirse el sacrificio, me preservó de ser su víctima. La consecuencia fue que Dubourg se volvió nada menos que más insolente; echó sobre mí la culpa de los errores de su debilidad, quiso repararlos con nuevos ultrajes e invectivas aún más mortificantes; no hubo nada que no me dijera, nada que no intentara, nada que su pérfida imaginación, su carácter adamantino y la depravación de sus modales no le llevaran a emprender. Mi torpeza le impacientaba: Yo estaba lejos de querer participar en la cosa, prestarme a ello era todo lo que podía hacer, mi remordimiento seguía siendo vivo. Sin embargo, todo fue en vano, sometiéndome a él, dejé de enardecerlo; en vano pasó sucesivamente de la ternura al rigor... del arrastramiento a la tiranía... de un aire de decencia a los excesos del despilfarrador, en vano, digo, no había nada que hacer, los dos estábamos agotados, y felizmente él no pudo recuperar lo que necesitaba para lanzar asaltos más peligrosos. Lo dejó, me hizo prometer que vendría al día siguiente, y para estar seguro de mí se negó absolutamente a darme nada más que la suma que debía a Desroches.
Muy humillado por la aventura y firmemente resuelto a no exponerme por tercera vez, volví al lugar donde me alojaba. Anuncié mis intenciones a Desroches, le pagué y amontoné maldiciones sobre el criminal capaz de explotar tan cruelmente mi miseria. Pero mis imprecaciones, lejos de atraer la cólera de Dios sobre él, no hicieron más que aumentar su fortuna; y una semana después supe que este libertino tan señalado acababa de obtener una tutela general del Gobierno, que aumentaría sus ingresos en más de quinientas mil libras anuales. Estaba absorto en las reflexiones que tales incoherencias inesperadas del destino suscitan inevitablemente, cuando un rayo momentáneo de esperanza pareció brillar en mis ojos. Desroches vino a decirme un día que por fin había localizado una casa en la que podría ser recibida con gusto siempre que mi comportamiento siguiera siendo el mejor. "Cielo santo, señora", grité, transportado, arrojándome a sus brazos, "esa condición es la que yo mismo estipularía Ä puede imaginarse lo feliz que soy al aceptarla". El hombre al que iba a servir era un famoso usurero parisino que se había enriquecido, no sólo prestando dinero en garantía, sino incluso robando al público cada vez que creía que podía hacerlo con seguridad. Vivía en la calle Quincampoix, tenía un piso en el tercer piso y lo compartía con una criatura de cincuenta años a la que llamaba esposa y que era, por lo menos, tan malvada como él. "Teresita", me dijo este avaro (tal era el nombre que había tomado para ocultar el mío), "Teresita, la principal virtud en esta casa es la probidad; si alguna vez te haces con la décima parte de un céntimo, te haré colgar, hija mía, ya ves. La modesta holgura de la que gozamos mi mujer y yo es fruto de nuestros inmensos trabajos y de nuestra perfecta sobriedad.... ¿Comes mucho, pequeña?" "Unas onzas de pan cada día, Monsieur", respondí, "agua, y un poco de sopa cuando tengo la suerte de conseguirla".
"¡Sopa! ¡Cristo sangrante! Sopa! Mira, querida", dijo el usurero a su dama, "mira y tiembla ante el progreso del lujo: busca las circunstancias, lleva un año muriéndose de hambre, y ahora quiere comer sopa; apenas la tenemos una vez a la semana, el domingo, nosotros que trabajamos como galeotes: Tendrás tres onzas de pan al día, hija mía, más media botella de agua de río, más un vestido viejo de mi mujer cada dieciocho meses, más tres coronas de sueldo al final de cada año, si nos contentamos con tus servicios, si tu economía responde a la nuestra y si, finalmente, haces prosperar la casa mediante el orden y la disposición. Tus deberes son mediocres, se hacen en un santiamén; no es más que lavar y limpiar este apartamento de seis habitaciones tres veces por semana, hacer nuestras camas, abrir la puerta, empolvar mi peluca, peinar a mi mujer, cuidar del perro y del periquito, echar una mano en la cocina, lavar los utensilios, ayudar a mi mujer siempre que nos prepara un bocado, y dedicar diariamente cuatro o cinco horas a la colada, a remendar medias, sombreros y otras pequeñas cosas de la casa; Observa, Teresita, no es nada, tendrás mucho tiempo libre para ti, te permitiremos emplearlo en tu propio interés, siempre que, hija mía, seas buena, discreta y, sobre todo, ahorradora, eso es lo esencial."
Capítulo 6
Puede imaginarse, señora, que había que estar en el espantoso estado en que yo me encontraba para aceptar semejante cargo; no sólo había que hacer un trabajo infinitamente mayor del que mis fuerzas me permitían emprender, sino que ¿podría vivir con lo que me ofrecían? Sin embargo, me cuidé de no plantear dificultades y me instalé aquella misma tarde. Si mi cruel situación me permitiera divertirla por un instante, señora, cuando no debo pensar en otra cosa que en ganar su compasión, me atrevería a describir algunos de los síntomas o avatares que presencié mientras estuve en esa casa; pero una catástrofe tan terrible para mí me esperaba durante mi segundo año allí, que no es en absoluto fácil entretenerse en detalles antes de hacerle conocer mis miserias.
Sin embargo, sabrá usted, Madame, que, para la luz en el apartamento de Monsieur du Harpin, nunca hubo más que la que obtenía de la lámpara de la calle que, afortunadamente, estaba colocada frente a su habitación; nunca Monsieur ni Madame usaron ropa blanca; lo que lavaba se guardaba, nunca se tocaba; en las mangas del abrigo de Monsieur, así como en el vestido de Madame, había viejos puños de guante cosidos sobre el material, y éstos los quitaba y lavaba todos los sábados por la noche; nada de sábanas; nada de toallas, y eso para evitar gastos de lavandería. Nunca se bebía vino en su casa, ya que el agua clara era, según declaraba Madame du Harpin, la bebida natural del hombre, la más sana y la menos peligrosa. Cada vez que se cortaba el pan, se ponía un cesto debajo del cuchillo para que no se perdiera lo que cayera; en este recipiente iban también, y con exactitud, todos los restos y sobras que pudieran sobrevivir a la comida, y este compuesto, frito el domingo junto con un poco de mantequilla, constituía un banquete para el día de descanso; nunca se golpeaba la ropa ni se sacudía con demasiada energía el polvo de los muebles por miedo a desgastarlos, sino que, con mucha precaución, se hacía cosquillas con una pluma. Los zapatos de Monsieur, y también los de Madame, tenían doble suela de hierro, eran los mismos que les habían servido el día de su boda; pero una costumbre mucho más inusual era la que me hacían practicar una vez a la semana: había en el apartamento una habitación bastante grande cuyas paredes no estaban empapeladas; se esperaba que yo tomara un cuchillo y raspara y afeitara una cierta cantidad de yeso, que luego pasaba por un fino tamiz; lo que resultaba de esta operación se convertía en el polvo con el que todas las mañanas espolvoreaba la pera de Monsieur y el pelo de Madame, recogido en un moño.
Ah! ¡ojalá esas hubieran sido las únicas turpitudes de las que esta malvada pareja había hecho costumbre! No hay nada más normal que el deseo de conservar los propios bienes; pero lo que no es normal es el deseo de aumentarlos mediante el acceso a los bienes de otros. Y no tardé en percibir que sólo así adquirió du Harpin su riqueza. Encima de nosotros se alojaba un individuo solitario, de considerables recursos, que era dueño de algunas hermosas joyas, y cuyas pertenencias, ya sea por su proximidad o porque habían pasado por las manos de mi amo, le eran muy conocidas; a menudo le oí lamentar a su esposa la pérdida de cierta caja de oro que valía cincuenta o sesenta luises, artículo que infaliblemente habría seguido siendo suyo, decía, si hubiera procedido con mayor astucia. Para consolarse de la venta de dicha caja, el buen señor du Harpin proyectó su robo, y fue a mí a quien confió la ejecución de su plan.
Después de haber pronunciado un largo discurso sobre la indiferencia del robo, sobre, de hecho, su utilidad en el mundo, ya que mantiene una especie de equilibrio que confunde totalmente la desigualdad de la propiedad; sobre la infrecuencia del castigo, ya que de cada veinte ladrones se puede probar que no más de dos mueren en la horca; después de haberme demostrado, con una erudición de la que no había soñado que Monsieur du Harpin fuera capaz, que el robo era honrado en toda Grecia, que varias razas aún lo reconocen, lo favorecen y lo recompensan por una acción audaz que da simultáneamente pruebas de valor y habilidad (dos virtudes indispensables para una nación guerrera), después de haber exaltado, en una palabra, su influencia personal, que me libraría de todo apuro en caso de ser detectado, Monsieur du Harpin me ofreció dos ganzúas, una para abrir la puerta principal del vecino, la otra su secretaria, dentro de la cual yacía la caja en cuestión; incesantemente me instó a conseguirle esta caja y, a cambio de tan importante servicio, podía esperar, durante dos años, recibir una corona adicional.
"¡Oh, señor!" exclamé, estremeciéndome ante su propuesta, "¡es posible que un amo se atreva a corromper así a su doméstica! ¿Qué me impide volver contra usted las armas que ha puesto en mis manos? Du Harpin, muy confundido, recurrió a un subterfugio poco convincente; lo que hacía, dijo, lo hacía con la simple intención de ponerme a prueba; qué suerte que yo hubiera resistido esta tentación, añadió... cómo me hubiera condenado si hubiera sucumbido, etc. Me burlé de esta mentira, pero pronto me di cuenta de que había sido un error responderle con tanta aspereza: a los malhechores no les gusta encontrar resistencia en quienes pretenden seducir; desgraciadamente, no hay término medio ni actitud mediana cuando uno tiene la mala suerte de haber sido abordado por ellos: necesariamente hay que convertirse en sus cómplices, lo que es sumamente peligroso, o en sus enemigos, lo que lo es aún más.
Si hubiera tenido un poco de experiencia, habría abandonado la casa inmediatamente, pero ya estaba escrito en el cielo que cada uno de los gestos honestos que iban a emanar de mí serían respondidos con desgracias. El señor Du Harpin dejó pasar más de un mes, es decir, esperó hasta el final de mi segundo año con él, y esperó sin mostrar el menor atisbo de resentimiento por la negativa que le había dado, cuando una noche, acabando de retirarme a mi habitación para saborear unas horas de reposo, oí de repente que mi puerta se abría de golpe y allí, no sin terror, vi al señor Du Harpin y a cuatro soldados de la guardia de pie junto a mi cama. "Cumplid con vuestro deber, Sirrah", dijo a los hombres de la ley, "esta desgraciada me ha robado un diamante que vale mil coronas, lo encontraréis en su cámara o sobre su persona, el hecho es seguro". "¡Os he robado, Monsieur!", dije yo, dolorido y saltando de mi cama, "¡Yo! Gran Cielo! ¿Quién sabe mejor que usted que lo contrario es cierto? Quién debería saber más profundamente que usted hasta qué punto detesto el robo y hasta qué punto es impensable que lo haya cometido." Pero du Harpin armó un gran alboroto para ahogar mis palabras; siguió ordenando perquisiciones, y el miserable anillo fue descubierto en mi colchón. A la evidencia de esta fuerza no hubo nada que responder; fui apresado al instante, inmovilizado y conducido a la cárcel sin poder convencer a las autoridades de que escucharan una sola palabra en mi favor. El juicio de una criatura desafortunada que no tiene ni influencia ni protección se lleva a cabo con prontitud en una tierra en la que se cree que la virtud es incompatible con la miseria, en la que la pobreza es suficiente para condenar al acusado; allí, una preposesión injusta hace que se suponga que quien debería haber cometido un crimen lo cometió en realidad; los sentimientos están proporcionados según el estado del culpable; y cuando una vez faltan el oro o los títulos para establecer su inocencia, la imposibilidad de que sea inocente parece entonces evidente. ( ¡o los tiempos venideros! Ya no serán testigos de estos horrores e infamias que abundan). Me defendí, no sirvió de nada, en vano proporcioné el mejor material al abogado que un protocolo de forma exigía que se me diera por un instante o dos; mi patrón me acusó, el diamante había sido descubierto en mi habitación; era evidente que lo había robado.
Cuando quise describir el espantoso tráfico de Monsieur du Harpin y demostrar que la desgracia que me había sobrevenido no era más que el fruto de su venganza y la consecuencia de su afán por librarse de una criatura que, por la posesión de su secreto, se había convertido en su amo, estos alegatos fueron interpretados como otras tantas recriminaciones, y se me informó de que durante veinte años Monsieur du Harpin había sido conocido como un hombre íntegro, incapaz de semejante horror. Fui trasladado a la Conciergerie, donde me vi al borde de tener que pagar con mi vida por haberme negado a participar en un crimen; pronto iba a perecer; sólo una nueva fechoría podría salvarme: La Providencia quiso que el crimen sirviera al menos una vez de égida a la virtud, para que el crimen la preservara del abismo que algún día va a engullir a los jueces junto con su imbecilidad. Tenía a mi alrededor una mujer, probablemente de cuarenta años, tan célebre por su belleza como por la variedad y el número de sus villanías; se llamaba Dubois y, al igual que la desafortunada Teresa, estaba en vísperas de pagar la pena capital, pero en cuanto a la forma exacta de la misma los jueces estaban todavía poderosamente perplejos: habiéndose hecho culpable de todos los crímenes imaginables, se vieron virtualmente obligados a inventar una nueva tortura para ella, o a exponerla a una de la que ordinariamente eximimos a nuestro sexo.