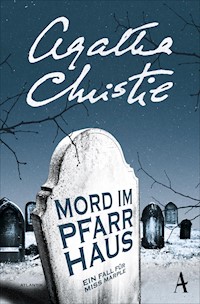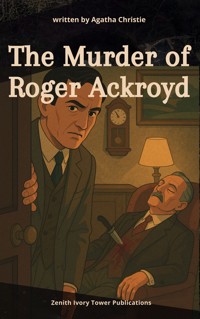Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BookThug
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Un príncipe oriental inicia una aventura con una chica de dudosa reputación en Londres, para conquistarla exhibe un emblemático rubí que desaparece junto con la joven en cuestión de horas. Hércules Poirot es convocado urgentemente para recuperarlo. Haciéndose pasar por un invitado en la casa de los Lacey, el detective compartirá una Navidad tradicional para seguir el rastro de los ladrones hasta dar con la valiosa joya.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Capítulo 1
—Lamento mucho... —dijo Hércules Poirot.
Pero fue interrumpido; no bruscamente sino con suavidad, de una manera diestra y persuasiva.
—Por favor, monsieur Poirot, no se niegue de inmediato. Hay serios problemas de Estado. Su colaboración será muy apreciada en las altas esferas.
—Es muy amable —respondió Hércules Poirot agitando una mano en el aire—. Pero realmente no puedo comprometerme a hacer lo que me pide. En esta época del año...
El señor Jesmond interrumpió nuevamente.
—Navidad... —dijo—.Navidad como las de antes en la campiña inglesa.
Poirot se estremeció. La idea del campo inglés en aquella época del año no le atraía en lo más mínimo.
—¡Una auténtica Navidad a la antigua! —subrayó el señor Jesmond.
—Yo... no soy inglés. En mi país la Navidad es una fiesta para niños. Año Nuevo; eso es lo que celebramos.
—¡Ah! Pero la Navidad de Inglaterra es una gran institución y le aseguro que en Kings Lacey la verá en todo su esplendor. Es una casa maravillosa, muy antigua. Una de las alas data del siglo XIV...
La idea llenaba a Poirot de aprensión. Una casona inglesa del siglo XIV le daba escalofríos. Lo había pasado muy mal en Inglaterra en las casas históricas. Giró la mirada con aprobación alrededor de su piso moderno y confortable, estaba provisto de radiadores y de los últimos inventos destinados a evitar la menor corriente de aire.
—En invierno —dijo con firmeza— no salgo nunca de Londres.
—Creo, monsieur Poirot, que no termina de darse cuenta de la gravedad del asunto.
El señor Jesmond miró al joven que lo acompañaba y luego regresó a Poirot. Hasta ese momento, el más joven de los visitantes se había limitado a decir en actitud muy correcta: “¿Cómo está usted?” Estaba sentado, mirando sus zapatos bien lustrados con una expresión de profundo desaliento en su rostro moreno. Era un hombre joven, de unos veintitrés años, y se notaba claramente su estado de angustia.
—Sí, sí —dijo Poirot—. Por supuesto que el asunto es serio. Lo comprendo perfectamente. Su Alteza cuenta con toda mi empatía.
—La situación es de lo más delicada —asintió el señor Jesmond.
Poirot volvió a observar al hombre de más edad. Si hubiera que describir al señor Jesmond con una sola palabra sería discreción. Todo en él era discreto: su ropa bien cortada, pero sobria, su voz agradable y educada, que casi nunca elevaba fuera de su grata monotonía, su cabello castaño claro que empezaba a escasear en las sienes, su rostro pálido y serio. A Hércules Poirot le pareció que había conocido no a uno, sino a una docena de señores Jesmond, y todos decían en algún momento la misma frase: “La situación es de lo más delicada”.
—La policía puede ser muy discreta ¿sabe? —sugirió Poirot.
El señor Jesmond negó con la cabeza.
—Nada de policía —dijo—. Para recuperar el... ¡ejem!, lo que queremos recuperar, sería casi inevitable iniciar procedimientos en tribunales... ¡y sabemos tan poco de eso! Sospechamos, pero no sabemos.
—Cuentan con toda mi simpatía —insistió Poirot.
Si creía que su simpatía iba a importarles en algo a sus visitantes, estaba equivocado. No querían simpatía sino ayuda práctica. El señor Jesmond empezó a hablar nuevamente sobre la Navidad inglesa.
—La celebración de la Navidad, como se entendía en otros tiempos, está desapareciendo. La gente gasta en hoteles hoy en día, pero una Navidad inglesa a la antigua, con toda la familia reunida, las medias con los regalos de los niños, el árbol de Navidad, el pavo y el pudding de ciruelas, las galletas... El muñeco de nieve junto a la ventana...
Hércules Poirot intervino con su típica exactitud.
—Para hacer un muñeco de nieve —observó con severidad— hace falta nieve. Y uno no puede tener nieve por encargo, ni siquiera para una Navidad a la inglesa.
—Precisamente hoy hablé con un amigo del observatorio meteorológico — dijo el señor Jesmond— y me ha dicho que es muy probable que haya nieve esta Navidad.
No fue buena idea decir semejante cosa. Hércules Poirot se opuso con más fuerza que nunca.
—¡Nieve en el campo! —observó—. Eso sería abominable. Una casa de piedra, señorial, grande y fría.
—En absoluto. Las casas han cambiado mucho en los últimos diez años. Tienen calefacción central de petróleo.
—¿Tienen calefacción central de petróleo en Kings Lacey? —por primera vez Poirot pareció vacilar.
Jesmond aprovechó la oportunidad.
—Claro que la tienen —afirmó—, y un espléndido sistema de agua caliente. Hay radiadores en todas las habitaciones. Le aseguro, querido monsieur Poirot, que Kings Lacey en invierno es un gran consuelo. Incluso puede sentir demasiado calor en la casa.
—Eso es muy improbable.
Con la habilidad de la práctica, el señor Jesmond cambió de tema.
—Podrá apreciar el terrible dilema que estamos enfrentando —dijo en tono confidencial.
Hércules Poirot asintió con un movimiento de cabeza. De hecho, el problema era bastante desagradable. El único hijo y heredero del soberano de un nuevo e importante Estado había llegado a Londres hacía algunas semanas. Su país había pasado por una etapa de inquietud y de descontento. Aunque leal al padre, que conservaba las costumbres plenamente orientales, la opinión popular tenía ciertas dudas respecto del hijo. Sus locuras eran típicamente occidentales y, como tales, habían merecido la desaprobación del pueblo. Sin embargo, acababan de ser anunciados los esponsales. Iba a casarse con una joven de su misma sangre que, aunque educada en Cambridge, tenía cuidado de no mostrar en su país influencias occidentales. Se anunció la fecha de la boda y el joven príncipe había ido a Inglaterra, llevando algunas de las famosas joyas de su familia, para que Cartier las restaurara y modernizara. Entre las joyas había un rubí muy famoso extraído de un collar antiguo, recargado, y al que los famosos joyeros habían dado un aspecto renovado. Hasta aquí todo iba bien, pero luego habían empezado las complicaciones. No podía esperarse que un joven tan rico y amigo de las diversiones no cometiera algún desatino. Nadie lo había censurado, porque todo el mundo espera que los príncipes jóvenes se diviertan. Que el príncipe llevara a su amiga de turno a dar un paseo por Bond Street y le regalara una pulsera de esmeraldas o un broche de diamantes en agradecimiento por su compañía, hubiera sido la cosa más natural del mundo, y en cierto modo comparable a los Cadillac que su padre regalaba invariablemente a su bailarina favorita del momento. Pero el príncipe había ido más lejos. Halagado por el interés de la dama, le había mostrado el famoso rubí en su nuevo engarce, y finalmente había cometiendo la imprudencia de acceder a su pedido de dejárselo lucir, sólo por una noche. La secuela fue corta y triste. La dama se retiró de la mesa donde estaban cenando para empolvarse la nariz. Pasó el tiempo y la señorita no volvía. Había salido del establecimiento por otra puerta y desde entonces estaba desaparecida. Lo grave y triste del caso era que el rubí, en su nuevo engarce, había desaparecido con ella.
Éstos eran los hechos, y de hacerse públicos traerían consecuencias espantosas. El rubí no era una joya como cualquiera, sino un objeto histórico de gran valor, de conocerse las circunstancias de su desaparición hubiera provocado gravísimos conflictos políticos. Como Jesmond era incapaz de expresar esto en lenguaje sencillo, lo envolvió en una complicada verborragia.
Hércules Poirot no sabía con exactitud quién era el señor Jesmond. Había encontrado muchos señores Jesmond durante su carrera. El hombre no había especificado si tenía relación con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Asuntos Exteriores o con alguna rama más discreta del servicio público. Obraba en interés de la Comunidad Británica. El rubí debía ser recuperado, e insistía con delicadeza en que monsieur Poirot era el hombre indicado para recuperarlo.
—Tal vez sí… —aceptó el detective — pero me dice usted tan poco. Sugerencias, sospechas... no es mucho para avanzar.
—¡Vamos, monsieur Poirot, no será difícil para alguien como usted! ¡Vamos, por favor!
—No soy infalible.
Pero esta afirmación no era más que falsa modestia. El tono de voz de Poirot dejaba entrever claramente que para él encargarse de un caso era sinónimo de resolverlo con éxito.
—Su alteza es muy joven —advirtió el señor Jesmond—. Sería muy triste que su vida quedara completamente arruinada por una simple indiscreción juvenil.
Poirot miró con amabilidad al joven abatido.
—Esa es la época de hacer locuras, cuando uno es joven —dijo en tono alentador—, y para un hombre común no importa tanto. El buen papá paga, el abogado de la familia desenreda el embrollo, el joven aprende con la experiencia y todo termina bien. Una posición como la suya es realmente difícil. Su próximo matrimonio...