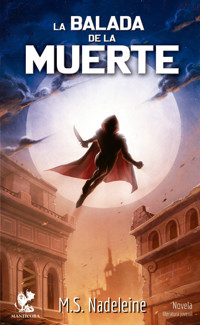
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mantícora Ediciones
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Tras el quiebre de la civilización, una instalación cientifica denominada IDRIS surge de las senisas de la tierra y recluta a cinco chicos de entre miles para ser parte de su nueva sociedad, dentro del laboratorio, nada es como parece. La sangre, el amor y las lealtades harán la vida de estos jóvenes un juego del que será casi imposible escapar. Pero eso es justo lo que intentarán hacer.con ese fin unirán fuerzas y crearán un plan que los conducirá a la libertad. O a la muerte. ¿ Estás listo para usar tu mejor carta en un juego donde un solo error basta para ser destruido?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© La balada de muerte.
Colección: Literatura juvenil chilena
Sello: Layca
Primera edición: Marzo 2024
© M. S. Nadeleine
Edición general: Martín Muñoz Kaiser
Ilustración de portada: José Canales
Corrección de textos: Felipe Uribe Armijo
Diagramación: Martín Muñoz Kaiser
© Manticora Ediciones
www.manticora.cl
@manticoraediciones
Esmeralda 957of 502. Valparaíso
ISBN: 978-956-6228-23-3
ISBN digital: 978-956-6228-24-0
Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del autor.
Todos los derechos reservados.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com [email protected]
Para los que son juzgados por la sociedad.
Para los que no son comprendidos.
Para las ovejas negras de la familia.
Para los que se creen demasiado aburridos para ser notados.
Para los que creen que la vida los ha condenado.
Para los que luchan por pertenecer.
Para los considerados segundas opciones.
Para los autoexigentes.
Y para aquellos que se enamoraron de la muerte.
El arte es para consolar a aquellos que están quebrantados por la vida. Vincent Willem van Gogh
Como un mar, alrededor de la soleada isla de la vida, la muerte canta noche y día su canción sin fin. Rabindranath Tagore
Un rey.
Un espía.
Un guerrero.
Un bufón.
Y
un traidor.
Bienvenidos al universo de los asesinos invisibles.
Tras el quiebre de la civilización, una instalación científica denominada IDRIS surge de las cenizas de la Tierra y recluta a cinco chicos de entre miles para ser parte de su nueva sociedad.
Dentro del laboratorio, nada es como parece. La sangre, el amor y las lealtades harán la vida de estos jóvenes un juego del que será casi imposible escapar.
Pero eso es justo lo que intentarán hacer. Con ese fin unirán fuerzas y crearán un plan que los conducirá a la libertad. O a la muerte.
¿Estás listo para usar tu mejor carta en un juego donde un solo error basta para ser destruido?
Prólogo
13 de septiembre, 8:06 de la mañana, 2113.
Una tarde de septiembre, las armas más letales del mundo se enfrentaron en una batalla a muerte.
Los asesinos de plata. Los caminantes de la muerte. Los aprendices del diablo.
El susurro letal.
Algunos los consideraban aficionados. Unos simples criminales cuya cordura había sido destruida y reemplazada por la demencia. Los otros percibían a estos jóvenes como a pobres chicos corrompidos por la sociedad.
Pero había algo que compartían: cuando se atisbara la sombra de la muerte en los tejados, la ciudad se inundaría de sangre.
Aunque fuera la sangre de sus propios hermanos.
Llegaron por el techo. Un trueno en la tormenta; nada visible, pero su presencia se percibía a kilómetros.
Eran sombras ante el sol. Saltaban entre edificios, se arrastraban por alcantarillas, rodaban por las calles. Todo en un intento por encontrarse y despedazarse.
Una lucha silenciosa, pero aun así la más potente de la tierra.
Una chica, menuda y delgada, tomó impulso desde la esquina de un techo y saltó hacia el extremo de otro. Sus piernas se flexionaron de manera tal que pudo caer limpiamente al otro lado. Se dio la vuelta y se detuvo casi al instante. Su delicada mirada examinó los alrededores. Rascó cada hueco, sombra y silueta que se presentó ante sus ojos. Pero debía esperar, pues la impaciencia (y el terror) siempre los delataban.
Se inclinó hacia la bulliciosa ciudad, siempre manteniendo una postura encorvada, si bien alerta, y se movió entonces un mechón de pelo acaramelado detrás de la oreja para que no interrumpiera su intrigante panorama.
Un susurro detrás de ella despertó sus sentidos, pero relajó el cuerpo cuando vio a un chico que apareció a su lado. Era bastante más alto, pero ella ni se inmutó.
–Perdí al sujeto dos –farfulló el joven, con un acento extraño.
Las palabras se apretujaban al brotar de su boca. No alcanzaba a terminar una cuando ya empezaba la otra.
–Me lo imaginé –respondió la chica, con un dejo de fastidio.
Una sombra apareció en su campo de visión.
La cabeza de ambos se movió de forma lenta y al unísono. Un error, solo uno bastaba para caer en sus garras.
La chica modeló una sonrisa cruel y se lanzó del edificio con una agilidad admirable. Tras caer sobre una tienda, se deslizó por la superficie inclinada de una casa hasta aterrizar en el cemento.
No emitió ningún sonido.
Y no pasó mucho hasta que percibió al otro chico detrás.
–Tú vas por el oeste –le ordenó.
El más alto solo asintió y los pares de ojos se conectaron por un momento para compartir y avivar su hambre por la pelea.
–Jay –lo llamó la chica, pronunciando su nombre con más pausa, con más intensidad. El aludido se volteó y prestó atención a lo que diría–. Espérame para matarlos.
Dicho eso, volvió su mirada al camino y observó la manera en que una figura negra serpenteaba entre los ciudadanos. Ambos se separaron a fin de cazar al otro como lobos a un conejo. Estaban listos para atacarlo, pero no podían hacerlo aún. Esa era sangre que les había costado encontrar. Y una que disfrutarían derramar.
Corrieron entre los transeúntes. Iban dotados de una habilidad adquirida tras práctica y tortura, y de la fuerza de unos asesinos entrenados durante años.
***
Thomas no huía de sus asesinos. No tenía caso. Jay y Bright ya lo habían encontrado. Aun así, se aferraba a la tonta ilusión de la misericordia. ¡Como si sus cazadores fueran a reconocerlo!
Lo tenían acorralado, pero no saltarían a matarlo. Bright no haría eso. Cuando se trataba de aniquilar a un enemigo, ella jugaba con este antes.
Entró a un edificio ancho y bajo, con paredes de hormigón. Inspeccionó los alrededores y prosiguió; luego se apresuró a llegar al último piso, donde miró de inmediato. No había ningún ruido que perturbara su concentración. Y, tal como había predicho, algo cayó a unos metros sobre él y retumbó en la sala donde se hallaba.
Lo habían encontrado.
Las manos le temblaron en un movimiento poco perceptible. Los latidos de su corazón acrecentaban su velocidad a medida que oía los pasos sobre su cabeza.
Thomas sacó un cuchillo y se mantuvo alerta. A pesar de eso, y de la adrenalina que le provocaba la situación, su pecho se agitaba por un motivo distinto. Quería volver a verla. Sus pies eran incapaces de mantenerse quietos, si bien no solo por el nerviosismo, sino también por la euforia. ¿Estaría ella muy diferente? ¿Habría ganado otra cicatriz? Guardaba el febril deseo de encontrarse con alguien que alguna vez había sido su ser más querido.
Un cristal se rompió y Thomas volteó con rapidez. Vio a una chica de facciones delicadas y cuerpo musculoso aterrizar a unos metros. Su cabello castaño estaba atado en una trenza baja, sus manos acariciaban unas dagas con ansia y algunas venas sobresalían de sus huesos.
Moviéndose en silencio por el salón, empezaron una danza tanto maravillosa como mortal. Golpe tras golpe, iban dando a cada movimiento precisión y gracia. Thomas esquivó con destreza cada embestida que Bright le propinaba. Sus dagas eran solo un brillo plateado que pasaba frente a sus ojos.
Thomas agradeció que Bright no hubiera traído su arma favorita: el hacha. Él la atrapó por detrás y la jaló del moño, lo que la desequilibró. No obstante, la chica se recompuso y lo asaltó con una secuencia de ataques rítmicos y llenos de pericia. Pronto, tenía un corte en la mejilla y otro en el antebrazo.
Thomas alzó los puños e intentó dejarla fuera de combate como último recurso. No quería herirla, pero Bright era salvaje en la pelea y lo agotaba de a poco, como si estuviera jugando.
La atacó de nuevo, pero, en vez de golpearle la nuca, Bright se dio la vuelta y el puño de Thomas impactó contra la muñeca de ella. Esto provocó que la chica soltara la daga y desapareciera tras romper una ventana.
Bright se detuvo y Thomas retrocedió a trompicones. La había observado durante mucho tiempo. La conocía, conocía su furia. Y nada la enojaba más que perder una de sus amadas armas.
Ella alzó el rostro. Bright tenía los labios apretados y la mandíbula en tensión. Al encontrarse con sus ojos, Thomas identificó una locura efervescente, un fuego a punto de quemarlo.
Sacó otra daga de su bota y cargó contra él.
Thomas consideró seriamente tirarse del edificio en ese instante.
Sin embargo, Bright lo rodeó, le hizo un corte detrás del muslo y, tras dar un barrido y con la fuerza de sus piernas, dejó a Thomas en el suelo. Él se arrastró mientras esquivaba sus golpes, los cuales se volvieron más poderosos.
Su espalda golpeó la pared y el filo de una daga le presionó la garganta. ¿Era ese el momento en el que moriría? Thomas jamás había previsto que alguien tan cercano terminara quitándole la vida, que su historia diera un giro tan amargo.
Clavó sus ojos oscuros en los de Bright. Tal vez si escarbaba en esa pared tan gélida, encontraría a la chica que alguna vez había apreciado.
No halló nada.
–Una presa fácil, debo admitirlo. –La voz de Bright denotaba perversidad–. Pero, créeme, disfrutaré ahogándote en tu propia sangre.
Fue en ese momento cuando Thomas se dio por vencido, un segundo antes de que la puerta se abriera y por ella entrara Bertho. Su amigo tomó por sorpresa a Bright y la lanzó al suelo.
–¡Quédate quieta, maldita sea! –gritó el recién llegado.
Pero Bright gritó y pataleó. Y Thomas no pudo evitar reírse por la ironía. Hacía unos meses Bertho había sido el único que la calmaba; ahora era él quien provocaba su rabia.
Un segundo después apareció Jay, listo para terminar el trabajo que su compañera no había podido acabar. Su uniforme estaba embadurnado en sangre, pero él no tenía un rasguño.
Kara, la sangre era de Kara. Thomas estaba seguro de eso.
Y, justo cuando la batalla entre los asesinos de la IDRIS estaba a punto de desatarse, la puerta se abrió de nuevo.
Un disparo cortó el aire.
La sangre se esparció por el salón.
Parte 1
¿Qué atrocidades tuvo que sufrir un niño para convertirse en un monstruo?
Capítulo 1
2109
KARA
No tengo idea de lo que está pasando. Y no me refiero a mi vida. Bueno, tampoco sé lo que me está pasando ahí, pero esta vez hablo de las miles de personas que se pasean por el refugio.
En el segundo en el que pongo un pie dentro del auditorio, sé que algo grande se está formando y que yo seré parte de ello. Decido sentarme en la última fila, con la intención de pasar desapercibida entre la gente. Desde ahí puedo imaginarme qué ocurre. Sí, vi actividad muy extraña dentro de la academia, pero, ¡vamos!, si vivimos en la época después de la destrucción del planeta, es obvio que gente de lo más extravagante va a entrar de vez en cuando.
La diferencia es que esto ha llegado demasiado lejos. Nos han convocado para una reunión sin decirnos por qué y nos obligan a dar la mejor impresión del refugio Napes. No puedo sino preguntarme para qué, cuál es el objetivo de tal alboroto. Solo puedo esperar para saberlo. Y presiento que no me gustará.
Akemi se sienta en la silla contigua y me lanza una sonrisa que yo no le devuelvo.
–¡Ey, Kara! No sabía que vendrías...
Pongo los ojos en blanco, demostrando así una expresión de genuino fastidio. Sé que Akemi busca entablar una conversación, pero es agotador que siempre me busque, como si tuviera un sexto sentido que le indicara dónde estoy en todo momento.
–Es una reunión obligatoria, dudo que tuviera opción.
–Cierto, cierto. Qué inteligente.
Tenso los labios de forma involuntaria.
–La directora lo gritó por los parlantes, no había mucho que deducir.
Akemi se relame los labios, está nerviosa. Ese es uno de sus mayores problemas, que evidencia sus emociones. Alguien podría terminar usando eso en su contra.
Espero a que agregue algo, pero me sorprendo cuando la veo encogerse a mi lado. Me giro en la silla para mirarla y suspiro. Puedo ser cruel, pero sé reconocer cuándo he provocado daño. No soy nadie para tratarla así. Después de todo, Akemi ha sido la única chica que se ha portado amable conmigo desde que llegué de Alemania. Ella no tiene la culpa de mi constante malhumor.
No alcanzo siquiera a abrir la boca cuando las luces artificiales en las esquinas del salón se apagan. Un hombre alto y remilgado aparece. A duras penas distingo su cara, pero logro identificar una mata de cabello pardo que llega hasta sus orejas y su mandíbula, que se halla recortada por la luz.
–Soy el doctor Bushida. –Su voz impostada produce eco por las paredes de cemento, que no cuentan con ventana alguna–. Ninguno de ustedes debe conocerme, pero no se preocupen. Soy un científico destacado del Gobierno, o de lo que queda de él. He servido a nuestro país por incontables años. Yo más que nadie sé que nuestro territorio ha sufrido mucho y que seguimos en un arduo proceso de recuperación. Este ha sido lento, claro que sí, pero es vital que nuestra nación evolucione. Por ello es por lo que estoy aquí, parado con humildad, frente a ustedes... Porque necesitamos la ayuda de todos. –Nos señala con el dedo índice–. Más precisamente, de ustedes.
Le hace un ademán con la cabeza a alguien en la esquina. De pronto, el telón a sus espaldas se abre de par en par, como una masa de oscuridad que se separa. Son cubículos de un tamaño pequeño, que tienen forma rectangular y se hallan rodeados por cortinas de color turquesa. No hay ningún movimiento en el interior o, si lo hay, no me percato de ello.
–Esto es simple –continúa–. Son solo un par de muestras de sangre. Solo eso se requiere para contribuir a la ascendencia de nuestro mundo. ¿Están listos?
Hay unos síes dispersos en el aire, pero el silencio recae con más fuerza. El doctor Bushida sonríe y abre los brazos como dos alas.
–¡Un poco más de emoción! ¡Esto es un evento histórico! Marca el comienzo de una nueva era, ¡quiero oírlos!
Sus palabras son potentes: enfatiza cada término con una emoción sincera, como si creyera cada mísera palabra que entona. Me sorprendo gritando junto con cada uno de los presentes. Él nos obsequia una sonrisa carismática y mira a alguien que está junto al telón.
–Bien, recitaré sus respectivos apellidos y vendrán a mí. No tengan ningún miedo, no será ningún procedimiento invasivo. Terminarán sanos y sin ningún tipo de dolor.
El doctor Bushida llega a la letra D y me veo obligada a pararme. Akemi me susurra unas palabras reconfortantes, unas que necesito y ante las que solo asiento. Nerviosa, avanzo por el costado.
Mis zapatillas retumban contra las escaleras a medida que subo hasta la tarima.
Nos señala cubículos medianos. Cada uno ingresa a uno diferente, como había visto hacer a los anteriores. El proceso es rápido: unas inyecciones fugaces y los enfermeros se apartan. El que me han asignado tiene alrededor de veinte años, y no hace más que agachar la cabeza hacia las muestras de mi sangre. Las examina, juntándolas con otro químico hasta que el color carmesí se vuelve transparente.
No le presto atención, aunque debería. En vez de eso, poso la mirada en los chicos que se encuentran sentados dentro del cubículo. Esas caras son desconocidas para mí, por lo que deben de ser de otros refugios. Eso es extraño: ¿por qué el doctor Bushida tendrá a estos chicos?
Me encuentro con unos ojos de un precioso tono zafiro, que me observan sin disimulo. Provienen de un chico, supongo de mi edad. Lo enfrento con la mirada sin poder evitarlo, otra de mis costumbres competitivas. Sin embargo, él no cede; más bien parece cómodo, confiado en sí mismo, y yo soy la que aparta la mirada tras unos segundos. Qué vergüenza.
Sigo con la mirada al enfermero. Este tiene un semblante muy distinto al que lo había visto representar. Ahora sus ojos están abiertos al máximo, sus labios se han despegado y toma respiraciones agitadas y profundas. Se incorpora de manera brusca y coge el frasco de mi sangre, para luego salir trotando de allí. Me percato de su sonrisa justo antes de que desaparezca, y eso me da un mal presentimiento.
–¿Qué es lo que pasa? –digo alzando la voz, pero no hay respuesta.
Me yergo de nuevo y veo al mismo chico de ojos azules frente a mí. Debo centrarme en descubrir lo que está pasando. Esaes la prioridad ahora.
Sin embargo, uso esos escasos segundos para apreciarlo a él. Es... Es una sensación. No sabría cómo definirla. Es algo más bien abstracto. Sí, es apuesto en un modo discreto, pero al mismo tiempo no hay nada que se le parezca. Sus facciones son comunes: nariz recta, mandíbula afilada, pestañas largas, cejas espesas. Pero hay un halo..., una vibra atrapante que me atrae. Es inquietantemente precioso.
No tiene los ojos puestos en mí, sino en los tubos de sangre. Y luego viajan hasta la entrada. Da una larga zancada hacia mí.
–No tenemos tiempo, calla y escucha. No hables con nadie, no respondas a nada. No creas una sola palabra que te digan y así tal vez, solo tal vez, tengas una oportunidad de salir viva de aquí.
Sus palabras me rebotan en los oídos, soy incapaz de procesar su significado. Habla un inglés cargado: británico, deduzco. Ahora es cuando me doy cuenta de que algo sí va mal y que él lo sabe.
–¿Qué está pasando? –murmuro con un hilo de voz.
Todo sucede en una fracción de segundo. Su mano baja hasta la mía y me muestra un simple pedazo de papel cuadriculado. Mis ojos se dirigen como disparos hacia los dos hombres que entran; el doctor Bushida es uno de ellos. Me miran y comparten un cuchicheo. El científico le da una señal casi imperceptible a alguien detrás de mí. Luego otra enfermera hace que los chicos se paren.
–Los llevaremos a otro lugar –informa la mujer, con un tono melódico–. Síganme.
–Y tú también. –El doctor me ha hablado con una sonrisa.
Yo hago lo que me ordenan. En ese momento de perplejidad, donde mi cerebro se estruja por encontrar soluciones, solo sigo a los demás.
Algo cae de mi regazo cuando me muevo. El papel. Lo recojo con recelo. A unos metros del doctor y el enfermero, me permito abrirlo. «HUYE. LA ÚLTIMA PUERTA DEL PRIMER PISO. 009».
Dice esto con letras grandes, marcadas con pasta negra.
Las palabras provocan que mi corazón dance a un ritmo trepidante. El chico pasa a mi lado y me lanza una mirada de puro terror.
Luego se va.
Capítulo 2
Corre
KARA
El mensaje me descoloca. Lo releo una y otra vez, como si así las letras pudieran cambiar y formar una oración menos inquietante. Pero no importa cuántas veces le preste atención, es inútil. La palabra “huye” sigue activando todas las alarmas en mi cerebro. El pánico me impide aclarar mis pensamientos.
Cuando salgo de mi estupor, alzo la mirada y busco al chico. Él camina entre los demás adolescentes, justo detrás de los enfermeros. Los de bata blanca lideran la marcha y, de vez en cuando, me dirigen alguna mirada, como si quisieran confirmar que sigo con ellos.
No dudo en abrirme paso entre el grupo, decidida a agarrarlo de una oreja y exigirle respuestas. Intento relajarme, diciéndome que es una broma. Lo más probable es que él crea que soy una víctima fácil y que todo este asunto no vaya más allá de un chiste. Pero la manera en la que me observó, como si fuera una prisionera a punto de ir a la horca, y cómo se me acercó, con una expresión aterrada estampada en sus ojos, me hacen rechazar esa teoría. Además, ¿quién en su puta vida haría una broma así en una situación tan extraña como esta?
Llego hasta su lado y él me ignora, lo que me enfurece aún más. Subo la nota hasta la altura del pecho y la muevo en el aire.
–¿Qué... es... esto? –le exijo saber, con un tono demandante pero calmado. Lo último que quiero es que note mi urgencia.
–Solo hazlo –me responde con voz ronca–. Tú conoces esta escuela. Hazlo.
De modo que sí habla, es un progreso.
Su tono está impregnado de poder, como si fuera una orden en vez de un consejo. A mí nadie me dice qué hacer, y menos un chico que acabo de conocer.
Me recuerda a Josh, mi odioso compañero de clase de Álgebra. Pero este chico no tiene el rostro burlón o la expresión vacía y superficial. En cambio, sus ojos están llenos de conocimiento, de un abismo de tranquilidad.
Pero no puedo distraerme ahora.
–¿Qué pasa? –pregunto, ya sin preocuparme por ocultar mi desesperación. Como no recibo respuesta alguna, lo agarro del brazo y agrego–: ¡Ey!
Él se detiene y se voltea para enfrentarme. Ahora puedo ver su ceño fruncido y los músculos en sus brazos tensarse.
Me toma por sorpresa cuando su otro brazo me sujeta la muñeca y me acerca a él tanto que puedo sentir su respiración en la oreja. Intento apartarme, pero eso solo provoca que su agarre se cierre aún más.
–Mira, te lo diré una vez. Te van a llevar, lo quieras o no. Y, cuando lo hagan, no volverás a ser libre.Esta es tu oportunidad. Tú conoces estas paredes, así que todavía estás a tiempo de huir.
Su voz es apenas un susurro de entre los miles de voces indistintas que hay en el auditorio, pero lo escucho. Cada maldita palabra llega a mí con suma precisión.
El chico me suelta y vuelve a integrarse en el grupo, que se ha detenido al final de la sala.
–¿Por qué me ayudas?
Se detiene de nuevo y, cuando me acerco, su semblante está perdido. Lo veo encogerse de hombros.
–Eres la única que ha tenido los mismos resultados que yo en los exámenes. –Juega con los dedos, repletos de anillos, y por primera vez baja la mirada–. Y a mí no me ha ido muy bien.
Se aleja antes de que yo siquiera pueda abrir la boca. Me quedo sola en el pasillo. Millones de ideas me golpean la cabeza como balas siendo disparadas. Me aturden con cada golpe. La pólvora se me incrusta en los ojos y me nubla la visión.
Es demasiado. No entiendo nada, no puedo entenderlo.
«Huye. No volverás a ser libre. Huye».
Por más que lo repita, no le encuentro sentido.
«Huye».
¿Por qué me afecta tanto? ¿Cómo sé que lo que dice es cierto?
Esas preguntas me provocan incertidumbre, no me guían a una solución.
«Te van a llevar. Huye».
Basta. Mis propios pensamientos me abruman. Son muchas preguntas, pero ni una sola respuesta. El nudo que se forma en mi tráquea me dificulta la respiración. Mi pecho se vuelve pesado. Debo salir de aquí.
Esa no es una respuesta, pero no tengo tiempo. Me decido por creerle y me volteo para salir corriendo por la última puerta del primer piso. Alguien me llama a la distancia. Un hombre. No aminoro el paso. Oigo zancadas por el pasillo, largas e intimidantes. No me atrevo a darme la vuelta a medida que doblo al final del corredor.
La escuela es amplia y significa un escape fácil para mí, pero un laberinto para los extraños. En todos los niveles hay intersecciones, corredores sin salida, pasillos ocultos y recovecos angostos. Puedo usar su infraestructura a mi favor.
Bajo las escaleras y me encuentro con un guardia. Lleva puesto un uniforme gris y blanco sobre el tonificado cuerpo. En cuanto me ve, se acerca un dispositivo pequeño a la boca y enuncia:
–La tengo a la vista.
Mierda, el escape discreto no ha funcionado.
–Ey. –Él atrae mi atención–. No pienses en huir solo.
Corro en la dirección opuesta. Mis piernas se mueven con una rapidez sorprendente para mí; de hecho, percibo ahora músculos que no sabía que tenía. El hombre grita algo y el sonido de sus botas opaca la de mis Converse marrones. Mi cerebro está guiado por el miedo, es decir, por la parte que no razona, que no analiza.
«Te van a llevar. Huye. Esta es tu oportunidad».
Choco con un cuerpo, más pequeño y delgado, que tropieza hacia atrás, y caigo con las manos y el trasero al suelo. Después, me levanto y me aparto el pelirrojo cabello del rostro. Me preparo para huir de nuevo cuando distingo esos ojos almendrados y un suéter de lana azul.
–¡Akemi!
Los músculos de su cara se relajan.
–¡Kara! ¡Perdón, venía corriendo del baño y…!
–¿Qué? ¿Corriendo?
–Ay, no... –Ella mira detrás de mí y luego a sus pies. Las manos le tiemblan cuando tocan su ropa–. Nos están..., nos están sedando.
–¿¡Qué!?
–¡No lo sé! Solo sé que salí del baño y todos caían. Esos guardias..., esos hombres se los llevaron a todos. ¡Se los están llevando a todos!
Los ojos de Akemi se conectan con los míos y el pavor impregnado en ellos me conmociona. Ella se acerca y me toma de las manos.
–¡Tenemos que irnos, Kara! Ellos no son quienes dicen...
–Alto.
Dos hombres se paran en ambas direcciones. El que habla, calvo y bajo, avanza hacia nosotras de forma cautelosa. Acto seguido, le dirige una seña a su compañero para que haga lo mismo.
Mi mente se desactiva y siento que todo a mi alrededor sucede lejos de mi radar, al otro lado de una niebla oscura. No digo nada, a diferencia de Akemi, que se para frente a mí y me cubre ante los hombres.
–¡No! ¡No, por favor! ¡No diremos nada, lo juro! –chilla Akemi.
–Cálmate –manda el que se acerca desde mi lado. Su voz me parece solo un eco–. Están a salvo con nosotros.
–¡No! –La voz de mi amiga suena desesperada, a punto de quebrarse–. ¡Vi lo que les hicieron a los demás!
Por el rabillo del ojo veo cómo el guardia calvo baja la mano hasta el costado. Sobre su uniforme, sobresale una pistola.
Y todos mis sentidos vuelven.
–Detente –le ordeno, señalando la pistola que toca con la yema de sus dedos–. Al ver el arma, Akemi suelta un grito–. Para, para, por favor, para –le ruego con unas lágrimas saladas recorriéndome las mejillas. Pero él saca la pistola de su funda y nos apunta a nosotras–. ¡Que la dejes! ¡Nos matarán!
El otro hombre da un paso hacia nosotras. Agarro a Akemi y me voy con ella hasta la ventana; luego me doy cuenta de que toda su cara está surcada por lágrimas. Su expresión contiene tal desolación que me entran unas ganas terribles de abrazarla.
–Ni se les ocurra –nos advierte uno de los guardias.
–¡No iremos con ustedes! –grito–. ¡Déjenos ir!
–No diremos nada, no diremos nada –sigue repitiendo Akemi–. No diremos nada, por favor.
–No tienen opción.
Siento un agarre en la muñeca y el guardia, de barba y pelo rubio, me sacude hacia él.
–¡No! –Akemi salta hacia mí, cargada de terror–. ¡Akemi! ¡No! ¡Para!
Trato de alejarla. Le harán daño.
Pero ella no escucha y se abalanza contra él.
–¡Atrás! –grita uno.
–¡Kara!
–¡Akemi, no!
–¡Atrás, ya!
–¡Que la suelten!
Un disparo resuena en el aire y la sangre me salpica en la nariz y bajo los ojos. Akemi cae ante mis pies con un agujero en la frente, marca de la bala que le arrebata la vida.
Capítulo 3
Aires de rebelión
KARA
Solo veo nieve. Silenciosa y delicada. Abarca todo lo que me rodea. Me acuerdo de la helada que nos azotó hace dos años en la academia. La nieve perduró quince meses. Y durante ese tiempo espantoso mis manos sufrieron quemaduras. La mayoría, poco graves, pero sí muy molestas.
Esta es idéntica. Brinda un aire pacífico, como si contuviera un aura liberadora. Sin embargo, a pesar de toda esa libertad que este clima me transmite, no soy libre. Nadie aquí lo es.
Avanzamos en filas por un sendero pavimentado, demasiado juntos para sentirme cómoda. Los guardias nos rodean mientras caminan imponentes. Cada vez que mi nerviosa mirada recae en los rifles que portan, un temblor me recorre la columna.
No puedo creer que llegaron al refugio como unos servidores inocentes del gobierno. No puedo creer que la mataran. De algún modo, todo esto se siente falso, surreal, demasiado atroz para estar sufriéndolo.
Llevarnos es ilegal, no cabe duda. Y ni hablar de traernos a una tierra inhóspita. El único rastro de intervención humana es la construcción de un edificio exageradamente alto. Tiene muchísimas ventanas, alineadas como barrotes y todas del mismo tamaño.
Es ridículo: por más que piense en todo lo que han hecho hasta ahora, no le encuentro sentido. ¿Por qué entrar a la academia con la imagen de unos santos si luego sacan armas y nos secuestran? Después de todo, somos adolescentes. ¿Para qué servimos salvo para hacer estupideces y dejar un tremendo lío en cualquier sitio al que vayamos?
A unos metros está la gigantesca instalación. Es de un gris más opaco que la nieve. Posee un tamaño colosal y es ancho, robusto. Como un tornado a punto de tragarme.
Solo puedo pensar en una prisión. Una cárcel fingiendo ser una dulcería. Un asesino vestido de ángel.
Los guardias nos guían a una de las muchas puertas de hierro. En el momento en el que pongo un pie dentro, el bullicio me tortura los oídos. Son voces atemorizadas, furiosas o a mitad de un llanto.
Me dedico a examinar a la masa de chicos y chicas. Son más de mil, supongo, y se hallan todos amontonados en un salón cuadrado y enorme.
Las paredes deben de ser de algún material que aísle el frío, pues me encuentro en un ambiente cálido, casi acogedor. Detengo ese pensamiento antes de que tome forma. Esta es una jaula en la que nos encerraron y, por tanto, es todo menos acogedora.
Siento empujones en la espalda, así que trato de caminar, pero solo logro dar unos pasos cortos e indecisos. Nos ponen en filas de a dos. Me veo parada al lado de un chico de piel tostada y ojos aceitunados. Lleva un jersey rojo... No, hay pequeñas manchas blancas aquí y allá. Aparto la mirada. Su polar no es rojo, solo está cubierto de sangre.
Me atrevo a curiosear en qué estado vienen los demás. Hay muchos rostros desconocidos, por lo que asumo que lo que nos ha sucedido a nosotros también lo han vivido muchos otros refugios.
Después de varios minutos, me encuentro al final de la hilera. Allí me esperan dos mujeres, jóvenes a mi parecer. Su compasión y amabilidad me aturden. Se ven tiernas, pero no hay nada de tierno en lo que me hacen.
Con un aparato que jamás he visto en mi vida, me graban un símbolo en la mano izquierda. Me dibujan un sol, negro en su totalidad, con una enredadera de espinas atravesándolo. Debe de tener algún significado, lo sé, pero no me da tiempo de analizarlo, puesto que me empujan para que siga caminando.
–Hasta el final del pasillo –me informa una–. Solo hay una puerta.
Mis pies están hechos de cemento: me es imposible dar aunque sea unos pasos. No sé qué estoy haciendo, no sé por qué estoy aquí. Joder, ¡no sé siquiera dónde estoy parada!
Es como si toda mi vida hubiera sido intercambiada por la de otra persona con solo un chasquido del dedo. Y tengo que adaptarme, pues sé que no voy a volver atrás.
Me invade la urgencia de vomitar. En vez de eso, opto por la alternativa que no me hace ver como una desquiciada. Reúno cuanta cordura y paciencia me quedan, y me obligo a caminar. Sigo a unos desconocidos hasta traspasar unas puertas de acero. Pronto estoy erguida frente a un salón que es casi idéntico al auditorio de la escuela, salvo por el hecho de que está construido como una aula de universidad. Las escaleras tienen forma de medialuna, inclinadas hacia el centro de la estancia, y las sillas se alinean siguiendo la curvatura en forma de arco.
Pude haber buscado una salida, un hueco por el cual escabullirme, pero de nuevo mi mente divaga en torno a la situación absurda en la que me encuentro.
Unas luces blancas se encienden sobre nuestras cabezas. Me recuerdan a los reflectores de una obra de teatro que vi con mis padres cuando era pequeña.
Todos los chicos se apresuran a buscar asiento.
Si antes pensé que mi colegio estaba sobrepoblado, esto lo supera. La sala rebosa de niños. Están sentados, recostados en las paredes o acuclillados en el suelo. Los que no encuentran un lugar apropiado se instalan en el espacio que hay entre los pies de la gente. El pecho se me oprime, ¿para qué usarán a tantos niños?
Alguien entra, dos adultos. Una mujer de belleza sutil, cabello blanco y corto, nariz respingada y un cuerpo envidiable. Y la acompaña un hombre aún más alto y con barba corta, pero negra. El doctor Bushida.
La sala enmudece ante la presencia de sus anfitriones.
–Bienvenidos, nuevos Umbras. Espero que se sientan cómodos en nuestra acogedora morada. –Por supuesto, es la cárcel soñada–. Creo que debo empezar por una disculpa para que vean que los entendemos. Comprendemos que todos están confundidos, aterrorizados y recelosos. Entendemos que todos aquí son supervivientes de un mundo en ruinas. –Toma una pausa y respira hondo–. Pero vengo a decirles que no deberían sentirse así, como cachorros a punto de ser apaleados. No deberían solo sobrevivir. No es lo que nos merecemos. No es lo que se merecen. Por eso y muchas otras razones, deben tener clara una cosa: lo que hacemos aquí en la IDRIS es crear un futuro que ustedes disfruten. Trabajamos duro para crear una nación unida, un planeta unido. Pero necesitamos su ayuda. Con sus capacidades y disposición, ustedes pueden crear un mundo donde sean más que supervivientes. ¡No estén tristes! ¡Aquí ustedes serán protagonistas de uno de los mayores experimentos del mundo!
Silencio.
Sus frases resuenan en mi interior, aunque solo unos fragmentos. Los que más me impactan.
–Espero que no les quepa duda de cómo funcionarán las cosas aquí en la IDRIS. Explicaré las reglas bajo las cuales conviviremos, ¿de acuerdo? –Su semblante se torna serio. ¿Y malvado tal vez? –. Las puertas al exterior permanecerán cerradas para todos los Umbras, sin excepciones.
Se produce agitación en el grupo.
–Los Umbras solo podrán ir a la cafetería o al gimnasio en horarios específicos, sin excepciones.
Unos chicos empiezan a musitar con exasperación.
–Los Umbras no pueden salir de su habitación a menos que los acompañen guardias. Sin excepciones. Se mantendrán cámaras en las puertas que dan al exterior. Está prohibido el contacto entre Umbras que no sean del mismo grupo, sin excepciones.
Mi mente es incapaz de seguirle el paso. Una parte del cerebro me palpita con alarma y me tensa los músculos, pero la otra me aguza el oído para captar cada letra formulada por el doctor.
–Todo lo que los doctores ordenen es obligatorio cumplirlo. Sin excepciones.
Algunos se levantan de su asiento y ahogan unos gritos.
–Habrá toque de queda desde las once de la noche. Sin excepciones.
Ahora solo oigo ecos. Mis emociones me sumen en un revoltijo sin fin, tan intensas y negativas que me destruyen. Revivo las palabras con la esperanza de que cambien su significado.
–Existirán castigos para todo aquel que no cumpla con...
Basta, esto es una puta pesadilla.
–Se abrirá fuego a cualquiera que traspase el perímetro.
No.
–Sin excepciones. No se tolerarán actitudes desafiantes...
¿En dónde me metí?
–Sin excepciones.
Se forma un silencio abrumador. El doctor espera que las palabras me penetren y carcoman poco a poco. Quiere verme analizarlas, hasta que caiga en la conclusión insatisfactoria (pero verdadera) de que de aquí no salimos. Que la IDRIS es nuestro hogar ahora.
Un chico de complexión raquítica y ropa mugrienta se yergue unos escalones más abajo.
–Quiero saber dónde están mis hermanos –reclama con voz ronca. Algo en su tono de voz me indica que no hace mucho estuvo llorando. Parece quebradiza–. No sé si están en esta sala, solo son dos años menores que yo.
Mantengo una mirada acusadora en el doctor. Él solo junta las manos y asiente con la cabeza.
–Esa información es privada...
–¡¿Y dónde están los míos?! –La voz proviene de una chica de estatura muy baja y cabello voluminoso–. ¡Yo quiero hablar con el encargado de todo esto! ¡Es completamente ilegal!
En solo un segundo, muchos otros adolescentes se suman a la protesta.
–¡Sáquenos de aquí ahora!
–¡Díganos la verdadera razón por la que estamos aquí!
–¡Queremos la verdad!
El poder de estos chicos obliga al doctor a retroceder.
Y ahí la cosa se nos va de las manos.
Se alzan de uno en uno y pierden el control. Muchos corren hacia la figura de autoridad para increparlo por la injusticia de su situación. Los más cobardes (o los más listos) aprovechan el caos y los gritos para abrir las puertas y tratar de correr. Yo me mantengo lejos de la tarima. Pienso en esconderme en una esquina: así puedo pasar desapercibida entre la masa que se empuja y patalea.
Están furiosos, y con mucha razón. No obstante, la violencia en sus actos se torna aterradora. Juro ver a unos niños cayendo a trompicones por los asientos, producto de la agresividad. Una niña de aspecto enfermizo llora al lado de mí, sosteniéndose un hombro, que le cuelga más abajo de lo normal.
Mi pulso se acelera y las palmas me sudan entre los dedos, los que se hallan tan apretados que carecen de color. Mis ojos corren entre la gente a una velocidad que me marea. Tengo que salir de aquí. Pero, antes de dar un paso, las luces en las esquinas se apagan como un rayo que sacude la tierra, impetuoso y fugaz.
El doctor Bushida da unos pasos, sus botas retumban sobre los chillidos desesperados.
–¡Basta!
Un golpe, un alarido y caigo sobre un asiento. Mi cabeza se estampa contra el metal.
Capítulo 4
El laberinto
KARA
El doctor Bushida tiene un moretón en la mejilla del tamaño de una cereza, de un color berenjena en el centro y un aura verde cartuja rodeándolo. Me pregunto cómo se lo habrá hecho. No, más bien quiénse lo habrá hecho.
Todos los chicos sentados a las afueras del edificio tienen el rostro arrugado por la rabia. En lo único que piensan es en oír esos gastados huesos que él posee quebrarse tal palo seco... Un pensamiento que comparto, debo decir.
Hace más de una hora que nos tienen a la espera, sentados en un jardín nevado y sombrío que recorre miles de kilómetros hasta chocar con un bosque del mismo aspecto deprimente.
Recién el doctor se ha dignado a enfrentarnos y refleja el mismo rostro que tenemos.
–Son unos críos... –se queja para sí.
La brasa café de sus ojos es peligrosa y me atemoriza no por lo que pueda decirnos, sino por lo que pueda hacer. Él tiene el control sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y ese hecho me aprieta el pecho con una fuerza asfixiante.
–Me han hartado –nos grita con las venas del cuello en la máxima tensión–. Les hemos ofrecido un puesto en el mayor experimento de este país y así es como nos pagan... Ustedes no saben... ¡No saben nada!
Tarda un momento en hacer que su respiración vuelva a ser rítmica, pero, cuando lo consigue, ya no hay un fuego abrasador en su semblante. No, uno más frío y cruel lo reemplaza. Ahí es cuando me paralizo. Porque se ha calmado, y eso no es bueno.
Vuelve a fijarse en nosotros, si bien esta vez con una postura más intimidante, más... cuerda.
–Esto es lo que haremos. ¿Ven los árboles más adelante? Más allá de eso está el laberinto de nuestro jardín. El juego es simple: entrarán allí y buscarán la manera de salir, cueste lo que cueste. Les daremos pistas para que salgan en el menor tiempo posible. Este es el primero de los dos niveles. Si sobreviven, ganarán un espacio en nuestra instalación, lo que significa comida y techo asegurados, más nuestra protección.
Un chico de voz aguda se esfuerza en preguntar:
–¿Y qué pasa con los que no lleguen a la salida?
–Eso, que no llegarán a la salida.
Es una amenaza infiltrada, casual. Pero de igual manera mortífera.
Me muerdo las uñas con agitación creciente. Se están apoderando de lo que me queda de cordura.
No puede ser que nos maten. No puede ser.
Sigo repitiéndomelo, e ignoro la sangre que me emana de los dedos. Hasta que su color carmesí me mancha la ropa y la decora con un patrón de motas opacas.
Tengo la discreta esperanza de que alguien, cualquiera de estos chicos que se creían poderosos horas antes, se atreva a protestar ahora.
Una ráfaga glacial zumba al lado de mi oído, pero el viento es lo único que pasa. No hay ningún héroe ahora, así que los miles de chicos aglomerados en el jardín de la IDRIS permanecemos mudos y la llama de rebeldía que ondeaba entre nosotros se extingue como vapor en el cielo.
En silencio, aceptamos nuestro futuro.
En silencio, le permitimos a la IDRIS controlarnos.
El doctor Bushida alza las manos paulatinamente.
–¡Arriba! –vocea.
Nos erguimos con desgano, pero obedecemos de todas formas.
–Bien, se posicionarán por estatura: los más bajos irán adelante y los más altos, atrás.
Me toca prepararme en la octava columna, en una de las diez filas que se forman poco a poco.
–¿Están listos? –ríe el doctor.
¿Es que acaso es tan pérfido que disfruta de vernos sufrir? No habla por unos segundos. La espera me agobia y mi corazón acelera su ritmo, como si quisiera apresurar el tiempo.
–¡Ya!
El relámpago nos azota como una corriente eléctrica y la gente se vuelve loca.
Me golpean contra el suelo y me quedo con la mejilla en la nieve. La chispa de energía me impacta las articulaciones y de pronto me doy cuenta de que de esto depende mi vida. Este juego garantiza mi seguridad. Quiero ganarlo... Voy a ganarlo.
Me yergo a trompicones y las piernas me empujan hasta hacerme alcanzar una velocidad vertiginosa. Mis dientes se aprietan hasta castañetear cada vez que me veo obligada a saltar sobre un niño derrotado por el salvajismo de los presentes.
Me permito ayudar a los que puedo, pero mis acciones no me benefician en absoluto. Entre la multitud, observo a la mayoría de los adolescentes zambullirse en la maleza. Avanzo con más urgencia. Los músculos de mis piernas palpitan en reproche. Sin embargo, mi mente es más resistente.
Traspaso el bosque sin importar las astillas, ramas y raíces que se interponen en mi camino. Y, cuando llego al laberinto, no me doy el tiempo siquiera de admirarlo antes de entrar.
Doy unos pasos, desorientada, y echo un vistazo a mi alrededor. Las paredes del laberinto están compuestas por enredaderas de un verde apagado, que me recuerda a la albahaca por una extraña razón. Su altura me impide ver los otros pasillos y sigo adelante solo para buscar a mis otros compañeros. Con un poco más de seguridad, troto por la nieve. Finalmente, unos chicos pasan a mi lado y doblan en una esquina a unos pocos metros de mí.
Al llegar, puedo ver a millones de chicos y chicas, asustados y congelándose. Toda mi valentía viaja a oriente cuando una chica más pequeña que yo corre despavorida hacia nosotros, viniendo desde uno de los pasillos de la derecha.
–¡León! –chilla.
En un instante, los gritos de los demás se apagan, como si tuviera puestos unos auriculares invisibles, y todos mis sentidos se centran en la criatura mientras recorro con imponencia el laberinto.
Dicen que los animales de África están extintos, pero la melena es inconfundible, de un precioso color crema áureo. Podría haberme quedado admirando la fuerza de sus patas, su rostro tallado de hambre.
Cuando el león agarra la pierna de una niña de doce años y le aplasta los huesos entre sus fauces, sé que la solución no es quedarse a contemplarlo. Los gritos son ensordecedores, los sollozos hacen eco por las paredes y la ilusión de ganar este juego se sustituye por el martilleo de mi cabeza, que se esmera por buscar una salida.
Me agarro el pelo, tratando de pensar, y es ahí cuando veo al hambriento felino olfateando la nieve. Puede seguir delante de mi pasillo y meterse en el que sigue. Si yo tan solo no hiciera ruido...
Aguanto la respiración y me mantengo firme en el suelo, esperando que él siga su camino. Si me ve, estoy muerta.
Por favor, por favor. Por favor.
El león desaparece y me atrevo a tomar un respiro. No alcanzo a dar tres pasos en mi intento por alejarme cuando alguien cae. Tan solo a unos metros de mí, un cuerpo se parte al impactar contra el suelo. No puedo reprimir un chillido esta vez, al ver una grieta en el lado superior de su cabeza. Su cerebro, de un tono blanco gelatinoso, se abre paso por la nieve.
Como si contemplar tal escena no me dejara lo suficientemente traumada, el león reaparece. Sin embargo, sus ojos no están situados en el chico muerto, sino que se dirigen a mí. Ya viene.
Mi sola opción es correr, por lo que salto sobre el fallecido. Al instante, siento un vómito subirme por el esófago y me muevo por el laberinto.
No es la acción más inteligente; es más, podría ser la cosa más estúpida que he hecho. Sé que pronto me alcanzará, sé que no hay manera de perderlo entre los múltiples corredores. Pero correr es mi única respuesta, y es a la que me aferro.
Hasta que veo a alguien arrastrarse por las enredaderas. Al principio creo que es producto de una alucinación. No obstante, el ondeo de su pelo crespo y sus movimientos torpes me confirman que hay alguien allá arriba. Alguien que aseguró su victoria.
Soy consciente de que hay un león rabioso detrás de mí, pero no me doy tiempo de meditar y salto para aprisionarme sobre los flexibles tallos. Para mi sorpresa, son lo bastante gruesos y pétreos como para soportar mi peso, así que prosigo en el atormentado intento por salvar mi vida.
Le dedico una mirada al león y veo que se ha distraído olfateando el cadáver. Eso me hace ganar tiempo, por lo que alargo mis zancadas, pero las enredaderas me agarran los pies o se resbalan bajo mi cuerpo, lo que atrasa mi huida.
Una fila de espinas ataca mi pantorrilla y se me hunden en la piel. Grito cuando el dolor atrofiante me hace resbalar y me veo caer desde la pared, con un final tan desagradable como el del otro tipo. Soy incapaz de encontrar un gancho, así que alzo los brazos para buscar algún tallo que me sostenga. Mi mano se envuelve en un grupo de ramas y me quedo suspendida en el aire. Lleno los pulmones con cada inspiración, como si fuera a asfixiarme por el susto. Mis pies se mueven con frenesí al mismo tiempo que todo mi cuerpo se une para sacarme del peligro. Reúno los sentidos para mantenerme alerta: aún me faltan algunos metros y el león está ahora justo debajo de mí.
Justo. Debajo. De. Mí.
El león trata de escalar y yo resuello. Mis brazos no tienen tanta resistencia como mis piernas. Mis esfuerzos parecen en vano.
Grito con el cuerpo dolorido y el alma quebrada. El león lanza mordiscos y, por pura fortuna, ninguno toca mis botas.
–¡Ey! –me sorprende alguien.
Subo la vista y entrecierro los ojos antes de distinguir la cara ovalada de una chica en el tope de la pared. Ella se arrodilla y me lanza un tallo.
–¡Rápido, mueve el culo y sube!
No son las frases más inspiradoras, pero eso me sirve para tomar la rama que se me ha ofrecido y escalar tan rápido como puedo, acortar la distancia entre nosotras y apretarle la mano como si se me fuera la vida en ello. De hecho, es así.
La chica me atrae hacia ella y yo caigo en un manto verde y blanco. Me apoyo sobre las rodillas y palmas, y me balanceo. El paisaje aquí arriba se agita y debo parpadear varias veces para que el mundo vuelva a enderezarse.
Miro adelante y, al ver el laberinto ampliarse hasta perderse en el horizonte, estoy segura de que el león es el menor de nuestros problemas.
–Ah, mierda.
Capítulo 5
La ilusión
KARA
–Por favor, no vomites aquí, no ayudaré a una chica que huele a cadáver descompuesto.
Si estuviera en mejor estado, soltaría unos cuantos comentarios mordaces, pero mi cabeza está descolocada del cuerpo y el cerebro me palpita como si tuviera vida propia.
Me paro a duras penas y mis tobillos crujen. Distingo al instante sus rulos de tono castaño y sus ojos almendrados. Es Serein, una compañera bastante agradable del refugio, quien ahora se mantiene alejada de mí, como si de un instante a otro yo fuera a estallar en vómito. Mi orgullo y mi dignidad son lo único que me permiten reprimir ese impulso.
–Estoy bien –aclaro, exhalando, y pongo las manos en mi cintura.
–Sí que te hicieron mierda.
–Qué tacto.
–No busco ser delicada. Si no caminamos, el tiempo se nos irá de las manos y nos matarán a tiros.
–Yo creo que...
–¡No te preocupes! Estoy segura de que saldremos de aquí antes de que baje el sol... Pero estaré más segura si no nos quedamos como un iceberg. Vamos.
Dicho eso, se da media vuelta y trota por el techo.
Atisbo el compacto material de cemento bajo esa mata de tallos y nieve; luego examino el terreno antes de sentirme por completo segura sobre esta superficie y la sigo.
Muchas preguntas me asaltan. ¿Cómo no la he visto llegar? Su altura resalta sobre los demás adolescentes y su melena, espesa y exuberante, solo complementa su peculiar apariencia. ¿Cómo no ha huido? Después de todo, Serein llegó del Imperio de Oriente, debió de haber pasado por esa entrada secreta que el colegio siempre cambiaba de ubicación para mantenerla fuera de nuestro alcance en el caso de que intentáramos fugarnos. Y varios lo hicieron. A Serein le hubiera resultado fácil correr hacia allí cuando la IDRIS reveló sus verdaderos colores. ¿Y por qué me ayuda? No la traté de la manera más amigable cuando nos conocimos.
–¿Cómo hiciste para subir aquí tan rápido? –murmuro, volviendo mis pies más veloces para seguir su ritmo.
Sus zancadas son difíciles de igualar y Serein se dispone a ganar tiempo. A pesar de eso, logro avanzar a su lado.
–Lo pensé poco, la verdad. Todos los chicos me empujaban y, al ver las enredaderas, la idea solo... apareció.
Tal vez está demasiado concentrada en buscar una salida o se siente intimidada por mi presencia (prefiero inclinarme por esta opción), pero Serein rehúsa mirarme. Sus ojos viajan por el interior del laberinto y, cada vez que se acercan a mí, baja la mirada, como si le incomodara.
–Así que... ¿qué estamos buscando? –trato de sonar lo más relajada y desinteresada posible, manteniendo neutro mi timbre de voz.
–Cualquier cosa inusual –aclara, mientras se encoge de hombros–. Alguna pista que nos señale dónde está la salida. Al menos eso fue lo que el doctor nos indicó, ¿no?
–No le creería si estuviéramos en una situación normal, pero, dado que nuestra vida depende de lo que ese viejo diga, yo propongo buscar abajo.
–O en el cielo –me interrumpe–. Una luz, un objeto o una bandera, todo serviría para... ¡Mierda!
En un pestañeo, Serein choca su pie izquierdo contra algo parecido a una roca y, perdiendo la coordinación de ambos, cae con la cara y las manos hacia delante. Yo me detengo y contengo las ganas de reírme al revivir su caída sin gracia ni elegancia frente a mis cristalinos ojos.
–¡No te rías! –reclama Serein, tocándose el tobillo y girando el cuello.
De igual manera, puedo ver la sombra de una sonrisa asomarse entre la comisura de los labios.
–¡No me caí porque sí! ¡Te juro que hay algo ahí!
La chica me señala el lugar exacto donde hace solo un momento chocó con el suelo. Me acerco con seguridad y toco un bulto afilado y recto debajo de las plantas. La curiosidad se activa en mi cerebro como un detector de metales y se aprovecha de mi debilidad para tomar el control. Corto los tallos y aparto los otros.
Me enfrento ahora a una pequeña caja de madera, pintada de un negro obsidiana y recortada de forma triangular. En el centro está tallado en dorado el mismo símbolo que me tatuaron en el dorso de la mano: un sol con unas hiedras atravesándolo. El logo de la IDRIS.
Sonrío con un aura de triunfo: esta es la pista que andamos buscando, aunque Serein no la haya descubierto, a diferencia de lo que habíamos previsto.
Examino el extraño objeto y descifro la manera de abrirlo después de unos desesperados (y vergonzosos) intentos de incrustarle las uñas en la línea hundida que delimita el borde de la tapa con respecto al resto de la caja.
Al abrirla, espero encontrarme con algo extravagante, peligroso y revelador, como una serpiente que nos guiará a la salida o… un hada.
Lo que tengo claro es que me decepciono al ver unos granos cafés que forman un montoncito de tierra…. ¿Será arena? Me la han descrito, pero jamás he visitado la playa, así que no estoy muy segura de qué es. Como sea, se trata de algo muy prometedor.
Serein lo observa con los labios curvados hacia abajo y las cejas un poquito arrugadas. No sé si está asqueada o dolorida. Introduce sus esqueléticos dedos dentro y hurga entre la arena.
–¿Por esto me caí?
Sigo su mano y noto que los contornos de algo empiezan a asomarse.
–Espera. ¡Espera!
Le agarro la mano y la alejo de la caja como si tuviera dinamita. Tomo la punta con deliberada delicadeza y encuentro papel de pergamino con letras cursivas escritas en el centro, calculadas para que la primera y la última palabra queden a la misma distancia de los bordes.
«Salida por fuera buscan, pero el subterráneo es la única forma en la que la encontrarán. Atravesando la muerte, el laberinto dejarán atrás».
Miro a Serein al terminar mi lectura. Sus negras cejas están apretadas sobre los ojos. Ninguna de las dos porta idea alguna de lo que significa. Mi mente está cansada de tantas dificultades y ahora debo resolver un tedioso acertijo.
–Sabes lo que es esto, ¡¿verdad?! –dice Serein a modo de celebración–. ¡Es la pista que estamos buscando! Te apuesto a que ninguno de los otros chicos ha tenido tanta suerte.
El peso de dos rocas cae sobre mi pecho y releo el papel, si bien lo hago cambiando palabras, buscando algo entre las ilógicas oraciones, como si así el mensaje escondido se revelara ante mis ojos. No funciona. El acertijo aún es demasiado complejo para mi cerebro, ya agotado por tener que trabajar durante todo el día.
Subterráneo. Salida. Escondido. Muerte.
Lo medito en silencio y opto por tomarlo de modo literal. ¿Qué más puedo perder si lo hago? Si de un subterráneo hablan, pues eso es lo que voy a buscar.
–Bajemos –dictamino. No suena como una propuesta, y no quiero que lo sea. Me prometí ganar esto y, para lograrlo, debo enfrentarme al peligro antes de traspasarlo.
–¿Qué? ¿Estás loca?
–Si queremos encontrar el subterráneo, como aquí dice, tendremos que buscarlo abajo. Dudo mucho que haya uno a diez metros de altura.
Le entrego una mirada sarcástica, pero mi último comentario le rebota en la coraza que usa cuando ella se adentra en sus pensamientos.
Serein se acerca al borde y niega con la cabeza.
–No lo sé. Bien podría haber algo aquí arriba. Tal vez un escondite entre las paredes, o incluso una puerta secreta. Tenemos que estar abiertas a nuevas opciones.
–Serein, deja tu irritante optimismo de lado y seamos realistas. No podemos perder más tiempo. El león ya no está y, si queremos salir de este infierno, tenemos que dejar de dudar tanto, tirarnos abajo... ¡y buscar el jodido subterráneo!
–¡Está bien! ¡Está bien! Iremos abajo... y un león nos comerá la carne y sacará los intestinos.
Su miedo me exaspera, pero decido ignorarlo. Serein sacude la cabeza para alejar esos oscuros escenarios fuera de ella y yo me propongo bajar por el revoltijo de plantas.
Me apuro a bajar lo más rápido que pueda, hasta que sus frases de apoyo moral ya no pueden oírse. La idea de que el vigoroso león esté debajo de mí, preparándose para tragarme entre sus fauces, me martillea el interior, buscando un hueco en el que abrirse paso hasta invadir mi faceta más vulnerable. Pero el pensamiento de que el animal está perdido en la inmensidad que significa el laberinto me reconforta y prosigo hasta llegar al lado de Serein, a quien se le sacude el cabello por lo brusco que mueve el cuello, escudriñando el pasillo en busca de una amenaza.
–Sigue así y terminarás como un búho –le digo con pesar.
Ahora, veamos, que hay que ganar este juego maldito.
Llevamos apenas unos cuantos pasillos en nuestra búsqueda cuando Serein decide deleitarme con su voz. A veces no soporto su necesidad de hablar todo el tiempo.
–Oye... –empieza, como si estuviera tanteando el terreno antes de hacer una pregunta incómoda–. ¿Por qué eras tan solitaria en el refugio?
Y… ahí está. Ni en medio de un experimento me puedo olvidar de mi pasado.
–No creo que sea el mejor tema de conversación ahora.
–¿Por qué no? No es como si alguien fuera a escucharnos –ríe, y me da un empujón en el hombro. Al notar que no cedo, continúa–: Siempre estabas sola, y cada vez que alguien se acercaba lo matabas con la mirada... ¿Hay algún tipo de historia de antes de que llegaras al refugio?
–Ninguna –suelto, tajante. Por el rabillo del ojo veo que Serein se sobresalta por el tono brusco impregnado en mi voz.
Me paso las manos por la cara y empiezo de nuevo. A veces estoy tan harta de mi carácter...
–Cuando llegué al refugio, dejé a mi familia atrás. Lo único que tenía eran mis padres, y me los arrebataron. –Exhalo–. Soy parte del uno por ciento que tiene a sus padres vivos y me alejan de ellos.
Serein hace una mueca con los labios, sin mirarme.
–Oh. Lo siento mucho... Tal vez fue para mejor, ¿sabes? Puedes crecer en un lugar seguro hasta que seas mayor y luego reencontrarte con ellos.
Bajo los ojos hasta mis zapatillas y golpeo un pedazo de nieve.
–Tal vez.
–Estoy segura de que sí.
–El punto es que me molestaba que la gente se acercara a mí como si fuera un perro maltratado. No quería su compasión. No quería su consuelo. Pero se aparecían en todos lados, como si me estuvieran acechando. Incluso llegué a pensar que podían ser una especie de...
Paro en seco. Un segundo. No, no, no. Esto no puede ser posible. Por un minuto se me olvida cómo respirar.
–¿Kara?
Serein se sitúa frente a mí. Abro la boca, pero ningún sonido sale de ella. Me bloqueo por el golpe de información.
–¿Viste si el león dejaba huellas?
–¿Eh?
–Que si el león dejaba algún rastro de sus pisadas.
–Eh..., no lo sé, pero...
–Yo estuve ahí –susurro con la mirada ida, uniendo los fragmentos que recomponen dicha escena.
Me convenzo de que el león existe, de que la IDRIS no me ha engañado una vez más. El león corría, pero sus redondas patas no hacían ruido sobre la escarcha. ¿O es que estaba demasiado desesperada por salvar mi vida como para darme cuenta?
–¡No me estarás diciendo que el león era una clase de espejismo! ¿O sí? No tendría ningún sentido. ¡Vimos cómo destrozó la pierna de ese pobre niño!













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















