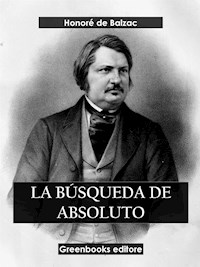
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«La búsqueda de lo Absoluto» es una novela que apareció por primera vez en 1834. La obra consta de siete divisiones de capítulos, como Scène de la vie privée. Como novela independiente fue publicada en el año 1839 por Charpentier; y tomó su lugar final como parte de la Comedia Humana en 1845.
Para el desarrollo de esta obra, el astrónomo Ernest Laugier ayudó a Balzac en el uso de la terminología química que el autor francés emplea en «La búsqueda de lo Absoluto».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Honoré de Balzac
Honoré de Balzac
LA BÚSQUEDA DEL ABSOLUTO
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-102-1
Greenbooks editore
Edición digital
Enero 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
LA BÚSQUEDA DEL ABSOLUTO
LA BÚSQUEDA DEL ABSOLUTO
I. La Casa Claes
Existe en Douai, en la calle de París, una casa cuyo aspecto, disposiciones interiores y detalles, han conservado, más que cualquier otra vivienda, el carácter de las antiguas construcciones flamencas, tan ingenuamente apropiadas a las patriarcales costumbres de ese buen país; pero, antes de describirla, quizá sea preciso establecer, en interés de los escritores, la necesidad de esos aderezos didácticos contra los cuales protestan ciertas personas ignorantes y audaces que quisieran emociones sin sufrir sus principios generadores, la flor sin la semilla, la criatura sin la gestación. ¿Sería, pues, el arte considerado como más vigoroso que la naturaleza?
Los acontecimientos de la vida humana, bien sea pública o privada, se hallan tan íntimamente ligados a la arquitectura, que la mayoría de los observadores pueden reconstruir las naciones o los individuos en toda la verdad y autenticidad de sus costumbres a través de los restos de sus monumentos públicos o por el examen de sus reliquias domésticas. La arqueología es a la naturaleza social lo que la anatomía comparada a la naturaleza orgánica. Un mosaico revela toda una sociedad, lo mismo que un esqueleto de ictiosaurio da a entender toda una creación. Por ambas partes, todo se deduce, todo se enlaza. La causa hace adivinar su efecto, como cada efecto permite remontar una causa. El sabio resucita así hasta las verrugas de las antiguas épocas.
De ahí proviene sin duda el prodigioso interés que inspira una descripción arquitectónica cuando la fantasía del escritor no desnaturaliza sus elementos; no todos pueden ligarla al pasado por rigurosas conjeturas, y para el hombre el pasado se asemeja singularmente al futuro. Contarle lo que fue, ¿no es casi siempre decirle lo que será? En fin, es raro que la pintura o la descripción de los lugares donde se desarrolla la vida no recuerde a cada cual sus deseos frustrados o sus esperanzas en flor. La comparación entre un presente que defrauda las secretas apetencias y el futuro que puede realizarlas es una inextinguible fuente de melancolía o de dulces satisfacciones.
Así resulta casi imposible no sentir una especie de enternecimiento con la pintura de la vida flamenca, siempre que estén bien traducidos los rasgos accesorios. ¿Por qué? Acaso se deba a que, entre las diversas existencias, es la que mejor representa las incertidumbres del hombre. No va acompañada sin todas las fiestas, sin todos los lazos de la familia, sin un benéfico acomodo que testimonia la continuidad del bienestar, sin un reposo que se parece a la beatitud; pero sobre todo expresa la calma y la monotonía de una felicidad cándidamente sensual en la que el goce ahoga al deseo, precediéndole siempre. Por mucho precio que pueda conceder el hombre apasionado a los tumultos de los sentimientos, no ve jamás sin emoción las imágenes de esta naturaleza social cuyos latidos del corazón se hallan tan bien acompasados que las personas superficiales la acusan de frialdad. La masa prefiere generalmente la fuerza anormal que desborda a la fuerza igual que persiste. La masa no tiene tiempo ni paciencia para constatar el inmenso poder escondido bajo una apariencia uniforme. Y así, para impresionar a esa muchedumbre arrastrada por la corriente de la vida, la pasión, lo mismo que el gran artista, no tiene otro recurso que ir más allá del objetivo, como lo han hecho Miguel Ángel, Bianca Capello, la señorita de la Valliere, Beethoven y Paganini. Únicamente los grandes calculadores piensan que no hay que sobrepasar jamás ese objetivo y no tienen respeto sino por la virtualidad impresa en una perfecta ejecución que pone en toda obra esa profunda calma cuyo encanto prende en los seres superiores. Ahora bien, la vida adoptada por ese pueblo esencialmente ahorrador colma perfectamente las condiciones de felicidad con que las masas sueñan para la vida ciudadana y burguesa.
El más exquisito materialismo está grabado en todas las costumbres flamencas. El confort inglés ofrece tintas secas, tonalidades duras, mientras que en Flandes el viejo interior de los hogares deleita la vista con colores blandos, por una auténtica sencillez, una cabal llaneza; implica el trabajo sin fatiga; la pipa denota una feliz aplicación del farniente napolitano; además, acusa un sentimiento apacible del arte, su condición más necesaria, la paciencia y el elemento que hace sus creaciones duraderas, la conciencia; el carácter flamenco está en esas dos palabras, paciencia y conciencia, que parecen excluir los ricos matices de la poesía y dar a las costumbres de este país la misma uniformidad que sus vastas llanuras, la misma frialdad de su brumoso cielo. Sin embargo, no es así. La naturaleza ha desplegado su poder modificándolo todo, hasta los efectos del clima.
Si se observan con atención los productos de los diversos países del globo, inmediatamente queda uno sorprendido al ver los colores grises y malvas especialmente asignados a las producciones de las zonas templadas, mientras que los más brillantes distinguen las de los países cálidos. Las costumbres deben necesariamente conformarse a esta ley de la naturaleza. Los Flandes, que en tiempos pasados eran esencialmente pardos y de tintes uniformes, han hallado los medio de poner brillo en su fuliginosa atmósfera por las vicisitudes políticas que los han sometido sucesivamente a los borgoñés, a los españoles y a los franceses, y que les han hecho fraternizar con los holandeses y los alemanes. De España han conservado el lujo de los escarlatas, de los rasos brillantes, las tapicerías de vigorosos efectos, las plumas, las bandurrias y las formas corteses. De Venecia han tenido, a cambio de sus telas y sus encajes, esa fantástica cristalería donde el vino reluce y parece mejor. De Austria han conservado esa tarda diplomacia que da tres pasos por uno. El comercio con las Indias ha depositado allí las invenciones grotescas de la China y las maravillas del Japón. Sin embargo, a pesar de su paciencia en amasarlo todo, en no entregar nada, en mantenerlo todo, los Flandes no podían apenas ser considerados sino como el depósito general de Europa, hasta el momento en que el descubrimiento del tabaco soldó con su humo los diseminados rasgos de su fisonomía nacional. Desde entonces, a pesar de las particiones de su territorio, el pueblo flamenco existió por la pipa y la cerveza.
Después de asimilarse, por la constante economía de su conducta, las riquezas y las ideas de sus amos o de sus vecinos, este país, tan por naturaleza apagado y carente de poesía, se compuso una vida original y unas costumbres características sin parecer empañado de servilismo. El arte despojó en él todo idealismo para reproducir únicamente la forma. Así, no le pidáis a esta patria de la poesía plástica ni el verbo de la comedia, ni los audaces trazos de la epopeya o de la oda, ni el genio musical; pero ella es fértil en descubrimientos, en discusiones doctorales que requieren tiempo y luz. Allí todo está acuñado en la moneda del goce temporal. El hombre ve exclusivamente lo que es, y su pensamiento se somete tan escrupulosamente a servir las necesidades de la vida que en ninguna obra se ha lanzado más allá del mundo real. La única idea de futuro concebida por este pueblo fue una especie de economía en política, y su fuerza revolucionaria provino del deseó doméstico de tener los codos libres en la mesa y su completa comodidad bajo el alero de sus steedes. El
sentimiento del bienestar y el espíritu de independencia que inspira la fortuna engendraron, más temprano allí que en otra parte, esa necesidad de libertad que más tarde fomentó en Europa. Así, la constancia de sus ideas y la tenacidad que da la educación a los flamencos, formaron en otro tiempo hombres temibles en la defensa de sus derechos. Nada, pues, en este pueblo se forma a medias, ni las cosas, ni los muebles, ni el dique, ni la cultura, ni la revuelta. Así conserva el monopolio de lo que emprende. La fabricación del encaje, obra de paciente agricultura y de más paciente industria, y la de su tejido, son hereditarias como sus fortunas patrimoniales. Si se tuviese que pintar la constancia bajo la más pura fuerza humana, quizá se estaría en lo cierto tomando el retrato de un buen burgomaestre de los Países Bajos, capaz, como tantos ejemplos se han dado, de morir burguesamente y sin brillo por los intereses de su corporación. Mas las dulces poesías de esta vida patriarcal se volverán a hallar naturalmente en la descripción de una de las últimas casas que, en la época en que esta historia comienza, conservaban aún su carácter en Douai.
De todas las villas del departamento del Norte, Douai es, por desgracia, la que más se moderniza, donde el sentimiento innovador ha hecho las más rápidas conquistas y se halla más difundido el amor al progreso social. Allí dominan el tono, las modas y las maneras de París, y de la antigua vida flamenca, los duesienses no conservarán ya más que la cordialidad de las atenciones hospitalarias, la cortesía española y la riqueza y la limpieza de Holanda. Las viviendas de piedra habrán reemplazado a las casas de ladrillo. Lo granado de las formas bátavas habrá cedido ante la cambiante elegancia de las novedades francesas.
La casa donde se han desarrollado los acontecimientos de esta historia se encuentra poco más o menos hacia la mitad de la calle de París y lleva en Douai desde hace más de doscientos años el nombre de «casa Claes». Los Van Claes fueron antaño una de las más célebres familias de artesanos a los que los Países Bajos debieron en diversas producciones una supremacía comercial que han mantenido. Durante mucho tiempo los Claes fueron en la villa de Gante, de padre en hijo, los jefes del poderoso gremio de los tejedores. Cuando la revuelta de esta gran ciudad contra Carlos V, quien quería suprimir sus privilegios, el más rico de los Claes estuvo tan gravemente comprometido que, previendo una catástrofe y obligado a compartir la suerte de sus compañeros, envió secretamente, bajo la protección de Francia, a su mujer, sus hijos y sus riquezas, antes
de que las tropas del emperador se apoderasen de la villa. Las previsiones del síndico de los tejedores fueron acertadas, pues, al igual que con muchos otros burgueses, se rechazó su capitulación y fue ahorcado como rebelde, siendo en realidad el defensor de la independencia gantesca. La muerte de Claes y de sus compañeros dio sus frutos. Más tarde, aquellos inútiles suplicios costaron al rey de las Españas la mayor parte de sus posesiones en los Países Bajos. De todas las semillas confiadas a la tierra, la sangre derramada por los mártires es la que da una más pronta cosecha. Cuando Felipe II, que castigó la revuelta hasta la segunda generación, extendió sobre Douai su cetro de hierro, los Claes conservaron sus grandes bienes, aliándose a la muy noble familia de Molina, cuya rama principal, entonces pobre, consiguió ser lo bastante rica hasta poder rescatar el condado de Nourho, que sólo poseía titularmente, en el reino de León.
A comienzos del siglo XIX, tras vicisitudes cuya lista no ofrecería nada de interesante, la familia Claes estaba representada en la rama establecida en Douai por la persona de don Baltasar Claes-Molina, conde de Nourho, quien prefería llamarse lisa y llanamente Baltasar Claes. De la inmensa fortuna amasada por sus antepasados, quienes llegaron a ocupar hasta un millar de artesanos, le quedaban a Baltasar unas quince mil libras de renta en predios en el distrito de Douai, y la casa de la calle de París, cuyo mobiliario valía por lo demás una fortuna. En cuanto a las posesiones del reino de León, fueron objeto de un litigio entre los Molina de Flandes y la rama de esta familia que quedó en España. Los Molina de León ganaron el proceso y tomaron el título de condes de Nourho, aun cuando sólo tuvieran derecho de llevarlo los Claes, pero la vanidad de la burguesía era superior al orgullo castellano. Así, cuando se instituyó el estado civil, Baltasar Claes dejó a un lado los harapos de su nobleza española trocándolos por su gran ilustración gantesa.
El sentimiento patriótico late tan poderosamente en las familias exiladas, que, hasta los últimos días del siglo XVIII, los Claes siguieron fieles a sus usos y a sus costumbres. No emparentaban sino con las familias de la más pura burguesía; exigían cierto número de regidores o de burgomaestres del lado de la novia para admitirla en su familia. En fin, iban a buscar sus mujeres a Brujas o a Gante, a Lieja u Holanda, con objeto de perpetuar las costumbres de su hogar doméstico. Hacia finales del pasado siglo, su sociedad, cada vez más reducida, se limitaba a siete u ocho familias de nobleza parlamentaria cuyas costumbres, cuya toga de
grandes pliegues y cuya gravedad magistral y altivo continente, a medias español, armonizaban con sus hábitos. Los habitantes de la villa dedicaban una especie de respeto religioso a esta familia, que para ellos era como un prejuicio. La constante honradez, la lealtad sin tacha de los Claes, su invariable decoro, los convertían en una superstición tan inveterada como la de la fiesta de Gayant, y bien expresada con ese nombre de «la casa Claes». El espíritu del viejo Flandes respiraba por entero en aquella vivienda, la cual ofrecía a los aficionados a las antigüedades burguesas el tipo de las modestas moradas que se construyó la burguesía rica en la Edad Media.
El principal ornamento de la fachada era una puerta de dos batientes de roble, guarnecidos de clavos dispuestos al tresbolillo, en cuyo centro los Claes habían hecho esculpir orgullosamente dos navetas acopladas. El vano de esta puerta de piedra arenisca estaba rematado por una cimbra puntiaguda que sostenía una pequeña linterna coronada por una cruz y en la cual se veía una estatuilla de Santa Genoveva hilando su rueca. Aunque el tiempo hubiese puesto su pátina sobre las delicadas labores de esta puerta y su linterna, el cuidado extremo que les dedicaban los moradores de la casa permitían captar todos los detalles a los transeúntes. Así el jambaje, compuesto de columnas unidas, conservaba un color gris oscuro y brillaba de tal modo que daba la impresión de que estaba barnizado.
A cada lado de la puerta, en la planta baja, había dos ventanas semejantes a las demás de la casa. Su marco de piedra remataba bajo el antepecho en una concha primorosamente ornada, y la parte superior en dos arcos que separaban el montante del crucero que dividía la vidriera en cuatro partes desiguales, ya que el travesaño, situado a la altura requerida para formar una cruz, daba a los dos lados inferiores de la ventana una dimensión casi doble a la de las partes superiores redondeadas por sus cimbras. El doble arco tenía por adorno tres hileras de ladrillos que avanzaban una sobre otra, estando cada ladrillo alternativamente saliente o entrante en cosa de una pulgada, con objeto de que dibujase una greca. Los vidrios, pequeños y en rombo, estaban encajados en varillas de hierro extremadamente delgadas y pintadas de rojo.
Las paredes, de ladrillos ensamblados con argamasa blanca, se sostenían de trecho en trecho y en los ángulos por encadenados de piedra. El primer piso tenía cinco ventanas, el segundo tenía sólo tres y el desván recibía la luz a través de una gran abertura redonda de cinco compartimientos,
recamada de piedra arenisca y situada en medio del frontón triangular que describía el remate, como la roseta en la fachada de una catedral. En el caballete del tejado se elevaba, a guisa de veleta, una rueca cargada de lino. Los dos lados del gran triángulo que formaba la pared de la fachada estaban recortados a escuadra por una especie de peldaños hasta el coronamiento del primer piso, donde, a derecha e izquierda de la casa, caían las aguas pluviales arrojadas por fauces de un animal fantástico. Al pie de la casa, una base de piedra arenisca simulaba un peldaño o grada. Finalmente, y como último vestigio de las antiguas costumbres, a cada lado de la puerta y entre las dos ventanas había en la calle una trapa de madera protegida con tiras de hierro y por la que se bajaba a los sótanos.
Desde su construcción, esta fachada se limpiaba esmeradamente dos veces cada año. Si faltaba un poco de argamasa en alguna junta, la grieta se taponaba en seguida. Las ventanas, los alféizares, las piedras, todo brillaba mejor que lo que brillan en París los más preciosos mármoles. Esta fachada de la casa no ofrecía, pues, la menor huella de deterioro. A pesar de los tonos pardos causados por la propia vejez del ladrillo, estaba tan bien conservada como pueden estarlo un viejo cuadro o un viejo libro caros a un aficionado, y que estarían siempre nuevos si no experimentan, bajo la capa de nuestra atmósfera, la nociva influencia de los gases cuya malignidad nos amenaza a nosotros mismos. El cielo nuboso, la húmeda temperatura de Flandes y las sombras producidas por la poca anchura de la calle, privaban muy a menudo a este edificio del lustre que extraía de su rebuscado aliño, lo que lo hacía frío y triste a la mirada. Un poeta habría apreciado algunos hierbajos o musgo entre las losas; habría deseado que aquellas tongadas de ladrillos se hubieran agrietado; que bajo los arcos de las ventanas alguna golondrina hubiese hecho su nido en las triples casillas rojas que las adornaban. Así el acabado, el aire meticulosamente aseado de esta fachada medio gastada por el frotamiento, le daban un aspecto secamente honesto y decentemente estimable, que a buen seguro habría hecho mudarse a un romántico que hubiese vivido enfrente.
Cuando un visitante tiraba de la cadena de hierro trenzado que pendía al lado de la puerta, haciendo sonar la campanilla, y la sirvienta venida del interior le abría el batiente en medio del cual había una pequeña reja, ese batiente escapaba al punto de la mano arrastrado por su peso y volvía a caer produciendo, bajo las bóvedas de una espaciosa galería embaldosada y en las profundidades de de la casa, un sonido grave y pesado, como si la puerta fuese de bronce. Esa galería, siempre fresca y
sembrada de una capa de arena fina, conducía a un gran patio interior, pavimentado con anchas baldosas vidriadas y de color verdusco. A la izquierda había la ropería, las cocinas y la sala de la servidumbre; a la derecha, la leñera, la carbonera y las dependencias de la vivienda, cuyas puertas, ventanas y paredes estaban ornadas de dibujos conservados con exquisita pulcritud. La claridad, tamizada entre cuatro paredes rojas rayadas con listas blancas, adquiría reflejos y tonalidades rosas que daban a las figuras y a los menores detalles una gracia misteriosa y fantásticas apariencias.
Una segunda casa absolutamente parecida al edificio situado en la parte de la calle, y que en Flandes lleva el nombre de «casa interior», aparecía en el fondo del patio, sirviendo únicamente de vivienda de la familia. En la planta baja, la primera pieza era un locutorio que recibía la luz a través de dos ventanas que daban al patio y de otras dos que daban a un jardín cuya anchura igualaba a la de la casa. Dos puertas vidriadas paralelas conducían la una al al jardín y la otra al patio, y correspondían a la puerta de la calle, de manera que desde la entrada, un extraño podía abarcar el conjunto de la vivienda y distinguir hasta la hojarasca que alfombraba el fondo del jardín. La parte delantera, dedicada a las recepciones, y, en cuyo segundo piso estaban los aposentos destinados a los forasteros o invitados, contenían objetos de arte y grandes riquezas acumuladas; pero nada podía igualar a los ojos de los Claes, ni al juicio de un entendido, los tesoros que adornaban aquella pieza donde durante dos siglos había transcurrido la vida de la familia.
El Claes muerto por la causa de las libertades gantesas, el artesano del que se tendría una idea muy débil si el historiador omitiera decir que poseía cerca de cuarenta mil marcos de plata, ganados con la fabricación de las velas necesarias a la omnipotencia marina veneciana…; este Claes tuvo por amigo al célebre escultor en madera Van Huysium, de Brujas. Muchas veces el artista había recurrido a la bolsa del artesano. Algún tiempo antes de la revuelta de los ganteses, Van Huysium, enriquecido, esculpió secretamente para su amigo un enmaderado de ébano macizo en el que estaban representadas las principales escenas de la vida de Artevelde, el cervecero que por un tiempo fue rey de Flandes. Ese revestimiento compuesto de sesenta paneles, contenía unos mil cuatrocientos personajes principales y se consideraba la obra principal de Van Huysium. El capitán encargado de custodiar a los burgueses de Carlos V, decidió que los ahorcasen el día de su entrada en su villa natal, y
propuso, según se dice, a Van Claes dejarle que se evadiese si le daba la obra de Van Huysium; pero el tejedor la había enviado a Francia. Ese locutorio, enteramente revestido con esos paneles, que por respeto a los manes del mártir, vino el propio Van Huysium a encuadrarlo en madera pintada de ultramar con estrías de oro; es, pues, la obra más completa de este maestro, de tal suerte que los menores fragmentos se pagan hoy a peso de oro.
Sobre la chimenea, Van Claes, pintado por Ticiano con su atuendo de presidente del tribunal, parecía conducir aún a esa familia que, veneraba en él a su gran hombre. La chimenea, primitivamente de piedra y muy alta campana, fue reconstruida en mármol blanco en el siglo pasado y sostenía dos candelabros de cinco brazos retorcidos, de bastante mal gusto, pero de plata maciza. Las cuatro ventanas tenían cortinones de damasco granate con estampado de flores negras y forradas de seda blanca, y el mobiliario, tapizado con igual tejido, fue renovado durante el reinado de Luis XIV. El entarimado, evidentemente moderno, estaba compuesto de grandes planchas de madera blanca, encuadradas por bandas de roble. El techo, formado por diversas viñetas en cuyo fondo había un mascarón Cincelado por Van Huysium, fue respetado y conservaba los tonos pardos del roble de Holanda. En los cuatro ángulos de ese locutorio se elevaban columnas truncadas, coronadas por candelabros semejantes a los de la chimenea; una mesa redonda ocupaba el centro. A lo largo de las paredes había alineadas simétricamente unas mesitas de juego. En dos consolas doradas y encima de una losa de mármol blanco había en la época en que comienza esta historia, dos globos de cristal llenos de agua y en cuyo interior nadaban, sobre un lecho de arena y de conchas, peces rojos, dorados o plateados.
Esta pieza era a la vez brillante y oscura. El techo absorbía necesariamente la claridad, sin reflejar nada de ella. Si del lado del jardín abundaba la claridad y cabrilleaba en las tallas del ébano, las ventanas del patio, que daban paso a poca luz, hacían apenas brillar las estrías de oro impresas sobre las paredes opuestas. Este locutorio, tan magnífico en un día claro, ofrecía la mayor parte del tiempo tonalidades suaves, los tintes rojizos y melancólicos que el sol esparce sobre las copas de los árboles en otoño.
Está de más proseguir la descripción de la casa Claes, en cuyas otras partes se desarrollarán necesariamente diversas escenas de esta historia;
de momento basta con conocer sus principales disposiciones.
En el año 1812, hacia los últimos días del mes de agosto, un domingo, después de las vísperas, una mujer estaba sentada en su poltrona delante de una de las ventanas del jardín. Los rayos del sol caían oblicuamente sobre la casa, la cogían de través, atravesaban el locutorio, expiraban en singulares reflejos sobre los entablados que revestían las paredes del lado del patio, y volvían a la mujer en la zona púrpura proyectada por la cortina de damasco de la ventana. Un mediocre pintor que hubiese en aquel instante copiado a esta mujer, habría seguramente logrado una obra destacable al reproducir una cabeza tan llena de dolor y de melancolía. La actitud del cuerpo y los pies adelantados denotaban el abatimiento de una persona que pierde la conciencia de su ser físico en la concentración de sus fuerzas absorbidas por un pensamiento fijo; ella seguía sus irradiaciones en el futuro, como a menudo, en la orilla del mar, se ve un rayo de sol que atraviesa las nubes y deja en el horizonte alguna franja luminosa. Las manos de esa mujer, desechadas por los brazos de la poltrona, colgaban, y la cabeza, como si se sintiera demasiado pesada, reposaba sobre el respaldo. Un vestido muy sencillo de percal blanco impedía apreciar bien sus proporciones, y el corpiño estaba disimulado por los pliegues de un chal cruzado sobre el pecho y negligentemente anudado. Aun cuando la luz no hubiese puesto de relieve su rostro que parecía querer destacar con preferencia al resto de su persona, habría sido imposible no ocuparse entonces exclusivamente de él; su expresión, que hubiese impresionado al más indiferente de los niños, acusaba un estupor persistente y frío a pesar de algunas ardientes lágrimas. Nada es más terrible que ver ese extremo dolor cuyo desbordamiento no tiene lugar sino entre raros intervalos, pero que quedaba sobre este rostro como la lava cuajada en torno a un volcán. Se habría creído en una madre agonizante, obligada a dejar a sus hijos en un abismo de miserias, sin poder legarles ninguna protección humana.
La fisonomía de esta dama, de unos cuarenta años de edad, pero entonces mucho menos lejos de la belleza de lo que no lo hubiera estado jamás en su juventud, no ofrecía ninguno de los rasgos de la mujer flamenca. Una espesa cabellera negra caía en ondas sobre sus hombros y a lo largo de sus mejillas. Su frente, muy abombada, de estrechas sienes, era amarillenta, pero bajo ella destellaban dos negros ojos que parecían despedir llamas. Su rostro, netamente español, moreno, poco vivo el color, salpicado por la viruela, llamaba la atención por lo perfecto de su óvalo,
cuyos contornos conservaban, a pesar de la alteración de las líneas, un acabado de majestuosa elegancia y que reaparecía a veces por entero si algún esfuerzo del alma le restituía su primitiva pureza. El rasgo que prestaba la mayor distinción a ese rostro enérgico era una nariz curva como el pico de un águila y que demasiado protuberante en su centro, parecía mal constituida interiormente; pero había en ella una delicadeza indescriptible; sus aletas eran tan tenues que su transparencia permitía a la luz enrojecerlas intensamente. Aunque los labios gruesos y apretados denotasen la altivez que inspira una elevada cuna, estaban impresos de una bondad natural y respiraban cortesía. Podría discutirse la belleza de ese rostro a la vez vigoroso y femenino, pero llamaba la atención. Pequeña, jorobada y coja, esa mujer permaneció tanto más tiempo soltera por cuanto que se obstinaban en negarle talento; sin embargo, hubo varios hombres que se impresionaron hondamente por el apasionado ardor que expresaba aquella cabeza, por los indicios de una inagotable ternura, y que permanecieron bajo un encanto inconcebible con tantos defectos. Ella tenía mucho de su abuelo, el duque de Casa-Rafael, grande de España. En aquel instante, el encanto que antaño apresaba tan despóticamente a las almas enamoradas de la poesía, brotaban de su rostro más vigorosamente que en cualquier momento de su vida pasada, y se ejercía, por decirlo así, en el vacío, expresando una voluntad fascinadora omnímoda sobre los hombres, pero sin fuerza sobre los destinos. Cuando sus ojos abandonaban el recipiente de cristal donde miraba a los peces sin verlos, los levantaba con desesperado movimiento, como para invocar al cielo. Sus sufrimientos parecían ser de aquellos que sólo se pueden confiar a Dios. El silencio no estaba turbado sino por el monótono canto de los grillos y de las cigarras en el jardinillo, el cual exhalaba un calor de horno, y por el apagado tintinear de la platería, y el sordo ruido de los platos y las sillas que removía en la pieza contigua al locutorio un criado ocupado en disponer la cena.
En ese momento, la afligida dama prestó oído atento y pareció recogerse; cogió su pañuelo y se enjugó unas lágrimas; intentó sonreír, y deshizo tan bien la expresión de dolor grabada en sus facciones, que habría podido creérsela en ese estado de indiferencia en que nos deja una vida exenta de inquietudes. Bien fuese porque la costumbre de vivir en aquella casa donde la confinaban sus enfermedades, le hubiera permitido reconocer algunos efectos naturales e imperceptibles para los demás, y que las personas presas de sentimientos extremos anhelan vivamente, o porque la naturaleza hubiese compensado tantas desgracias físicas dándole
sensaciones más delicadas que a los seres en apariencia más ventajosamente dotados, esa mujer había oído los pasos de un hombre en una galería construida encima de las cocinas y de las salas destinadas a la servidumbre de la casa, y cuya galería comunicaba la parte delantera con la posterior. El ruido de los pasos fue cada vez más nítido. Pronto, sin poseer el poder con el cual una criatura apasionada como lo era aquella mujer sabe abolir a menudo el espacio para unirse a su otro yo, un extraño hubiera oído fácilmente el andar de aquel hombre en la escalera que bajaba de la galería al locutorio. Y al oír aquellos pasos, el ser que menos atención prestase se habría sorprendido, pues era imposible escucharlos fríamente. Un andar precipitado o brusco e irregular asusta. Cuando un hombre se levanta y llama a gritos, denunciando un incendio, sus pies gritan tan fuerte como su voz. Siendo así, un andar contrario no debe causar menos poderosas emociones. La grave lentitud, el paso pausado y como arrastrado de ese hombre, habrían sin duda impacientado a personas irreflexivas; pero un observador o personas nerviosas habrían experimentado un sentimiento próximo al terror ante el acompasado ruido de aquellos pies que parecían carecer de vida y hacían crujir el entarimado con dos pesas de hierro. Habríase reconocido el paso indeciso y pesado de un viejo, o el majestuoso andar de un pensador que arrastra mundos consigo.
Cuando ese hombre bajó el último escalón, fijando los pies en las baldosas con un movimiento de duda, quedóse un momento en el rellano donde desembocaba el corredor que llevaba a la sala de la servidumbre y desde donde se llegaba igualmente al locutorio por una puerta disimulada entre el enmaderado, como lo estaba paralelamente la que daba al comedor. En aquel instante un leve estremecimiento, comparable a la sensación que produce una chispa eléctrica, agitó a la mujer sentada en la poltrona, pero también la más dulce sonrisa floreció en sus labios, y su rostro, embebido en la espera de un goce, resplandeció como el de una bella virgen italiana; halló la fuerza precisa para devolver sus angustias al fondo de su alma; luego volvió la cabeza hacia los paneles de la puerta que iba a abrirse en el ángulo del locutorio, y que fue, en efecto, empujada con tal brusquedad que la pobre criatura pareció haber recibido su sacudida.
Baltasar Claes apareció de pronto, dio algunos pasos, no miró a la mujer, o, si la miró, no la vio, y permaneció en pie en medio del locutorio, apoyando sobre su mano diestra su cabeza ligeramente inclinada. Un horrible sufrimiento, al cual aquella mujer no podía acostumbrarse, aunque
se le reprodujera frecuentemente cada día, le estrujó el corazón, disipó su sonrisa, plegó su morena frente sobre las cejas, hacia esa línea que ahonda la reiterada expresión de los sentimientos extremos, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se las enjugó al punto, mirando a Baltasar.
Era imposible no sentirse profundamente impresionado por el jefe de la familia Claes. De joven, debió de parecerse al sublime mártir que amenazó a Carlos V con asegundar a Artevelde; mas entonces parecía de más de sesenta años, aun cuando sólo tuviera cincuenta, y su prematura vejez había destruido aquel noble parecido. Su elevada estatura se encorvaba ligeramente, fuese debido a sus trabajos o porque la espina dorsal se le hubiese combado bajo el peso de su cabeza. Tenía un amplio pecho y cuadrado el busto, pero las partes inferiores de su cuerpo eran enjutas, aunque nerviosas; y ese desacuerdo en un organismo evidentemente perfecto en otro tiempo intrigaba a la mente que intentaba encontrar en alguna singularidad de su existencia las razones de esta forma fantástica. Su abundante cabellera rubia, poco cuidada, caía sobre sus hombros a la manera alemana, pero en un desorden que armonizaba con la extravagancia general de su persona. Su ancha frente ofrecía, por lo demás, las protuberancias en las cuales ha situado Gall los mundos poéticos. Sus ojos, de un azul claro y bello, tenían la brusca viveza que se observa en los grandes investigadores de causas ocultas. Su nariz, sin duda perfecta antes, se había alargado, y sus ventanas parecían abrirse gradualmente por una involuntaria tensión de los músculos olfativos. Los velludos pómulos sobresalían mucho, sus mejillas, ya ajadas, parecían tanto más sumisas, y su boca, llena de gracia, estaba comprimida entre la nariz y un breve mentón bruscamente levantado. La forma de su rostro era, sin embargo, más larga que ovalada; así, el sistema científico que atribuye a cada rostro humano una semejanza con la cara de un animal, habría encontrado una prueba más en el de Baltasar Claes, el cual se podía comparar a una cabeza de caballo. La piel se le pegaba a los huesos, como si algún fuego secreto la hubiese desecado incesantemente; luego, por momentos, cuando miraba al espacio como para encontrar allí la realización de sus esperanzas, hubiéramos dicho que lanzaba por las ventanas de su nariz la llama que le devoraba el alma. Los profundos sentimientos que animan a los grandes hombres respiraban en este pálido rostro surcado de arrugas, y en la frente plegada como la de un viejo rey lleno de preocupaciones, pero, sobre todo, en los destellantes ojos, cuya brasa parecía igualmente acrecentada por la castidad que procura la tiranía de las ideas, y por el hogar interior de una vasta inteligencia. Los
ojos, hundidos en las órbitas, parecían haber sido cercados únicamente por las vigilias y las terribles reacciones de una esperanza siempre defraudada y siempre renaciente.
El celoso fanatismo que inspiran el arte o la ciencia se revelaban aún en ese hombre por una singular y constante distracción de la que eran testimonio su vestimenta y su exterior, de acuerdo con la magnífica monstruosidad de su fisonomía. Sus anchas y velludas manos estaban sucias, y sus largas uñas tenían, en sus extremidades, ribetes negros muy acusados. El calzado, o no estaba limpio o le faltaban los cordones. Entre todos los moradores de la casa, únicamente el amo podía permitirse la extraña licencia de ser tan desaseado. Su pantalón de paño negro lleno de manchas, su chaleco abierto y sin botones, su corbata al revés y su verdosa levita siempre con descosidos, completaban un extravagante conjunto de cosas pequeñas y grandes que en cualquier otro hubiera indicado la miseria que engendran los vicios, pero que en Baltasar Claes era el desaliño del genio. Con demasiada frecuencia el vicio y el genio producen efectos semejantes, ante los cuales el hombre vulgar se engaña.
¿No es el genio un exceso constante que devora el tiempo, el dinero, el cuerpo, y que lleva al hospital más rápidamente aún que las malas pasiones? Los hombres parecen hasta tener más respeto por los vicios que por el genio, ya que se niegan a conceder crédito a éste. Parece como si los beneficios de los trabajos secretos del sabio están tan lejos, que el estado social teme contar con él en vida suya; prefiere desquitarse no perdonándole su miseria o sus infortunios.
A pesar de su constante olvido del presente, si Baltasar Claes olvidaba sus misteriosas contemplaciones; si alguna intención dulce y sociable reanimaba a aquel rostro pensador; si sus ojos fijos perdían su rígido fulgor para traducir un sentimiento; si miraba en torno suyo volviendo a la vida real, resultaba difícil no rendir involuntariamente un homenaje a la seductora belleza de aquel rostro, al donoso espíritu que reflejaba. Así, todos, viéndole entonces, lamentaban que ese hombre no perteneciese ya al mundo, diciéndose: «¡Qué hermoso debió de ser en su juventud!». Vulgar error. Nunca Baltasar Claes fue más poético que en aquel momento. Seguramente que Lavater habría querido estudiar aquella cabeza llena de paciencia, de lealtad flamenca, de moralidad cándida, donde todo era amplio y grande, donde la pasión parecía serena porque era fuerte. Las costumbres de este hombre debían de ser puras, su palabra sagrada, su amistad parecía constante, y su abnegación hubiese
sido completa; pero la voluntad que emplea esas cualidades en provecho de la patria, del mundo o de la familia, se había desplazado fatalmente a otra parte. Este ciudadano, ocupado en velar por la marcha de un hogar, en regentar una fortuna, en dirigir a sus hijos hacia un hermoso futuro, vivía, aparte de sus deberes y de sus afectos, en contacto con algún genio familiar. A un sacerdote le habría parecido colmado de la palabra de Dios; un artista le hubiese saludado como a un gran maestro, y un entusiasta le hubiera tomado por un vidente de la Iglesia «swedenborgiana».
En este momento, la ropa gastada y ruin que llevaba ese hombre contrastaba singularmente con el acicalamiento de la mujer que le admiraba tan dolorosamente. Las personas contrahechas que tienen talento o un alma bella se visten con un gusto exquisito. O bien se visten con sencillez, comprendiendo que su encanto es puramente moral, o saben hacer olvidar la desgracia de sus proporciones mediante una especie de elegancia en los detalles que recrea la mirada y ocupa el espíritu. No solamente tenía un alma generosa esa mujer, sino que aún amaba a Baltasar Claes con ese instinto de la mujer que procura un regalo anticipado de la inteligencia de los ángeles. Educada en el seno de una de las familias más ilustres de Bélgica, habría adquirido el gusto si no lo hubiese tenido ya; pero acuciada por el deseo de complacer constantemente al hombre que amaba, sabía vestirse admirablemente, sin que su elegancia chocase con sus dos defectos de conformación. Su corpiño no pecaba por lo demás sino en los hombros, siendo uno de ellos sensiblemente más abultado que el otro en la espalda. Miró primero a ver si estaba sola con Baltasar, y le dijo con voz dulce, dirigiéndole una mirada llena de esa sumisión que distingue a las flamencas, pues hacía tiempo que el amor había ahuyentado la altivez de la grandeza española.
—¿Estás, pues, muy ocupado, Baltasar? Son ya treinta y tres domingos que no vienes ni a misa ni a vísperas.
Claes no respondió; su mujer bajó la cabeza, unió las manos y esperó. Sabía que aquel silencio no denotaba ni desprecio ni desdén, sino tiránicas preocupaciones. Baltasar era uno de esos seres que conservan durante mucho tiempo en el fondo de su corazón su delicadeza juvenil, y se habría sentido criminal expresando el menor pensamiento hiriente a una mujer abrumada por el sentimiento de su desgracia física. Acaso él solo, entre los hombres, sabía que una palabra, una mirada, pueden borrar años de felicidad, y que son más crueles cuanto más contrastan con una
constante dulzura, ya que nuestra naturaleza nos induce a sentir más dolor por una disonancia en la felicidad que placer experimentamos en un goce en la desgracia.
Instantes después Baltasar pareció despertarse, miró vivamente en derredor suyo, y dijo:
—¿Vísperas?… ¿Están los hijos en las vísperas?
Dio algunos pasos para mirar hacia el jardín, en el cual había muchos y magníficos tulipanes; pero se detuvo de pronto, como si hubiese chocado contra un muro, y exclamó:
—¿Por qué no se combinarían en un momento dado?





























