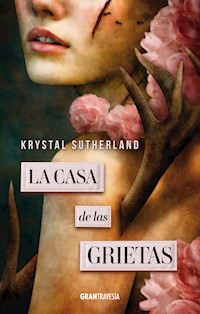
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
Iris, Grey y Vivi Hollow son tres hermanas incuestionablemente extrañas. Cuando eran niñas, desaparecieron en una calle de Edimburgo y regresaron un mes más tarde sin recordar lo sucedido. A partir de ese momento comenzaron a experimentar cambios espeluznantes. Primero, su cabello oscuro se volvió blanco. Luego, sus ojos azules se tornaron negros. Y aunque nunca aumentan de peso, comen sin mesura, incapaces de aplacar su insaciable apetito. La gente las encuentra insoportablemente bellas, inquietantemente excitantes e inexplicablemente peligrosas. Pero ahora, diez años después, Grey desaparece dejando unas pistas confusas sobre su paradero e Iris y Vivi comienzan su búsqueda. Sin embargo, no son las únicas que están tras ella. Las dos hermanas sufren persecuciones que rozan lo sobrenatural, mientras comienzan a darse cuenta de que la historia que les han contado sobre su pasado se desmorona y que el lugar de donde volvieron aparentemente ilesas hace diez años, podría estar reclamando su regreso. «Un cuento de hadas moderno, exuberante y oscuramente retorcido.» Kirkus Reviews « Esta historia te subirá por la columna vertebral, se deslizará debajo de tu piel y se te quedará pegada como la miel.» Samantha Shannon, autora superventas de La era de huesos y El priorato del naranjo « Este inquietante cuento de hadas moderno te envolverá como una niebla brillante antes de colarse por tu garganta.» Melissa Albert, autora de La puerta del bosque
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Para Martín, mi amante de historias
PRÓLOGO
Tenía diez años cuando me di cuenta de que era extraña.
Alrededor de la medianoche, una mujer vestida de blanco se coló por la ventana de mi habitación y cortó un mechón de mi cabello con unas tijeras para costura. Estuve despierta todo el tiempo siguiéndola con la mirada en la oscuridad, tan congelada por el miedo que no podía moverme, mucho menos gritar.
La observé cuando se llevó el mechón de mi cabello hasta su nariz e inhaló. La observé cuando lo puso en su lengua y cerró la boca y lo saboreó por algunos instantes antes de tragárselo. La observé cuando se inclinó sobre mí y deslizó sus dedos a lo largo de mi cicatriz en forma de gancho en mi cuello, en la base de mi cuello.
No fue sino hasta que abrió mi puerta —que conducía a la habitación de mis hermanas mayores, con las tijeras sostenidas a un costado—, cuando finalmente conseguí gritar.
Mi madre la derribó en el pasillo. Mis hermanas ayudaron a sujetarla. La mujer era ruda y estaba rabiosa. Golpeó a las tres con una fuerza alimentada por las anfetaminas, nos enteramos después. Mordió a mi madre. Azotó su cabeza contra la cara de mi hermana Vivi, tan fuerte que le rompió la nariz y alrededor de sus ojos se vieron los moretones por semanas.
Fue Grey, mi hermana mayor, quien finalmente la sometió. Cuando pensó que mi madre no estaba viendo, se agachó sobre el rostro de la salvaje mujer y presionó sus labios contra su boca. Fue un beso suave sacado de un cuento de hadas, que se volvió horripilante por el hecho de que la barbilla de la mujer estaba manchada con la sangre de nuestra madre.
Por un momento, el aire olió dulce y rancio, una mezcla de miel y algo más, algo podrido. Grey se retiró y sostuvo la cabeza de la mujer entre sus manos. Luego, la observó intensamente, esperando. Los ojos de mi hermana eran tan negros que lucían como piedras de río pulidas. Tenía catorce años entonces, y ya era la criatura más hermosa que yo pudiera imaginar. Quería arrancar la piel de su cuerpo y cubrir con ella el mío.
La mujer se estremeció bajo el tacto de Grey y luego sólo… se detuvo.
Para cuando llegó la policía, los ojos de la mujer estaban muy abiertos y distantes, y sus extremidades tan laxas que no conseguía mantenerse en pie, así que tuvieron que cargarla entre tres oficiales, tan flácida como si estuviera ebria.
Me pregunto si en ese entonces Grey ya sabía qué éramos.
La mujer, según nos dijo la policía más tarde, había leído sobre nosotras en internet y estuvo acosándonos durante varias semanas antes de irrumpir en nuestra casa.
Éramos famosas por algo extraño que nos había sucedido tres años antes, cuando yo tenía siete, algo que yo no podía recordar y en lo que nunca pensaba, pero que al parecer intrigaba profundamente a muchas personas.
Después de eso, me he centrado en nuestra extrañeza. En los años que siguieron, me fijé en ella y la vi florecer a nuestro alrededor de maneras inesperadas. Estaba el hombre que intentó meter a la fuerza a Vivi en su auto, cuando ella tenía quince años, porque pensaba que ella era un ángel; mi hermana le rompió la mandíbula y le arrancó dos dientes. Estaba el profesor, aquel que Grey odiaba, que fue despedido después de que la empujó contra una pared y la besó en el cuello frente a todos sus compañeros de clase. Estaba la chica guapa y popular que me había estado acosando, que se paró frente a toda la escuela en la asamblea y afeitó su cabeza por completo, en silencio, mientras las lágrimas corrían por su rostro y los oscuros mechones caían formando montones a sus pies.
Cuando encontré los ojos de Grey, a través del mar de rostros ese día, ella me estaba observando fijamente. La chica me había estado acosando durante meses, pero apenas le había contado sobre ello a mi hermana una noche antes. Grey me guiñó un ojo y enseguida volvió su atención al libro que estaba leyendo, indiferente al espectáculo. Vivi, siempre menos sutil, tenía los pies apoyados en el respaldo de la silla frente a ella, y sonreía de oreja a oreja, con su torcida nariz arrugada por el placer.
En torno a las hermanas Hollow tenían lugar hechos oscuros y peligrosos.
Las tres teníamos los ojos negros y el cabello blanco como la leche. Las tres teníamos nombres encantadores de cuatro letras: Grey, Vivi, Iris. Caminábamos a la escuela juntas. Comíamos juntas nuestro almuerzo. Caminábamos de regreso a casa juntas. No teníamos amigas porque no las necesitábamos. Nos movíamos a través de los pasillos como tiburones, mientras el resto de los pececillos se separaban alrededor de nosotras y susurraban a nuestras espaldas.
Todos sabían quiénes éramos. Todos habían escuchado nuestra historia. Todos tenían sus propias teorías acerca de lo que nos había sucedido. Mis hermanas utilizaban esto a su favor. Eran muy buenas para cultivar su propio misterio, haciendo que la embriagadora intriga que maduraba alrededor de ellas adoptara la forma que ellas elegían. Yo me limitaba a seguir su estela, callada y estudiosa, siempre avergonzada por la atención recibida. La extrañeza sólo engendraba extrañeza, y me parecía peligroso tentar al destino, invitar a la oscuridad que parecía ya naturalmente atraída hacia nosotras.
No se me ocurrió pensar en que mis hermanas dejarían la escuela mucho antes que yo, hasta que ocurrió. La escuela no les había sentado bien a ninguna de las dos. Grey era muy inteligente, pero nunca encontró nada en el plan de estudios que le gustara especialmente. Si en alguna clase le pedían que leyera y analizara Jane Eyre, entonces ella podía decidir que Infierno, de Dante, era más interesante y escribía su ensayo sobre eso. Si en la clase de arte le pedían que bocetara un autorretrato realista, ella dibujaría en su lugar un monstruo de ojos hundidos con las manos ensangrentadas. A algunos profesores eso les encantaba; a la mayoría, no. Antes de que abandonara la escuela, Grey sólo obtenía calificaciones mediocres. Si eso le molestaba, nunca lo demostró, avanzando sin rumbo por las clases con la seguridad de una persona a la que una clarividente le ha dicho su futuro y está feliz por lo que escuchó.
Vivi prefería faltar a la escuela con la mayor frecuencia posible, lo que aliviaba a la administración, dado que era un problema cada vez que ella asistía. Regañaba a los profesores, recortaba sus uniformes para hacerlos lucir más punk, pintaba grafitis en los baños y se rehusaba a quitarse sus numerosos piercings. Las pocas tareas que entregó durante su último año obtuvieron las mejores notas de su clase, pero no fueron suficientes para mantenerla inscrita. Lo cual le vino muy bien a ella. Toda estrella de rock necesita una historia de origen y ser expulsada de una escuela que cobra treinta mil libras al año era el mejor punto de partida.
Las dos eran así incluso entonces, las dos ya eran poseedoras de una confianza alquímica en sí mismas que pertenecía a los humanos mucho mayores. No les importaba lo que los demás pensaran sobre ellas. No les importaba lo que los otros pensaran que era genial (lo cual, por supuesto, las hacía insoportablemente geniales).
Dejaron la escuela —y la casa— con pocas semanas de diferencia. Grey tenía diecisiete años; Vivi tenía quince. Salieron al mundo, ambas con rumbo al glamuroso y exótico futuro al que siempre supieron que estaban destinadas. Así es como me encontré sola, la única Hollow que quedaba, todavía luchando por prosperar en las largas sombras que sus hermanas dejaron detrás. La chica callada y brillante que amaba la ciencia y la geografía, la que tenía un don natural para las matemáticas. La que deseaba con desesperación, por encima de cualquier otra cosa, pasar desapercibida.
Poco a poco, mes a mes, año tras año, la extrañeza que había rodeado a mis hermanas comenzó a desaparecer y, durante un buen tiempo, mi vida fue lo que había anhelado después de ese momento en que vi a Grey sedar a una intrusa con un simple beso: normal.
Por supuesto, eso no podía durar.
1
Se me cortó la respiración cuando vi el rostro de mi hermana observándome fijamente desde el suelo.
La fina cicatriz en forma de gancho de Grey seguía siendo lo primero que veías en ella, seguido de lo dolorosamente hermosa que era. La revista Vogue —su tercera portada en la versión estadounidense en igual número de años— debía haber llegado junto con el correo y había aterrizado con el frente hacia arriba justo en la alfombra del vestíbulo, donde la encontré a la luz plateada y fantasmal de la mañana. Las palabras La guardiana secreta flotaban en una frase color verde musgo debajo de su fotografía. Su cuerpo estaba inclinado hacia el fotógrafo, sus labios lucían entreabiertos en un suspiro, sus ojos negros miraban fijamente a la cámara. Un par de cuernos se fundían con su cabello blanco como si fueran suyos.
Por un breve y hechizado momento pensé que ella se encontraba en verdad ahí, en carne y hueso. La tristemente célebre Grey Hollow.
En los cuatro años que habían transcurrido desde que se fue de casa, mi hermana mayor se había convertido en una mujer de cabello como de hebras de caramelo y un rostro de mitología griega. Incluso en las imágenes fijas había algo vaporoso y diáfano en ella, como si pudiera ascender al éter en cualquier momento. Quizás ésa era la razón por la que los periodistas siempre la describían como etérea, aunque yo siempre había pensado en Grey como más terrenal. Ningún artículo había mencionado jamás que ella se sentía más en casa cuando estaba en el bosque o lo buena que era para hacer crecer las cosas. Las plantas la adoraban. La planta de wisteria fuera de su recámara de la infancia a menudo se colaba por la ventana abierta y se enroscaba en sus dedos por las noches.
Levanté la revista y le di un vistazo al artículo de portada.
Grey Hollow viste sus secretos como si fueran seda.
Cuando me encuentro con ella, en el vestíbulo del Lanesborough (Hollow nunca permite a los periodistas acercarse a su departamento y tampoco, según los rumores, organiza fiestas o recibe invitados), está vestida con una de sus enigmáticas y distintivas creaciones. Piensa en laboriosos bordados, cientos de cuentas, hilos de oro, y un tul tan ligero que flota como si estuviera hecho de humo. Los diseños de alta costura de Hollow han sido descritos como un cuento de hadas que se encuentra con una pesadilla al interior de un sueño febril. Los vestidos gotean hojas y pétalos en descomposición, sus modelos de pasarela llevan cuernos sacados de cadáveres de ciervos y pieles de ratones desollados, y ella insiste en ahumar sus telas en madera antes de cortarlas, de manera que sus desfiles tienen un aroma a incendio forestal.
Las creaciones de Hollow son hermosas y decadentes y extrañas, pero es la naturaleza clandestina de sus piezas lo que las ha hecho tan famosas rápidamente. Hay mensajes secretos cosidos a mano en el forro de cada uno de sus vestidos… pero eso no es todo. Varias celebridades han informado que han encontrado trozos de papel enrollado en sus corpiños, o fragmentos de huesos de animales grabados junto a las piedras preciosas, o símbolos rúnicos pintados con tinta invisible, o minúsculos frascos de perfume que se quiebran cual barritas luminosas cuando la persona se mueve, liberando la embriagadora esencia que lleva el nombre de Hollow. Las imágenes que aparecen en sus bordados son extrañas, en ocasiones perturbadoras. Piensa en flores empalmadas y minotauros esqueléticos, con los rostros desprovistos de carne.
Al igual que su creadora, cada pieza es un rompecabezas que pide ser resuelto.
Detuve la lectura ahí, porque sabía lo que decía el resto del artículo. Sabía que hablaría de eso que nos sucedió cuando éramos niñas, eso que ninguna de nosotras podía recordar. Sabía que hablaría de mi padre, de la manera en que murió.
Pasé los dedos por la cicatriz en mi cuello. La misma cicatriz en forma de medialuna que compartía con Grey, con Vivi. La cicatriz que ninguna de nosotras podía recordar cómo obtuvimos.
Llevé la revista a mi habitación y la deslicé debajo de mi almohada para que mi madre no la encontrara y no la quemara en el fregadero de la cocina, como había hecho con la última.
Antes de salir, abrí la aplicación Find Friends en mi teléfono y comprobé que estuviera activada y transmitiendo mi ubicación en tiempo real. Era un requerimiento de mis salidas cotidianas a correr que mi madre pudiera seguir mi pequeño avatar naranja mientras se movía de arriba abajo a través de Hampstead Heath. De hecho, era un requisito si quería salir de casa para cualquier cosa que mi madre pudiera seguir a mi pequeño avatar naranja mientras se movía de arriba abajo a través de… donde fuera. El avatar de Cate todavía rondaba por el sur, en el Royal Free Hospital, dado que su turno de enfermería en la sala de urgencias se había prolongado (como de costumbre) por las horas extra.
Estoy saliendo en este momento, le escribí en un mensaje.
De acuerdo, te estaré vigilando, respondió ella de inmediato. Envíame un mensaje cuando estés a salvo, de regreso en casa.
Me interné en el frío invernal previo al amanecer.
Vivíamos en una casa alta y puntiaguda, cubierta de estuco blanco y envuelta en vitrales que me recordaban a las alas de una libélula. Los restos de la noche todavía se aferraban a los aleros y se acumulaban en los charcos bajo el árbol de nuestro patio delantero. No era el tipo de lugar que una madre soltera con salario de enfermera pudiera permitirse, pero había pertenecido a los padres de mi madre, quienes murieron en un accidente automovilístico cuando ella estaba embarazada de Grey. Ellos la habían comprado al inicio de su matrimonio, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los precios de las propiedades en Londres se habían desplomado a causa del Blitz. Eran apenas unos adolescentes en ese tiempo, un poco mayores de lo que yo soy ahora. La casa alguna vez había sido majestuosa, pero se había ajado y hundido con el tiempo.
En mi vieja foto favorita del lugar, tomada en la cocina en algún momento de los años sesenta, la habitación estaba llena de una perezosa luz solar, del tipo que se extiende por horas durante los meses de verano y se pega a las copas de los árboles en forma de halos dorados. Mi abuela estaba mirando de reojo a la cámara, mientras un caleidoscopio de color verde brillante se proyectaba sobre su piel desde un vitral que ya entonces estaba roto. Mi abuelo estaba parado a su lado, rodeándola con el brazo, con un cigarro en la boca, unos pantalones de talle alto y unas gafas de fondo de botella sobre la nariz. El aire parecía cálido y nublado y mis abuelos estaban sonriendo. Estaban tranquilos, relajados. Si no conocieras su historia, podrías pensar que eran felices.
De los cuatro embarazos que llevó a término, mi abuela sólo había dado a luz a una hija viva, cuando ya era bastante mayor: mi madre, Cate. Las habitaciones de esta casa que habían sido destinadas a los niños se habían quedado vacías, y mis abuelos no vivieron lo suficiente para ver a ninguna de sus nietas nacer. Hay cosas en cada familia de las que no se habla. Historias que conoces sin saber en realidad cómo las conoces, historias de cosas terribles que proyectan sus largas sombras a través de las generaciones. Los tres bebés muertos de Adelaide Fairlight era una de esas historias.
Otra era eso que nos sucedió a nosotras cuando yo tenía siete años.
Vivi llamó antes de que hubiera llegado al final de la calle. Tomé la llamada con mis AirPods, sabiendo que era ella sin siquiera mirar la pantalla.
—Hey —exclamé—. Te levantaste temprano. Ni siquiera debe ser la hora del almuerzo en Budapest todavía.
—Ja-ja —la voz de Vivi sonaba apagada, distraída—. ¿Qué estás haciendo?
—Salí a correr. Ya sabes, eso que hago todas las mañanas —di vuelta a la izquierda en la esquina y corrí por el sendero, más allá de los campos deportivos desiertos y las carcasas de los árboles que se erguían altos y desnudos en medio del frío. Era una mañana gris, el sol bostezaba con pereza en el cielo, detrás de un manto de nubes. El frío hacía punzar mi piel expuesta, arrancaba lágrimas de mis ojos y hacía que mis oídos dolieran con cada latido de mi corazón.
—Qué horror —dijo Vivi. Escuché el anuncio de una aerolínea al fondo—. ¿Por qué te haces eso? —pregunté.
—Es el último grito de la moda para la salud cardiovascular. ¿Estás en un aeropuerto? —insistí.
—Vuelo para un concierto esta noche, ¿recuerdas? Acabo de aterrizar en Londres.
—No, no lo recuerdo. Porque definitivamente no me lo habías dicho.
—Estoy segura de que te lo dije.
—Negativo.
—Como sea, estoy aquí, y Grey está volando hacia acá desde París para alguna sesión de fotos hoy, así que estaremos un rato juntas en Camden antes del concierto. Pasaré por ti en cuanto salga de este horrible aeropuerto.
—Vivi, hoy es día de escuela.
—¿Todavía estás en esa institución destructora de almas? Espera, no me cuelgues, voy a pasar por inmigración.
Mi camino habitual me llevaba a través de los verdes campos de Golders Hill Park, con su pasto salpicado de una bomba de confeti de narcisos amarillos y azafranes blancos y morados. Había sido un invierno benigno y la primavera ya comenzaba a asomarse, vibrante a través de la ciudad a mediados de febrero.
Los minutos pasaron. Escuché más anuncios de aerolíneas al fondo mientras corría por el borde occidental de Hampstead Heath, luego a través del parque, más allá de la piedra blanqueada de Kenwood House. Me adentré en lo más profundo de los serpenteantes laberintos silvestres de la maleza, tan estrechos, verdes y antiguos en algunos tramos que resultaba difícil creer que seguías estando en Londres. Me sentía atraída por las partes más indómitas, donde los senderos estaban llenos de fango y los gruesos árboles de cuentos de hadas crecían en forma de arcos. Las hojas de los árboles pronto volverían, pero esta mañana me movía bajo una maraña de ramas desnudas y mi camino estaba bordeado a ambos lados por una alfombra de detritos. El aire, hinchado de humedad, olía a agua. El fango era muy delgado debido a la lluvia reciente y resbalaba por la parte trasera de mis pantorrillas a medida que avanzaba. El sol estaba saliendo en ese momento, pero la luz de la mañana temprana estaba todavía impregnada por un poco de tinta. Eso hacía que las sombras fueran más profundas, con aspecto hambriento.
La voz entrecortada de mi hermana sonó en el teléfono:
—¿Todavía estás ahí?
—Sí —respondí—. Para mi enorme disgusto. Tus modales telefónicos son espantosos.
—Como te estaba diciendo, la escuela es totalmente aburrida y yo estoy muy emocionada. Exijo que faltes a tus clases y salgas conmigo.
—No puedo…
—No me obligues a llamar a la dirección para decirles que necesitas el día libre para un examen de ETS o algo así.
—No lo harías…
—De acuerdo, fue agradable platicar contigo, ¡nos vemos pronto!
—Vivi…
La línea se quedó en silencio al tiempo que una paloma salió disparada de entre la maleza directo hacia mi cara. Grité y caí de espaldas en el fango, mientras mis manos se levantaban por instinto para proteger mi cabeza, aunque el pájaro ya se había alejado volando. Y entonces… un pequeño movimiento en el sendero, más adelante. Había ahí una figura, oscurecida por los árboles y la hierba crecida. Un hombre, pálido y sin camisa a pesar del frío, lo suficientemente lejos para no saber si estaba mirando en mi dirección.
Desde esta distancia, a la luz plomiza, parecía como si llevara una calavera con cuernos sobre su cabeza. Pensé en mi hermana en la portada de Vogue, en los cuernos que sus modelos llevaban en las pasarelas, en las bestias que ella bordaba en sus vestidos de seda.
Respiré profundamente varias veces y me mantuve sentada en el fango, sin saber si el hombre me había visto o no, pero él no se movió. Una brisa me refrescó la frente llevándose el olor del humo del bosque y el hedor húmedo y agreste de algo salvaje.
Yo conocía ese olor, pero no podía recordar lo que significaba.
Me puse de pie rápidamente y corrí con fuerza de regreso por donde había llegado, con mi sangre ardiente circulando veloz, mis pies resbalando, las visiones de un monstruo atrapando mi cola de caballo repitiéndose dentro de mi cabeza. Me mantuve revisando detrás de mí hasta que pasé Kenwood House y llegué trastabillando a la calle, pero nadie me seguía.
El mundo fuera de la verde burbuja de Hampstead Heath estaba ocupado, como siempre. Londres estaba despertando. Cuando recuperé el aliento, mi miedo fue reemplazado por la vergüenza de que una húmeda mancha marrón se hubiera extendido por la parte trasera de mis leggins. Me mantuve alerta mientras corría de regreso a casa, de la manera en que las mujeres lo hacen: sólo con un AirPod, una generosa porción de adrenalina recorriendo mi columna. Un taxista que pasaba se rio de mí y un hombre que había salido para fumarse el primer cigarrillo del día me dijo que era hermosa, que sonriera.
Ambos dejaron un pinchazo de miedo y rabia latiendo en mis entrañas, pero seguí corriendo y ellos se desvanecieron a mis espaldas, dentro del ruido blanco de la ciudad.
Así era con Vivi y Grey. Sólo se había necesitado una simple llamada telefónica de ellas para que la extrañeza comenzara a filtrarse de nuevo.
Ya en mi calle, le envié un mensaje a mi hermana Vivi:
NO vayas a mi escuela.
2
Encontré el Mini Cooper rojo de mi madre en el camino de entrada y la puerta frontal de la casa entreabierta. Se abría y se cerraba sobre sus bisagras, como respirando con el viento. Había huellas húmedas adentro. Nuestra vieja gata endemoniada, Sasha, estaba sentada en el tapete de la entrada, lamiendo su pata. Esa gata era más vieja que yo, y lucía tan cansada y torcida que empezaba a parecer un mal trabajo de taxidermia. Siseó cuando la levanté del tapete: a Sasha nunca le habíamos agradado, ni yo, ni Vivi, ni Grey, y dejaba claros sus sentimientos con sus uñas, pero estaba demasiado decrépita a estas alturas para dar mucha pelea, en realidad.
Algo estaba mal. No se le había permitido salir a la gata probablemente por los últimos diez años.
—¿Cate? —la llamé en voz baja mientras empujaba la puerta y entraba. No podía recordar cuándo o por qué habíamos dejado de decirle ma’, pero Cate prefería que la llamáramos por su nombre y así era.
No hubo respuesta. Bajé a Sasha y me quité los enlodados tenis. Unas voces suaves resonaron desde el piso superior, fragmentos de una conversación muy rara.
—¿Eso es lo mejor que puedes hacer? —preguntó mi madre—. ¿Ni siquiera me dirás adónde fueron? ¿Cómo sucedió?
Una voz metálica se escuchó a través del altavoz del teléfono: un hombre con acento americano.
—Escuche, señora, usted no necesita un investigador privado, lo que usted necesita es una intervención psiquiátrica.
Avancé con pasos silenciosos siguiendo las voces. Cate daba vueltas sin parar alrededor de su cama, todavía vestida con su bata de Urgencias. El cajón superior de su buró estaba abierto. La habitación estaba en penumbras, sólo iluminada por una tenue lámpara panal. El turno de la noche en el hospital requería cortinas gruesas, así que el espacio siempre tenía un olor ligeramente agrio debido a la permanente falta de luz del sol. En una mano, Cate sostenía su teléfono. En la otra, una fotografía de ella con un hombre y tres niñas. Esto sucedía cada invierno, en las semanas siguientes al aniversario. Mi madre contrataba a un investigador privado para intentar resolver el misterio que la policía ni siquiera había estado cerca de desentrañar. Inevitablemente, el investigador fallaba.
—Entonces, ¿eso es todo? —preguntó Cate.
—Dios, ¿por qué no les pregunta a sus hijas? —preguntó el hombre en el teléfono—. Si alguien lo sabe, son ellas.
—Vete al carajo —dijo ella con tono brusco. Mi madre rara vez maldecía. La incorrección en todo esto me provocó una punzada en las yemas de los dedos.
Cate colgó. Un sonido gutural escapó de su garganta. No era el tipo de sonido que alguien hace cuando está con otras personas. Me sentí al instante avergonzada por haberme tropezado con algo tan privado. Di la vuelta para alejarme de ahí, pero las tablas del piso crujieron como huesos viejos bajo mi peso.
—¿Iris? —preguntó Cate, sorprendida. Había un rastro de algo extraño en su expresión cuando me miró (¿enfado?, ¿miedo?), pero lo que fuera dejó su lugar rápidamente a la preocupación cuando mi madre vio mis leggins llenos de fango—. ¿Qué pasó? ¿Estás herida?
—No, fui atacada por una paloma rabiosa.
—¿Y te asustaste tanto que manchaste los pantalones?
Hice un puchero muy divertido en respuesta. Cate rio y se sentó en el borde de su cama, luego me hizo una seña con ambas manos para que me acercara. Me senté frente a ella con las piernas cruzadas para que pudiera peinar mi largo cabello rubio en dos trenzas, como lo había hecho casi todas las mañanas desde que yo era pequeña.
—¿Todo bien? —pregunté mientras ella dejaba correr sus dedos a través de mi cabello. Percibí el irritable aroma químico del jabón del hospital revestido de sudor y mal aliento y otros tantos indicios reveladores de un turno de quince horas en la sala de urgencias. Algunas personas pensaban en sus madres cuando olían el perfume que ellas usaban cuando eran niñas; para mí, sin embargo, mi madre siempre sería esto: el polvo de almidón de maíz de los guantes de látex, el sabor cobrizo de la sangre de otras personas—. Dejaste la puerta de la entrada abierta.
—No, no la dejé abierta. ¿O sí? Fue un largo turno. Pasé mucho tiempo con un tipo que estaba convencido de que su familia lo controlaba a través de sondas anales.
—¿Eso cuenta como una urgencia médica?
—Creo que yo querría alguna intervención rápida si eso me estuviera pasando a mí.
—Buen punto —me chupé el labio inferior y exhalé por la nariz. Era mejor preguntar ahora, en persona, que a través de un mensaje más tarde—. ¿Está bien si salgo esta noche? Vivi está en la ciudad para un concierto y Grey también está volando desde París. Quiero pasar un rato con ellas.
Mi madre no dijo nada, pero sus dedos se deslizaron por mi cabello y jaló lo suficientemente fuerte para hacerme soltar un jadeo. No se disculpó.
—Son mis hermanas —dije en voz baja. Algunas veces, pedir verlas (en particular cuando se trataba de Grey), se sentía como pedirle permiso para empezar a inyectarme heroína como una actividad extracurricular—. No permitirán que me suceda nada malo.
Cate soltó una breve risa y comenzó a trenzar mi cabello otra vez.
La fotografía que ella había estado observando estaba bocabajo sobre la manta de su cama, como si esperara que yo no me diera cuenta. Le di la vuelta y la analicé. Estaban mi madre y mi padre, Gabe, y nosotras tres, cuando éramos más chicas. Vivi llevaba un grueso abrigo de tweed verde. Grey estaba vestida con una chamarra de piel sintética de color vino. Y yo usaba un pequeño abrigo de tartán con botones dorados. Alrededor de nuestros cuellos colgaban unos dijes de oro en forma de corazón con nuestros nombres grabados en el metal: IRIS, VIVI, GREY. Habían sido el regalo de Navidad de nuestros abuelos cuando los visitamos en Escocia, donde se tomó la foto. La policía nunca encontró estas prendas o los pendientes, a pesar de la extensa búsqueda que emprendieron.
—Es de ese día —dije en voz baja. Nunca había visto una fotografía de ese día. Ni siquiera sabía que había alguna—. Todos nos vemos tan diferentes.
—Puedes… —la voz de Cate se quebró y emprendió el camino de regreso a su garganta. Luego, dejó escapar un fino suspiro—. Puedes ir al concierto de Vivi.
—¡Gracias, gracias!
—Pero te quiero en casa de regreso antes de la medianoche.
—Tenemos un trato.
—Debería hacer algo para que comamos antes de que te vayas a la escuela, y tú definitivamente necesitas tomar un baño —terminó mis trenzas y me besó en la parte superior de la cabeza antes de salir.
Cuando ya no estaba, volví a mirar la fotografía: su cara, la de mi padre, sólo unas cuantas horas antes de que ocurriera la peor cosa que les había pasado jamás. Había extraído algo de mi madre, había arañado las manzanas de sus mejillas y la había dejado más delgada y gris que nunca antes. Durante gran parte de mi vida, ella había sido la acuarela de una mujer carente de vitalidad.
Había extraído aún más de Gabe.
Sin embargo, fuimos nosotras tres, las niñas, quienes cambiamos más. Apenas reconocía el cabello oscuro y los infantiles ojos azules que me devolvían la mirada.
Me habían dicho que nos volvimos más reservadas después de lo sucedido. Que no hablamos con nadie que no fuera entre nosotras durante meses. Que nos rehusamos a dormir en habitaciones separadas, o incluso en camas separadas. En ocasiones, en medio de la noche, nuestros padres despertaban para revisar cómo estábamos y nos encontraban acurrucadas juntas en nuestras pijamas, con nuestras cabezas tan juntas, como brujas que se inclinan susurrantes ante el caldero.
Nuestros ojos se volvieron negros. Nuestro cabello se tornó blanco. Nuestra piel comenzó a oler como la leche y la tierra después de la lluvia. Siempre estábamos hambrientas, pero nunca parecíamos ganar peso. Comíamos y comíamos y comíamos. Incluso mientras dormíamos seguíamos masticando, rechinando nuestros dientes de leche y, a veces, mordiéndonos la lengua y las mejillas, por lo que despertábamos con los labios manchados de sangre.
Los médicos nos diagnosticaron de todo, desde TEPT hasta TDAH. Acumulamos un alfabeto de acrónimos, pero ningún tratamiento o terapia parecía ser capaz de devolvernos a como habíamos sido antes de que esto sucediera. No estábamos enfermas, se decidió: tan sólo éramos extrañas.
Y ahora, a la gente le costaba creer que Grey, Vivi y yo éramos las hijas de nuestros padres.
Todo lo que tenía que ver con Gabe Hollow era gentil, salvo por sus manos, que eran ásperas a causa de su trabajo como carpintero y su afición de fines de semana de modelar tazas en un torno de alfarero. Vestía ropa cómoda que adquiría en tiendas de caridad. Sus dedos eran largos y se sentían como papel de lija cuando te tomaba la mano. Nunca veía deportes o elevaba su voz. Atrapaba a las arañas en recipientes de plástico y las liberaba hasta el jardín. Hablaba con sus hierbas de la cocina cuando las regaba.
Nuestra madre era una mujer gentil, de igual manera. Bebía de todo —fuera té, jugo o vino— sólo en las tazas que había hecho mi padre para ella. Tenía tres pares de zapatos y usaba botas para la lluvia enlodadas tan a menudo como podía. Después de la lluvia, ella recogía caracoles de las aceras y los ponía a salvo. Le encantaba la miel: en el pan tostado, en el queso, en sus bebidas calientes. Cosía sus propios vestidos de verano siguiendo los patrones que le había heredado su abuela.
Ambos vestían chamarras Barbour enceradas y preferían caminar por los campos ingleses que viajar al extranjero. Tenían bastones de madera para salir a caminar y carretes de mano para pescar en los arroyos. A los dos les gustaba envolverse en mantas de lana y leer en los días de lluvia. Los dos tenían ojos azul claro, cabello oscuro y dulces rostros en forma de corazón.
Ambos eran personas gentiles. Personas cálidas.
De alguna manera, combinados, ellos habían producido… a nosotras. Cada una medía uno ochenta, veinticinco centímetros completos más que nuestra diminuta madre. Las tres éramos angulosas, alargadas, afiladas. Las tres éramos inconvenientemente hermosas, con pómulos marcados y ojos como de venado. Cuando estábamos pequeñas, la gente hablaba con nuestros padres sobre lo exquisitas que éramos. Por la manera en que lo decían, sonaba como una advertencia… supongo que lo era.
Las tres éramos conscientes del impacto de nuestra belleza y cada una lo esgrimía de diferentes maneras.
Grey conocía su magnetismo y lo blandía de forma contundente, como yo había visto a muy pocas chicas hacerlo. De cierta manera, yo tenía miedo de reflejarme, porque había sido testigo de las repercusiones de ser hermosa, de ser bonita, de ser linda, de ser sensual y de atraer la clase indebida de atención, no sólo de los chicos y los hombres, sino de otras chicas, de otras mujeres. Grey era una hechicera que atraía como el sexo y olía como un campo de flores silvestres, la encarnación humana de las tardes de verano en el sur de Francia. Ella acentuaba su belleza natural siempre que era posible. Llevaba tacones altos y delicados sostenes de encaje y maquillaje ahumado en los ojos. Siempre sabía cuál era la cantidad justa de piel que debía mostrar para conseguir esa apariencia fresca y sensual. Así es como supe que mi hermana mayor era diferente a mí: ella caminaba de regreso a casa por la noche, siempre hermosa, algunas veces ebria, con frecuencia en faldas cortas o blusas escotadas. Caminaba a través de parques oscuros y calles vacías, o a lo largo de los canales pintados de grafitis, donde se reunían los ambulantes para beber y drogarse y dormir apiñados. Lo hacía sin temor. Iba a cualquier lugar y se vestía de tal manera que, si cualquier cosa le hubiera sucedido, la gente habría dicho que se lo había buscado.
Ella se movía por el mundo como ninguna otra mujer que yo conociera.
Lo que no entiendes, me dijo una vez, cuando yo le hablé de lo peligroso que era todo eso que hacía, es que yo soy la cosa en la oscuridad.
Vivi era lo contrario. Ella trataba de desvanecer su belleza. Se afeitó la cabeza, se perforó el cuerpo, se tatuó las palabras “FUCK OFF” entre los dedos de sus manos, un hechizo para intentar repeler el anhelo indeseado de los hombres. Incluso con estos hechizos, incluso con la nariz zigzagueante y una lengua viperina, un muy presente vello corporal y los oscuros surcos marcados bajo sus ojos por la bebida, las drogas y las noches sin dormir, era angustiantemente hermosa, y eso era doloroso incluso para ella misma. Coleccionaba cada silbido de admiración, cada palmada en el trasero, cada caricia artera, y guardaba todo ello debajo de su piel, donde hervían en un caldero de rabia que dejaba salir sobre el escenario a través de las cuerdas de su bajo.
Yo me sentía en algún punto intermedio entre mis hermanas. No intentaba de manera activa usar o desperdiciar mi belleza. Mantenía mi cabello lavado y no usaba perfume, sólo desodorante. Olía a limpio, pero no tenía un aroma embriagador, dulce o tentador. No usaba maquillaje y sólo vestía ropa holgada. No subía el dobladillo de mi uniforme. No caminaba sola por las noches.
Guardé la fotografía en el cajón abierto del buró de Cate. Una carpeta de papel manila, repleta de papeles, estaba debajo de sus calcetines y su ropa interior. La saqué y la abrí. Estaba llena de fotocopias de expedientes policiales, con los bordes doblados por el constante uso y el paso del tiempo. Vi mi nombre, los nombres de mis hermanas, atisbé algunos fragmentos de nuestra historia mientras hojeaba los papeles, incapaz de apartar la mirada.
Las niñas afirman no tener recuerdos de donde estuvieron o lo que les sucedió.
El oficial y el oficial se niegan a permanecer en la misma habitación de las niñas, citando pesadillas compartidas después de haber tomado sus declaraciones.
Las flores encontradas en el cabello de las niñas son híbridos no identificables, posibles pirófilas.
Los perros rastreadores de cadáveres siguen reaccionando a las niñas, incluso días después de su regreso.
Gabe Hollow insiste en que los ojos de las tres niñas han cambiado, y que los dientes de leche volvieron a crecer en los lugares vacíos.
Mi estómago se presionó con fuerza contra mis pulmones. Cerré de golpe la carpeta e intenté meterla de nuevo en el cajón, pero se atoró en la madera y se abrió. Todos los papeles cayeron al piso. Me arrodillé y reuní las hojas en una pila con manos temblorosas intentando no fijarme en su contenido. Fotos, declaraciones de testigos, evidencias. Tenía la boca seca. Esas hojas se sentían corrompidas y malévolas entre mis manos. Quería quemarlas, de la misma manera que se quema una cosecha echada a perder, para que la podredumbre no se extienda.
Y ahí, hasta arriba de la pila de documentos, encontré una fotografía de Grey a los once años, dos flores blancas —flores vivas, reales— crecían del papel, como si estuvieran brotando de sus ojos.
3
Tenía hambre cuando llegué a la escuela, a pesar de que Cate me había preparado el desayuno. Incluso ahora, años después de que el trauma —cualquiera que éste fuera— había provocado mi inusual apetito, yo todavía tenía hambre todo el tiempo. Apenas la semana pasada había llegado a casa hambrienta y había arrasado con todo en la cocina. El refrigerador y la despensa estaban llenos de comida, dado que Cate había hecho la compra quincenal: dos barras de pan rústico fresco, un frasco de aceitunas marinadas, dos docenas de huevos, cuatro latas de garbanzos, una bolsa de zanahorias, papas fritas y salsa, cuatro aguacates… la lista continuaba. Suficiente comida para dos personas durante dos semanas. Me lo comí todo, cada bocado. Comí y comí y comí. Comí hasta que mi boca sangró y mi mandíbula comenzó a dolerme de tanto masticar. Incluso cuando había devorado todos los víveres recién comprados, me comí una vieja lata de frijoles, una caja de cereal rancio y una lata de galletas de mantequilla.
Después de eso, con el hambre por fin saciada, me paré frente al espejo de mi recámara y me giré hacia un lado y otro, preguntándome adónde demonios se iba toda la comida. Yo seguía siendo delgada, sin nada más que una ligera protuberancia en el vientre.
En la escuela, me sentía tensa y nerviosa. Cuando la puerta de un auto se cerró de golpe en la entrada, me llevé la mano con tanta fuerza al pecho, que la piel siguió punzándome. Me alisé la corbata del uniforme e intenté enfocar mi mente. Mis dedos se sentían sucios y olían a algo pútrido, incluso después de haberlos lavado tres veces en casa. El olor provenía de las flores de la foto. Había arrancado una del ojo de mi hermana antes de irme. Era una flor extraña, con pétalos encerados; sus raíces se habían enroscado en el papel como puntadas. La había reconocido. Era la misma flor que Grey había convertido en un patrón y bordado en muchos de sus diseños. La acerqué a mi nariz e inhalé esperando percibir un aroma dulce como el de la gardenia, pero el hedor a carne cruda y a basura me hizo querer vomitar. Dejé la carpeta y la fétida flor en el cajón de mi madre y azoté la puerta de su habitación detrás de mí.
Sentí que mi respiración se volvía más fácil en la escuela y que volvía a ser yo, o al menos la versión de mí que había sido aceptada en la escuela femenil Highgate Wood a través de un cuidadoso proceso de selección. Mi mochila, cuyas costuras se quejaban con el peso de los libros de Python y las guías de estudio de nivel avanzado, hendía sus huellas ardientes en mis hombros. Las reglas y la estructura tenían sentido aquí. A la extrañeza que acechaba en las viejas casas vacías y los matorrales silvestres de los antiguos brezales se le dificultaba impregnar la monotonía de los uniformes y la iluminación fluorescente. Se había convertido en mi santuario, lejos de la extrañeza común de mi vida, aunque no perteneciera a ese lugar, que compartía con los hijos de algunas de las familias más ricas de Londres.
Atravesé con prisa los concurridos pasillos, con destino a la biblioteca.
—Llegaste cinco minutos tarde —dijo Paisley, una de la docena de estudiantes a los que les daba tutorías antes y después del horario de clases. Paisley era una menuda chica de doce años que de alguna manera se las arreglaba para hacer que su uniforme tuviera un aspecto boho chic. Sus padres llevaban semanas pagándome para intentar enseñarle la programación básica. Lo molesto era que Paisley tenía talento natural. Cuando ponía atención aprendía Python con una elegancia que me recordaba a Grey.
—Lo siento mucho, Paisley. Te daré una hora extra gratis después de la escuela para compensar esto —ella me fulminó con la mirada—. Eso es lo que pensé. ¿Dónde está tu laptop? —agregó ella.
—He oído que eres una bruja —dijo mientras volvía a escribir sin parar en su teléfono; sus rizos caían sobre sus ojos—. Escuché que tus hermanas fueron expulsadas por ofrecer en sacrificio al diablo a un profesor en el auditorio.
Vaya. Los rumores se habían salido de control en los últimos cuatro años, pero honestamente estaba más sorprendida de que alguno de ellos hubiera tardado tanto en llegar a ella.
—No soy una bruja. Soy una sirena —dije, en tanto preparaba mi laptop y abría el libro de texto donde lo habíamos dejado la última vez—. Ahora, enséñame la tarea que te dejé la semana pasada.
—¿Por qué tienes el cabello blanco si no eres bruja?
—Me lo decoloro —mentí. De hecho, una semana antes de que Grey y Vivi se fueran, había intentado teñirlo de algún tono oscuro. Había comprado tres cajas de tinte y pasé una lluviosa tarde de verano bebiendo sidra de manzana mientras pintaba mi cabello. Esperé los cuarenta y cinco minutos que recomendaban las instrucciones, y luego un poco más sólo para asegurarme, antes de enjuagarlo. Estaba emocionada de ver a la nueva yo. Se sentía como una escena de transformación en una película de espionaje, cuando el protagonista huye y se ve obligado a cambiar su apariencia en el baño de una estación de gasolina, después de rebelarse.
Cuando limpié el vapor del espejo, solté un alarido. Mi cabello seguía siendo rubio lechoso, por completo intacto, a pesar del tinte.
—La tarea —repetí la orden.
Paisley puso en blanco sus pequeños ojos y sacó la laptop de su bolsa Fjällräven.
—Aquí está —giró su pantalla hacia mí—. ¿Y entonces? —preguntó mientras yo revisaba su código.
—Está bien. A pesar de todo tu esfuerzo estás entendiendo todo esto.
—Qué pena más terrible que ésta sea nuestra última sesión.
Dios, ¿qué clase de niña de doce años habla así?
Chasqué la lengua.
—No tan rápido. Desafortunadamente para las dos, tus padres ya pagaron el resto del curso.
—Eso fue antes de que descubrieran quiénes son tus hermanas —Paisley me entregó un sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra curva de su madre—. Son muy religiosos. Ni siquiera me dejan leer Harry Potter. De pronto, parece que ya no creen que seas una buena influencia para mí —recogió sus cosas y se levantó para irse—. Adiós, Sabrina —dijo con voz dulce mientras salía.
—Vaya —llegó una voz incorpórea—. Algunas personas son tan groseras.
—Oh —exclamé, mientras una pequeña rubia con cuerpo de reloj de arena salía de entre las pilas de libros y acercaba una silla frente a mí—. Hola, Jennifer.
En los meses después de que Grey y Vivi dejaron la escuela, cuando la soledad de estar sin ellas me invadía tan profundamente que cada latido me dolía, quise con desesperación hacer amigas entre algunas de mis compañeras. Nunca antes había necesitado amigas, pero sin mis hermanas no tenía con quien comer a la hora del almuerzo y nadie, salvo mi madre, con quien pasar el tiempo los fines de semana.
Cuando Jennifer Weir me invitó a su pijamada de cumpleaños (sospecho que a regañadientes: nuestras madres trabajaban juntas en el Royal Free), acepté con algo de cautela. Fue una aventura apropiadamente elegante: cada chica tenía su propio mini tipi instalado en el gran salón de los Weir, cada uno adornado con guirnaldas de luces y un mar flotante de globos rojos y dorados. Vimos tres películas de la saga El conjuro en las primeras horas de la mañana y comimos mucho pastel de cumpleaños y tantos delicados productos de panadería que pensé que alguien terminaría vomitando. Hablamos de los chicos que asistían a las escuelas cercanas y de lo guapos que eran. Nos colamos en la vitrina de licores de los padres de Jennifer y bebimos dos copas de tequila cada una. Ni siquiera a Justine Khan, la chica que me acosaba y que después se afeitó la cabeza frente a toda la escuela, parecía importarle mi presencia. Durante un puñado de horas rosas, azucaradas y suavizadas por el alcohol, me atreví a permitirme imaginar un futuro que se pareciera a eso… y podría haber sido posible, de no haber sido por el ahora famoso juego de la botella que nos llevó a mí y a Justine a la sala de urgencias. Jennifer Weir no me había hablado desde aquella noche, cuando salí de su casa con sangre goteando de mis labios.
—¿Quieres algo? —le pregunté.
—Bueno, de hecho —dijo Jennifer con una sonrisa—, compré boletos para el concierto de esta noche en el café Camden Jazz. Escuché que tu hermana estaría allí.
—Por supuesto que va a estar allí —dije, confundida—. Es parte de la banda.
—Oh, no, tonta, me refiero a tu otra hermana. Grey. Me preguntaba… quiero decir, me encantaría conocerla. ¿Tal vez tú podrías presentármela?
La miré fijamente por un largo rato. Jennifer Weir y Justine Khan (juntas, se hacían llamar JJ) habían convertido mi vida en un infierno durante la mayor parte de estos cuatro años. Mientras que Jennifer me ignoraba, Justine se encargaba de compensar la diferencia: la palabra bruja garabateada en mi casillero con sangre, pájaros muertos metidos en mi mochila, y —una vez— pedazos de vidrio esparcidos sobre mi almuerzo.
—Como sea —continuó Jennifer, mientras su sonrisa de sacarina comenzaba a agriarse—, piénsalo. No sería lo peor que podría pasarte, ya sabes… ser mi amiga. Te veré esta noche.
Cuando se fue, leí la nota de Paisley, en la que sus padres explicaban que habían escuchado algunas “acusaciones preocupantes” y pedían que les devolviera el adelanto. La rompí y arrojé los pedazos al basurero, luego hice el conteo hacia atrás en mi teléfono para saber cuántos días faltaban para la graduación: cientos. Una eternidad. La escuela tenía una larga memoria cuando se trataba de las chicas Hollow y había sido mi carga desde ese mes en que mis dos hermanas se escaparon de la ciudad.
Mi primera clase del día era Literatura. Tomé mi lugar habitual al frente del salón, cerca de la ventana, con mi ejemplar anotado de Frankenstein abierto sobre el escritorio, con sus páginas llenas de un arcoíris de notas adhesivas multicolores. Lo había leído dos veces para preparar esta clase y había subrayado cuidadosamente algunos fragmentos y hecho mis apuntes, intentando encontrar el patrón, la clave. Mi profesora de Literatura, la señora Thistle, discrepaba profundamente con este comportamiento: por un lado, una estudiante que cumplía con sus lecturas asignadas —todas ellas y, con frecuencia, más de una vez— era una especie de fenómeno. Por el otro, una estudiante a la cual buscar la respuesta correcta para un trabajo literario la volvía medio loca.
Afuera lloviznaba. El destello de un movimiento extraño captó mi atención mientras acomodaba mis cosas, y observé a través del vidrio el húmedo barranco de hierba entre los edificios.
Allí, a lo lejos, estaba el hombre de la calavera de toro, observándome.
4
Me puse de pie de manera tan abrupta y con tanta fuerza que mi escritorio volcó hacia el frente y mis libros y bolígrafos se desperdigaron por el piso. El grupo completo, sorprendido por la repentina y violenta interrupción en medio de la tediosa jornada de escuela, quedó en silenció y volteó a mirarme fijamente.
Yo tenía los ojos muy abiertos, la respiración jadeante y el corazón golpeteando en el interior de mi pecho.
—Iris —dijo la señora Thistle, alarmada—, ¿estás bien?
—No se acerque demasiado a ella —advirtió Justine Khan a nuestra profesora. Alguna vez había pensado que ella era hermosa… y probablemente todavía lo era, si no conseguías ver, más allá del barniz de su piel, el charco de veneno estancado en su interior. Ahora usaba su cortina de oscuro cabello largo y lacio, y llevaba un cepillo en su mochila para peinarlo a la hora del descanso. Era tan sedoso y estaba tan bien cuidado que resultaba casi ofensivo. También cumplía el doble propósito de ocultar las cicatrices que mis uñas habían dejado a ambos lados de su cuello cuando me obligó a besarla—. Todos saben que muerde —añadió.
Hubo algunas risitas, pero la mayor parte de las estudiantes parecían estar demasiado nerviosas para saber cómo reaccionar.
—Eh… —necesitaba una excusa, una cubierta para salir de aquí—. Me estoy sintiendo mal —dije mientras me arrodillaba para guardar las cosas en mi mochila. Dejé el escritorio y la silla donde estaban.
—Ve a la enfermería —me indicó la señora Thistle, pero yo ya estaba a mitad de camino hacia la puerta.
Otra cosa buena sobre ser la descarada favorita de los profesores: ellos nunca dudarán si argumentas estar enferma.
Una vez que estuve fuera del salón de clases, me colgué la mochila al hombro y salí corriendo en dirección al lugar donde había visto al hombre, en el oscuro espacio entre dos edificios. El día era gris, sombrío: típico de Londres. El agua fangosa resbalaba por la parte trasera de mis calcetines, mientras corría. Desde donde estaba, ya podía ver que no había nadie allí, pero seguí corriendo hasta llegar al sitio exacto donde él había estado. El aire alrededor de mí se sentía húmedo y olía a humo y a animales mojados. Podía ver mi salón de clases a través de la neblina que formaba la lluvia.
Llamé a Grey. Necesitaba escuchar su voz. Ella siempre había sido buena para calmarme.
La llamada entró directo a buzón de voz; ya debía estar en el avión volando desde París. Dejé un mensaje.
—Hey. Eh… llámame cuando aterrices. Estoy un poco asustada. Creo que alguien me está siguiendo. Bueno. Adiós.
Entonces sin muchas ganas de hacerlo, llamé a Vivi.
—¡Sabía que cambiarías de opinión! —dijo después de que sonó una sola vez.
—No lo he hecho.
—Oh. Bueno, esto es incómodo. Voltea.
Me giré. A lo lejos, en el estacionamiento, pude verla saludando.
—Uff —dije—. Debo irme. Una mujer extraña me está acosando.
A sus diecinueve años, mi hermana era una mujer tatuada, perforada, bajista, fumadora de cigarrillos de clavo de olor, con el cabello rubio rapado, una nariz zigzagueante y una sonrisa tan afilada que podía atravesarte de un tajo. Cuando llegué con ella, en el estacionamiento de la escuela, estaba recostada en el cofre del auto rojo de algún profesor en plena crisis de la mediana edad, sin que la lluvia le molestara ni un poco. A pesar de que acababa de aterrizar de Budapest, no traía equipaje, sólo una pequeña mochila de piel. Iba vestida como aquella canción de Cake, con una falda corta y una chamarra larga
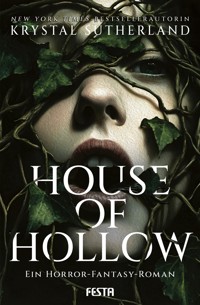














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













