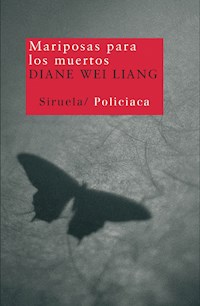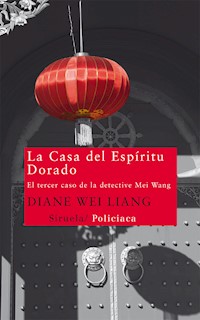
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«La autora ha creado un personaje rico en matices que va ganando fuerza a medida que avanza la historia.» Begoña Piña, Qué leer «Una detective privada (profesión ilegal) en un Pekín actual lleno de colorido y de trasfondo histórico.» Bookseller A sus 33 años, soltera y económicamente independiente, la detective Mei Wang se mueve en un Pekín donde la desigualdad entre pobres y ricos aumenta cada día y donde todos rivalizan por el poder o el dinero. Un Pekín post olímpico, ajetreado, ruidoso, muy rico y corrupto en el que Mei conoce por casualidad a un joven abogado que le encarga la investigación de un caso para una empresa que fabrica píldoras capaces de curar los corazones rotos: los dueños han contratado sus servicios para que se investigue qué está pasando con su dinero... Mientras, un inspector procedente de un departamento del gobierno se presenta en su despacho con la orden de cerrarle la agencia de detectives. Una excelente trama de intriga y misterio que es también una ventana abierta al fascinante Pekín actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Casa del Espíritu Dorado
Para A. con amor
A Mei le habían dicho que la Píldora del Espíritu Dorado podía curar los corazones rotos. Ella no se lo había creído. Eso era un cuento, una historia de las que les gusta contar a las viejas mientras comen pipas de girasol a la puerta de sus casas con patio. Mei no podía creer una cosa como aquélla más de lo que podía creer que el aliento de Duhuang había creado el universo. Ella era una mujer de treinta y dos años, moderna, con estudios, racional. Si los desengaños amorosos del pasado le habían enseñado algo, era que sólo el tiempo puede curar un corazón roto.
Y en eso era en lo que se equivocaba.
1
Sonó el teléfono, despertando a Mei. Las 7:28 AM estaban iluminadas en el aparato de música del apartamento de cortinas echadas.
–¿Estás durmiendo? –la voz de su hermana Lu brotó del auricular en cuanto Mei lo descolgó.
–Ayer salí hasta tarde.
–¿A hacer qué?
–Estaba trabajando en un caso en el Barrio Sur.
–¿Quién vive en el Barrio Sur?
–La gente que no tiene dinero para vivir en ningún otro sitio.
–¿Y qué hacías tú allí?
–Iba siguiendo al marido de una clienta y a su amante.
–Creí que tenías un ayudante para que te hiciera ese tipo de cosas.
–Gupin no conduce. No tiene coche.
–Pues menudo inútil.
–A mí no me importa. Se suponía que no iba a estar hasta tan tarde. Pensé que iban a cenar.
–¿En el Barrio Sur?
–Al final resultó que a lo que habían ido era a encontrarse allí con más gente. Uno de ellos era el Subsecretario Liang Jiabao.
–¡Pero Mei!
–Yo creo que no me reconoció –Mei sólo se había cruzado con él una o dos veces en el Ministerio de Seguridad Pública, hacía ya años, cuando ella era una agente subalterna.
–Pues tampoco sería raro, con lo famosa que te hiciste al dejar el Ministerio. Ten cuidado.
–No te preocupes, estoy bien. ¿Para qué me llamabas?
–Tenemos que hablar de mamá.
–¿Está bien?
–En el hospital no está, si es a eso a lo que te refieres.
–¿Entonces qué pasa?
–Mejor nos vemos. Voy para el Club de Golf Changping, puedo recogerte al pasar.
–Pero Lu, ya sabes que yo no juego al golf.
–Es viernes, no va a pasar nada hasta la semana que viene. Déjale el trabajo a tu secretario... algo tiene que hacer el pobre.
–Gupin tiene ya un montón de cosas que hacer.
–Eres demasiado blanda. Voy a darme una ducha y paso a recogerte en tres cuartos de hora.
–¿O sea que tú también te acabas de levantar?
Mei pensó que su hermana debía de haber ido otra vez a alguna de esas fiestas glamourosas suyas.
–Qué va. Me acabo de pasar una hora nadando –dijo Lu con acento triunfal.
Colgaron.
Mei abrió la cortina y luego la ventana. La luz del sol se derramó dentro, calentándole la cara.
Por debajo, la Segunda Vía de Circunvalación era un mar de tráfico. Un vendedor de verduras con los pantalones remangados hasta las rodillas iba accionando los pedales de un triciclo de reparto por la calle de delante de su xiaoqu (el conjunto residencial en el que Mei vivía). A su paso gritaba: «¡Vendo maíz! ¡Vendo pepinos y cebollino! ¡No llevo un jin que no sea de calidad!».
Los ciclistas, en una cola detrás del triciclo, impacientes por pasar, hacían sonar los timbres.
Mei se asomó por la ventana y bajó la vista al patio de delante de su edificio. Como de costumbre, allí estaba el grupo de hombres y mujeres mayores haciendo taichí. Pensó sobresaltada en lo que Lu había dicho del Subsecretario Liang. ¿Y si la había reconocido? ¿Seguía allí el coche blanco cuando ella se marchó la noche anterior? ¿Y el coche negro? Mei intentó acordarse. Por alguna ventana que debía estar abierta en algún lugar, se oían en la radio las noticias de la mañana.
Era un bonito día de primavera, se dijo a sí misma, sin nada que se saliera de lo normal.
Cerró la ventana y fue al salón. Su bolso estaba sobre la mesa del comedor, con la correa sobresaliendo por el borde. Su chaqueta estaba abandonada en el respaldo de una silla. El correo de ayer, que había soltado sobre la mesa al entrar la noche anterior, seguía allí esparcido en un pequeño montón. Pasó los dedos por encima... facturas, propaganda, una postal. La cogió y leyó:
Queridísima Mei, mi billete de avión para Pekín acaba de llegar. Ya está todo. Nos veremos dentro de tres semanas y por fin estaremos juntos. He venido a Banff a la boda de Jeff. ¡Esto es precioso! Te quiere, Yaping.
Mei le dio la vuelta a la postal y miró hipnotizada el palacio que se alzaba en mitad de un bosque, con altos montes detrás. Se imaginó que aquél debía de ser el lugar donde se celebraba la boda. ¿Quién era Jeff? ¿Sería un socio de la empresa de Yaping, o algún compañero de la escuela de Empresariales? Ella no lo recordaba. Y ¿dónde estaba Banff? Leyó lo que ponía en letra más pequeña: «Hotel Banff Springs, Banff, Canadá».
Dejó la postal en la mesa. Faltaban tres semanas para el verano.
Las flores se estaban muriendo en el jarrón. Mei pensó que quizá podría salvarlas cambiándoles el agua. Se las había regalado Tang Rong, un detective privado de Shanghai. Se conocieron en la conferencia anual de «Consultores de Información y Seguridad»: una clave que usaban para vadear el problema de que los detectives privados estaban prohibidos en China.
Hacía unos días, Tang Rong había venido a Pekín por asuntos de trabajo. Mei quedó con él en la recepción de su hotel. Le sorprendió que Tang Rong le regalara unas flores: le gustó ese toque de sofisticación al estilo de Shanghai. Fueron a un restaurante tailandés. No había mucha gente, pero la comida estaba buena. Hablaron de lo que había pasado desde la última vez que se habían visto y de la gente que conocían y de los casos en los que estaban trabajando. En algún punto entre la sopa de Tom Yom y la lubina crujiente, la conversación entre ellos decayó. Tang Rong pareció perder el interés. Mei puso más empeño y habló más, con la esperanza de arreglar los errores que hubiera podido cometer y volver a conectar con él. No hubo forma. Se separaron en la puerta del restaurante, Mei con las flores en la mano. Ninguno de los dos dijo nada de volver a verse.
Mei colocó la kettle sobre la estufa. ¿Qué había pasado aquella noche? No conseguía entenderlo. ¿Habría hablado demasiado de sí misma, como Lu le aconsejó que no hiciera? Mei recordó que su hermana le había dicho por teléfono: «A los hombres, te digan lo que te digan, lo único que les interesa son ellos mismos».
El agua empezó a hervir. Mei se la sirvió en una taza con café instantáneo. Una fina espuma se elevó hasta la superficie. Mei volvió a mirar las flores agonizantes. Seguía sin poder entenderlo. Se terminó el café y se fue a darse una ducha. El agua tardaba mucho rato en calentarse. Se dio una ducha templada y salió tiritando. Sonó su teléfono móvil. Lu estaba abajo.
–Como vengas en sandalias no te van a dejar entrar –le había advertido su hermana.
Mei buscó algo un poco mejor que ponerse. El club de golf debía de estar lleno de gente rica como su hermana. Rebuscó por su armario y eligió una chaqueta Burberry de las que se fabricaban para el extranjero y ahora compraban los chinos, del Mercado de la Seda.
Al salir del edificio, Mei hizo un reconocimiento rápido. El coche blanco ya no estaba. En el coche negro no había nadie. Dos niñas mayores pasaron agarradas del brazo, soltando risitas. En mitad del patio iluminado por el sol estaba el Mercedes de Lu, espléndido, plateado.
Mei se metió por la puerta de atrás y saludó al conductor. Su hermana estaba hablando por el teléfono móvil. Le echó a Mei una sonrisa y le hizo un gesto de bienvenida. Llevaba un polo blanco, un jersey, pantalones y zapatos de golf. El pelo se lo había teñido de castaño y lo llevaba recogido en una coleta alta. En los lóbulos de sus orejas destelleaba un par de broches de diamantes.
El conductor sacó el coche del xiaoqu. Pasaron ante un mercadillo callejero. La gente se levantaba y se quedaba mirando, intentando ver quién iba sentado detrás de los cristales ahumados. El coche avanzaba despacio. Había puestos de verduras, vendedores ambulantes con triciclos y mujeres que llevaban cestos. A la puerta de una tienda de ultramarinos, un grupo de jóvenes, con la espalda doblada, discutían y fumaban.
En la Segunda Vía de Circunvalación, la luz resultaba deslumbrante. Las fachadas de cristal de los rascacielos despedían reflejos. Lu apagó el teléfono. Iban a toda velocidad hacia la Autopista de Badaling.
–¿Qué era eso de mamá de lo que querías que habláramos? –preguntó Mei.
–Más tarde –dijo Lu, señalando con un gesto al conductor.
Mei comprendió y asintió con la cabeza. Lu se ajustó la correa de la gorra.
–¿Estás preparada para el torneo? –preguntó Mei. Lu iba a participar en el Torneo de Golf de los Famosos en un par de semanas.
–No. He quedado con mi profesor en el campo.
–¿Quién va a jugar?
–Tian Tian, Richard Liang, de Hong Kong, Li Hui, Zhang Ming y Ma Yuan: el marido y la mujer de la Inmobiliaria SUHU.
Sonó el teléfono de Lu. Ella lo cogió.
–Lo siento, es mi productor –susurró.
Durante los treinta minutos que siguieron estuvo discutiendo con su productor los siguientes episodios de su programa de televisión. Mei miraba pasar la ciudad por la ventana.
2
Enclavada en una ladera ondulada, la terraza del Club Internacional de Golf Changping tenía una vista panorámica de las Montañas del Oeste. Unos pocos lagos minúsculos salpicaban aquel verde lleno de sol. Sus colores parecían variar con cada toque de brisa.
–Bonito, ¿eh? –dijo Lu, poniéndose su guante de golf.
–Impresionante.
–Pues disfrútalo. Tómate algo en la terraza. Relájate. Yo vuelvo enseguida.
–¿Pero qué le pasa a mamá?
–Lo hablamos en la comida. Mira, ahí veo a mi profesor –Lu se largó pitando.
Un camarero condujo a Mei a una mesa debajo de una sombrilla. Ella se puso a darle sorbos a una CocaCola en un vaso lleno de cubitos de hielo y contempló a los golfistas moviéndose por el campo, con sus colores amarillo pastel, azul y rosa. Un grupo salía ya del campo, tirando de sus carritos de golf.
Pensó en su madre. Le pasara lo que le pasara, no debía de ser muy grave cuando Lu se había puesto a jugar al golf. Igual Lu y su madre se habían peleado, se atrevió a especular Mei. Siempre había pensado que su madre no discutiría por nada del mundo con su guapa y apreciada hermana menor. Pero tampoco era imposible.
Llegaron más golfistas. El restaurante se estaba llenando.
Mei pensó en el secreto de su madre. Era algo que Mei tenía miedo de que Lu llegara a descubrir.
En lo más crudo de la Revolución Cultural, veintisiete años atrás, el padre de Mei fue enviado a un campo de trabajo por criticar al Presidente Mao. Se fueron todos con él, Mei con cuatro años, Lu acababa de cumplir uno. A los pocos meses su hermana se puso gravemente enferma. Ling Bai, su madre, se la llevó de vuelta a Pekín. A Mei la dejó.
Se pasó el año siguiente en el campo de trabajo, hasta que un día su madre mandó a buscarla. Cuando se despidió de su padre, el día en que se fue, ella no sabía ni tenía modo de saber que aquélla iba a ser la última vez. Después de volver a Pekín se pasó años esperando a que él volviera a casa. Se aferraba a esa idea y al recuerdo de su padre igual que se aferra un niño a sus tesoros escondidos, acordándose de cómo los encontró.
Cuando le dijeron que su padre había muerto, Mei tenía catorce años. En aquella época estaba en el internado. Se refugió en un mundo privado, un lugar de recuerdos, sufrimiento y decepción, apartado de su familia.
Se peleaba siempre con su madre.
–¿Sabes cuál es tu problema? –gritaba su madre, desesperada–. Que eres exactamente igual que él. ¡Y tú mira lo que le pasó por ser así!
Mei pasó un tiempo sin volver a casa.
Aun así, nunca había sospechado de su madre, ni siquiera cuando ella quemó todas las fotos de él y sus libros.
Dos años atrás, cuando Mei estaba trabajando en el caso de un jade perdido, descubrió que había sido su madre quien había denunciado a su padre ante el Partido. Esa revelación había dejado a Mei hecha añicos, como si toda su vida hubiera sido una mentira y los recuerdos que con tanto cuidado había ido montando fueran mentira también. Le dieron ganas de enfrentarse con su madre, de gritarle todo aquello y echárselo en cara.
Pero a Ling Bai le dio una embolia, y llegó a estar en coma. Mei la estuvo cuidando hasta que se recuperó. Luego, en los meses que siguieron, Mei podía haber hablado de lo que le pasó a su padre. No lo hizo.
Había comprendido que si su madre entregó a su padre fue para salvar a sus hijas. Aquélla fue la condición que le impuso el Partido. El mismo destino habían sufrido muchas otras familias en la Revolución Cultural. La gente tuvo que decidir de qué lado se ponía. Y la deslealtad al Partido estaba penada con la muerte.
Eran culpables todos ellos, incluso Mei y Lu, niñas que aún no iban ni a la escuela.
Tratando de distraerse, Mei pidió un periódico. El camarero le trajo un ejemplar de las Noticias de la Mañana de Pekín. En la primera página leyó un artículo sobre el último episodio del Movimiento de Limpieza de lo Amarillo1. La policía había conseguido cerrar más de mil antros de prostitución. En la sección de negocios se encontró con un editorial sobre la recientemente anunciada política de permitir que las empresas extranjeras invirtieran directamente en la industria china. Había una foto de Lu con su marido, el industrial Lining, en las páginas de espectáculos. La foto la habían hecho en la ceremonia de los premios de la televisión del año anterior. El premio era anual y se iba a volver a celebrar la semana siguiente.
–Discúlpeme, señorita –el camarero se acercó haciendo una inclinación–. Siento molestarla. Normalmente no hacemos estas cosas. El restaurante está lleno, como puede ver. Este caballero tiene prisa por volverse a la ciudad. Quiere saber si a usted le importaría dejarle que se sentara a su mesa.
–Tampoco me voy a ofender si dices que no –dijo el joven. Tenía veintimuchos años, la piel morena y una mirada asentada en lo profundo. Llevaba una sonrisa tímida puesta y una gorra en la mano. Hablaba con un acento suave y sugerente.
Piel morena, frente ancha, labios carnosos... «Es del sur», pensó Mei. «Y guapo.»
–No, no me importa –dijo, doblando el periódico.
–Gracias –el joven se quitó el guante de golf y se pasó la mano por el pelo. Una fina capa de sudor brillaba en su frente.
–Me llamo Wudan –dijo mientras se sentaba.
–Yo soy Mei Wang.
Se dieron la mano.
–Te he estado observando. ¿Estás esperando a alguien? –preguntó Wudan.
O sea que la había estado observando, pensó Mei. La había escogido. Sonrió.
–Estoy esperando a mi hermana para comer –y añadió–: Yo no juego al golf.
–Vale la pena venir sólo por la vista y el aire puro –Wudan cruzó las piernas–. ¿Trabajas aquí o estás casada con un hombre rico?
–¿Cómo dices?
–Este sitio es caro, por no mencionar que no dejan entrar a cualquiera. Todo el que está sentado en esta terraza o lo ha ganado él mismo o consigue el dinero de otra persona.
–La rica es mi hermana. Yo no gano gran cosa.
–¿A qué te dedicas, si no te importa que te lo pregunte?
–Soy... consultora de información.
–¿Qué es eso, algo de informática?
–Consigo información para mis clientes.
–¡Eres detective privado!
–Eh...
¿Cómo lo sabía?
–No te preocupes, no lo voy a ir gritando por ahí. Nosotros usamos detectives todo el tiempo. Es más barato y da mejor resultado que hacer las investigaciones nosotros mismos. Yo soy abogado.
–Bueno.
–En Pekín la gente todavía se asusta de estas cosas, pero allí en Cantón las agencias de detectives se están forrando.
«Es de Cantón, del Sur Profundo», pensó Mei.
Wudan sonrió, apoyando los codos en la mesa.
–¿Y qué clase de investigaciones haces?
Parecía sincero. Parecía de confianza. Estaban sentados en la terraza del Club de Golf Changping. Los ojos le brillaban de emoción e interés.
–Pues hacemos maridos infieles, deudas de juego... no es muy interesante, pero pagan bien –dijo Mei. Pensó que era mejor ir sobre seguro. Después de todo, se acababan de conocer.
–Seguro que tienes un montón de historias interesantes. Pero ¿no te da miedo? Puede ser peligroso algunas veces.
–¿Peligroso de verdad? Igual alguna vez...
Wudan pidió una hamburguesa y compartió las patatas fritas con Mei. Ella averiguó que había estudiado Derecho en la Universidad de Pekín y que era socio del Despacho de Abogados Buena Esperanza, en el distrito de Chaoyang.
Mei le contó a Wudan que antes trabajaba en el Ministerio de Seguridad Pública y que había montado su negocio hacía tres años. Wudan le contó de su trabajo y sus clientes. Le habló de la Casa del Espíritu Dorado y sus famosas píldoras, que supuestamente curaban los corazones rotos.
–¿Estás segura de que nunca has oído hablar de ellas?
–Segurísima –dijo Mei.
–Yo creo que son muy conocidas, especialmente entre las mujeres.
–¿Es que a los hombres no se les rompe el corazón?
–No quiero decir eso... Sólo digo que... –levantó el extremo de una ceja–. Puede que a ti nunca te lo hayan roto.
–Pues claro que me lo han roto –dijo Mei con una sonrisa. Le hacía gracia que la halagara, y hasta que coqueteara con ella. Se volvió hacia el campo de golf, sin dejar de sonreír en un rato. El paisaje verde se difuminaba suavemente hacia las colinas azuladas de Changping.
–Pues no sé cómo debió ser –oyó decir a Wudan–, pero no me puedo imaginar que te dejes vencer fácilmente.
Mei le lanzó una mirada rápida, con su nariz poderosa delineándose de perfil.
–Tú no me conoces.
–Pues no –dijo Wudan. Sonrió él también y miró hacia el golf.
Algo le llamó la atención. Mei siguió su mirada. Lu se acercaba a grandes pasos desde el césped, blanca y pura como la luz del sol. La gente se daba la vuelta para mirarla.
Se acercó a la mesa en la que estaban ellos, se desabrochó el botón del guante y se lo quitó.
–Hace casi demasiado calor –dijo, desplomándose en una silla.
–¿Qué tal te ha ido con tu profesor?
–Muy bien.
El camarero corrió hacia ella.
–¡Señorita Wang!
–Agua helada por favor. Sin hielo.
–¿Está bien Evian?
–Sí, tráigala rápido.
–Ahora mismo –el camarero hizo una inclinación y se fue a toda prisa.
–Éste es Wudan –dijo Mei, presentándolos–. Es abogado. Ésta es mi hermana Lu.
–¡Lu Wang, qué placer tan grande conocerte!
Lu miró a Wudan como si hasta ese momento no se hubiera percatado de que estaba allí.
–Me encanta tu programa –añadió Wudan.
–Gracias –murmuró Lu.
–La psicología es fascinante. Nosotros estamos en contacto con ella todo el rato. A veces tenemos casos que a primera vista no tienen ningún sentido. Luego te enteras de los motivos de la gente y de su forma de pensar, y todo encaja.
Lu miró a su alrededor buscando su agua.
Mei estaba callada.
El camarero apareció con una botella de Evian y sirvió el agua en un vaso alto. Lu le dio varios tragos.
–Espero que no estés diciendo que la psicología es irracional –dijo por fin.
–Todos somos irracionales. Los delincuentes nunca piensan que los van a coger. Nos enamoramos por la vista y nos casamos por el instinto. Tomamos decisiones rápidas porque no tenemos los medios o la energía para averiguar todos los hechos. Hacemos juicios. Los juicios no son racionales. Son respuestas aprendidas.
–Igual debería hacer un programa sobre psicología criminal.
–Eso sería muy interesante. Yo te podría proporcionar un montón de casos.
A eso Lu no respondió.
–¿De dónde saca un abogado tan ocupado tiempo para jugar al golf? –le preguntó.
–Para las cosas que a uno le gustan siempre se saca tiempo.
–En el golf también hay mucha psicología.
–Por eso el golf es difícil. Parece que el juego consiste en darle a una pelotita blanca. Pero en realidad la pelota es lo de menos, una pura distracción. Aunque por supuesto la experta eres tú.
–Hay que olvidarse de la pelota y pensar sólo en el swing.
–No somos capaces. Estamos obsesionados.
Mei estaba contenta de que a su hermana no le hubiera dado por ignorar a Wudan, aunque no tenía ni idea de sobre qué estaban hablando. Alrededor de ellos, la gente les echaba miradas y los observaba. Mei se sintió fuera de lugar, como un niño al que sacan de la fila para ponerlo en ridículo, como un rojo violento en el mar de pastel que marcaba su guapa hermana.
Tres mujeres de mediana edad se acercaron a ella. Soltaban risitas y se apretaban unas a otras las manos. Llevaban pantalones cortos de color beige, viseras blancas y chalecos de rombos. Cuando se acercaron, Mei les vio las venas azules en los muslos. El maquillaje había empezado a corrérseles del calor.
–¿Es usted la señorita Lu Wang? –rodearon a Lu.
Ella asintió con la cabeza.
–¡Es ella! –exclamó una de las señoras–. ¡Qué os había dicho!
Se pusieron a hablar todas a la vez.
–Se lo estaba diciendo a mi marido, que está ahí –dijo una de ellas lanzándole un saludo con la mano a un tipo bajito y medio calvo, que se lo devolvió con una sonrisa de oreja a oreja–. Digo: ésa parece la presentadora del programa famoso de la tele. Él no se lo creía. Decía que no tenía que venir a molestarla ni aunque usted fuera usted. Pero a usted no le importa, ¿a que no?
–Nos encanta verla en la tele. No sabe usted qué personaje es mi suegra. Tendría que hacer un programa con ella.
–¡Y el programa aquel que hizo sobre los niños mimados! A mí se me rompía el corazón. ¡Todas malcriamos a nuestros hijos únicos!
–¿Nos podemos hacer una foto con usted?
Sacaron las cámaras.
–Sí, claro.
Mei se levantó. Wudan la siguió. Bajaron unos escalones hasta el césped.
–¿Le ocurre esto muy a menudo a tu hermana? –dijo Wudan, señalando a las fans.
–Sí. A veces la gente saca la cámara en mitad de la calle y se pone a hacerle fotos.
–En persona es más guapa.
–Eso dice la gente.
Wudan se metió las manos en los bolsillos de los pantalones.
–No me habías dicho que eres hermana de Lu Wang.
–Pues qué quieres que te diga.
–Sólo pienso que podrías estar orgullosa de serlo. Tienes una familia interesante.
–Pero que mi hermana sea famosa tampoco me hace a mí más interesante.
–Tú eres interesante por ti misma. Si me hubieras dicho que eras abogada o empresaria, o incluso actriz, no me habría sorprendido. Habría dicho: claro, por supuesto. Pero ¿detective privada?
–Es raro.
–Raro no. Poco frecuente.
Sus miradas se encontraron. No solía ocurrir que nadie siguiera encontrándola interesante después de conocer a Lu.
–¿Te puedo llamar alguna vez? –dijo Wudan–. Nunca se sabe cuándo puedo necesitar un detective, o tú un abogado.
Intercambiaron tarjetas.
–Se han ido –Lu se acercó. Apoyó un brazo en el hombro de Mei–. Me temo que me voy a tener que llevar a mi hermana –le dijo a Wudan–. Necesitamos hablar de un asunto importante.
–Por supuesto. Ha sido un placer conocerte, Lu Wang –se despidió Wudan–. Por favor, si necesitas material para psicología criminal, házmelo saber.
–Adiós –dijo Mei.
Wudan subió los escalones. Mei contempló cómo atravesaba la luz dorada de la tarde hacia el edificio del club. Al instante, su rostro empezó a desdibujarse en su mente. Pero su voz permaneció, con aquellos suaves tonos redondeados del sur.
–No me parece mal que cojas alguna tarjeta de vez en cuando, para hacerte guanxi –dijo Lu, entrelazando el brazo con el de Mei–. Todos necesitamos más contactos. Un abogado como él te puede venir muy bien algún día. Pero ten cuidado –fueron andando hacia el restaurante.
–Pensé que te había caído bien –dijo Mei.
–Y es verdad.
–¿Entonces por qué lo dices?
–Lo veo demasiado deseoso de gustar.
–No te preocupes. Lo más probable es que no le vuelva a ver.
3
Entraron en el restaurante, en el que no había nadie más, y las condujeron a una mesa.
–¿Dónde está ahora Lining? –dijo Mei, interesándose por su cuñado.
–Pues no estoy segura. ¿Qué hora es ahora en Estados Unidos? No sé si estará en Washington o ya de camino hacia la Costa Oeste.
–¿Cuánto tiempo va a estar fuera esta vez?
–Dos semanas. Han ido a reunirse con los inversores. Quiere meterse en el mundo de la tecnología.
–¿Quieres decir de los ordenadores?
Mei estudió el menú.
–Comunicaciones inalámbricas. No me preguntes los detalles. Se supone que es un secreto. En todo caso yo tampoco entiendo qué es. Pensé que se refería a teléfonos móviles, pero me ha dicho que es mucho más complicado que eso. Lo va a anunciar dentro de unas semanas, si todo va bien. Va a ser un fiestón. Y por supuesto estás invitada.
–Vale. ¿Es en plan elegante?
–En plan elegante, moderno, guay... lo que más te apetezca, pero ven de rojo para que nos dé buena suerte.
–Lining no necesita buena suerte. Todo lo que toca lo convierte en oro.
–Todo el mundo necesita buena suerte.
Pidieron sopa de aleta de tiburón, un surtido de empanadillas al vapor: vieiras, cerdo, cebollino, y verduras estofadas con tofu: los Tres Tesoros del Monje.
–Mamá ha conocido a una persona –dijo Lu cuando les trajeron el té.
–¿Qué quieres decir?
–Que tiene un novio.
Mei soltó una carcajada.
–¿Y eso era? Creí que había ocurrido alguna cosa horrible.
–Es terrible.
–¿Quién es? ¿No será alguien que yo conozca?
–Afortunadamente, no. Se conocieron en el Club de Baile para Camaradas Jubilados. Él era contable. Su mujer murió hace cuatro años. Mamá dice que es un encanto, claro.
El camarero sirvió el té en tazas ribeteadas de oro. La fragancia de las hojas de Wulong ascendía con el vapor.
–Pues si a ella le gusta, qué le vamos a hacer.
–Está muy bien eso de «si a ella le gusta», pero es nuestra madre. Tenemos una responsabilidad. ¿Tú crees que sabe lo que hace? Tiene sesenta y dos años y no ha estado con un hombre desde hace, buf, veintiséis años. No sé por qué tiene que empezar ahora.
–Igual se siente sola.
–Todos nos sentimos solos. Yo estoy tan ocupada que casi no me da tiempo ni de vivir.
–Ella está sola.
–Nosotras la llamamos por teléfono. Vamos a verla.
–A lo mejor eso no es suficiente. Nosotras somos sus hijas. No la entendemos.
Llegó la comida, las blancas empanadillas en sus cestillos de bambú, los vistosos Tres Tesoros del Monje con sus verduras verde jade y el tofu frito amarillo, la sopa de aleta de tiburón servida en finos cuencos de porcelana decorados con dragones entrelazados.
–Yo le compro todo lo que necesita. La invito a mis fiestas. Hasta se vino a Canadá con nosotros de vacaciones. ¿Qué más puedo hacer?
–Puede que sea un efecto retardado de lo de la embolia –dijo Mei–. A lo mejor le ha cambiado la forma de ver la vida.
–Pero si eso fue hace dos años.
–Pero es posible.
–Quiero averiguar más de ese novio suyo. ¿Te importaría echarle un ojillo?
–¿Por qué no le preguntamos a mamá sin más?
–No me fío de ella. El amor es ciego.
–Le podemos decir que nos lo presente.
–No.
–Te pasas un poco.
–Todo esto no me da buena espina. El tipo tiene setenta y dos años. No me importa ocuparme de mamá cuando sea vieja, pero no me apetece cargar con nadie más.
–Lo dices como si se fueran a casar.
–Mamá estaba haciendo preguntas sobre eso.
–¿Te lo ha preguntado? ¿Cuándo ha sido eso? Yo la llamé la semana pasada y no me dijo nada.
–Ella sabe que hablamos entre nosotras.
–Ya, pero no es eso. Yo soy su hija también.
–Anda, venga. No exageres. Lo que nos debería preocupar es que esté hablando de matrimonio, no con quién lo ha hablado o lo ha dejado de hablar.
–Para ti es muy fácil decirlo. No me puedo creer que a mí no se haya atrevido a contármelo.
–Se me ha ocurrido que si yo tuviera un niño, mamá me podría ayudar a ocuparme de él, y así estaría feliz.
–¿Qué tal va la cosa?
–No da resultado. No paramos de intentarlo, pero parece que no soy capaz de quedarme embarazada. Está claro que culpa de Lining no es. Él tiene una hija con su ex mujer.
–Según dicen a veces se tarda un poco.
–Puede que sea que yo estoy muy estresada con el trabajo. O puede que algo no me funcione bien. O que sea demasiado vieja.
–Tienes veintinueve años.
–Lining quiere que sea niño.
Se quedaron calladas.
–Iré a ver a mamá.
Comieron y hablaron de otras cosas: de un viaje que pensaba hacer Lu ese verano y de algunos amigos.
–Cuéntame qué pasa con Yaping –Lu fijó sus grandes ojos en su hermana.
–Se viene a vivir a Pekín en tres semanas.
–Pues te lo puedes traer a la fiesta. Le vendrá muy bien conocer a los empresarios de por aquí.
–Claro.
–Mamá está muy contenta. Dice que por fin has puesto los pies en la tierra. No me mires así. A mí nunca me ha parecido un problema lo de que sigas soltera. Pero vamos, tienes que admitir que a nadie le amarga que Yaping haya tenido éxito y se haya hecho rico. Mamá hasta está empezando a decir que le vas a dar nietos.
A Mei se le borró la sonrisa.
–¡Cielos!
Compartieron el postre: una bola de arroz rellena de dulce de alubias rojas.
–¿Significa eso que entre Yaping y tú se ha arreglado todo? ¿Está todo perdonado?
–¿El qué está perdonado?
–Él te hizo una promesa cuando se marchó a Chicago. Se suponía que iba a volver y se iba a casar contigo.
–De eso hace muchos años. Éramos jóvenes, estábamos en la universidad. Se enamoró de otra chica.
–Entonces, como yo decía, está todo perdonado.
Mei no dijo nada. El pasado se había ido hacía mucho para desvanecerse en un espacio gris donde el dolor no era ya más que una palabra, o un recuerdo de años olvidados.
–¿Estás feliz? –le preguntó Lu.
–Creo que sí.
Mei se había imaginado que cuando volviera a encontrarse con Yaping, su amor se encendería como el fuego, con toda la intensidad y la pasión tanto tiempo contenidas. Pero en realidad no había ocurrido así. Lo que sentían el uno por el otro, la alegría de estar juntos otra vez, todo resultó atenuado. Era como si algo invisible pero sólido se interpusiera entre ellos.
–¿Y tú estás feliz? –le preguntó Mei a su hermana.
–Completamente –dijo Lu.
Cuando salieron del club, la luminosa tarde se había oscurecido. Mei sintió el roce de una brisa cálida. Miró a su alrededor para ver de dónde venía. Los árboles, las flores y la tarde estaban inmóviles. Era el soplo de las montañas.
–¿Te apetece venir a una fiesta conmigo esta noche? –preguntó Lu cuando estuvieron sentadas en su coche–. Es la fiesta de lanzamiento de una revista. La revista no sé de qué va. Pero no me quiero quedar en casa sola.
–Ya sabes que no me gustan las fiestas.
–Tómatelo como parte de tu trabajo. Así te haces guanxi.
–Esas cosas se me dan fatal.
–Te presto uno de mis vestidos, vas a estar guapísima.
Sonó un teléfono. Mei reconoció la música del suyo. Revolvió su bolso buscando el aparato.
–¿Diga?
–Soy yo, Gupin –le llegó la voz de su secretario–. Hay un hombre en el despacho que quiere verte. Dice que es de la Oficina para la Inspección y Supervisión de Empresas Privadas.
–¿La oficina de qué?
Gupin repitió el nombre.
–No lo he oído en mi vida. Es viernes por la tarde y estoy a muchos kilómetros de la ciudad.
Gupin dijo con voz contenida pero grave:
–Dice que tiene que verte.
Mei hizo una pausa, sopesando la cuestión.
–No puedo llegar en menos de cuarenta minutos, si es que no hay tráfico.
Lu asintió para expresar que estaba de acuerdo.
Mei oyó a Gupin preguntar al visitante.
–Dice que te espera.
–Intentaré estar ahí lo antes posible.
Colgaron.
–¿Va todo bien? –preguntó Lu.
–Hay un inspector en mi oficina.
–¿Y qué quiere?
Mei le dijo el nombre del organismo.
–No sé qué querrá, pero es insistente.
–¿Significa eso que no vas a venir conmigo a la fiesta?
–¡Pero Lu!
–Te dejo al pasar –dijo ella.
–Gracias.
Mei se volvió a mirar por la ventana. Había un montón de tráfico en la autopista de Badaling. Los autobuses que llevaban turistas a la Gran Muralla estaban de vuelta, esperando para pagar el peaje y meterse otra vez en la ciudad.
4
Esperaron en una larga cola hasta llegar al puesto de peaje de la autopista de Badaling. Lu iba hablando por teléfono, con su secretario, con su productor, con su relaciones públicas, con su mánager. Mei reflexionó sobre el inspector. Tenía miedo de que el gobierno hubiera decidido tomar medidas especiales contra las agencias de detectives privados, pero el nombre de su departamento le sonaba raro. A lo mejor estaba allí por alguno de sus clientes, pensó Mei, por algo que hubieran hecho ellos.
Después de pasar el peaje el tráfico empezó a fluir otra vez. Giraron en círculo hacia el este de la ciudad, pasando el Centro Lufthansa por la Tercera Vía de Circunvalación, y salieron al distrito de oficinas de Chaoyang en Sanlitun. Las calles se volvieron estrechas y polvorientas.
–¿Tú crees que ese coche nos está siguiendo? –preguntó Mei, volviéndose a mirar por la ventanilla trasera.
–¿Qué coche? –preguntó Lu.
–Ese Volkswagen blanco. Me parece que lo he visto cuando estábamos en el peaje de la autopista de Badaling.
–¿Estás segura?
–No.
–Chang Shifu –llamó Lu al conductor–. ¿Ve el coche blanco que viene detrás, el Volkswagen? ¿Se acuerda de si lo ha visto en el club?
–No, no me suena –dijo el conductor.
Lu se encogió de hombros.
–Igual te estás imaginando cosas. Paranoia profesional.
–Puede ser –dijo Mei, mirando otra vez al Volkswagen blanco.
–¿Estás bien?
Mei sonrió.
–Perfectamente.
Por dentro, la voz de su secretario repetía: «Hay un inspector en la oficina... dice que tiene que verte».
El despacho de Mei estaba en el Viejo Chaoyang, en el primer piso de un edificio construido hacía treinta años al estilo del realismo soviético: una caja de cerillas gris. En principio lo habían construido para alojar a los trabajadores. En el patio delantero, un vetusto roble paría todas las primaveras hojas nuevas.
Mei le dijo al conductor que parara junto al bordillo. Lu salió con ella del coche. El Volkswagen blanco pasó de largo. Lo miraron torcer al final de la calle y desaparecer.
–Habrá dado la casualidad de que iban por el mismo camino que nosotros –dijo Lu.
–Eso será –dijo Mei, insegura.
–¿Qué pasa ahí? –su hermana señaló a una zona de tierra removida que había en el otro lado de la calle. En mitad de un solar, junto a un montón de cascotes, se alzaba una excavadora vacía.
–Van a construir un edificio nuevo. Han derribado las casas viejas.
–Mejor para ti. Por fin un poco de acción en este barrio.
–Peor para mí. Subirán los alquileres.
–¿Qué van a hacer?, ¿lo sabes? ¿Un edificio de apartamentos o un hotel?
–Nadie lo sabe. Ni siquiera sabemos si de la construcción se va a encargar el gobierno o una empresa privada. De vez en cuando viene un tipo a trabajar con la excavadora.
La escena que tenían ante ellas hizo que Mei se acordara del Barrio Sur. ¿Tendría algo que ver aquel inspector con lo de la noche anterior y el Subsecretario Liang?
–¿Y aquello? –Lu señaló hacia una fila de casetas improvisadas que había en el borde del solar.
–Tiendas provisionales. Aparecieron en cuanto demolieron las casas viejas. Aquéllas venden cemento.
–¿A quién?
–A equipos de albañiles que hacen reformas en los hutong. Deben de ser semilegales, seguro.
–¿Cuándo vas a ir a ver a mamá? –preguntó Lu.
–Pronto.
Lu se metió en el coche. Mei le dijo adiós con la mano mientras el coche se ponía suavemente en marcha y se alejaba.
Eran cerca de las siete de la tarde. La gente estaba empezando a salir del trabajo. Mei pasó junto a un grupo de chicas jóvenes de la empresa de publicidad. Subió a toda prisa por la escalera hasta su despacho.
Gupin, su secretario, estaba sentado detrás de su mesa en la antesala, afilando lápices. Los cuatro años que llevaba viviendo en la ciudad le habían suavizado el físico, aunque seguía teniendo los brazos fuertes de los años de trabajo en el campo. Su acento de Henan se había hecho más tenue. Estaba en su asiento con las mangas remangadas, aburrido y con la mirada apagada.
El visitante estaba sentado en el sofá. Ante él, en la mesita, había una pila de papeles.
Mei le tendió la mano.
–Nihao, disculpe que le haya hecho esperar. No sabía que iba usted a venir.
Él se levantó, alto, pálido y delgado. Tenía una cara que parecía joven, pero con una expresión severa. Le dio a Mei la mano.
–Soy Tanyi Fu, de la Oficina para la Inspección y la Supervisión de Empresas Privadas.
–Mejor hablamos en mi despacho. Pase, por favor.
El señor Fu cogió su maletín de debajo de la mesita. Al abrirlo brotaron de él varias carpetas de plástico, de varios colores. Tiró de una roja hacia fuera. Los movimientos de sus manos eran medidos y cuidadosos. Cerró el maletín con dos sonoros clics y siguió a Mei a su despacho.
Se sentaron. Habló el señor Fu:
–La Oficina para la Inspección y la Supervisión de Empresas Privadas es un organismo nuevo. Pertenecemos a la Comisión para la Reforma y el Desarrollo, que depende de la Oficina de Reestructuración Económica. Nuestra misión es asegurarnos de que las empresas privadas cumplen con el reglamento. Yo antes trabajaba en el Equipo de Coordinación para la Higiene en la Carne y las Verduras, así que como es lógico estoy familiarizado con estas cuestiones.
Le tendió a Mei la tarjeta de su unidad de trabajo.
Mei cogió la tarjeta.
–¿Cómo ha dicho?
–Es lo mismo, señorita Wang, carne, verduras o cualquier otro negocio. La gente intenta jugársela al sistema. Cuando fijamos el porcentaje de proteínas que debía contener la leche, la gente distorsionaba las mediciones con aditivos. Cuando pusimos en marcha medidas para garantizar que la carne fuera fresca, le ponían colorante. Había que estar todo el tiempo vigilando.
–Qué horror –dijo ella, y le devolvió al señor Fu la tarjeta de su unidad de trabajo.
–¿Se da usted cuenta de la dificultad de nuestro trabajo? Apenas hemos conseguido visitar a una décima parte de nuestros objetivos. Tenemos que trabajar día y noche.
Gupin trajo un té y lo sirvió de la tetera de hierro en las frágiles tacitas de flores. Mei bebió un sorbo. Gupin había dejado en infusión las hojas de Wulong el tiempo suficiente para que el té adquiriera un color de nuez y un denso aroma.
El señor Fu no miró a su taza. Abrió un cuaderno.
–Déjeme que confirme, posee usted una consultoría de información llamada Consultoría del Loto. Lleva en este mismo local tres años.
–Correcto.
–¿Qué tipo de negocio es en realidad?
«Ya está», pensó Mei, «las medidas especiales».
–¿Qué quiere decir? –intentó mantener la voz calmada–. Proporcionamos información a nuestros clientes, ¿qué iba a ser si no?
–¿Qué tipo de información?
–La que nuestros clientes nos piden.
–Señorita Wang, será mejor que colabore.
–Pero si estoy colaborando, Inspector.
El señor Fu garrapateó algo en su cuaderno, haciendo con la pluma un ruido rasposo. Su cuerpo delgado pareció estirarse del esfuerzo.
–Necesito ver sus libros –dijo.
Mei se dirigió al archivador y sacó su libro de contabilidad. Se lo tendió al señor Fu.
–¿Sólo esto? ¿En tres años que lleva usted en este negocio no ha tenido más trabajos que éstos? ¿Cómo consigue mantenerse?
–A duras penas –dijo Mei. Muchos de sus casos se liquidaban en metálico y en negro, sin pasar por los libros. Sus clientes lo preferían así.
El señor Fu depositó el libro de cuentas en su maletín.
–Esto me lo llevo.
–¿Cuándo me lo van a devolver?
–Cuando terminemos con nuestra investigación.
–¿Su investigación? ¿Sobre qué?
–Lo siento. No puedo decírselo –el señor Fu cerró el maletín.
–¿Por qué no?
–Porque eso sería divulgar información confidencial.
–Pero es a mí a quien están investigando.
El señor Fu se puso de pie. Su té seguía intacto en la taza.
–Adiós –dijo.
Mei se quedó allí de pie sin moverse hasta que el Inspector Fu se hubo marchado.
Un soplo frío entró por la ventana y le tocó la espalda. Se acordó de aquella antigua historia de la niña Nube Blanca, a quien su novio había tratado de un modo injusto; se tiró desde un puente de piedra y se ahogó en un río helado. Un día su fantasma surgió de las aguas profundas y se vengó del joven, que iba cruzando el puente. Mei se dio la vuelta. No había, por supuesto, ningún fantasma, sólo la brisa del atardecer que entraba por su ventana.
–Ese tipo me da mala espina –la voz de Gupin sorprendió a Mei. Había entrado a recoger las tazas de té–. No me ha dirigido la palabra en todo el tiempo que ha estado esperándote... escalofriante.
–Tampoco a mí me ha dicho de qué se trata.
–Son idiotas, esos burócratas de tres al cuarto. Lo que quieren es asustarnos. Así se sienten más fuertes.
–Puede ser.
–No te preocupes, Mei. Vas a ver. El señor Fu trae sólo truenos, pero no lluvia.
Pero Mei sospechaba que detrás de aquel inspector había algo más. Su aparición por sorpresa y su insistencia tenían todas las características de algo más peligroso. «Hay que pillar al enemigo desprevenido», decía Sunzi en El arte de la guerra, el antiguo tratado que tanto apreciaba el Presidente Mao. Pero no quiso alarmar a Gupin. Estaba cansada: la noche anterior en el Barrio Sur y el día en Changping, muy pocas horas de sueño, demasiado sol, el aire fresco, la conversación con su hermana...
–Es hora de irse a casa –dijo.
5
Fueron andando juntos por la calle, Gupin empujando su bicicleta. El aroma del polvo al posarse y de las lilas florecidas llenaba el aire del atardecer. Los mercadillos nocturnos y los puestos de comida se iban abriendo. La ciudad empezaba su otra vida después del crepúsculo.
Pasaron ante los restaurantes que había en la acera, todos iluminados, las camareras dando la bienvenida en la puerta.
En los carricoches de comida rápida crepitaban la cebolleta, el huevo y la salsa de trigo picante. «¡Tortas de Tianjin!», gritaban sus dueños.
Algunos vecinos de los xiaoqu de los alrededores habían salido de sus recintos vallados para darse un paseo al atardecer. Muchas de las comunidades residenciales de aquella zona tenían el rojo en el nombre, conmemorando el pasado revolucionario de la ciudad: Xiaoqu de la Bandera Roja, Xiaoqu de la Aldea Roja, Xiaoqu del Oriente Rojo. Había un grupo de hombres de mediana edad, con los cigarrillos colgándoles de la boca, acuclillados junto al taller de reparación de bicicletas.
–Dicen que este fin de semana va a hacer más calor –dijo Gupin, con las ruedas de la bicicleta girando ruidosamente a su lado.
–Con el calor que hace ya.
–Pues en mi tierra están a cuarenta grados.
–¿Qué tal sigue tu madre? –preguntó Mei.
La madre de Gupin se había quedado paralítica y se ocupaban de ella su hermano y su cuñada. Gupin mandaba dinero a su casa para atenderla.
–La nueva medicina la ayuda a mantener a raya el dolor, según me ha dicho mi hermano.
Esperaron en el cruce a que el semáforo cambiara.
–Mi cuñada está embarazada –dijo Gupin cuando hubieron cruzado.
–¿No tenían ya un niño?
–Una niña.
–¿Y pueden tener otro? –preguntó Mei.
Sabía la respuesta. La Política del Hijo Único lo prohibía.
–No. Pero quieren un niño. El Comité de Planificación Familiar de nuestro pueblo le ha dicho a mi cuñada que aborte. Mi hermano intentó sobornar a la presidenta, pero ella le dijo que como mi cuñada no lo hiciera voluntariamente la iban a coger y se lo iban a hacer ellos. Mi cuñada se ha escapado. Se va a quedar con unos parientes del sur hasta que haya tenido el bebé.
–¿Y qué pasa si no es un niño?
–Ellos tienen la esperanza de que lo sea. Los campesinos no cobran pensiones. Mi sobrina se casará cuando le llegue la edad y se irá de casa. Si mi madre no hubiera tenido hijos, habría muerto hace mucho tiempo.
Llegaron a la calle Tianchuyang, que era donde debían separarse.
–¿Y qué pasará cuando tu cuñada vuelva a su casa con el bebé?
–Mi hermano cree que el comité les pondrá sólo una multa, pero no les obligará a renunciar al niño.
–¿Cuánto es la multa?
–No sabemos, puede que veinte mil yuanes.
–Eso es muchísimo.
–Tendremos que conseguirlo de algún modo.
–¿Y qué pasa si es una niña? ¿Pagarán igual la multa para poder quedarse con ella?
Gupin esperó unos segundos antes de responder, como si hasta entonces no se le hubiera ocurrido considerar esa posibilidad.
–No lo sé –dijo al final.
Se dijeron adiós. Gupin se encaramó en su bicicleta y se alejó pedaleando.
Mei se encaminó hacia la estación del metro. Las farolas de la calle ya estaban encendidas. A lo largo del ancho bulevar las vallas publicitarias anunciaban iniciativas del gobierno y urbanizaciones nuevas. «Escucha al Partido», «Mantén limpio Pekín», «Compre en Manantiales de Oro. Diseño estadounidense, calidad internacional».
Mei se acordó del padre de un amigo de la universidad que estaba en la cárcel cumpliendo una condena de veinte años sin acusación ni juicio. La familia nunca logró averiguar por qué se lo habían llevado de aquella manera de su casa de lujo en el distrito de Haidian. Se especuló con que sus operaciones comerciales podían haber incomodado a alguien poderoso. Algunos dijeron que había triunfado y se había enriquecido demasiado.
Hacía un año, cuando ella estaba investigando el asesinato de la estrella del pop Kaili, el director de la compañía discográfica, el señor Peng, había mandado a un par de «inspectores» para amenazarla. Mei se preguntó si el señor Fu estaría también actuando de parte de alguien que, como el señor Peng, pretendía intimidarla.
Subió a un puente peatonal para cruzar la calle. Los ocho años que había pasado trabajando en el Ministerio de Seguridad Pública le habían enseñado que en China nada es lo que parece. La política podía ser tan intrincada y tan peligrosa como la ciudad que se extendía ante ella, la opulencia moderna entrecruzándose con vetustos callejones, alcantarillas abiertas y secretos escondidos.
No debía hacer juicios precipitados, decidió Mei. Había un edificio en obras en mitad de un viejo barrio de hutongs. Dos grúas se elevaban junto a un agujero gigantesco, con montones de madera y vigas de acero apiladas al borde. Había una fila de viviendas provisionales para los inmigrantes de otras provincias que habían venido a trabajar en las obras.
A lo mejor podía tirar un poco de sus guanxi, pensó Mei. Pero tenía que tener mucho cuidado y asegurarse de que podía confiar en la gente. Se acordó de cómo a su padre le habían traicionado todas las personas en las que confiaba: le denunciaron sus colegas, escritores como él, sus amigos y, lo peor de todo, su familia.
Mei llegó al otro lado del puente para peatones. Los trabajadores de provincias descansaban al final de la jornada en una pequeña plaza. Había algunos sentados en los escalones de piedra mirando pasar el tráfico. Otros charlaban en los dialectos de su tierra, con las piernas dobladas debajo del cuerpo. Tenían la piel tostada, los rostros envejecidos. Los más jóvenes, recién salidos del campo, adolescentes casi, jugaban al corre que te pillo, persiguiéndose unos a otros, riéndose como niños. Mei pasó junto a ellos, incómoda por sus miradas directas.
A la entrada de un hutong, una joven pareja salía enseñando un bebé. Al ver a la minúscula criatura los vecinos se pusieron a cacarear, cogiéndole los mofletes y riéndose al verla llorar.
Mei pensó que quizá debería empezar a sacar archivos de su despacho.
Aparecieron ante ella tiendas y restaurantes. Las aceras empezaron a llenarse de oleadas de gente. Los altavoces atronaban con música y publicidad. Mei quería dejar de pensar en el señor Fu. Estaba cansada y se estaba empezando a inquietar. Miró a su alrededor. La señal Ditiezhan [estación de metro] brillaba en la lejanía. A su lado vio el cartel negro y dorado del Tongren Tang, suspendido en la brisa del atardecer. Mei se acordó de lo que le había dicho Wudan de la Píldora del Espíritu Dorado y decidió comprobarlo.
Tras el mostrador de plantas medicinales de la farmacia, hombres y mujeres con batas blancas abrían y cerraban el mueble en el que se guardaban los medicamentos chinos, que se extendía de una pared a otra y parecía tener más de cien cajones. Cortezas secas, raíces de árboles, semillas de muchos tipos, insectos y polvo de colores encendidos eran extraídos de los cajones y pesados en básculas de mano. Los clientes hacían cola delante del mostrador, poniéndose de puntillas, los ojos a la altura del mostrador, esperando a que les despacharan sus recetas.
La zona de medicamentos ya preparados estaba fuertemente iluminada, con pósters de estrellas de cine y otros famosos anunciando tés adelgazantes y fármacos de belleza. Parejas de jóvenes se inclinaban sobre la vitrina.
–¿En qué puedo ayudarla? –le preguntó una dependienta. Tenía la cara redonda, la sonrisa tranquila.
–¿Venden ustedes la Píldora del Espíritu Dorado?
–Sí, la vendemos –sacó una cajita gris, del tamaño de un naipe, adornada con un letrero rojo.
–Es de la Casa del Espíritu Dorado, nuestra marca más conocida.
Mei cogió la caja y la estudió.
–¿Y cuáles son las otras?
–Hay unas doce Píldoras del Espíritu Dorado distintas en el mercado.
–¿Cómo? Creí que la fórmula era un secreto total.
–Exactamente. En los medicamentos chinos es difícil acertar con las cantidades incluso cuando conoce uno la fórmula. Imagínese un medicamento cuya fórmula no conoce nadie... puede hacerlo cualquiera. Los medicamentos chinos son como las mezclas de té. Trabajamos con combinaciones aproximadas de ingredientes. Algunas de las marcas probablemente ni se molestan en comprobar que las proporciones sean las adecuadas. Una cosa que sabemos de la Píldora del Espíritu Dorado es que contiene un hongo llamado cordiceps. La mayor parte de las marcas lo tienen, pero lo que no sabemos es en qué cantidad, o en qué proporción con los otros ingredientes. Necesitamos que mejore el reglamento. Por eso el nombre de una marca es importante. En el Tongren Tang recomendamos sólo las de más confianza.
–¿Son más efectivas estas píldoras que las otras? –Mei agitó la caja.
–La medicina china no cura las enfermedades, sino a la gente. La potencia de una medicina depende de quién la tome. Las personas pueden ser distintas y tener distinta experiencia de la vida y en consecuencia responder de forma diferente al tratamiento.
–¿Es usted médico?
–Sí, soy una de las doctoras que estamos de guardia esta noche.
–¿Es ésta la más cara, doctora?
–Caras son todas. Uno no puede cultivar cordiceps en su casa. Es un hongo natural del caracol de montaña que en China sólo se encuentra en el Tíbet. Los recolectores se tienen que meter por encima de la línea de nieve para encontrarlos. Luego hay que esperar más de una temporada para que el cordiceps vuelva a desarrollarse, así que se está volviendo más escaso. Nuestra marca de la casa es un poco más barata. Si no ha perdido del todo la esperanza, podría empezar con ella.
–¿Cura de verdad los corazones rotos?
–Eso es lo que dicen. Sabemos que el cordiceps tiene propiedades asombrosas. Puede curar las enfermedades del prana y de la bilis sin hacer aumentar la flema, cosa que en medicina es ni más ni menos que un milagro. También ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y a enriquecer el esperma.
–Un milagro en una cajita.
La doctora sonrió.
–Pero el milagro tiene su pequeña pega. Las píldoras son muy amargas. He oído que hay gente que renuncia a tomárselas porque no lo puede soportar.
–¿Cuánto cuesta la caja?
–Cada caja contiene diez dosis y cuesta cuatro mil yuanes.
–¡No!
La doctora asintió con la cabeza.
–Hay que masticarlas bien antes de tragárselas, y hay que tragárselas en seco, sin agua.
–¿Venden ustedes muchas?
–Muchas tampoco le voy a decir, pero venderse se venden.
Mei le devolvió la cajita a la doctora y dijo:
–Gracias.
–No hay problema. Hoy es mi cumpleaños.
–¡Felicidades!
–Gracias. Va a venir mi marido a recogerme a la salida del trabajo, para llevarme a cenar caldero a medianoche –y, con la cajita en la mano, añadió–: Si alguna vez le hace falta...
–No.
–Nunca se sabe –dijo la doctora, con un brillo en los ojos–. Si cambia de opinión, venga a verme –volvió a sonreír, se dio la vuelta y se alejó con la cajita, dejando un vacío iluminado en el lugar donde había estado.
6
Mei no podía concentrarse. Gupin y ella parecían decididos a no mencionar al señor Fu. Se cruzaban el uno con el otro en medio de un tenso silencio o un exceso de cortesía, intercambiándose tazas de té, carpetas, mensajes de teléfono y miradas. Mei se empeñó en sentarse ante su escritorio, revolviendo papeles o tecleando en el ordenador, pero cada vez que se distraía pensaba en el señor Fu. Escuchó a Gupin afilando los lápices y yendo, otra vez, a la minicocina a hacer té, con un repiqueteo de porcelana y botes de hojalata.
Mei recordó las palabras de su antiguo jefe del Ministerio de Seguridad Pública: «Los organismos gubernamentales no mueven un dedo si no es por una razón política».
Gupin le trajo una tetera de té nuevo, una mezcla ligera llamada Peonía Nocturna.
–Pensé que igual te apetecía algo que no fuera Wulong –dijo.
–Gracias.