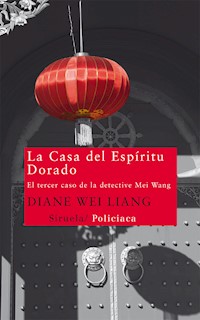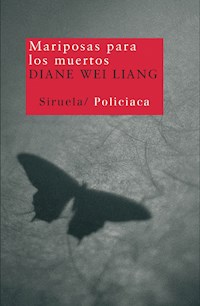Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
La moderna y emprendedora Mei acaba de abrir una agencia privada de detectives en pleno corazón de Pekín. Esta mujer joven es un símbolo evidente del gran cambio cultural y ecónomico que está viviendo China. Al volante de su Mitsubishi rojo, y con un hombre como secretario, Mei está preparada para su nuevo trabajo. Cuando un cliente le pide que encuentre un valioso jade de la dinastía Han sustraído de un museo en plena Revolución Cultural, Mei se verá obligada a profundizar en ese oscuro periodo de la historia de China. La investigación de Mei revela una trama que tiene mucha más relación con el pasado y la historia de su propia familia de lo que podría haber esperado. Esto la llevará a la trastienda de Pekín y a un secreto tan bien guardado que, desenterrarlo, amenazará con destruir lo que Mei consideraba sagrado...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El ojo de jade
Post scríptum
Agradecimientos
Notas
Créditos
El ojo de jade
A Andreas, Alexander, Elisabeth y a mi madre, con amor
1
En el rincón de un despacho, en un anticuado edificio del distrito Chongyang de Pekín, el ventilador runruneaba ruidosamente, como un anciano enfadado con su propia impotencia. Mei y el señor Shao estaban sentados con un escritorio de por medio. Los dos transpiraban copiosamente. Fuera, el sol apretaba, cociendo el aire hasta hacer de él un bloque de calor sólido.
El señor Shao se enjugó la frente con un pañuelo. No había querido quitarse la chaqueta.
–El dinero no es problema –se aclaró la garganta–. Pero tiene usted que ponerse a ello inmediatamente.
–Estoy trabajando en otros asuntos en este momento.
–Quiere que le pague algo más, ¿no es eso? ¿Quiere un anticipo? Puedo darle mil yuanes ahora mismo –el señor Shao se buscó la cartera–. Lanzan las imitaciones más rápido de lo que puedo sacar el producto auténtico, y venden a menos de la mitad que yo. Me he pasado diez años haciéndome un nombre, diez años de sudor y sangre. Pero no quiero que hable con sus viejos amigos del ministerio, ¿me comprende? No quiero a la policía en esto.
–No estará usted haciendo nada ilegal, ¿verdad? –Mei se preguntaba por qué estaba tan deseoso de pagarle un anticipo. Era algo muy poco habitual, especialmente en un hombre de negocios tan astuto como el señor Shao.
–Por favor, señorita Wang, ¿qué es legal y qué no en estos tiempos? Ya sabe lo que dice la gente: «El Partido tiene estrategias y la gente tiene contraestrategias» –el señor Shao observaba a Mei con sus finos ojos–. La medicina china parece cosa de magia. El reglamento es para productos que no funcionan. Los míos curan: por eso los compra la gente.
Soltó una risita. Eso no alivió la tensión. Mei no lograba decidir si era un inteligente hombre de negocios o un bandido.
–No me gusta la policía... sin ánimo de ofenderla, señorita Wang: ya sé que usted era una de ellos. Cuando yo empecé, vendía hierbas medicinales en la calle. La policía siempre andaba detrás de mí, confiscándome la mercancía y llevándome a la comisaría como si fuera un delincuente. El camarada Deng Xiaoping dijo ge ti hu: que los comerciantes autónomos estaban contribuyendo a la construcción del socialismo. ¿Pero le importó a la policía lo que dijo? Son unos memos. Ahora las cosas van mejor; yo he prosperado, y la gente me respeta. Pero, si quiere que le diga mi opinión, la policía no ha cambiado. Cuando uno necesita protección, no pueden ayudarle. Les pedí que investigaran las falsificaciones, y ¿sabe lo que me respondieron? Que no hacen esa clase de trabajos. Pero cada vez que haya un cambio en las normas, o una inspección, o un despliegue de medidas especiales, puede apostar a que se me echarán encima como perros hambrientos.
–Le guste o no la policía, tenemos que atenernos a la partitura –dijo Mei, aunque su voz era menos convincente que sus palabras.
Los detectives privados estaban proscritos en China. Mei, como otros en aquel negocio, había recurrido a la contraestrategia de inscribir su agencia como consultoría de información.
–Por supuesto –asintió el señor Shao. Una sonrisa ancha como el océano le llenaba la cara.
Cuando el señor Shao se hubo marchado, Mei se levantó para ponerse junto al ventilador. Poco a poco empezó a refrescarse con la débil brisa que fluía a través de su camisa de seda.
La puerta se abrió. El ayudante de Mei, Gupin, con aspecto de langosta cocida, entró dando tumbos. Sin decir palabra, se arrojó sobre su mesa, en el vestíbulo, y se apuró una jarra de té frío que llevaba allí desde por la mañana. Se descolgó la bolsa militar del hombro y la dejó caer al suelo.
–¿Era el señor Shao, el Rey del Crecepelo, el que he visto salir? –alzó la vista, conteniendo el resuello. Hablaba con un tenue pero perceptible acento que delataba su origen rural.
Mei asintió.
–¿Vas a aceptar el caso?
–Le he dicho que sí, pero ahora no estoy segura. Hay algo raro en ese hombre.
–Lleva tupé.
Gupin sacó un pequeño envoltorio de papel de periódico.
–He recaudado cinco mil yuanes en metálico del señor Su –sonrió. Su cara, todavía roja del esfuerzo, se iluminó de orgullo.
Mei cogió el envoltorio y lo estrujó suavemente. Parecía sólido. Le hizo sitio a Gupin frente al ventilador.
–¿Se ha puesto difícil? –le preguntó. Gupin estaba ahora de pie a su lado, con su brazo desnudo casi tocando el de ella. Podía oler su sudor.
–Al principio, sí. Pero a mí no puede asustarme, ni distraerme con sus tretas. He visto comadrejas como él antes, y he rodado por muchos caminos. La gente se inquieta al ver a un trabajador provinciano como yo en un sitio como ése.
La palabra «comadreja» sonaba especialmente desagradable con el acento de Gupin.
Mei sonrió. En momentos así, no podía dejar de pensar lo bien que había hecho en contratarlo. Y, curiosamente, tenía que agradecérselo a su hermana.
Cuando Mei abrió su agencia, Lu, su hermana menor, no aprobaba la idea.
–¿Qué sabes tú de negocios? Mírate, no haces vida social, no te mueves bien en política, no tienes nada de guanxi: no cuentas con la red de contactos que necesitas. ¿Qué posibilidades tienes de prosperar? En contra de lo que puedas pensar, querida hermana, llevar un negocio es duro. Yo lo sé: estoy casada con un próspero hombre de negocios.
Mei volvió los ojos. Estaba demasiado cansada para seguir discutiendo. Desde que pidió la baja en el Ministerio de Seguridad Pública, parecía que todo el mundo quería darle lecciones.
–Bueno, supongo que son tus últimos cartuchos –suspiró Lu al fin–. Si no eres capaz de mantener tu empleo en el ministerio, qué otra cosa vas a hacer. Igual puedes trabajar para ti misma. Pero no quiero verte saltar a un río revuelto sin saber nadar. Déjame que encuentre a alguien que te pueda enseñar lo esencial de los negocios.
Al día siguiente, el señor Hua llamó para invitar a Mei a su despacho.
Allí, Mei se sentó en un sofá de cuero oscuro y la guapa secretaria le sirvió café mientras el señor Hua hablaba de guanxi (red de contactos), de los procedimientos que se pueden evitar y de unos pocos que no, de organización y contabilidad creativas y, sobre todo, de la importancia de aguzar la vista y el oído.
–Necesitas estar atenta a los cambios de aire y de política. Asegúrate de vigilar siempre a la gente que puede apuñalarte por la espalda. Sólo un consejo –decía. Mei se dio cuenta enseguida de que «sólo un consejo» era una de las expresiones preferidas del señor Hua–: no te fíes de nadie que no sea amigo tuyo. Y si quieres triunfar, entonces asegúrate de tener un buen entramado de guanxi, especialmente en las alturas.
El señor Hua se rellenó la taza por quinta vez.
–¿Y qué pasa con la secretaria? –preguntó a Mei.
–¿Qué le pasa?
–¿Has pensado en qué tipo de secretaria necesitas?
Mei le dijo que no tenía planes de contratar a una secretaria, al menos mientras no tuviera algún cliente.
El señor Hua meneó la cabeza.
–Puedes contratar a alguien por muy poco dinero. Hay muchas trabajadoras de provincias dispuestas a trabajar por casi nada. El coste de tener a alguien que te conteste el teléfono o te haga los recados es pequeño, pero el beneficio es considerable. Tu negocio no dará buena impresión sin una secretaria. Y si no das buena impresión, nadie acudirá a ti. Mira a tu alrededor y dime lo que ves.
Mei miró a su alrededor. El despacho era grande y estaba lleno de muebles que parecían caros.
–Tiene usted un sitio estupendo –dijo.
–Exacto. Esto que yo tengo aquí es lo que llaman una «empresa de cartera». Lo que hago es invitar a inversores extranjeros a participar en un proyecto común. Todas las empresas extranjeras están obligadas a tener un socio chino, como sabes. Vienen aquí a conocerme, ven un montaje a lo grande, en la mejor zona. Pero no se dan cuenta de que yo mismo no tengo ni fábrica ni obreros. Piensan que soy importante, auténtico. Sólo me pongo a buscar las fábricas cuando he recibido el dinero de la firma extranjera. Si puedo hacer un trato al año, estoy servido. Con dos, puedo tomarme el resto del año libre.
«Como ves, ganar dinero es fácil. La parte difícil es conseguir que la gente cumpla con su parte. Por eso a mí me gusta hacer negocios con extranjeros. Con los chinos es mucho más difícil. Sólo un consejo: cuando contrates a alguien, piensa en los cobros y asegúrate de que tu chica tiene carácter suficiente para hacerse con el dinero.
Viéndole el sentido a lo que él decía, Mei puso un anuncio para encontrarle a su nuevo negocio una secretaria.
De entre todas las solicitudes que recibió, Gupin era el único hombre. Mei no había pensado en contratar a un hombre como secretario, pero decidió entrevistarle.
Gupin había venido de un pueblo de granjeros de la provincia de Henan y en Pekín trabajaba en la construcción para ir pasando.
–Terminé el primero de la clase en el instituto de nuestra comarca –le contó a Mei con su acento de Henan–, pero tuve que volver a mi pueblo porque allí era donde estaba mi expediente. Quería trabajar en la capital del concejo, pero mi jefe de aldea no estaba de acuerdo. Dijo que nuestro pueblo necesitaba «un hombre de los que leen libros».
A Mei le llevó algún tiempo acostumbrarse a su acento y entender lo que decía.
–Mamá quería que me casara. Pero yo no quería. No quiero terminar como mi hermano. Todos los días se levanta al amanecer y trabaja en el campo el día entero. Al final del año, sigue sin poder dar de comer a su mujer y a su hijo. Papá también era así. Murió de tuberculosis hace mucho. Todo el mundo dice que hay oro en las grandes ciudades, así que pensé en venir a Pekín. Quién sabe lo que soy capaz de hacer yo aquí.
Mei le observó. Era joven, acababa de cumplir los veintiuno, de anchos hombros. Se le veían los músculos embutidos debajo de la camisa. Cuando sonreía, parecía apocado pero honrado.
Lamentándolo, le dijo que él no podía hacer el trabajo que ella necesitaba. No conocía Pekín y su acento de Henan ahuyentaría a la gente.
–En cuanto la gente oiga tu acento, dará por sentadas muchas cosas sobre ti y probablemente también sobre este negocio. Algunos hasta pueden pensar que me dedico a algún tipo de estafa. Es una estupidez, ya lo sé, pero así es la gente. Lo mismo me ocurriría a mí si voy a Shanghai: probablemente me timarían los taxistas y me darían mal todas las indicaciones.
Pero Gupin era tenaz.
–Dame una oportunidad –le rogó–. Aprendo rápido y trabajo duro. Puedo aprender sobre Pekín. Dame tres meses y te prometo que me sabré todas las calles. También me quitaré este acento. Soy capaz, créeme.
Al final, Mei decidió darle una oportunidad. Recordó lo que el señor Hua había dicho y pensó que Gupin sería, si no un brillante secretario, al menos sí el cobrador de deudas más temible de cuantos había entrevistado. También era con diferencia el más barato.
–Te daré un año –le dijo–. No tienes ni idea de lo grande que es Pekín.
Había pasado más de un año y Gupin había demostrado que era todo lo que dijo ser: trabajador, despierto y leal. Había invertido gran parte de su tiempo libre en cabalgar su bicicleta por los hutong y las calles de Pekín, y ya conocía algunos barrios mejor que Mei. Había llegado a ser otro par de ojos y oídos para ella.
–Bien hecho –dijo Mei a Gupin–. El señor Su no es de los que se separan fácilmente del dinero. Vamos a recoger.
Recogieron sus cosas y aseguraron todos los cerrojos de la puerta. Hacía más fresco en el pasillo en penumbra.
–Espero que el fin de semana no sea tan caluroso –dijo Gupin mientras salían del edificio. Llevaba su bolsa militar rebotándole en el hombro–. ¿Tienes algún plan especial?
–Un picnic en el Antiguo Palacio de Verano.
–¿Tan lejos te vas para un picnic?
–Es la reunión de mi clase de la universidad.
Fuera, el sol se desdibujaba en la calima y el aire estaba espeso como el almíbar. Se dijeron adiós y se separaron, Gupin en dirección a un joven álamo al que había encadenado su bicicleta Paloma Voladora y Mei a su Mitsubishi de dos puertas, aparcado bajo un vetusto roble.
2
Esa noche, una violenta tormenta eléctrica despertó a Mei. Las delgadas ventanas de su apartamento rechinaban. Los truenos restallaban y rugían, los rayos centelleaban. El sonido de la lluvia inundaba el espacio alrededor de ella, trayéndole a la mente pensamientos y recuerdos perdidos.
Pensó en sus antiguos compañeros de clase, y a cuáles de ellos vería al día siguiente. Recordó a Li el Gorrión, el chico menudo y melancólico que tocaba la guitarra. Pensó en Guang, el gigante bocazas de un metro noventa. La cara redonda de Hermana Mayor1 Hui le vino también a la mente. Recordó el apretado dormitorio con sus cuatro literas. Recordó el castaño junto a su ventana y el altavoz que en una de sus ramas se arrancaba a soltar música a las seis y media, todas las mañanas. Recordó lo jóvenes que eran.
Poco a poco, la tormenta empezó a sosegarse. La lluvia caía todavía, ahora monótona. Mei daba vueltas en la cama. En su mente vio el atrio de un templo. Estaba oscureciendo y Guang encendía un hornillo de gasolina. Era cuando su clase fue de excursión de fin de semana a los montes de Poniente. Aún no había amanecido y pisaban con cuidado, ayudándose con linternas, por un camino suspendido sobre lo que más tarde, a la luz del día, vieron que era un precipicio de cientos de metros. Iban cogidos de la mano y cada uno andaba sobre los pasos del otro.
Ella iba de la mano con Yaping. Podía sentir el calor de su contacto. Sus pensamientos derivaron; en su sueño, empezó a flotar. Alcanzaron la cima y hacía sol. Mirando alrededor, no se veía más que interminables montañas cubiertas de azaleas rojas. Sólo que ahora ya no iba de la mano con Yaping.
Tenía seis años. Iba de la mano de su padre.
Bajaban andando un largo sendero de montaña, precedidos por el vigilante del campo de trabajo. Tras ellos, agitándose como hoja seca al viento, trastabillaba una anciana que había venido a visitar a su hijo y que ahora se volvía a casa. Ella era la encargada de llevar a Mei hasta la lejana Kunming, la capital del Yunnan. Allí la recogería un conocido de su madre que iba a ir a Pekín en tren.
El padre de Mei llevaba al hombro un bulto gris que contenía las pertenencias de Mei: su ropa, dos toallas de manos de las que daban en los campos de trabajo, un cepillo de dientes, una taza de aluminio y pequeños juguetes hechos de alambre, cartón y caperuzas de dentífrico. Llevaba también una libreta que su padre hizo juntando papeles amarillentos que fue encontrando y en la que él mismo había escrito de memoria poemas de la época de los Tang. Mei había prensado con cuidado entre aquellas páginas los pétalos que fue recogiendo.
Conversaron, como hacen padres e hijas, sobre el tiempo que habían pasado juntos y el tiempo que volverían a compartir. Mei iba recorriendo con los dedos las azaleas a su paso, haciendo que las flores rojas bailaran alegres como mariposas.
A mediodía llegaron al camino de tierra que había al pie de la montaña. Desde la ladera de un monte, una fría cascada se lanzaba a un pilón y de ahí, por un tubo de cemento semienterrado, caía al río que había debajo. Esperaron junto a la cascada. Los pájaros cantaban desde más allá de los árboles. A lo largo de los montes, radiantes de los vivos colores del sur, el camino se extendía ante ellos.
«¿Hasta dónde llega el camino?», se preguntó Mei. «¿Hasta dónde llegan los árboles, las montañas gigantescas y el río?»
El tiempo se iba en un tictac sin prisa. Un viejo autobús apareció a lo lejos. Lo miraron acercarse cada vez más, hasta que por fin se detuvo con estrépito ante ellos.
El padre de Mei le alcanzó el bulto al conductor del autobús, que lo puso encima del vehículo con otros equipajes.
La anciana, a quien le habían dicho que debía llamar Abuela, la cogió de la mano.
–No te preocupes, camarada Wang. La pequeña Mei estará bien conmigo –la Abuela empezó a subir al autobús.
Pero el padre de Mei no la dejaba marchar:
–Diles a tu madre y a tu hermana que las echo de menos. Diles que estaré de vuelta pronto.
–¡Se va el autobús! –gritó el conductor, trepando hasta el interior de su cabina.
La Abuela hizo subir a Mei apresuradamente.
–Sé buena, Mei –gritó su padre–, hazle caso a la Abuela. ¡Te veré en Pekín!, ¡te lo prometo!
El autobús arrancó a toser y sacudirse. Mei corrió a la enfangada ventana trasera y se arrodilló en el asiento de madera. Agitó febrilmente los bracitos.
–Adiós –gritó, sonriendo tan ampliamente como si el sol estuviera dentro de ella y fuera a lucir siempre–. ¡Te veré en Pekín, papá!
El camino empezó a tirar hacia atrás de su padre y del vigilante, mientras ella se despedía con la mano, primero despacio, y luego más rápido. Finalmente se redujeron a dos figuras perdidas, con los verdes montes colgando sobre ellos como a punto de aplastarlos. Entonces el autobús dobló la curva. Ya no estaban.
Mei se despertó. La luz cegadora del sol había asaltado su pequeño apartamento de alquiler junto a la transitada carretera de circunvalación. Jamás volvió a ver a su padre después de su despedida en aquel camino polvoriento veintitrés años atrás.
Mei giró la cabeza para mirar el despertador negro que hacía tictac en su mesilla. Era tarde, pero no conseguía levantarse. Sentía que se había desecado su voluntad. Junto al despertador había un pequeño retrato en blanco y negro de su padre. La foto se había desvaído con los años. Tras la muerte de Papá, Mamá tiró todas sus cosas: sus manuscritos, sus fotos y sus libros. Ese retrato fue lo único que Mei logró salvar. Lo había llevado consigo, escondido en un ejemplar de Jane Eyre, al internado y a la universidad. No le enseñó la foto a nadie, ni tampoco habló de su padre. Era su secreto, su dolor y su amor.
Mei vio a su padre sonriéndole desde dentro del marco. Oyó su propio corazón latiendo latidos sin eco. Pensó en la felicidad que podía haber sido.
La tormenta había traído aire fresco y una cómoda temperatura a los tenderos que atestaban la acera a lo largo de la calle de los Centros Universitarios. Tiendas de ropa, peluquerías y supermercados tentaban a los viandantes con nuevos estilos y descuentos. Vendedores de frutas y verduras, con la mercancía en altas pilas sobre carretas, voceaban sus precios. Una campesina con pantalones anchos agitaba un abanico de paja sobre un montón de sandías. Las moscas también habían vuelto.
Detenida en el semáforo del Cruce de Tres Aldeas, Mei tamborileó con los dedos en el volante. No podía permitirse parar, llegaba horriblemente tarde. Había pasado demasiado tiempo lavándose, secándose y arreglándose el largo pelo liso. Se había puesto maquillaje y luego se lo había vuelto a quitar.
¿Por qué le importaba siquiera? Sacudió la cabeza. Nunca le importó mientras estaba en la universidad. Entonces era una marginal que nunca quiso integrarse. ¿Qué había cambiado?
Al final de la calle de los Centros Universitarios, Mei giró hacia el norte, siguiendo los altos muros de la Universidad de Qinghua. El tráfico había disminuido. Los ciclistas circulaban sin prisa por la sombra de los álamos. Mei adelantó a un grupo de estudiantes en sus bicicletas. Parecía que iban a pasar el fin de semana a los montes de Poniente.
Recordó haber transitado por esa calle en concreto cuando ella misma era estudiante. La suya y la de Qinghua eran universidades hermanas, así que por tradición la clase de Mei tenía conexión amistosa con una clase compuesta por cuarenta y cinco ingenieros electricistas de la Universidad de Qinghua. Los ingenieros, hombres casi todos, eran entusiastas organizadores de guateques amistosos; había muchas chicas en la clase de Mei. El aire de aquellas noches era caliente, y las estrellas titilaban como ojos. Las farolas de la calle brillaban suavemente por entre la brisa perfumada de jazmín. Se recordó sentada en la parte de atrás de la bicicleta de Yaping, con la larga melena volando al viento. La noche era pura y los grillos cantaban al pie de la pagoda que hay junto al lago Weiming.
Durante aquellos años, Hermana Mayor Hui le fue dando noticias de Yaping: se había casado, había terminado los estudios de Administración de Empresas, había empezado a trabajar, se había comprado una casa.
De vez en cuando aún pensaba en él, tratando de imaginárselo vestido de hombre de negocios, pasajero en el ferrocarril elevado. Se preguntó si llevaría todavía aquellas gafas de montura negra. Algunas veces recordaba sus ojos inteligentes y su tímida sonrisa. Cuando le odiaba se lo imaginaba viejo, ya no delgado ni apuesto. Pero la mayor parte del tiempo no era capaz de imaginárselo en absoluto. Los nombres no significaban nada para ella: Chicago, Evanston, North Shore. No tenía una imagen de ellos, ni podía hacerse una idea de cómo era la mujer de Yaping o la vida que llevaban juntos. Giró por la carretera occidental de Qinghua y apareció ante su vista el Antiguo Palacio de Verano.
Desde que se licenciaron, Hermana Mayor Hui había organizado reuniones anuales. Hermana Mayor Hui se había quedado en su departamento de la universidad, primero como alumna de doctorado y luego como profesora. Mei no fue a las primeras reuniones porque no quería hablar de Yaping ni de cómo habían roto. Después, estaba demasiado ocupada. Cuando ascendieron a su jefe, Mei, como ayudante personal suya, entró en el círculo de los favorecidos. Se le asignó un apartamento de un dormitorio y atribuciones de nivel elevado. Se volvió deseable a los ojos de los casamenteros. Le presentaron a hijos de funcionarios de alto rango y a ascendentes astros de la diplomacia. Fue con ellos a restaurantes, conciertos, estrenos de películas y banquetes ceremoniosos. Se sentó con sus familias en luminosos apartamentos que daban al paseo del Renacimiento. Dedicó su tiempo libre a tratar de conocerlos para que ellos pudieran llegar a conocerla a ella.
Pero todo cambió cuando pidió la baja en el ministerio. Las personas con quienes había trabajado durante años y a las que creía amigas le volvieron la espalda.
Quizá por eso le preocupaba tanto lo de hoy, pensó Mei, su propio aspecto y lo que pudieran pensar de ella sus antiguos compañeros de clase. Aquella gente eran sus viejos amigos. Aunque parecía que nunca antes los había necesitado, ahora los necesitaba.
3
Hermana Mayor Hui la estaba esperando en la entrada principal del Antiguo Palacio de Verano.
–¡No me lo puedo creer! ¡Tú, la persona que tiene el lujo de un coche, llegando tarde! Llevamos cuarenta minutos esperándote. Ding se ha tenido que llevar a la pequeña Po adentro para que pudiera darse unas carreras. Un niño de cuatro años es como un perro: si no se desfoga en el parque, está que muerde.
Hermana Mayor Hui había adelgazado, mostrando curvas que Mei ignoraba que tuviese. Claramente le complacía su nueva forma y la había envuelto en un ajustado vestido de colores irisados.
–Lo siento –dijo Mei–. Me quedé dormida.
–Es la vida indisciplinada de los solterones. Tienes que casarte. Te hará bien.
Hermana Mayor Hui le cogió el brazo y anduvieron hasta el parque como viejas amigas, de la mano. Una brisa ligera retozaba entre la larga hierba del lago seco. En algún lugar de los bosques se alzaban columnas rotas, medio escondidas. Más allá había montones de piedras caídas desperdigados por los sinuosos senderos. Antes de que lo incendiaran las tropas británicas y francesas durante la Segunda Guerra del Opio, doscientos años atrás, los estudiosos comparaban el Antiguo Palacio de Verano con Versalles. Mei había visto estampas de Versalles en los libros, pero, aun hallándose entre las ruinas, nunca podría imaginarse el antiguo esplendor del Palacio.
–¿Y cómo va esa vida, princesa? –Hermana Mayor Hui estaba tan jovial como de costumbre.
–¿Por qué me llamas siempre «princesa»?
–Bueno, si te hubieras casado con alguno de tus príncipes de la revolución cuando estabas en el ministerio…
–No empieces con eso otra vez.
–Vale, vale –Hermana Mayor Hui levantó las manos en gesto de rendición–. Cuéntame de tu trabajo.
–El trabajo va bien. Viene mucha gente a verme por esto o por lo otro. Me parece que hay dos cosas que a la gente le sobran últimamente: dinero y líos.
–No me sorprende. Hay ricos por todas partes. Basta con mirar el tráfico. Cuando nosotras estábamos en la universidad, las motocicletas eran lo máximo. ¿Te acuerdas de Lan? Se echó un novio que tenía moto y todos pensábamos que era un delincuente.
Ambas se rieron.
–Estoy contenta de que las cosas por fin te vayan bien –dijo Hermana Mayor Hui –. Qué terrible prueba tuviste que pasar en el ministerio. Tú no te merecías eso.
Mei asintió y trató de sonreír.
El camino se bifurcaba. Dejaron la senda y subieron una pequeña colina. Pronto la escalada las hizo acalorarse.
–¡Qué sofoco! Si sólo es primavera. Desde luego, el viejo cielo está revuelto este año –Hermana Mayor Hui jadeaba. Mei sentía la hierba seca quebrarse bajo sus pies. Cuando llegaron a lo alto de la pendiente miraron hacia abajo, a un prado del valle. Había un grupo de gente allí reunida, sentada sobre plásticos.
–Fue aquí adonde vinimos a celebrar el fin de carrera –dijo Hermana Mayor Hui, tostándose al sol–. ¿Te acuerdas?
Una gran piedra blanca en forma de concha que una vez perteneció a una antigua y ornada fuente se alzaba en mitad del prado. Su mármol blanco destellaba.
–Por supuesto –dijo Mei suavemente.
De pronto le volvió el recuerdo de aquel día. Estaban sentados alrededor de los restos de un picnic, fumando y cantando. Los chicos bebían cerveza Qingtao. Las chicas soñaban con romances. Li el Gorrión tocaba la guitarra. Yaping leía uno de sus poemas...
–¡Eh! –gritó alguien desde la fiesta, arrastrando su pensamiento de vuelta al presente.
–Es el Gordo –Hermana Mayor Hui le devolvió con la mano el saludo y empezaron a bajar la cuesta.
Li el Gorrión estaba sentado sobre el mantel de plástico fumando, bebiendo cerveza de una lata y tocando la guitarra. Se le veía aún más pequeño y flaco de lo que Mei recordaba. Su rostro, que nunca pareció joven, ahora claramente revelaba edad.
–Llegas tarde.
–No es por mi culpa. Es aquí la princesa –Hermana Mayor Hui dejó caer su cuerpo redondo sobre el mantel y señaló con un dedo a Mei.
–¡Hermana Mayor Hui! –protestó Mei.
El Gordo dijo hola a las recién llegadas y les ofreció las bebidas. Mei cogió una botella de agua.
–¿Cómo estás, Li? –se sentó junto a Li el Gorrión, haciendo que se ruborizara.
Todos sabían que Li el Gorrión siempre había estado enamorado de Mei.
–Me voy a Shenzhen. Ya he tenido bastante de Pekín y de la Agencia de Prensa Xinhua –declaró Li el Gorrión.
–¿Qué? –gritó el Gordo–. ¡No me lo habías dicho! ¿Vas a renunciar al «cuenco de acero» por un periódico local privado? ¿Es que te has vuelto loco?
–¿Qué tiene de estupendo la Agencia de Prensa Xinhua? No tenemos alojamiento, y el sueldo es miserable. Cuando terminamos la carrera, la cuestión era conseguir un trabajo en los departamentos importantes del gobierno. Ahora la cuestión es el dinero: si eres rico, eres alguien. Yo voy a ser jefe de redacción y a ganar un montón de pasta.
–No seas ingenuo –Hermana Mayor Hui abrió con un chasquido una lata de cerveza Qingtao–; ¿qué es el dinero comparado con el poder? Mei tenía un bonito apartamento individual cuando trabajaba para el Ministerio de Seguridad Pública. Viajaba en coche oficial y comía en los mejores restaurantes. No era rica, pero ¿a que vivía bien? Mira a tu jefe: no tiene necesidad de ser rico. Saca todo lo que necesita, y más, de su trabajo.
–Bueno, pero yo no voy a ser nunca el jefe de la Agencia de Prensa Xinhua. Hay que ser de una pasta especial para trepar por el poste del poder. Yo no soy así. Yo voy a ser rico. Tendré mi propio coche y mi propio apartamento.
–Yo no necesito un coche, pero me gustaría tener un techo sobre mi cabeza –suspiró el Gordo–. El Diario de Pekín es mucho peor que la Agencia de Prensa Xinhua. Ni siquiera me dan cama en un dormitorio comunitario. Tengo treinta años y todavía vivo con mis padres. Así que les he dicho a los casamenteros que sólo me interesan las chicas cuyos puestos de trabajo incluyan el alojamiento.
–En las Zonas de Economía Especial como Shenzhen, la gente como nosotros podrá pagarse su propio apartamento –Li el Gorrión aspiró su pitillo.
–¿Y qué pasa con tu empadronamiento en Pekín? –le preguntó Mei–. Lo perderás si te vas. ¿Es que no vas a querer volver nunca?
Mei se entristeció. Li el Gorrión siempre había sido un sufriente y desesperado romántico. Hacía las cosas por pasión, a veces sin considerarlas debidamente. Por eso nunca encajó en el pragmático modo de vida chino. En ciertos aspectos, Mei sentía una fuerte conexión con él. Ambos eran marginales, aunque de distinto tipo. Li el Gorrión aspiraba a la aprobación y la aceptación de otros. Mei, en cambio, pensaba que nadie la entendía, y por eso no le importaba lo que pensasen de ella.
–¿Quién no va a querer volver? –rugió una gruesa voz detrás de ellos. Todos se volvieron y vieron la silueta de un metro noventa de Guang y su cara tiznada alzándose por encima de ellos. Había estado trabajándose la pequeña cocina de gasolina que había del otro lado de la concha de piedra.
–Li el Gorrión. Se va a Shenzhen –dijo el Gordo, sacudiendo la cabeza.
–Mejor para él –dijo Guang, sentándose. Abanicó el humo del pitillo de Li el Gorrión para mandarlo de vuelta a su cara–. Por fin estarás con gente de tu talla –y se rió de su propio chiste.
Li el Gorrión, aunque procedía de la tierra de los gigantes (la septentrional provincia de Dongbei), era el más bajo de la clase.
Hermana Mayor Hui le dio a Guang un manotazo en la espalda:
–No seas burro.
El aviso no tuvo efecto. Guang volvió a reírse.
–Pero no pienses en pasarte a Hong Kong. Hong Kong va a regresar a la madre patria en unos pocos meses, así que te atraparíamos.
La mujer de Guang sacó una lata de cerveza. Él la abrió, bebió un sorbo y escupió.
–¡No la has enfriado como te dije!
–Estaba helada cuando la compré –respondió su pequeña esposa. Le hablaba con voz tenue, evitando su mirada.
–¡Tráeme una botella de agua! –le gritó él.
Al final llegó el marido de Hermana Mayor Hui, Ding, con la pequeña Po y las bolsas de comida. Habían tenido que conducir despacio por la colina la bicicleta cargada. La mujer de Guang se animó y fue a descargar la comida para prepararla. Ding charlaba con ella junto al hornillo. La pequeña Po quería jugar con su madre, así que Hermana Mayor Hui se la llevó a buscar flores por la hierba.
Los demás distribuyeron fuentes, cuencos, palillos, embutidos, empanadillas al vapor y arroz hervido. Cuando Guang fue a buscar su tabaco, Mei le siguió.
Ocho años antes, cuando terminaron la carrera, el Proyecto de Construcción de Hainan estaba a punto de despegar. El plan del gobierno era construir la mayor zona de libre economía del país en la isla de Hainan, con hoteles de cinco estrellas, centros turísticos internacionales e industrias modernas. Guang, que era miembro entusiasta del Partido, respondió a la primera llamada y se fue a Hainan en cuanto acabó la carrera. La experiencia le había vuelto más amargo.
–Guang, ¿por qué tratas así a tu mujer?
Guang encendió un cigarrillo y le dio varias caladas.
–Uf, no tendría que haberme casado con ella –se apoyó en un joven álamo–. Estaba desperdiciando mi vida en Hainan. Nos conocimos y pensé que al menos si nos casábamos habría logrado algo. Entiendo lo que está haciendo Li el Gorrión. Yo lo he hecho, yo he perseguido el dinero. Por todos los santos, me he pasado seis años en Hainan. ¿Me he hecho rico? ¡Chorradas! No se hace rico nadie más que los malditos jefes. Había tanta corrupción que millones de yuanes desaparecieron sin más. Si eres poca cosa como yo, ¿qué consigues? Seis años de tu vida perdidos y una mujer que no soportas.
–No es culpa tuya. El proyecto entero de Hainan era pura corrupción.
–Eso no es un consuelo para mí, ¿no crees?
Mei negó con la cabeza.
–No. Pero ¿es un consuelo machacar a tu mujer?
–Qué chorrada –Guang tiró el pitillo al suelo–. ¿Por qué no puedes ser amable alguna vez? Tenme un poquito de compasión –trituró el pitillo con el pie y se alejó a paso largo.
Cuando la comida y la cerveza estuvieron listas sobre el mantel de picnic, todos ellos se juntaron alrededor y comieron a placer.
El sol estaba ya alto en el cielo. El día se estaba poniendo más caluroso.
Los antiguos compañeros de clase intercambiaban noticias de la vida y el trabajo. Bajo la mirada vigilante de Hermana Mayor Hui, todos evitaron el asunto de la marcha de Mei del Ministerio de Seguridad Pública. Mei sonrió a su amiga y le dio las gracias con los ojos.
–Lan va a venir más tarde –les informó Hermana Mayor Hui.
–¿No es ella la querida rica? –preguntó la pequeña esposa de Guang.
Guang la ignoró.
–Una vez me la encontré en el Centro Lufthansa. Tenía un montón de bolsas de compras y su chófer cargaba con ellas.
–Yo conozco a su hombre –Hermana Mayor Hui movió la cabeza–. Es especial, alguien que algún día llegará muy lejos; quizá como el cuñado de Mei. Compró un apartamento para Lan y otro para los padres de ella, que ahora se han mudado a Pekín.
–¿Veis? Eso es lo que yo digo –exclamó Li el Gorrión–. No necesitas un trabajo con residencia en Pekín si tienes dinero. Te puedes comprar tu propio apartamento y pagarte tú mismo la asistencia médica.
–¿Pero se va a casar con ella?
–Vaya, Mei –se rió Hermana Mayor Hui –. Ya tiene una mujer, y una hija.
–¿Y ella es guapa? Quiero decir Lan. Tiene que serlo –dijo la menuda esposa de Guang.
–No tan guapa como Mei –dijo el Gordo.
–Entonces ¿cómo ha tenido tanta suerte? –chirrió la mujercita.
–Buena pregunta –murmuraron todos.
–Por Dios, dejad de envidiarla. ¿No hay nadie aquí que piense que eso no está bien? –clamó Mei.
–No veo por qué no va a estar bien –Guang se incorporó–. Ella tiene una buena formación, es inteligente y útil para los negocios de él, que obviamente la aprecia. La esposa también se beneficia: cuanto mejor le va a su marido, mejor posición tiene ella. Si la cosa no resulta, Lan se queda con los apartamentos y el dinero. Es un buen arreglo, si quieres saber mi opinión.
De más allá de los bosques, la brisa había recogido un dulce aroma de resina de pino y hojas de primavera. El Gordo estaba tumbado sobre su espalda y seguía con la vista el rastro de las nubes viajeras. Li el Gorrión tocaba canciones españolas de amor con su guitarra.
Mei volvió a pensar en los tiempos del fin de carrera, cuando estuvieron en ese prado. Eran jóvenes y puros, con el corazón lleno de ideales. Tenían sueños y estaban preparados para el mundo. Cantaban el primer éxito del rock chino, el No tengo nada, de Cui Jian.
Ella no tenía realmente nada en aquel entonces, ni coche, ni negocio, ni un apartamento para ella sola. Pero era feliz. Estaba enamorada.
4
Mientras conducía de vuelta de la reunión a su casa, Mei no se podía quitar a Yaping del pensamiento. Al parecer, haber visto a los viejos amigos de ambos después de tanto tiempo hizo que su ausencia, que ella creía bien sepultada, se agudizara otra vez.
Mei se había fijado en Yaping el primer día en la universidad. Era un chico del sur sorprendentemente alto, de ojos sensibles, sonrisa tímida y pelo suave que le caía por la frente. No tardaron mucho en ver todos que Yaping era el más inteligente de la clase.
Mei y Yaping empezaron a salir en tercero. Hablaban de literatura junto al lago Weiming. Fueron de viaje a los montes de Poniente para visitar templos y santuarios. Fueron de compras a Wangfujing y a Xidan, a rebuscar entre los libros y comer especialidades pekinesas tradicionales. Iban al cine en el salón de actos de la universidad, el mejor sitio en Pekín para ver películas tanto extranjeras como chinas de vanguardia. Juntos vieron Love Story y Vacaciones en Roma, las dos únicas películas de países no comunistas. Cuando Sorgo rojo