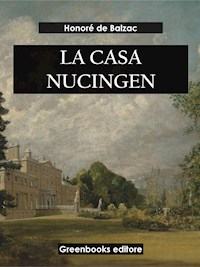
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Novela de Honoré de Balzac (1799- 1850), aparecida en 1838. Ilustrando la fortuna del banquero de origen alsaciano Nucingen en el París de la Restauración y de Luis Felipe, Balzac quiso englobar en su análisis a todo el mundo de la alta finanza. Godofredo de Beudenord, elegante «dandy» y antiguo diplomático, deseando arreglar su vida y poner casa, por consejo de su tutor vende sus propiedades y confía su capital a Nucingen, el famoso banquero, al que astutos golpes han procurado un nombre ilustre. Precisamente en un baile en casa de Nucingen, Godofredo conoce a Isaura d’Aldrigger, huérfana del banquero alsaciano Aldrigger junto al cual hiciera Nucingen sus primeras armas. Entre ambos jóvenes nace el amor y su porvenir parece asegurado por la prosperidad del banquero que administra sus bienes. Pero Nucingen está preparando uno de sus golpes : liquidará su casa y desaparecerá durante algún tiempo. Rastignac (v.), entonces, amante de la mujer del banquero y su brazo derecho, previene a su amigo Godofredo para que pida a Nucingen que emplee sus fondos en acciones «Clapa- ron»; y los mismo hacen la viuda Aldrigger y su hija
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Honoré de Balzac
LA CASA NUCINGEN
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-105-2
Greenbooks editore
Edición digital
Enero 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
LA CASA NUCINGEN
LA CASA NUCINGEN
Sabido es lo delgados que son los tabiques que separan los reservados en los más elegantes cafés de París. En Véry, por ejemplo, el salón de mayor tamaño lo divide en dos una mampara que se coloca y se retira a voluntad. No sucedió ahí la escena, sino en un sitio agradable que no me conviene nombrar. Éramos dos, y diré, en consecuencia, igual que el Prudhomme de Henri Monnier: «No querría comprometerla». Estábamos jugueteando con los manjares de una cena exquisita por más de un concepto, en un saloncito en donde hablábamos en voz baja, tras haber comprobado la poca consistencia del tabique. Habíamos llegado al asado sin que hubiera vecinos en el recinto contiguo, en donde sólo sonaba el chisporrotear del fuego. Dieron las ocho y oímos fuerte ruido de pisadas; se cruzaron frases, los mozos trajeron velas. Todo ello nos puso al tanto de que la sala estaba ocupada. Al reconocer las voces, supe con qué personajes nos las teníamos que haber.
Eran cuatro de los más atrevidos cormoranes nacidos en la espuma que corona las olas continuamente renovadas de la generación actual: agradables muchachos de existencia problemática, a quienes no se les conocen ni rentas ni posesiones y que viven bien. Estos ingeniosos condottieri de la Industria moderna, que se ha convertido en la más cruenta de las guerras, les dejan los desvelos a sus acreedores, se quedan con los goces y no tienen más preocupación que la indumentaria. Son, por lo demás, tan valientes que se fumarían, como Jean Bart, un puro subidos a una tonelada de pólvora, quizá para no faltar a su papel; más burlones que las gacetillas, tan burlones que se burlan de sí mismos; perspicaces e incrédulos, rebuscadores de negocios; ávidos y pródigos; envidiosos del prójimo, pero satisfechos de sí mismos; penetrantes políticos a salto de mata, que todo lo analizan y todo lo adivinan, y no han podido aún salir a flote en los ambientes en los que quieren destacar. Sólo uno de los cuatro había ido a más, pero únicamente había llegado al pie de la escala. Tener dinero es lo de menos, y un advenedizo no sabe cuánto camino le falta aún por recorrer sino tras seis meses de lisonjas. Poco hablador, frío, estirado, sin ingenio, ese advenedizo, llamado Andoche Finot, tuvo el arrojo de humillarse ante quienes podían serle útiles y la agudeza de mostrarse insolente con aquéllos a quienes no necesitaba ya. A semejanza de alguno de los personajes grotescos del ballet de Gustave, es marqués por detrás y villano por delante. Ese prelado de la industria mantiene a un caudatario, Émile Blondet, redactor de prensa, hombre ingeniosísimo, pero deshilvanado, brillante, capaz, perezoso, conocedor de que lo explotan y consentidor en ello, pérfido o bondadoso por capricho; uno de esos hombres que agradan, pero a los que no se estima. Sagaz como doncella de obra cómica, incapaz de negarle la pluma a quien se la pide ni el corazón a quien se lo pide prestado, Émile es el más atractivo de esos hombres-mujerzuelas de quienes dijo el más original de nuestra grey de ingeniosos: «Me gustan más
con zapatos de satén que con botas». El tercero, de nombre Couture, se mantiene con la Especulación. Injerta un negocio en otro, el éxito de uno compensa el fracaso de otro. Y vive, por lo tanto, a flor de agua, lo sustenta la fuerza nerviosa de su juego, la forma seca y audaz de cortar la baraja. Bracea acá y acullá, buscando en el inmenso mar de los intereses parisinos un islote lo suficientemente discutible para poder darle acogida. No está, por descontado, donde le corresponde. En cuanto al último, el más malicioso de los cuatro, bastará con decir su nombre: Bixiou. No es ya, por desdicha, el Bixiou de 1825, sino el de 1836, el misántropo bufo a quien se le conoce más ingeniosa facundia y más mordacidad, un demonio enrabietado por haber despilfarrado tanto talento para nada, furibundo por no haberse hecho con su pecio durante la última revolución, que a todos y cada uno les da la patada que les corresponde como un auténtico Pierrot de Les Funambules, que se conoce de carrerilla su época y las aventuras escandalosas y las engalana con sus ocurrentes inventos, que brinca por encima de todos los hombros como un payaso mientras intenta dejarles marca, como un verdugo.
Tras haber satisfecho las primeras exigencias de la gula, nuestros vecinos llegaron al punto de la cena en que nosotros estábamos: los postres; y, gracias a nuestra queda compostura, se creyeron a solas. Entre el humo de los puros, con ayuda del vino de Champaña, mediante las fruslerías gastronómicas del postre, se entabló, pues, una íntima charla. Marcada con ese ingenio gélido que endurece los sentimientos más elásticos, frena las inspiraciones más generosas y presta a la risa un toque chillón, aquella plática, rebosante de esa agria ironía que convierte el regocijo en sarcasmo, mostró el decaimiento de almas sin más recursos que los propios, sin más meta que satisfacer el egoísmo fruto de la paz en que vivimos. Únicamente aquel panfleto contra el hombre que Diderot no se atrevió a publicar, El sobrino de Rameau, aquel libro que no es desaseado sino para dejar algunas llagas al aire, puede compararse con este otro panfleto expuesto sin segunda intención alguna, donde ni la palabra respetó lo que el pensador aún debate, donde sólo edificaron con ruinas, donde negaron todo, donde nada más admiraron lo que el escepticismo prohíja: la omnipotencia, la omnisciencia, la omniconveniencia del dinero. Tras haber dirigido el fuego graneado contra el círculo de los conocidos, la maledicencia comenzó a fusilar a los amigos íntimos. Me bastó con una seña para manifestar el deseo de quedarme y atender cuando Bixiou tomó la palabra como veremos a continuación. Oímos entonces una de esas terribles improvisaciones a las que ese artista debe la reputación que tiene ante unas cuantas cabezas de vuelta de todo; y, por más que interrumpida con frecuencia, reanudada y vuelta a reanudar, mi memoria la tomó en taquigrafía. Ni opiniones ni forma, nada encaja en las condiciones literarias. Pero es que así fue: un batiburrillo de cosas nefastas que describen nuestra época, a la que sólo se le deberían contar, por cierto, historias de éstas, cuya responsabilidad
dejo por lo demás a su principal narrador. La pantomima, los ademanes relacionados con los frecuentes cambios de voz a los que recurría Bixiou para retratar a los interlocutores que salían a colación debían de ser perfectos, pues sus tres oyentes lanzaban exclamaciones de aprobación e interjecciones regocijadas.
—¿Y Rastignac te dijo que no? —preguntó Blondet a Finot.
—Categóricamente.
—Pero ¿lo amenazaste con la prensa? —dijo Bixiou.
—Se echó a reír —contestó Finot.
—Rastignac es el heredero directo del difunto De Marsay; irá lejos tanto en política como en sociedad —dijo Blondet.
—Pero ¿cómo hizo dinero? —preguntó Couture—. Estaba, en 1819, con el ilustre Bianchon, en una pensión mísera del Barrio Latino. Su familia comía abejorros tostados y bebía vino de pasto para poder mandarle cien francos al mes; las propiedades de su padre no valían mil escudos; tenía a su cargo a dos hermanas y un hermano, y ahora…
—Ahora tiene una renta de cuarenta mil libras —siguió diciendo Finot—. Dotó espléndidamente a las hermanas, que se han casado muy bien, y le ha dejado a su madre el usufructo de las propiedades…
—En 1827 —dijo Blondet— todavía lo vi sin una perra.
—Eso fue en 1827 —dijo Bixiou.
—Bueno —añadió Finot—. ¡Pues ahora lo vemos en trance de convertirse en ministro, en par de Francia y en todo lo que quiera ser! Hace tres años que terminó con Delphine como Dios manda y no se casará como no sea sobre seguro. ¡Él sí que puede aspirar a una joven de la nobleza! El buen mozo tuvo el sabio criterio de arrimarse a una mujer rica.
—Amigos míos, tenedle en cuenta las circunstancias atenuantes —dijo Blondet—. Cayó en las manos de un hombre hábil al salir de las garras de la miseria.
—Conoces bien a Nucingen —dijo Bixiou—; en los primeros tiempos, a Delphine y a Rastignac les parecía bueno; era como si para él una mujer en su casa fuera un juguete, un adorno. Y esto es lo que, en mi opinión, hace a este hombre tan directo: Nucingen no se recata en decir que su mujer es el símbolo de su fortuna, algo indispensable, pero secundario en la vida a alta presión de los políticos y los grandes financieros. Dijo, delante de mí, que Bonaparte había sido más necio que un burgués en sus primeras relaciones con Josefina y que, después de haber tenido el coraje de usarla de estribo, cayó en el ridículo
de querer convertirla en compañera.
—Todo hombre superior está en la obligación de tener opiniones orientales acerca de las mujeres —dijo Blondet.





























