
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Noah es el hijo pequeño del relojero Leopold y su mujer Dora. Vive con sus hermanos Joel y Hannah en Cracovia. No es un niño normal, vive en su mundo, no habla ni parece escuchar. Para algunos es idiota, para otros, simplemente distinto. Es el año 1939, y los alemanes acaban de invadir Polonia. Muchos creen que el odio a los judíos de los nazis es cierto y temen por sus vidas, pero otros como el hermano pequeño de Dora, Abbie, están convencidos de que con los alemanes estarán mejor. Pero en pocos días se hacen evidentes los planes de los nazis...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA COMETA DE NOAH
RAFAEL SALMERÓN
A mis padres, por tanto.
A Susana, por todo.
A Pablo y Lucía, las dos mitades de mi corazón.
1
CRACOVIA, FINALES DE AGOSTO DE 1939
Una cometa en el cielo. El aire limpio y claro, el viento perfecto, ni demasiado fuerte ni demasiado suave. Los vivos colores se dibujan nítidos, casi irreales, sobre el azul brillante y cálido del verano. Durante unos instantes no hay nada más, solo el cielo, el viento y la cometa. Pero no dura más que un momento. El viento cesa de pronto y la cometa se precipita, vacía y muerta, contra el suelo. Noah, con la callada tristeza de los sueños que se acaban, se acerca a recogerla. Lo hace con sumo cuidado, casi con mimo, como si el objeto de madera, tela y cuerda fuese un pequeño pájaro caído o porcelana que se quiebra. Mira otra vez al cielo, ahora vacío, sin música, sin alma. Por fin baja la vista al suelo adoquinado y emprende lentamente, arrastrando los pies, el camino a casa.
Noah sabe que ya es la hora. El sol comienza a dejarse caer y él tiene que regresar. Lo ha oído cientos, miles de veces, y esa idea, ese concepto, se ha quedado grabado en su mente como una imborrable marca de nacimiento. Aunque no lo crean, aunque no lo noten.
Las suelas de madera de sus zapatos resuenan contra los adoquines como si se arrastrase una silla por un suelo irregular e imperfecto. Y de pronto, unos nuevos sonidos se unen al primero. Se oyen más fuertes, más seguros, más claros; pero también más amenazadores. Y no son solo esos sonidos huecos contra el suelo adoquinado; además se escuchan voces altas y despreocupadas, risas y golpes.
Tres sombras alargadas se acercan al pequeño Noah. Los dueños de esas sombras son tres chicos polacos.
Efectivamente, polacos. Estamos en Cracovia, en el corazón histórico de Polonia, y todos los que allí viven, o al menos todos los que allí han nacido, deberían ser llamados polacos; pero no es así. Noah ha nacido en Polonia, al igual que su padre y que su abuelo. Sin embargo, para esos tres chicos que se acercan, con los andares despreocupados del verano, Noah no es polaco. Noah es judío. Y eso lo hace diferente. En muchos aspectos. En demasiados.
–Mira, Janek: el pequeño judío nos está escondiendo algo –dice uno de ellos clavando su mirada en la figura del niño. Noah tiene las manos a la espalda, con las que sujeta fuertemente la cometa, intentando ocultarla a los ojos de los tres muchachos. Son mayores que él, y Noah está asustado. Pero su miedo no es físico. No teme puñetazos ni patadas. Tampoco le asustan la humillación, los insultos, los escupitajos. El pequeño Noah solo teme por su cometa. En su mente, tan extraña y única para algunos, tan inútil y vacía para otros, únicamente hay sitio para un pensamiento: que no se la quiten, que no se la rompan.
–Has visto, Janek; el judío no quiere compartir sus tesoros con nosotros –silabea, casi relamiéndose, el león pecoso y mellado, ante la presa indefensa, acorralada.
El que debe de ser Janek se acerca a Noah y, tras prepararse concienzudamente, le escupe a la cara. El niño cierra los ojos y aprieta la cometa contra su espalda, aún con más fuerza, mientras el escupitajo, denso, caliente, resbala por su nariz.
–¿No deberías estar ya en casa, haciendo esas porquerías que vosotros hacéis? –le pregunta el tal Janek, acercando tanto su cara a la de Noah que ambos respiran el mismo aire de salchichas ahumadas y sopa de col fermentada.
De pronto, el pequeño Noah, aún con los ojos cerrados, siente cómo algo, una tenaza, una garra de lobo malvado, tira de la cometa, intentado arrebatársela. Entonces abre los ojos. Tres caras rubicundas, zafias y terroríficas le rodean. Segundos después, tres pares de brazos le agarran, le golpean, le arañan.
–¡Suelta, judío asqueroso!
Un puñetazo, una patada...
Le retuercen los brazos. Noah no aguanta más, suelta la cometa y cae al suelo.
De repente, el grito de furia de alguien grande y poderoso que se acerca velozmente, retumba en las solitarias paredes del pequeño callejón.
–¡Dejadle en paz!
Es él. Noah lo reconoce enseguida: el oso grande y bueno, el gigante enorme y amigo. Su hermano Joel.
Al ver aquel corpachón corriendo hacia ellos, desbocado; al ver esa mirada fija en el seguro combate; al escuchar esa voz que empequeñece sus fuerzas y su chulería, los tres chicos salen corriendo, abandonando a su presa.
Joel, usando sus enormes manos con la mayor de las delicadezas, levanta a su hermano del suelo.
–¿Estás bien, Noah? –le pregunta mientras tantea el pequeño cuerpo en busca de roturas, de arañazos.
Pero Noah no se ocupa de su cuerpo; solo busca, ansioso, la cometa. Allí está, sobre los adoquines. Parece intacta, de una sola pieza. Sus grandes y vivos ojos negros la examinan con atención. Y no escucha las palabras de su hermano.
–...Te lo he dicho mil veces... Nunca vengas solo... tan lejos de casa...
Pero Noah no escucha. Joel lo sabe. Sabe que volverá a aquel barrio, a aquella colina artificial, a aquel paraíso despejado de árboles y casas, a subir su cometa al viento, una vez y otra. Sin embargo, Joel necesita insistir; no puede dejarlo por imposible, como han hecho su madre y su hermana, como ha hecho su padre, aunque él de un modo distinto. Podría decirse que su padre, Leopold Baumann, el relojero, el judío, el hombre, ha dejado a la especie humana por imposible. O quizás, justamente al contrario, ha sido la especie humana la que, hace ya tiempo, ha dejado a Leopold Baumann, el relojero, el judío, el hombre, por imposible.
Joel mira al cielo. El sol se está ocultando. Es tarde. Hay que darse prisa o no llegarán a tiempo. Tienen que cruzar el Vístula, y ya en Kazimierz, en el barrio judío de Cracovia, recorrer un buen trecho hasta su casa. Es viernes y el Shabat no espera a nadie.
Joel agarra a su hermano, sujetando con firmeza una de sus manos, tan pequeña, delgada y distinta a la suya, enorme, fuerte, incluso algo tosca. Caminan muy rápido, casi a la carrera. Por momentos, los pies de Noah no tocan el suelo. La fuerza de su hermano le lleva como a una hoja una ráfaga de viento. Ya ven el puente sobre el Vístula y, al otro lado, Kazimierz, el barrio judío, donde se sienten seguros. Casi siempre.
Los tenderos y comerciantes echan el cierre con prisas. Todos miran el reloj, o al cielo, pues el Shabat no espera a nadie. Joel y Noah adelantan a todos: hombres, ancianos y jóvenes. Barbas largas y oscuras, pellos, sombreros de fieltro, negras levitas... Y el sonido de los zapatos, multitud de ellos que, anticipando el ritmo del kidush y la bendición del vino, se dirigen a las casas, a las mesas, al Shabat, que no espera a nadie.
Ya casi es la hora y no están lejos. Ante sus ojos aparece la animada esquina de las calles Jozefa y Jakuba, a tan solo unas decenas de metros de su casa, en la pequeña y tranquila calle Ciemna. Joel puede imaginar la escena, tantas veces vivida: el mantel de lino blanco cubriendo la mesa, el jalot, el pan trenzado ceremonial, oculto bajo el lienzo inmaculado, el vaso preparado para el kidush, las dos velas, las cerillas... Y ante la mesa engalanada para la fiesta, su padre, con la mirada clavada en la punta de sus negros zapatos, ensimismado. Su hermana Hannah, vestida con su mejor traje, radiante. Y su madre, esperando el momento de encender las velas para, tras taparse los ojos con las manos, comenzar la plegaria: «Baruj ata Adonai, elojenu melej ja-olam, asher kidshanu bemitzvotav...».
Su madre... Joel sabe lo que estará pensando su madre, nerviosa, al borde casi de la histeria: «No van a llegar... ya es casi la hora... Señor, mi Dios, bendito sea tu nombre, ¿por qué me has castigado así? ¿Acaso no he sido una buena hija, acaso no he sido una buena esposa? ¿No podías haberte quedado tú con él, en tu bendito seno, y dejarme a mí con Joel y Hannah?... No, no puede ser culpa mía... Ay, Dios mío, bendito sea tu nombre. ¿Es por Leopold? ¿Te ha ofendido en algo? Sí, tiene que ser por él. Tan reservado, tan callado, tan distante. Tiene que ser por él, no puede ser culpa mía... Al menos el pobre Noah ni grita ni alborota ni se lo hace todo encima. Al menos sabe bajarse solito los pantalones... Qué le vamos a hacer, si es la voluntad de Dios, bendito sea su nombre...».
Joel sabe lo que piensa su madre porque se lo ha oído decir mil veces, como repitiendo, casi inconscientemente, una plegaria lanzada al vacío en medio del desierto. Y no importa si esas palabras se pronuncian ante los oídos del padre. Leopold y Dora Baumann parecen convivir, de una manera extraña, en dos mundos paralelos que no pueden juntarse más que a través de lo físico, de lo cotidiano.
Por fin, han llegado. La tranquila y pequeña calle Ciemna, su portal, tan recoleto, tan tímido. El señor Rosemfeld, el juguetero, que vive en el segundo piso, sube los escalones de tres en tres, sin pararse antes a saludar, pues el Shabat no espera a nadie.
La poderosa mano de Joel golpea la débil puerta con pudor extremo. Quiere que se abra sola, para aparecer, como por arte de magia, ante la mesa, las velas y el jalot. No quiere oír los reproches de su madre ni quiere ver, justo detrás de ella, al calor de sus faldas protectoras, el asentimiento acusador de su hermana Hannah. No quiere, otra vez más, ser el defensor, el guardián de su hermano.
Pero la puerta no se abre sola. Los grisáceos ojos de Hannah, iguales que los de su madre –eso dicen todos–, les miran con la seguridad del «ya sabes lo que viene ahora», así que no se cruzan palabras entre ellos. Joel afloja la presión sobre la mano del pequeño Noah. Le gustaría no sentir ese impulso protector tan fuertemente, no tener esa incontrolable necesidad de ser el muro, el parapeto que separa a su hermano del mal y del sufrimiento. Sin embargo, ese impulso, esa necesidad, están grabados en su piel a sangre y fuego. Quizás porque no ve en sus padres ni una leve sombra de esos sentimientos, como si el Creador hubiera decidido que él, el joven Baumann, que debería vivir despreocupado, tan fuerte y vital, jugando en la calle, buscando el roce furtivo con las chicas de su edad, albergara en su corazón ese amor, ese instinto que, por la ley natural, por la ley de Dios, no le tocaba.
Ante la mesa vestida para la fiesta, Leopold y Dora Baumann. Una furtiva, casi imperceptible mirada del padre. Y los ojos grisáceos de la madre, que se clavan primero en los de Joel y en los de Noah después. Dora Baumann no habla. O, por lo menos, sus palabras no pueden ser escuchadas. Las mastica, las trituran sus poderosas mandíbulas. Joel teme que vaya a escupirlas a los ojos, a la cara de su hermano, y que estallen en su rostro, y lo consuman, y lo quemen. Pero no se rompe el silencio, no en ese momento. Las fuertes manos de Dora, tan parecidas a las de Joel, y tan distintas a las de Noah y a las finas y delicadas manos de relojero de Leopold, prenden una cerilla y, con los aprendidos y mecánicos gestos, encienden las velas, escenificando la conocida música del Shabat:
Baruj ata Adonai
Elojenu melej ja-olam
Asher kidshanu bemetzvotav
Vetzivanu lejadlik
Ner shel Shabat.
–Amén –responden todos. O casi.
Después, a Leopold Baumann, el relojero de la calle Ciemna, le toca el turno de ser, aunque solo sea por unos fugaces instantes, Leopold Baumann, el padre, y, como dice el Talmud, como siempre se ha hecho, bendice a sus hijos.
* * *
El 19 de octubre de 1932, en una pequeña habitación de un tímido y recoleto edificio de la calle Ciemna, en Kazimierz, el distrito judío de Cracovia, vino al mundo Noah Baumann, tercer hijo de Leopold y Dora Baumann. Nació pequeño, flaco, como un conejo desollado; pero con los ojos negros y grandes, tan abiertos que se podía ver en ellos la vida y la muerte. No lloró. No lloró nunca, ni tan siquiera cuando su madre, tratando de despertarle del angustioso silencio, le hacía esperar horas y horas antes de engancharle a sus grandes y rebosantes pechos. Y cuando, pasado el tiempo, llegó el momento de balbucear, gritar, repetir las sílabas una y otra vez, el pequeño Noah continuó guardando el más profundo de los silencios.
–El Señor, bendito sea su nombre, se olvidó de soplar su sagrado aliento sobre él, y no le dotó de habla ni entendimiento –dijo el rabino, categórico, a Leopold y Dora Baumann.
Y después vinieron los médicos. No hallaron un motivo fisiológico que impidiera al niño oír y hablar, así que cada cual encontró, o quiso encontrar, su propia explicación:
–No llegó suficiente oxígeno a su cerebro durante el parto –aseguró, tras sus pequeñas gafas redondas, el doctor Teitelbaum, en su clínica de la calle Podgórska.
–Hablará cuando tenga algo importante que decir –sentenció, rotundo, el doctor Finkelstein, cruzando los brazos sobre su pecho y levantando la barbilla al modo de Mussolini, el dictador italiano.
–Sus cuerdas vocales se han atrofiado por la falta de uso. Que haga vahos con el primer orín de la mañana –comentó el dudoso doctor Honig, más curandero que científico. Incluso se decía que alguien había dicho que alguien le había contado que alguien le había visto practicando con sus pacientes antiguos ritos mágicos, extraños y oscuros.
Pero nada de lo que hicieron, ni nada de lo que dejaron de hacer, causó el menor efecto sobre el pequeño. Así que, siguiendo las recomendaciones de familiares, amigos y conocidos, recorrieron las consultas de todos los galenos que ejercían en Cracovia.
–Tal vez sea esto...
–Tal vez sea aquello...
–Aire puro y ejercicio...
–Reposo y friegas nocturnas...
De un médico a otro, durante meses, hasta que las palabras «tratamiento experimental», «Viena» y «miles de zlotys» terminaron con el largo e infructuoso periplo sanitario.
–Al menos el pobrecillo ni grita ni alborota ni se lo hace todo encima. Al menos sabe bajarse solito los pantalones... Qué le vamos a hacer, si es la voluntad de Dios, bendito sea su nombre...
Y con estas palabras, Dora Baumann transformó la anomalía en cotidianidad y la preocupación en resignación. Y su hijo pequeño, Noah Baumann, unió su nombre para siempre a algunos adjetivos, que variaban según quién los pronunciase: especial, extraño, rarito, retrasado, subnormal, idiota.
2
CRACOVIA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1939
Noah observa con atención las hojas de los árboles, unos metros más abajo. Allí arriba, en lo alto de la colina artificial, el viento parece haber desaparecido. Los tejados de Podgorze, el plateado Vístula, el antiguo cementerio judío... La vista es espléndida, pero Noah no le presta la menor atención. Solo espera.
Espera en tensión, preparado, como un cazador experto, con los pies firmemente anclados sobre la hierba. Y por fin llega. Las hojas se mueven, el viento sopla y Noah reacciona, ágil, felino. La cometa se alza, delicada, perfecta. Los negros ojos del niño se elevan con ella, guiándola. Sus pequeñas manos sujetan fuertemente el hilo. Sueltan ahora, recogen, aflojan un poco. El viento es un pez esquivo; la cometa, el anzuelo, y el hilo que la sujeta, el sedal. Noah juega con su presa, baila con ella. La acaricia y la vence. No hay nada más en el mundo. Y viéndolo así, tan pequeño pero tan grande, tan seguro, tan sutil y rotundo, ¿para qué las palabras? ¿Para qué los demás, la ciudad, las casas y calles? ¿Para qué el pasado? ¿Para qué, siquiera, el futuro?
Entonces, una forma oscura. Un extraño pájaro mancilla el azul luminoso de final de verano. Y aparece otro, y otro más. Noah los mira, boquiabierto, incapaz de entender qué puede ser aquello que estropea el aire, el cielo, su cielo claro y pequeño. Pobre Noah, que no sabe, no comprende. Afortunado, mejor dicho, que no conoce lo que es un bombardero, que no tiene la menor idea de que Alemania, los nazis, Hitler, están invadiendo su país, su ciudad, su casa. Bendito el pequeño Noah, que no entiende lo que significan esos extraños pájaros, esos aviones, la guerra.
Pero el viento si sabe, y parece asustarse, y se esconde. La cometa se desploma, pesada, como si fuera de piedra. Noah la recoge y regresa a casa.
No sabe, no entiende.
Quizás su hermano Joel, el gigante bueno y amigo, comprenda.
En Podgorze, en Kazimierz, todos miran al cielo. Y en las casas y las tiendas, en toda Cracovia, en toda Polonia, las radios encendidas anuncian a voces:
«¡Es la guerra! A las armas, polacos. ¡Por la patria!».
–Nuestros valerosos soldados echarán a esos malditos alemanes en menos de una semana –aseveran algunos, patriotas eufóricos, en las calles, en los cafés.
–Francia e Inglaterra no van a tolerar este atropello –dice el señor Rabínowich, mientras corta de un solo tajo las chuletas de ternera.
–Desde luego, desde luego –responde la señora Baumann–. Póngame también salchichas. Un kilo.
–En un par de días, ese Hitler estará escondido en Berlín rezando para que no despiecen Alemania como si fuera una res sacrificada –continúa el carnicero.
–Que Dios le oiga, señor Rabínowich –suspira la anciana viuda Hissel, guardando su pedido en una gran cesta de mimbre por la que asoman una barra de pan y unas ramas de apio–. Que Dios le oiga.
–Como le digo, señora Hissel, no se preocupe. En Polonia hay hombres fuertes y decididos que la protegen a usted –dice ufano el señor Rabínowich, dándose sonoras palmadas en el pecho, sobre el ensangrentado mandil de carnicero.
La señora Baumann sonríe. Desde luego, Moshé Rabínowich es un hombre fuerte y decidido. Con esas grandes manos y ese enorme y afilado cuchillo entre ellas, cualquier mujer se sentiría protegida. Pero ella... Ay, qué desgracia la suya, tener que cargar con el pobre Leopold, tan débil, tan poca cosa. Sin embargo, el señor Rabínowich...
–¿Desea usted algo más, señora Baumann?
–Eh... Sí... No, nada más, señor Rabínowich. Nada más por hoy.
Dora Baumann abre el monedero y paga al carnicero. Después, con una amplia sonrisa, mostrando su perfecta dentadura, se despide.
–Tenga usted un buen día, señor Rabínowich. Y que Dios le oiga.
–Como le digo. En menos de una semana, en menos de una semana.
Y sí, fue en menos de una semana.
En menos de una semana, los alemanes ocuparon Polonia. En menos de una semana, el glorioso ejército polaco había rendido las armas. En menos de una semana, las tropas de la Wermacht estaban a las puertas de Cracovia, el histórico corazón de Polonia. Y el día 7 de septiembre de 1939, sin que hubiera pasado una semana, los ejércitos alemanes, pertrechados, limpios y brillantes, desfilaban por las principales calles de la ciudad.
Las trompetas y los tambores suenan marciales, inundando Cracovia de grandeza, de triunfo, envolviendo las calles y las plazas con el magnífico espíritu alemán, anunciando que llega lo puro, lo ario.
El 7 de septiembre de 1939, 250.000 personas habitan Cracovia. 60.000 de ellas son judíos. El resto, mayoritariamente polacos, eslavos. Y todos ellos, los derrotados, los vencidos observan atónitos, fascinados, la grandeza de aquellos jóvenes alemanes que desfilan en perfecto orden, mostrando su apabullante superioridad.
Poco a poco comienzan los vítores, los aplausos. Todos sonríen convertidos, al menos por un instante, al credo del vencedor. El cielo está despejado, el aire limpio, todo acompaña el momento. Un viento fresco y continuo hace ondear las banderas rojas, blancas y negras, la esvástica hipnótica, impresionante. Y, de pronto, al cielo claro se sube, sin invitación previa, una forma romboide, coloreada, que se mece al ritmo de la marcha militar. Una cometa verde y amarilla. Todos los ojos se posan en ella, como se posarían sobre un milagro nacido de la nada. Y esos ojos van descendiendo por el hilo que la sujeta a las pequeñas manos que la gobiernan. Allí, a un lado de los poderosos, temibles soldados alemanes, un niño judío delgado y pequeño, de grandes ojos negros: Noah Baumann.
Joel lo sabe antes que nadie, en cuanto ve la cometa suspendida en el aire. Se queda paralizado al ver a su hermano junto a aquellos monstruos enormes y voraces que lo pisotean todo, que todo lo devoran. Uno de los suboficiales, un cabo quizás, que flanquea el paso rítmico de los hombres de la Wermacht, se acerca a Noah. El niño se queda muy quieto, impresionado por el uniforme, por el casco, las brillantes botas de caña.
Joel palidece.
El cabo sonríe con su sonrisa pura, aria, y acaricia con cierta ternura los negros cabellos judíos.
–Vamos, muchacho, ponte delante. Que te vean todos –dice el hombre, guiando al pequeño a la cabecera de la formación.
Las palabras del cabo, dichas en alemán, pueden haber sido entendidas por Noah, ya que su lengua, como la de tantos otros judíos polacos y centroeuropeos, es el yidis, una extraña mezcla de alemán y hebreo. Pero, como sucedería con cualquier otra frase o palabra dicha en cualquier otra lengua, quién sabe lo que consigue hacerse un hueco en la cabeza del pequeño Noah y qué se lleva el viento como el rumor de unos pasos que se alejan.
Joel contempla la escena muy quieto, como ante una representación teatral. Todo le parece irreal, fuera de lugar: los soldados alemanes, los polacos que aplauden, las calles volcadas al invasor. Todo menos su hermano. Tan frágil, encabezando la marcha, dirigiendo el paso de las fieras armadas, de los carros blindados y los cañones.
Durante unos instantes, Joel es incapaz de reaccionar; pero, poco a poco, sus piernas fuertes, acaso intrépidas, deciden por él. Un paso, y otro, y otro más. Acompaña la marcha de las tropas, del pequeño general judío, de las banderas tan extrañas entre sí: la cometa, tranquila y alegre; la esvástica, terrorífica.
La comitiva dobla una esquina. Se dirigen al castillo, símbolo heroico del orgullo polaco, que quién sabe dónde se encuentra ahora.
Joel, difuminándose, volviéndose calle, decorado, aprovecha la ocasión. Se acerca sigiloso y, como un prestidigitador avezado, esconde a los ojos de los presentes la carta protagonista, el as, a su hermano Noah. Con un seco tirón, la cometa es arrancada del aire y se esconde entre los brazos de Joel Baumann.
Noah alza la vista, sorprendido. Sus profundas pupilas encuentran el rostro firme de su hermano, cuadrado, rocoso, tan parecido al de su madre. Noah se entrega a esa firmeza, se deja llevar. Cruzan a empujones la multitud y se alejan del victorioso desfile, en dirección a Kazimierz, a su casa.
Al llegar a una calle tranquila, Joel detiene el paso bruscamente. Mira a su alrededor buscando extraños, peligros. No hay nadie cerca. Dos mujeres cogidas del brazo, madre e hija seguramente, se alejan de ellos. Sus tacones cantan una música de calma, monótona, como un grifo que gotea.
Joel las mira. Ya casi no se ven, casi no se las oye. Se agacha, arrodillando su cuerpo grande, de coloso a medio hacer, enfrentando sus ojos a los de su hermano. Quiere advertirle, regañarle. Quizás quiere castigarle, pegarle incluso, hacerle sentir el miedo que él ha sentido viéndolo tan cerca de los monstruos y las armas. Pero no puede. Ni siquiera dice nada. Solo le mira. Se miran, los hermanos Baumann. Joel ve a un niño pequeño, casi minúsculo, tan lejos de todo, tan inútil explicarle tantas cosas... Y Noah, si sus ojos no estuvieran tan llenos de cielo y de aire, vería a Joel, grande y fuerte pero lleno de miedo. Miedo a no poder protegerle, a no saber cómo hacerle entender el mundo, la vida. Miedo a perderse él mismo en esa labor imposible. Miedo a no saber cómo vivir. Miedo a tener tanto miedo.
Joel sostiene a su hermano por los hombros, con firmeza. Aprieta sus manos. Algo extraño y cruel que crece en su interior quiere hacerle daño, aplastarle y romperle como una ramita delgada y seca. Pero ese algo se evapora, se desvanece enseguida. Y una culpa pequeña y silenciosa se acomoda en el corazón del muchacho, junto a otras muchas pequeñas culpas, que no logran formar un ser más grande, pero que musculan un corazón bueno y humano.
Joel le acaricia el pelo, negro y opaco. Se incorpora y, dándole la mano, esta vez tierna y suave, a su hermano Noah, reemprende el camino a Kazimierz, a casa.
Se cruzan con los que vuelven del desfile. En sus miradas la ceguera, deslumbrados por la gran Alemania, por los emisarios armados del Reich de los Mil Años.
Llegan a Kazimierz. Los letreros de las tiendas rotulados en hebreo y polaco. La charcutería Goldenberg; la tienda de telas de la viuda Hissel. La juguetería del señor Rosemfeld, el vecino del segundo piso.
A la puerta de la carnicería, el señor Rabínowich, con su mandil ensangrentado, los brazos en jarras, orgulloso, aunque quizás algo menos.
La esquina de Jozefa y Jakuba. Ahora la calle Ciemna, su casa. Joel aporrea la puerta. Le abre Hannah, su hermana mayor. Mayor que él solo por un año escaso. Se parecen mucho; son como su madre, eso dicen todos. Al menos por fuera. Por dentro, Joel y Hannah son muy distintos. Hannah vive a la sombra de su madre, esperando que el paso del tiempo la transforme en una nueva Dora Baumann, segura y decidida. Quizás con algo más de suerte, teniendo a su lado un marido fuerte y vigoroso como Moshé Rabínowich, el carnicero. Eso le dice siempre su madre. Quizás Simón Koper, el hijo del dentista. Puede que Josek Nusbaum, que ya dirige, prácticamente él solo, la cerrajería de su padre. O tal vez Izsak Weil. No sería mal partido. Ninguno de ellos.
Se oyen voces altas que vienen del salón. Joel reconoce la de su tío, Abraham Ratz, el hermano pequeño de su madre.
–No te preocupes, hermana, no tienes nada que temer. Muy al contrario, ya verás cómo ahora van a mejorar las cosas.
–No sé, no sé, Abbi –responde su madre–. Ese Hitler no nos quiere bien.
–¿Crees que puede ser peor que los polacos? ¿Acaso piensas que alguien puede odiarnos más que ellos? –una sonora carcajada acompaña las palabras del tío Abbi–. Nos irá mucho mejor, ya lo verás. El odio a los judíos es propaganda, política. Los alemanes son otra cosa, te lo he dicho mil veces. Nadie me escupió cuando estudiaba en Heidelberg. Nadie me tiró piedras ni excrementos de caballo. Los alemanes son gente civilizada. Son el país de Goethe, de Schiller y Beethoven. Nos irá mucho mejor con ellos.
–Pero estos alemanes, estos nazis, odian de verdad a los judíos. Y lo demuestran con hechos, no solo con palabras.
Escuchar a su padre, a Leopold Baumann, intervenir en una conversación que no versara sobre relojes, escucharle algo más que monosílabos o sonidos ininteligibles, golpea a Joel como una sonora y repentina bofetada. Hannah parece asustarse, como si temiera que el orden natural de las cosas hubiese sido destruido.
Dora, clavando sus grisáceos ojos en los de su marido, fríos como cuchillos, habla a su hermano, su adorado y envidiado hermano:
–Por supuesto, Abbi, si tú lo dices ha de ser cierto. Tú has estado allí, tú los conoces. Menos mal que te tenemos a ti, mi hermanito pequeño, mi hombre de mundo. Menos mal que tú estás con nosotros.
Dora Baumann coloca una de sus pesadas manos sobre la mano de su hermano, que descansa sobre la mesa mientras la otra sujeta un cigarrillo por encima de sus hombros, al estilo de algún galán de cine o de una figura del cabaret.
Leopold agacha la cabeza y vuelve a meterla dentro del pequeño reloj, comprado en un viaje a Viena, eso le han dicho, que el señor Czarnobiski le ha encargado arreglar.
Otra vez la conversación retorna a la exclusiva propiedad de los dos hermanos.
–Por cierto, Abbi: ¿cuándo te marchas?
–No lo sé con certeza, Dora. Mi tren tendría que salir mañana, pero no sé si al final podrá ser. Las líneas están ocupadas por los transportes militares, y en la estación no saben decirme nada. Esperemos que los alemanes se preocupen pronto de la organización y las infraestructuras de este país. No verás gente más seria ni más metódica. Todo a su hora, siempre a su hora.
–Desde luego, Abbi. Esperemos que así sea.
–Ya verás, no vas a creer lo que va a cambiar todo en unas manos capaces y decididas. No vamos a reconocer el país, hermana.
En ese momento el tío Abbi, Abraham Ratz, representante de artículos de lujo de Varsovia, se percata de la presencia de los dos chicos Baumann.
–Pero Joel –dice asombrado levantándose de su asiento–. Sobrino, estás impresionante. Las chicas se lo van a rifar, ¿verdad, Dora? –continúa, lanzando una sonrisa seductora, de perfecta dentadura, a la orgullosa madre. Después, una mirada quizás desdeñosa, o más bien de disgusto, como si hubiese visto algo molesto, inútil, obsceno. Inmediatamente, disimulo.
–Pero mira a quién tenemos aquí. El pequeño Noah. Muy bien, muy bien, estupendo...
El tío Abbi vuelve a sentarse. Parece incómodo por la extraña y pequeña presencia de Noah. También Dora lo parece.
Un calor intenso enciende las sienes de Joel. Es su madre, por el amor de Dios, ¡su propia madre! No puede entenderla. Nunca podrá.
Afortunadamente, el pequeño Noah es el pequeño Noah, y sus oídos no escuchan la conversación. Eso sí, contempla divertido cómo el humo del cigarrillo del tío Abbi, ese señor de pelo planchado y brillante y delicado bigote, se retuerce en el limitado aire de la habitación, formando nubes, espirales, caminos frágiles, pasajeros.
Joel, cansado, con demasiado peso sobre los hombros, se marcha a su habitación. Allí se deja caer, laxo, sobre la cama. Mira al techo, plano e informe. No quiere pensar en nada. Sus ojos comienzan a cerrarse entre penumbras de uniformes y de tanques, de esvásticas y de cometas, que se ven envueltas en humo, formando nubes y espirales, y se consumen en él.

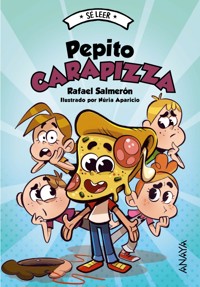














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












