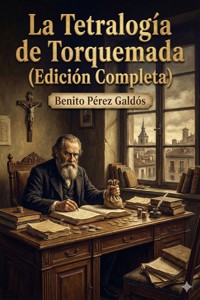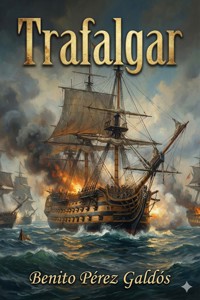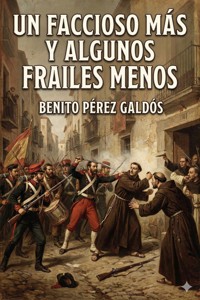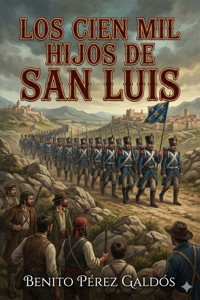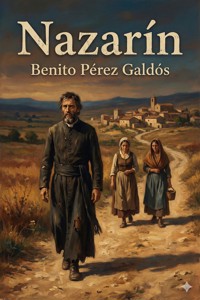Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los Episodios Nacionales es una serie de novelas de Benito Pérez Galdós. Novelizan la historia de España desde 1805 hasta 1880, incluyendo todos los acontecimientos relevantes del S.XIX en España y separándolos por capítulos, desde la Guerra de la Independencia a la Restauración Borbónica, mezclando personajes reales con ficticios en una monumental obra de la literatura española. La corte de Carlos IV es el segundo volumen de la primera serie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Perez Galdos
La corte de Carlos IV
Saga
La corte de Carlos IV
Copyright © 1870, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726485301
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
—5→
- I -
Sin oficio ni beneficio, sin parientes ni habientes, vagaba por Madrid un servidor de ustedes, maldiciendo la hora menguada en que dejó su ciudad natal por esta inhospitalaria Corte, cuando acudió a las páginas del Diario para buscar ocupación honrosa. La imprenta fue mano de santo para la desnudez, hambre, soledad y abatimiento del pobre Gabriel, pues a los tres días de haber entregado a la publicidad en letras de molde las altas cualidades con que se creía favorecido por la Naturaleza le tomó a su servicio una cómica del teatro del Príncipe, llamada Pepita González o la González. Esto pasaba a fines de 1805; pero lo que voy a contar ocurrió dos años después, en 1807, y cuando yo tenía, si mis cuentas son exactas, diez y seis años, lindando ya con los diez y siete.
Después os hablaré de mi ama. Ante todo debo decir que mi trabajo, si no escaso, era divertido y muy propio para adquirir conocimiento —6→ del mundo en poco tiempo. Enumeraré las ocupaciones diurnas y nocturnas en que empleaba con todo el celo posible mis facultades morales y físicas. El servicio de la histrionisa me imponía los siguientes deberes:
Ayudar al peinado de mi ama, que se verificaba entre doce y una, bajo los auspicios del maestro Richiardini, artista de Nápoles, a cuyas divinas manos se encomendaban las principales testas de la Corte.
Ir a la calle del Desengaño en busca del Blanco de perla, del Elixir de Circasia, de la Pomadaa la Sultana, o de los Polvos a la Marechala, drogas muy ponderadas que vendía un monsieur Gastan, el cual recibiera el secreto de confeccionarlas del propio alquimista de María Antonieta.
Ir a la calle de la Reina, número 21, cuarto bajo, donde existía un taller de estampación para pintar telas, pues en aquel tiempo los vestidos de seda, generalmente de color claro, se pintaban según la moda, y cuando ésta pasaba, se volvía a pintar con distintos ramos y dibujos, realizando así una alianza feliz entre la moda y la economía, para enseñanza de los venideros tiempos.
Llevar por las tardes una olla con restos de puchero, mendrugos de pan y otros despojos de comida a D. Luciano Francisco Comella, autor de comedias muy celebradas, el cual se moría de hambre en una casa de la calle de la Berenjena, en compañía de su hija, que era jorobada y le ayudaba en los trabajos dramáticos.
—7→
Limpiar con polvos la corona y el cetro que sacaba mi ama haciendo de reina de Mongolia en la representación de la comedia titulada Perderlo todo en un día por un ciego y loco amor, yfalso Czar de Moscovia.
Ayudarla en el estudio de sus papeles, especialmente en el de la comedia Los inquilinos desir John, o la familia de la India, Juanito y Coleta, para lo cual era preciso que yo recitase la parte de Lord Lulleswing, a fin de que ella comprendiese bien el de milady Pankoff.
Ir en busca de la litera que había de conducirla al teatro y cargarla también cuando era preciso.
Concurrir a la cazuela del teatro de la Cruz, para silbar despiadadamente El sí de las niñas, comedia que mi ama aborrecía, tanto por lo menos, como a las demás del mismo autor.
Pasearme por la plazuela de Santa Ana, fingiendo que miraba las tiendas, pero prestando disimulada y perspicua atención a lo que se decía en los corrillos allí formados por cómicos o saltarines, y cuidando de pescar al vuelo lo que charlaban los de la Cruz en contra de los del Príncipe.
Ir en busca de un billete de balcón para la plaza de toros, bien al despacho, bien a la casa del banderillero Espinilla, que le tenía reservado para mi ama, cual obsequio de una amistad tan fina como antigua.
Acompañarla al teatro, donde me era forzoso tener el cetro y la corona cuando ella entraba después de la segunda escena del segundo —8→ acto, en El falso Czar de Moscovia, para salir luego convertida en reina, confundiendo a Osloff y a los magnates, que la tenían por buñolera de esquina.
Ir a avisar puntualmente a los mosqueteros para indicarles los pasajes que debían aplaudir fuertemente en la comedia y en la tonadilla, indicándoles también la función que preparaban losde allá para que se apercibieran con patriótico celo a la lucha.
Ir todos los días a casa de Isidoro Máiquez con el aparente encargo de preguntarle cualquier cosa referente a vestidos de teatro; pero con el fin real de averiguar si estaba en su casa cierta y determinada persona, cuyo nombre me callo por ahora.
Representar un papel insignificante, como de paje que entra con una carta, diciendo simplemente: tomad, o de hombre del pueblo primero, que exclama al presentarse la multitud ante el rey: Señor, justicia, o a tus reales plantas, coronado apéndice del sol. (Esta clase de ocupación me hacía dichoso por una noche.)
Y por este estilo otras mil tareas, ejercicios y empleos que no cito, porque acabaría tarde, molestando a mis lectores más de lo conveniente. En el transcurso de esta puntual historia irán saliendo mis proezas, y con ellas los diversos y complejos servicios que presté. Por ahora voy a dar a conocer a mi ama, la sin par Pepita González, sin omitir nada que pueda dar perfecta idea del mundo en que vivía.
—9→
Mi ama era una muchacha más graciosa que bella, si bien aquella primera calidad resplandecía en su persona de un modo tan sobresaliente que la presentaba como perfecta sin serlo. Todo lo que en lo físico se llama hermosura y cuanto en lo moral lleva el nombre de expresión, encanto, coquetería, monería, etc., estaba reconcentrado en sus ojos negros, capaces por sí solos de decir con una mirada más que dijo Ovidio en su poema sobre el arte que nunca se aprende y que siempre se sabe. Ante los ojos de mi ama dejaba de ser una hipérbole aquello de combustibles áspides y flamígeros ópticos disparos, que Cañizares Añorbe aplicaban a las miradas de sus heroínas.
Generalmente de los individuos que conocimos en nuestra niñez recordamos o los accidentes más marcados de su persona, o algún otro, que a pesar de ser muy insignificante, queda sin embargo grabado de un modo indeleble en nuestra memoria. Esto me pasa a mí con el recuerdo de la González. Cuando la traigo al pensamiento, se me representan clarísimamente dos cosas, a saber: sus ojos incomparables y el taconeo de sus zapatos, abreviadas cárceles de sus lindospedestales, como dirían Valladares o Moncín.
No sé si esto bastará para que Vds. se formen idea de mujer tan agraciada. Yo, al recordarla, veo yo aquellos grandes ojos negros, cuyas miradas resucitaban un muerto, y oigo el tip-tap de su ligero paso. Esto basta para hacerla resucitar en el recinto oscuro de mi imaginación, y, no hay duda, es ella misma. —10→ Ahora caigo en que no había vestido, ni mantilla, ni lazo, ni garambaina que no le sentase a maravilla; caigo también en que sus movimientos tenían una gracia especial, un cierto no sé qué, un encanto indefinible, que podrá expresarse cuando el lenguaje tenga la riqueza suficiente para poder designar con una misma palabra la malicia y el recato, la modestia y la provocación. Esta rarísima antítesis consiste en que nada hay más hipócrita que ciertas formas de compostura o en que la malignidad ha descubierto que el mejor medio de vencer a la modestia es imitarla.
Pero sea lo que quiera, lo cierto es que la González electrizaba al público con el airoso meneo de su cuerpo, su hermosa voz, su patética declamación en las obras sentimentales, y su inagotable sal en las cómicas. Igual triunfo tenía siempre que era vista en la calle por la turba de sus admiradores y mosqueteros, cuando iba a los toros en calesa o simón, o al salir del teatro en silla de mano. Desde que veían asomar por la ventanilla el risueño semblante, guarnecido por los encajes de la blanca mantilla, la aclamaban con voces y palmadas diciendo: «Ahí va toda la gracia del mundo, viva la sal de España», u otras frases del mismo género1 . Estas ovaciones callejeras, les dejaban a ellos muy satisfechos, y también a ella, es decir a nosotros, porque los criados se apropian siempre los triunfos de sus amos.
Pepita era sumamente sensible, y según mi parecer, de sentimientos muy vivos y — 11→ arrebatados, aunque por efecto de cierto disimulo tan sistemático en ella, que parecía segunda naturaleza, todos la tenían por fría. Doy fe además de que era muy caritativa, gustando de aliviar todas las miserias de que tenía noticia. Los pobres asediaban su casa, especialmente los sábados, y una de mis más trabajosas ocupaciones consistía en repartirles ochavos y mendrugos, cuando no se los llevaba todos el señor de Comella, que se comía los codos de hambre, sin dejar de ser el asombro de los siglos, y el primer dramático del mundo. La González vivía en una casa sin más compañía que la de su abuela, la octogenaria doña Dominguita y dos criados de distinto sexo que la servíamos.
Y después de haber dicho lo bueno, ¿se me permitirá decir lo malo, respecto al carácter y costumbres de Pepa González? No, no lo digo. Téngase en cuenta, en disculpa de la muchacha ojinegra, que se había criado en el teatro, pues su madre fue parte de por medio en los ilustres escenarios de la Cruz y los Caños, mientras su padre tocaba el contrabajo en los Sitios y en la Real Capilla. De esta infeliz y mal avenida coyunda nació Pepita, y excuso decir que desde la niñez comenzó a aprender el oficio, con tal precocidad, que a los doce años se presentó por primera vez en escena, desempeñando un papel en la comedia de Don Antonio Frumento Sastre,rey y reo a un tiempo, o el sastre de Astracán. Conocida, pues, la escuela, los hábitos poco austeros de aquella alegre gente, a quien el general desprecio —12→ autorizaba en cierto modo para ser peor que los demás, ¿no sería locura exigir de mi ama una rigidez de principios, que habrían sido suficientes, en las circunstancias de su vida, para asegurarle la canonización?
Réstame darla a conocer como actriz. En este punto debo decir tan sólo que en aquel tiempo me parecía excelente: ignoro el efecto que su declamación produciría en mí, si hoy la viera aparecer en el escenario de cualquiera de nuestros teatros. Cuando mi ama estaba en la plenitud de sus triunfos, no tenía rivales temibles con quienes luchar. María del Rosario Fernández, conocida por la Tirana, había muerto el año 1803. Rita Luna, no menos famosa que aquélla, se había retirado de la escena en 1806; María Fernández, denominada la Caramba, también había desaparecido. La Prado, Josefa Virg, María Ribera, María García y otras de aquel tiempo, no poseían extraordinarias cualidades: de modo que si mi ama no sobresalía de un modo notorio sobre las demás, tampoco su estrella se oscurecía ante el brillo de ningún astro enemigo. El único que entonces atraía la atención general y los aplausos de Madrid entero era Máiquez, y ninguna actriz podía considerarle como rival, no existiendo generalmente el antagonismo y la emulación sino entre los dioses de un mismo sexo.
Pepa González estaba afiliada al bando de los anti-Moratinistas, no sólo porque en el círculo por ella frecuentado abundaban los enemigos del insigne poeta, sino también porque personalmente tenía no sé qué motivos de —13→ irreconciliable inquina contra él. Aquí tengo que resignarme a apuntar una observación que por cierto favorece bien poco a mi ama; pero como para mí la verdad es lo primero, ahí va mi parecer, mal que pese a los manes de Pepita González.
Mi observación es que la actriz del Príncipe no se distinguía por su buen gusto literario, ni en la elección de obras dramáticas, ni tampoco al escoger los libros que daban alimento a su abundante lectura. Verdad es que la pobrecilla no había leído a Luzán, ni a Mortiano, ni tenía noticia de la sátira de Jorge Pitillas, ni mortal alguno se había tomado el trabajo de explicarle a Batteux ni a Blair, pues cuantos se acercaron a ella, tuvieron siempre más presente a Ovidio que a Aristóteles y a Bocaccio2 más que a Despreaux.
Por consiguiente, mi señora formaba bajo las banderas de don Eleuterio Crispín de Andorra, con perdón sea dicho de cejijuntos Aristarcos. Y es que ella no veía más allá, ni hubiera comprendido toda la jerigonza de las reglas, aunque se las predicaran frailes descalzos. Es preciso advertir que el abate Cladera, de quien parece ser fidelísimo retrato el célebre don Hermógenes, fue amigote del padre de nuestra heroína, y sin duda aquel gracioso pedantón echó en su entendimiento durante la niñez, la semilla de los principios, que en otra cabeza dieron por fruto Elgran cerco de Viena.
Ello es que mi ama gustaba de las obras de Comella, aunque últimamente, visto el descrédito —14→ en que había caído este dios del teatro, al despeñarse en la miseria desde la cumbre de su popularidad, no se atrevía a confesarlo delante de literatos y gente ilustrada. Como tuve ocasión de observar, atendiendo a sus conversaciones y poniendo atención a sus preferencias literarias, le gustaban aquellas comedias en que había mucho jaleo de entradas y salidas, revista de tropas, niños hambrientos que piden la teta, decoración de gran plaza con arco triunfal a laentrada, personajes muy barbudos, tales como irlandeses, moscovitas o escandinavos, y un estilo mediante el cual podía decir la dama en cierta situación de apuro: «estatua viva soy de hielo:» o «rencor, finjamos... encono, no disimulemos... cautela, favorecedme».
Recuerdo que varias veces la oí lamentarse de que el nuevo gusto hubiera alejado de la escena diálogos concertados como el siguiente, que pertenece si mal no recuerdo a la comedia La mayorpiedad de Leopoldo el Grande:
MARGARITA.- Vamos, amor...
NADASTI.- Odio...
ZRIN.- Duda...
CARLOS.- Horror...
ALBURQUERQUE.- Confusión...
ULRICA.- Martirio...
LOS SEIS.- Vamos a esperar que el tiempo diga lo que tú no has dicho.
Como este género de literatura iba cayendo en desuso, rara vez tenía mi ama el gusto de ver en la escena a Pedro el Grande en el —15→ sitio de Pultowa, mandando a sus soldados que comieran caballos crudos y sin sal; y prometiendo él por su parte almorzar piedras antes que rendir la plaza. Debo advertir que esta preferencia más consistía en una tenaz obstinación contra los Moratinistas que en falta de luces para comprender la superioridad de la nueva escuela, y en que mi ama, rancia e intransigente española por los cuatro costados, creía que las reglas y el buen gusto eran malísimas cosas sólo por ser extranjeras, y que para dar muestras de españolismo bastaba abrazarse, como a un lábaro santo, a los despropósitos de nuestros poetas calagurritanos.
En cuanto a Calderón y a Lope de Vega, ella los tenía por admirables, sólo porque eran despreciados por los clásicos.
De buena gana me extendería aquí haciendo algunas observaciones sobre los partidos literarios de entonces y sobre los conocimientos del pueblo en general y de los que se disputaban su favor con tanto encarnizamiento; pero temo ser pesado y apartarme de mi principal objeto, que no es discutir con pluma académica sobre cosas, tal vez mejor conocidas por el lector que por mí.
Quédese en el tintero lo que no es del caso, y volvamos, una vez que dejo consignado el gusto de mi ama, que hoy afearía a cualquier marquesa, artista o virtuosa de lo que llaman el gran mundo; pero que entonces no era bastante a oscurecer ninguna de las gracias de su persona.
Ya la conocen Vds. Pues bien; voy a —16→ contar lo que me he propuesto... pero ¡por vida de!... ahora caigo en que no debo seguir adelante sin dar a conocer el papel que, por mi desgracia, desempeñé en el ruidoso estreno de El sí de las niñas, siendo causa de que la tirantez de relaciones entre mi ama y Moratín se aumentara hasta llegar a una solemne ruptura.
—17→
- II -
El hecho es anterior a los sucesos que me propongo narrar aquí; pero no importa. El sí de lasniñas se estrenó en enero de 1806. Mi ama trabajaba en los Caños del Peral, porque el Príncipe, incendiado algunos años antes, no estaba aún reedificado. La comedia de Moratín leída varias veces por éste en las reuniones del Príncipe de la Paz y de Tineo, se anunciaba como un acontecimiento literario que había de rematar gloriosamente su reputación. Los enemigos en letras que eran muchos, y los envidiosos, que eran más, hacían correr rumores alarmantes, diciendo que la tal obra era un comedión más soporífero que La mojigata, más vulgar que Elbarón y más anti-español que El café. Aún faltaban muchos días para el estreno, y ya corrían de mano en mano sátiras y diatribas, que no llegaron a imprimirse. Hasta se tocaron registros de pasmoso efecto entonces, cuales eran excitar la suspicacia de la censura eclesiástica, para que no se permitiera la representación; pero de todo triunfó el mérito de nuestro primer dramático, y Elsí de las niñas fue representado el 24 de enero.
Yo formé parte, no sin alborozo, porque —18→ mis pocos años me autorizaban a ello, de la tremenda conjuración fraguada en el vestuario de los Caños del Peral, y en otros oscuros conciliábulos, donde míseramente vivían, entre cendales arachneos, algunos de los más afamados dramaturgos del siglo precedente. Capitaneaba la conjuración un poeta, de cuya persona y estilo pueden ustedes formarse idea si recuerdan al omnímodo escritor a quien Mercurio escoge entre la gárrula multitud para presentarlo a Apolo. No recuerdo su nombre, aunque sí su figura, que era la de un despreciable y mezquino ser constituido moral y físicamente como por limosna de la maternal Naturaleza. Consumido su espíritu por la envidia, y su cuerpo por la miseria, ganaba en fealdad y repulsión de año en año; y como su numen ramplón, probado en todos los géneros, desde el heroico al didascálico, no daba ya sino frutos a que hacían ascos los mismos sectarios de la escuela, estaba al fin consagrado a componer groseras diatribas y torpes críticas contra los enemigos de aquellos a cuya sombra vivía sin más trabajo que el de la adulación.
Este hijo de Apolo nos condujo en imponente procesión a la cazuela de la Cruz, donde debíamos manifestar con estudiadas señales de desagrado los errores de la escuela clásica. Mucho trabajo nos costó entrar en el coliseo, pues aquella tarde la concurrencia era extraordinaria; pero al fin, gracias a que habíamos acudido temprano, ocupamos los mejores asientos de la región paradisíaca, donde se concertaban todos los discordes ruidos de la —19→ pasión literaria, y todos los malos olores de un público que no brillaba por su cultura.
Ustedes creerán que el aspecto interior de los teatros de aquel tiempo se parece algo al de nuestros modernos coliseos. ¡Qué error tan grande! En el elevado recinto donde el poeta había fijado los reales de su tumultuoso batallón, existía un compartimiento que separaba los dos sexos, y de seguro el sabio legislador que tal cosa ordenó en los pasados siglos se frotaría con satisfacción las manos y daríase un golpe en la augusta frente, creyendo adelantar gran paso en la senda de la armonía entre hombres y mujeres. Por el contrario, la separación avivaba en hembras y varones el natural anhelo de entablar conversación, y lo que la proximidad hubiera permitido en voz baja, la pérfida distancia lo autorizaba en destempladas voces. Así es que entre uno y otro hemisferio se cruzaban palabras cariñosas, o burlonas o soeces, observaciones que hacían desternillar de risa a todo el ilustre concurso, preguntas que se contestaban con juramentos, y agudezas cuya malicia consistía en ser dichas a gritos. Frecuentemente de las palabras se pasaba a las obras, y algunas andanadas de castañas, avellanas, o cáscaras de naranjas, cruzaban de poloa polo, arrojadas por diestra mano, ejercicio que si interrumpía la función, en cambio regocijaba mucho a entrambas partes.
Sin embargo, bueno es advertir que este mismo público, a quien afeaban tan groseras exterioridades, solía dar muestras de gran —20→ instinto artístico, llorando con Rita Luna en el drama de Kotzebue Misantropía y arrepentimiento, o participando del sublime horror expresado por Isidoro en la tragedia Orestes. Verdad es también que ningún público del mundo ha excedido a aquél en donaire, para burlarse de los autores malos y de los poetas que no eran de su agrado. Igualmente dispuesto a la risa que al sentimiento, obedecía como un débil niño a las sugestiones de la escena. Si alguien no pudo jamás tenerle propicio, culpa suya fue.
Mirando el teatro desde arriba parecía el más triste recinto que puede suponerse. Las macilentas3 luces de aceite que encendía un mozo saltando de banco en banco apenas le iluminaban a medias, y tan débilmente, que ni con anteojos se descubrían bien las descoloridas figuras del ahumado techo, donde hacía cabriolas un señor Apolo con lira y borceguíes encarnados. Era de ver la operación de encender la lámpara central, que, una vez consumada tan delicada maniobra, subía lentamente por máquina, entre las exclamaciones de la gente de arriba, que no dejaba pasar tan buena ocasión de manifestarse de un modo ruidoso.
Abajo también había compartimiento, y consistía en una fuerte viga, llamada degolladero, que separaba las lunetas, del patio propiamente dicho. Los palcos o aposentos eran unos cuchitriles estrechos y oscuros donde se acomodaban como podían las personas de pro; y como era costumbre que las damas colgasen en los antepechos sus chales y abrigos, el conjunto — 21→ de las galerías tenía un aspecto tal, que parecía decoración hecha ex profeso4 para representar las calles de Postas o de Mesón de Paños.
El reglamento de teatros, publicado en 1803, tendía a corregir muchos de estos abusos; pero como nadie se cuidaba de hacerlo cumplir, sólo la costumbre y el progreso de la cultura reformó hábitos tan feos. Recuerdo que hasta mucho después de la época a que me refiero, las gentes conservaban el sombrero puesto, aunque el reglamento decía terminantemente en uno de sus artículos: «En los aposentos de todos los pisos, y sin excepción de alguno, no se permitirá sombrero puesto, gorro, ni red al pelo; pero sí capa o capote para su comodidad.»
Mientras aguardábamos a que se alzase el telón, el poeta me hacía minucioso relato del infinito número de obras que había compuesto entre dramáticas, cómicas, elegíacas, epigramáticas, venatorias, bucólicas y del género sentimental y mixto. Me contó el argumento de tres o cuatro tragedias que no esperaban más que la protección de un Mecenas para pasar de las musas al teatro, y como si mis culpas no estuvieran aún bastante purgadas con oír los argumentos, me espetó algunos sonetos, que si no eran exactamente iguales a aquel famosísimo
Reverberante numen que del Istro
al Marañón sublimas con tu Zurda,
le eran tan semejantes como una calabaza a otra.
Cuando la representación iba a empezar, —22→ el poeta dirigió su mirada de gerifalte a los abismos del patio para ver si habían puntualmente acudido otros no menos importantes caudillos de la manifestación fraguada contra El sí de las niñas. Todos estaban en sus puestos, con puntual celo por la causa nacional. No faltaba ninguno; allí estaba el vidriero de la calle de la Sartén, uno de los más ilustres capitanes de la mosquetería; allí el vendedor de libros de la Costanilla de los Ángeles, hombre perito en las letras humanas; allí Cuarta y Media, cuyo fuerte pulmón hizo acallar él solo a todos los admiradores de La mojigata; allí el hojalatero de las Tres Cruces, esforzado adalid, que traía bajo la ancha capa algún reluciente y ruidoso caldero para sorprender al auditorio con sinfonías no anunciadas en el programa; allí el incomparable Roque Pamplinas, barbero, veterinario y sangrador, que con los dedos en la boca, desafiaba a todos los flautistas de Grecia y Roma; allí, en fin, lo más granado y florido que jamás midió sus armas en palenques literarios. Mi poeta quedó satisfecho después de pasar revista a su ejército, y luego dirigimos todos nuestra atención al escenario, porque la comedia había empezado.
-¡Qué principio! -dijo oyendo el primer diálogo entre D. Diego y Simón-. ¡Bonito modo de empezar una comedia! La escena es una posada. ¿Qué puede pasar de interés en una posada? En todas mis comedias, que son muchas, aunque ninguna se ha representado, se abre la acción con un jardín corintiano, —23→ fuentes monumentales a derecha e izquierda, templo de Juno enel fondo, o con gran plaza, donde están formados tres regimientos; en el fondo la ciudad deVarsovia, a la cual se va por un puente... etc... Y oiga usted las simplezas que dice ese vejete.
Que se va a casar con una niña que han educado las monjas de Guadalajara. ¿Esto tiene algo de particular? ¿No es acaso lo mismo que estamos viendo todos los días?
Con estas observaciones, el endiablado poeta no me dejaba oír la función, y yo, aunque a todas sus censuras contestaba con monosílabos de la más humilde aquiescencia, hubiera deseado que callara con mil demonios. Pero era preciso oírle; y cuando aparecieron doña Irene y doña Paquita, mi amigo y jefe no pudo contener su enfado, viendo que atraían la atención dos personas, de las cuales una era exactamente igual a su patrona, y la otra no era ninguna princesa, ni senescala, ni canonesa, ni landgraviata, ni archidapífera de país ruso o mongol.
-¡Qué asuntos tan comunes! ¡Qué bajeza de ideas! -exclamaba de modo que le pudieran oír todos los circunstantes-. ¿Y para esto se escriben comedias? ¿Pero no oye Vd. que esa señora está diciendo las mismas necedades que diría doña Mariquita o doña Gumersinda, o la tía Candungas?
Que si tuvo un pariente obispo, que si las monjas educaron a la niña sin artificios ni embelecos; que la muy piojosa se casó a los 19 con D. Epitafio; que parió veintidós hijos... así reventara la maldita vieja.
—24→
-Pero oigamos -dije yo, sin poder aguantar las importunidades del caudillo-, y luego nos burlaremos de Moratín.
-Es que no puedo sufrir tales despropósitos -continúo-. No se viene al teatro para ver lo que a todas horas se ve en las calles y en casa de cada quisque. Si esa señora en vez de hablar de sus partos, entrase echando pestes contra un general enemigo porque le mató en la guerra sus veintiún5 hijos, dejándole sólo el veintidós, que está aún en la mamada, y lo trae para que no se lo coman los sitiados, que se mueren de hambre, la acción tendría interés, y ya estaría el público con las manos desolladas de tanto palmoteo... Amigo Gabriel, es preciso protestar con fuerza.
Golpeemos el suelo con los pies y los bastones, demostrando nuestro cansancio e impaciencia.
Ahora bostecemos abriendo la boca hasta que se disloquen las quijadas, y volvamos la cara hacia atrás, para que todos los circunstantes, que ya nos tienen por literatos, vean que nos aburrimos de tan sandia y fastidiosa obra.
Dicho y hecho; comenzamos a golpear el suelo, y luego bostezamos en coro, diciéndonos unos a otros; ¡qué fastidio!... ¡qué cosa tan pesada!... ¡mal empleado dinero!... y otras frases por el mismo estilo, que no dejaban de hacer su efecto: los del patio imitaron puntualísimamente nuestra patriótica actitud. Bien pronto un general murmullo de impaciencia resonó en el ámbito del teatro. Pero si había enemigos, no faltaban amigos, desparramados por lunetas y aposentos, y aquéllos no tardaron —25→ en protestar contra nuestra manifestación, ya aplaudiendo ya mandándonos callar con amenazas y juramentos, hasta que una voz fuertísima6 , gritando desde el fondo del patio; ¡afuera los chorizos!, provocó ruidosa salva de aplausos, y nos impuso silencio.
El poetastro no cabía en su pellejo de indignación. Siguió haciendo observaciones, conforme avanzaba la pieza, y decía:
-Ya, ya sé lo que va a resultar aquí. Ahora resulta que doña Paquita no quiere al viejo, sino a un militarito, que aún no ha salido, y que es sobrino del cabronazo de don Diego. Bonito enredo...
Parece mentira que esto se aplauda en una nación culta. Yo condenaba a Moratín a galeras, obligándole a no escribir más vulgaridades en toda su vida. ¿Te parece, Gabrielito, que esto es comedia? Si no hay enredo, ni trama, ni sorpresa, ni confusiones, ni engaños, ni quid pro quo, ni aquello de disfrazarse un personaje para hacer creer que es otro, ni tampoco aquello de que salen dos insultándose como enemigos, para después percatarse de que son padre e hijo... Si ese D. Diego cogiera a su sobrino y matándolo bonitamente en la cueva, preparara un festín e hiciera servir a su novia un plato de carne de la víctima, bien condimentado con especias y hoja de laurel, entonces la cosa tendría alguna malicia... ¿Y la niña por qué disimula? ¿No sería más dramático que se negase a casarse con el viejo, que le insultara llamándole tirano, o le amenazara con arrojarse al Danubio, o al Don, si osaba tocar su —26→ virginidad...? Estos poetas nuevos no saben inventar argumentos bonitos, sino estas majaderías con que engañan a los bobos, diciéndolos que son conformes a las reglas. Ánimo, compañeros, prepararse todo el mundo.
Pronunciemos frases coléricas y finjamos disputar en corro, diciendo unos que esta obra es peor que La mojigata, y otros que aquélla era peor que ésta. El que sepa silbar con los dedos, hágalo adlibitum, y patadas a discreción. Apostrofar a doña Irene cuando se retire de la escena, llamándola cada cual como le ocurra.
Dicho y hecho: conforme a las terminantes órdenes de nuestro jefe, armamos una espantosa grita al finalizar el acto primero. Como los amigos del autor protestaron contra nosotros, exclamamos ¡afuera la polaquería! y enardecidos los dos bandos por el calor de la porfía, se cruzaron más duros apóstrofes, entre el discorde gritar de la cazuela y el patio. El acto segundo no pasó más felizmente que el primero; y por mi parte, ponía gran atención al diálogo, porque la verdad era, con perdón sea dicho del poeta mi amigo, que la comedia me parecía muy buena, sin que yo acertara a explicarme entonces en qué consistían sus bellezas.
La obstinación de aquella doña Irene, empeñada en que su hija debía casarse con Don Diego porque así cuadraba a su interés, y la torpeza con que cerraba los ojos a la evidencia, creyendo que el consentimiento de su hija era sincero, sin más garantía que la educación —27→ de las monjas; el buen sentido del don Diego, que no las tenía todas consigo respecto a la muchacha, y desconfiaba de su remilgada sumisión; la apasionada cortesanía de D. Carlos, la travesura de Calamocha, todos los incidentes de la obra, lo mismo los fundamentales que los accesorios, me cautivaban, y al mismo tiempo descubría vagamente en el centro de aquella trama un pensamiento, una intención moral, a cuyo desarrollo estaban sujetos todos los movimientos pasionales de los personajes. Sin embargo, me cuidaba mucho de guardar para mí estos raciocinios, que hubieran significado alevosa traición a la ilustre hueste de silbantes, y fiel a mis banderas no cesaba de repetir con grandes aspavientos: «¡Qué cosa tan mala!... ¡Parece mentira que esto se escriba!... Ahí sale otra vez la viejecilla... Bien por el viejo ñoño... ¡Qué aburrimiento! ¡Miren la gracia!», etc., etc.
El segundo acto pasó, como el primero, entre las manifestaciones de uno y otro lado; pero me parece que los amigos del poeta llevaban ventaja sobre nosotros. Fácil era comprender que la comedia gustaba al público imparcial y que su buen éxito era seguro, a pesar de las indignas cábalas, en las cuales tenía yo también parte. El tercer acto fue sin disputa el mejor de los tres: yo le oí con religioso respeto, y luchando con las impertinencias de mi amigo el poeta, que en lo mejor de la pieza creyó oportuno desembuchar lo más escogido de sus disparates.
Hay en el dicho acto tres escenas de una —28→ belleza incomparable. Una es aquella en que doña Paquita descubre ante el buen D. Diego las luchas entre su corazón y el deber impuesto por una hipócrita conformidad con superiores voluntades: otra es aquella en que intervienen D. Carlos y don Diego, y se desata, merced a nobles explicaciones, el nudo de la fábula; y la tercera es la que sostienen del modo más gracioso D. Diego y doña Irene, aquél deseando dar por terminado el asunto del matrimonio, y ésta interrumpiéndole a cada paso con sus importunas observaciones.
No pude disimular el gusto que me causó esta escena, que me parecía el colmo de la naturalidad, de la gracia y del interés cómico; pero el poeta me llamó al orden injuriándome por mi deserción del campo chorizo.
-Perdone Vd. -le dije- me he equivocado. Pero ¿no cree Vd. que esa escena no está del todo mal?
-¡Cómo se conoce que eres novato, y en la vida has compuesto un verso! ¿Qué tiene esa escena de extraordinario, ni de patético, ni de historiográfico...?
-Es que la naturalidad... Parece que ha visto uno en el mundo lo que el poeta pone en escena.
-Cascaciruelas: pues por eso mismo es tan malo. ¿Has visto que en Federico II, en Catalinade Rusia, en La esclava de Negroponto y otras obras admirables, pase jamás nada que remotamente se parezca a las cosas de la vida? ¿Allí no es todo extraño, singular, excepcional, — 29→ maravilloso y sorprendente? Pues por eso es tan bueno. Los poetas de hoy no aciertan a imitar a los de mi tiempo, y así está el arte por los mismos suelos.
-Pues yo, con perdón de Vd. -dije- creo que... la obra es malísima, convengo; y cuando Vd. lo dice, bien sabido se tendrá por qué. Pero me parece laudable la intención del autor que se ha propuesto aquí, según creo, censurar los vicios de la educación que dan a las niñas del día, encerrándolas en los conventos, y enseñándolas a disimular y a mentir... Ya lo ha dicho D. Diego: las juzgan honestas, cuando les han enseñado el arte de callar, sofocando sus inclinaciones, y las madres se quedan muy contentas cuando las pobrecillas se prestan a pronunciar un sí perjuro, que después las hace desgraciadas.
-¿Y quién le mete al autor en esas filosofías? -dijo el pedante-. ¿Qué tiene que ver la moral con el teatro? En El mágico de Astracán, en A España, dieron blasón las Asturias y León, yTriunfos de don Pelayo, comedias que admira el mundo, ¿has visto acaso algún pasaje en que se hable del modo de educar a las niñas?
-Yo he oído o leído en alguna parte que el teatro sirve de entretenimiento y de enseñanza.
-¡Patarata! Además, el Sr. Moratín se va a encontrar con la horma de su zapato por meterse a criticar la educación que dan las señoras monjas. Ya tendrá que habérselas con los reverendos obispos y la santa Inquisición —30→ ante cuyo tribunal se ha pensado delatar El sí, y se delatará, sí, señor.
-Vea Vd. el final -dije atendiendo a la tierna escena en que D. Diego casa a los dos amantes, bendiciéndoles con cariño de un padre.
-¡Qué desenlace tan desabrido! Al menos lerdo se le ocurre que D. Diego debe casarse con doña Irene.
-¡Hombre! ¿D. Diego con doña Irene? Si él es una persona discreta y seria, ¿cómo va a casarse con esa vieja fastidiosa?
-¿Qué entiendes tú de eso, chiquillo? -exclamó amostazado el pedante-. Digo que lo natural es que D. Diego se case con doña Irene, D. Carlos con Paquita, y Rita con Simón. Así quedaría regular el fin, y mucho mejor si resultara que la niña era hija natural de D. Diego y D. Carlos hijo espúreo de doña Irene, que le tuvo de algún rey disfrazado, comandante del Cáucaso o bailío condenado a muerte. De este modo tendría mucho interés el final, mayormente si uno salía diciendo; ¡padre mío!, y otro ¡madre mía!, con lo cual después de abrazarse, se casaban para dar al mundo numerosa y masculina sucesión.
-Vamos, que ya se acaba. Parece que el público está satisfecho -dije yo.
-Pues apretar ahora, muchachos. Manos a la boca. La comedia es pésima, inaguantable.
La consigna fue prontamente obedecida. Yo mismo, obligado por la disciplina, me introduje los dedos en la boca y... ¡Sombra de Moratín! ¡Perdón mil veces...! No lo quiero —31→ decir: que comprenda el lector mi ignominia y me juzgue.
Pero nuestra mala estrella quiso que la mayor parte del público estuviese bien dispuesta en favor de la comedia. Los silbidos provocaron una tempestad de aplausos, no sólo entre la gente de los aposentos y lunetas, sino entre los de la cazuela y tertulia.
El justiciero pueblo que nos rodeaba, y que en su buen instinto artístico comprendía el mérito de la obra, protestó contra nuestra indigna cruzada, y algunos de los más ardientes de la falange se vieron aporreados de improviso. Lo que tengo más presente es la mala aventura que ocurrió al alumno de Apolo en aquella breve batalla por él provocada. Usaba un sombrero tripico, de dimensiones harto mayores que las proporcionadas a su cabeza, y en el momento en que se volvía para contestar a las injurias de cierto individuo, una mano vigorosa, cayendo a plomo sobre aquella prenda hiperbólica, se la hundió hasta que las puntas descansaron sobre los hombros. En esta actitud estuvo el infeliz manoteando un rato, incapaz para sacar a luz su cabeza del tenebroso recinto en que había quedado sepultada.
Por fin, los amigos le sacamos con gran esfuerzo el sombrero, y él echando espumarajos por la boca, juró tomar venganza tan sangrienta como pronta; pero no pasó de aquí su furor, porque todos los circunstantes se reían de él, y a ninguno se dirigió para vengarse. Le sacamos a la calle, donde se serenó algún —32→ tanto, y nos separamos, prometiendo juntarnos otra vez al día siguiente en el mismo sitio.
Tal fue el estreno de El sí de las niñas. Aunque la primera tarde fuimos derrotados, aún había esperanzas de hundir la obra en la segunda o tercera representación. Se sabía que el ministro Caballero la desaprobaba, jurando castigar a su autor, y esto daba esperanza al partido de los silbantes, que ya veían a Moratín en poder del Santo Oficio, con coroza de sapos, sambenito y soga al cuello. Pero la segunda tarde vinieron de un golpe a tierra las ilusiones de los más ardientes anti-Moratinistas, porque la presencia del Príncipe de la Paz impuso silencio a las chicharras, y nadie osó formular demostraciones de desagrado. Desde entonces, el autor de El sí, a quien se dijo que la conspiración había sido fraguada en el cuarto de mi ama, interrumpió la tibia amistad que con ésta le unía. La González pagó este desvío con un cordial aborrecimiento.
—33→
- III -
Contado este suceso, muy anterior a los que son objeto del presente libro, empezaré mi narración, la cual irá al compás de ciertos hechos ocurridos en el Otoño de 1807, año que en la mente de los madrileños quedó marcado con el recuerdo de la famosa conspiración de El Escorial.
No quiero escribir una palabra más, sin daros a conocer a una persona que desde aquellos días ocupó lugar privilegiado en mi corazón, siendo a la vez como se verá por este relato, lección viva de mi existencia, pues la enseñanza que de su conocimiento me provino contribuyó de un modo poderoso a formar mi carácter.
Todas las ropas de teatro y de calle que usaba mi ama, eran confeccionadas por una costurera de la calle de Cañizares, excelente y honradísima mujer, joven aún, aunque desmejorada por el trabajo, discreta y afable, en tales términos que por entre la corteza de su malestar presente parecían distinguirse nacimiento y condición muy superiores. Esto no era más que apariencia, pero a la citada persona le pasaba lo contrario de lo que a otros pasa, y es que son nobles7 sin parecerlo. Doña Juana, que éste era el nombre de aquella santa mujer, tenía una hija llamada Inés, de quince —34→ años de edad, la cual le ayudaba en sus tareas, con más solicitud de la que podía esperarse de su delicado organismo y edad temprana.