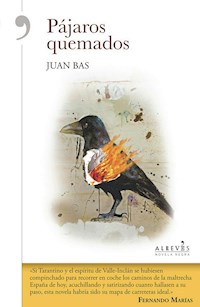Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alberdania
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Todos nacemos con un indeleble número secreto en la frente que marca nuestra fecha de caducidad. Un número sólo conocido por el azar o la genética y que en el instante del nacimiento comienza su inexorable cuenta atrás. La cuenta atrás es la historia de un hombre al que la ambición, el sexo, el desarraigo, la estupidez, la orfandad, el despilfarro, la obsesión, la derrota, la rapiña, la brutalidad, la decadencia, la ingratitud y la desesperación le llevaron a la ilusoria decisión de parar voluntariamente su cuenta atrás. La novela narra la vertiginosa vida de José Luis Arriola, alias Segalari, un aldeano vasco fuerte como un roble, inconsciente como la crueldad de un niño y simple como el sabor del agua; insuperable levantador de piedras y cortador de hierba con guadaña, que llegó a ser campeón de Europa de los pesos pesados y fue después pelele, bufón y despojo de sí mismo hasta perder la dignidad y la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA CUENTA ATRÁS
© De los textos: 2011, Juan Bas
© De la presente edición: 2011, ALBERDANIA,SL
Digitalizado por Libenet, S.L.
www.libenet.net
ISBN edición digital: 978-84-9868-306-6
LA CUENTA ATRÁS
Juan Bas
A L B E R D A N I A
astiro
A Txema y Nekane, los padrinos.
Y a Verónica, la presidenta.
Mi más sincero agradecimiento por su valiosa ayuda a: Los 100 Hijos de Joe Louis, Cine Club Fas, Aitor Mazo, Alberto López Echevarrieta, Amelia Cuezva, Carlos Abelleira, Carlos Bardem, Ernesto Díaz, Ernesto del Río, Fito Ramírez Escudero, Garbiñe Sáez, Íñigo García Ureta, Itxaso Ugalde, Josemari Madrazo, Juanjo San Sebastián, Mario y Óscar Losa, Pedro Eguiluz, Ramón Pérez y Txema Soria.
Y a todos los de siempre.
«La dramática cuenta hasta diez que entona el árbitro constituye una especie de paréntesis metafísico en el que el boxeador debe penetrar si pretende continuar en el tiempo.
[…]
Entonces resulta posible ser una persona para quien la contienda no sea un simple juego de autodestrucción sino la vida misma, y que el mundo no esté en una decadencia espectacular e irrevocable, sino que sea nuevo, fresco, vital, pendularmente aterrador e hilarante, un lugar de prodigios. Es el ser ancestral y perdido lo que se busca, por vanos que sean los medios. Como esos residuos de sueños de la niñez, que año tras año continúan eludiéndonos sin ser nunca abandonados, y mucho menos despreciados.»
JOYCE CAROL OATES. Del boxeo
«Pasada ya la mitad de la vida, uno debe desprenderse de su ego» (palabras atribuidas a un fotógrafo de estrellas de cine).
ÍÑIGO GARCÍA URETA. Todo tiene grietas
«Y le aseguro que no importa cuánto tiempo haya pasado: las tragedias siempre son jóvenes».
JOSÉ CARLOS SOMOZA. La dama número trece
Prefacio
Todos nacemos con un indeleble número secreto en la frente que marca nuestra fecha de caducidad. Un número sólo conocido por el azar o la genética y que en el instante del parto comienza su inexorable cuenta atrás.
Ésta es la historia de un hombre al que la ambición, el sexo, el desarraigo, la estupidez, la orfandad, el despilfarro, la obsesión, la derrota, la rapiña, la brutalidad, la decadencia, la ingratitud y la desesperación le llevaron a la ilusoria decisión de parar voluntariamente su cuenta atrás. Acertó o descubrió que su número secreto era el cuarenta y siete y abandonó el combate por inferioridad.
Para un boxeador, la cuenta atrás significa también otra cosa, otra resta; la cuenta inversa a la que le hace el árbitro, con manos y voz y del uno al diez, cuando un certero mazazo lo ha derribado y el mundo se reduce a la lona del cuadrilátero y el estupor. Su cuenta atrás son los segundos para encajar el golpe, los que calcula que todavía le quedan para poder levantarse e intentar continuar antes de que lo declaren fuera de combate.
Ésta es la historia de José Luis Arriola Bengoa, alias Segalari, un aldeano vasco fuerte como un roble, inconsciente como la crueldad de un niño y simple como el sabor del agua; insuperable levantador de piedras y cortador de hierba con guadaña, que llegó a ser campeón de Europa de los pesos pesados, boxeó con el mítico Mohamed Alí, como Paulino Uzcudun no conoció el KO en el ring y fue después pelele, bufón y despojo de sí mismo hasta perder la dignidad y tirar la toalla de la vida.
1 CALENTAMIENTO
XLVII
San Sebastián de los Reyes, Madrid. Madrugada del 23 de febrero de 1990.
Balcón de un apartamento del piso décimo de un bloque.
Piensa que si alguien le ve tiene que ofrecer una estampa extraña y ridícula, la de un tipo de ciento treinta kilos con cara de abotargada bestia que lleva horas y horas aferrado con las dos manazas a la barandilla de frío hierro de una diminuta terraza, poco más que un balcón voladizo, en la que apenas cabe su corpachón; una especie de ballena varada o buey narcotizado, inmóvil, estupefacto y embrutecido.
Pero nadie le ve.
No se ve un alma ni otra luz que la de las escasas farolas a esa hora de la madrugada de una noche helada; ni en las ventanas del bloque de enfrente ni en la desoladora calle artificial de barrio dormitorio, pespunteada de coches cubiertos por la escarcha. Hasta el más pringado está metido en lo más hondo de su madriguera.
Aunque no ha llegado a estar borracho o más bien a ser consciente de estarlo, comienza a sentir los síntomas de la resaca porque hace mucho que bebió la última gota del alcohol que quedaba en el piso. No se atrevió a ir a pedir una botella de algo a la tasca de abajo antes de que cerraran, pues ya les debe demasiado y no reunió arresto suficiente para rogar o discutir. Después, cuando ya no había remedio, se arrepintió amargamente. Ha tenido que conformarse con el culillo de whisky Dyc —el rasposo Dragados y Construcciones que despreciaba en su época de esplendor y Chivas—, la media botella de infecto vino de mesa El Salteño y los frascos de colonia y loción para después del afeitado rebajados con agua.
Le arde el estómago como antes le ardía la boca.
Lleva toda la noche en la minúscula terraza. No se ha movido más que para ir sucesivamente a por las precarias bebidas; incluso ha meado allí, en ese escaso par de metros cuadrados de suelo de baldosas rojizas. Hasta que se ha helado la orina le ha olido mal, todo lo mal que le huele a uno su propia mierda. Pero aunque ahora no haya nadie a la vista, no se ha atrevido a mear por fuera de la barandilla, como hizo alguna vez y le costó un follón con los vecinos. Desde esa altura de diez pisos y en el silencio de la noche, una meada suena al restallar contra el pavimento como el chisporroteo de una tira de petardos.
También se le ha acabado el tabaco. Hace mucho que se fumó el último cigarrillo Fortuna. Además, cometió el error de tirar las colillas a la calle y no le queda el recurso de apurarlas. También se arrepiente de ese error.
En realidad, en esa noche esencial y vertiginosa en que la cabeza no para de atormentarle con pensamientos circulares, se arrepiente de cada uno de sus muchos errores.
Se arrepiente de casi todo.
«Me cuesta pensarlas una por una; ruido dentro, como un enjambre. Se mezclan. Se olvidan las cosas, menos las que me gustaría olvidar. Muchos golpes».
Ahora tiene mucho frío; un frío exterior que causa dolor, que le tortura los nudillos aplastados y los dedos poderosos, las grandes orejas de aldeano vasco y la narizota con forma de pimiento relleno propia de un negro o de un boxeador.
Pero no quiere entrar.
Les esperará allí, a pie firme, aunque se congele.
Peor todavía es el frío interno, peor que el de la intemperie, que vence en la boca del estómago al ardor que le ha producido la colonia y la loción.
Uno de sus pies, calzado con un reluciente zapato negro de cordones, del único par bueno que le queda, tropieza con el frasco vacío de colonia. Se agacha con dificultad para cogerlo, venciendo a duras penas la presión de llanta de camión que opone el obstáculo de su inmensa panza. La culera del pantalón del traje azul marino de chaqueta cruzada, el único en el que ha cabido, se revienta por la costura como una fruta podrida que tiran a la calle, pero no se da cuenta. Chupetea el pezón del frasco, succiona con ansia y consigue extraer un par de gotas de colonia pura que absorbe su lengua seca y le hace soltar al aire de la noche una vaharada con olor a perfume dulzón y con tanta profusión de vapor como una vieja locomotora.
Un zarpazo de congoja le arranca un sollozo, pero al instante se contiene y arroja el frasco al vacío con todas sus fuerzas.
Ahora ya le da igual meter ruido.
El estallido del cristal suena desproporcionado en el silencio del barrio dormido.
Se ajusta el nudo Windsor de la corbata color burdeos en el cuello de la arrugada camisa blanca. Cuando lleguen así le encontrarán, vestido como lo que fue: un señor y un campeón.
«A pesar de todos los pesares».
Por un momento tiene la tentación de entrar a por la manta de la cama, arrebujarse en ella y volver a la intemperie. Pero no puede ser. Parecería una vieja aterida.
«Si te quedaste ayer sin abrigo por dejártelo en aquel bar de mierda cuando ya estabas borracho y después te lo robaron, ajo y agua; te jodes y te aguantas», se reconviene con dureza.
«¿Me lo robaron antes o después de mearme encima? Prostatitis. La grasa sobre la vejiga. Casi llego».
Lo de la manta no puede ser, aunque nadie le vea ahora; es una cuestión de dignidad. Un postrero gesto de dignidad que limpie como un balde de agua la progresiva inmundicia de los numerosos y seguidos peldaños bajados a trompicones durante los últimos quince años.
Sí, eso le parece importante; eso tiene que ser importante.
Pero al atinar con esta reflexión en su mente apelmazada, se da cuenta de que en realidad el frío interno es miedo. Se da cuenta de que tiene miedo, mucho miedo. Un miedo superior, definitivo, irrevocable; largo, gélido y cruel como la hoja del cuchillo con que su padre mataba al cerdo en el caserío, mientras él se lo trincaba en el banco sin poder evitar la lástima y el horror.
Su padre, Cosme Arriola, Arriola el de Deva. El mejor harrijasotzaile de Euskadi, o sea, del mundo. Después de Cosme sólo uno fue capaz de batir su marca de levantador de piedras, precisamente él, su propio hijo, José Luis Arriola, Arriola II, conocido después en el mundo del boxeo como Segalari.
«Aita».
A lo largo de la vida lo ha añorado tantas veces… Le dejó solo tan temprano…
Ahora le gustaría estar con él. Le gustaría que le cogiera de la mano, como cuando era niño, y que le guiara hasta la salida de este túnel sin salida; hasta ponerlo a salvo; hasta librarle milagrosamente de todo mal, como si fuera Dios. Un dios mejor que el que no le escucha.
Conseguir una prórroga.
Casualidades de la vida. Burlas del azar. Precisamente hoy, también veintitrés de febrero.
El colofón del juego de paralelismos y espejos que le ha perseguido desde el principio. Existentes o inventados en un afán malsano por relacionar su puñado de obsesiones con espejismos. «Quién sabe.
»Buscados por mí los peores, como si otro me hubiera guiado la voluntad».
Ve el numerito en su reloj de pulsera con la esfera rota y la maquinaria parada porque se le golpeó contra la pared cuando destrozaba a puñetazos el piso. La hora que se congeló fue las doce y cuarto, también más o menos la misma que cuando sucedió la tragedia de su padre. A los cuarenta y cinco años, también casi igual, casi la misma edad.
«Yo a los cuarenta y siete».
Pero la diferencia entre uno y otro está en el modo. Y en la voluntad. Lo de su padre fue absurdo y gratuito, incluso ridículo, de hombre sin luces, de imbécil, como dijo entonces algún hijo de puta del pueblo que toda la vida no le había tenido más que envidia. Pero fue a su pesar. Fue un accidente. Con todo y con eso, a pesar de los pesares, más digno y honroso. «Con cojones». Lo que nadie pudo pensar es que acabara como un pobre hombre.
Él no dará más que lástima y conmiseración.
«Qué vergüenza.
»Y qué pensaría mi propio hijo de mí, qué pensarán mis hijas.
»Mi hijo Cosme, como el abuelo. También tan temprano. Mucho más. Sin haber empezado a vivir.
»Por mi culpa», musita.
El rostro se le contrae en una mueca de profundo dolor.
«¿Se avergonzaría de su padre? ¿De su mal padre?
»Mi hijo muerto.
»Lo más terrible».
No fue consciente de lo que son capaces de hacer los padres por los hijos hasta que él también fue padre: «darlo todo, absolutamente todo». La propia vida por delante para salvar la del hijo. Automáticamente. «Sin dudarlo».
Si eso fuera posible «la hubiera dado tantas veces...»
Pero él no es mala persona, «eso no». Tiene buenos sentimientos.
Siempre ha hecho daño «sin querer»; por inconsciente.
No ha sido «tan mal padre.
»Perdóname, Cosme, hijo mío.
»Veintitrés de febrero. El mismo día que aita. Otra noche helada como ésta. Era sábado. Hoy es viernes».
Paralelismos y espejos. Exactamente treinta y tres años antes. Treinta y tres años después. «La edad de Cristo.
»Que también Dios me perdone», murmura entre dientes.
Se llena los pulmones que fueron poderosos de aire helado y suspira como si se vaciara. Por el horizonte del páramo mesetario y descarnado comienza a amanecer un día sin futuro.
En realidad, tampoco importa tanto. No es tan terrible abandonar un mundo que ya no es el suyo; dejar un mundo que se le ha tornado incomprensible y con el que hace ya tiempo que no tiene nada que ver.
«Ni con nadie».
Con nada ni con nadie.
Por lo menos no acabará tirado en la calle, a lo que más miedo ha tenido siempre: ser un mendigo «sin techo y sin aldaba» alguna a la que llamar.
«Sólo un rato. Y ya sin sentir».
Qué feo lugar para concluir: un feo descampado con feos bloques de feas viviendas baratas e hipotecadas.
«Madrid, maldita ciudad».
Daría cualquier cosa, si le quedara algo para dar, por ver ahora sus lugares, los que nunca consideró importantes hasta añorarlos con vehemencia por efecto del desarraigo que acompaña a la derrota.
Quisiera ver sólo una vez más el verde de su tierra desde la cumbre del monte Sollube; pasear por el camino del cementerio de su pueblo, rodeado de manzanos cuya fruta, robada cuando todavía estaba verde, tantas veces le produjo cagalera de niño, y donde Catalina por fin se dejó besar y manosear un poco, sólo por encima de la ropa y de la cintura, antes de ser su mujer; y ver el azul del mar Cantábrico y las rocas de la gran playa de Baquio, su refugio secreto de la infancia, donde aprendió a los quince años lo que era el sexo de verdad y en compañía de su amigo Pedro vio por primera vez a una hermosa mujer desnuda que no ha olvidado.
«Sin esa obsesión quizá hubiera sido todo distinto».
Nunca quiso a Catalina de verdad; probablemente a ninguna mujer. Tampoco a su madre ni a sus hijas más allá del trámite, del mínimo común de lo normal.
Durante toda su vida el amor hacia las mujeres sólo ha sido sexo. Una inapagable sed de sexo. Una desmesurada y omnipresente lujuria. Una mente siempre calenturienta junto a unas condiciones físicas de caricaturesco semental que le obligaron a follar y anegar de semen a centenares de putas más caras o más baratas.
Quizá con la única excepción de Lola.
«Lola al principio».
Al principio del final.
Lola en algún momento, antes de girar también en el desagüe que arrampló con todo; como la muerte arrampla con todo; sin excepciones.
«No hay excepciones».
La imposibilidad de las excepciones.
Y su fiel amigo Pedro. Pedro Zurimendi, el confidente de la infancia y juventud cuya lealtad maltrató hasta romperla, como ha roto todo en su vida. ¿Dónde estará ahora Pedro? ¿Qué habrá sido de él? Le gustaría tanto poder abrazarle…
Y ve también con los ojos del recuerdo la tupida hierba del prado del caserío, donde él se entrenaba con la guadaña cortándola a ras de tierra con grandes molinetes aquel otro maldito día del verano de 1967 en que «aquel viejo cabrón», Julián Achúcarro, le propuso por primera vez cambiar de vida para siempre.
La guadaña, entonces prolongación natural de sus fuertes brazos y manos, y ahora sin embargo inductora de una punzada de pavor y un escalofrío al recordar su forma y comprender su simbolismo.
«El aviso decía que vendrán a primera hora de la mañana. ¿Cuál puede ser para esa gente pequeña la primera hora de la mañana? ¿Las ocho? ¿Las nueve? En todo caso, ya no falta mucho.
»Todo llega.
»Ya no me quedan fuerzas. Pero ya no hace falta administrarlas.
»Nunca he sabido administrar nada, ni siquiera las fuerzas en el ring.
»Todo a grandes tragos».
El viento del norte desaparece y reina el silencio. El aire se queda quieto, inerte, como si la vida emigrara y abandonara el mundo. Entonces, que justo ha terminado de amanecer y se define un día gris de cielo lechoso, comienza a nevar con copos espaciados que caen al ralentí, con una mansedumbre parecida a la del condenado que acepta con resignación su suerte y sube las escaleras del cadalso sin oponerse al verdugo.
XLVI
Baquio, Vizcaya. 23 de febrero de 1957.
Taberna Arriola.
Tras dar varias vueltas alrededor del plato, la mosca se posó sobre la solitaria croqueta de bacalao. Cosme Arriola, el tasquero, la espantó de un manotazo, consideró que quizá ya era hora de jubilar aquella banderilla y se la comió de un bocado.
La mosca volvió a la carga, esta vez su objetivo eran las rajas de chorizo, igual de vetustas. Cosme se preguntó qué hacía una puñetera mosca en su tasca en pleno invierno, y más en una noche de perros como aquélla, que llovía y hacía una rasca como cuando enterraron a Azofra, que el ataúd era de plomo y flotaba. Se rió solo por la chusca comparación, se quitó el paño de secar los vasos de la cintura y despachó a la mosca cojonera de un certero zurriagazo que hizo saltar al insecto hasta atinar en el chiquito mediado de uno de los dos únicos parroquianos que, sin percatarse del regalo cárnico, cogió el vaso con la pinza, o sea el pulgar y el índice de uñas sucias de tierra, apuró el tinto de un trago y se limitó a carraspear antes de decir:
—Pues éste, ahí donde lo ves —señaló con la cabeza al tasquero—, ha sido el mejor. Mejor que el que has dicho tú antes. ¿Cómo coño se llamaba? Otro guipuchi, como éste. El de Cestona.
—Anda, anda, anda. No digas bobadas en tu vida —le respondió el otro cliente, un cejijunto ex pescador de Bermeo afincado en Baquio, que bebía sol y sombra, era algo contrabandista y cargaba una trompa sorda—. Se llamaba Ibar. José Ibar. Y se seguirá llamando. Y más que él no ha levantado nadie. Es cosa sabida.
—Bobadas dirás tú, que cada día eres más chorra.
—Tengamos la fiesta en paz. He levantado más que el de Cestona. Me retiré de la piedra antes que él y por eso nunca apostamos. Y hasta igual levanto todavía —atajó Cosme Arriola con convicción y jactancia mientras se llenaba un vaso grande hasta los bordes con rasposo tinto de año y rellenaba el del aldeano como premio por la defensa hecha de sus pasados méritos.
—Gracias, Cosme. El último.
—Nunca hay que decir el último, julandrón; el penúltimo, que trae mala suerte si no.
»Con la lengua se levanta fácil. Con los brazos, ya es otra cosa —quiñó el contrabandista—. Como a mí veo que no me convidas, habrá que pedir. Ponme otra, anda.
—Yo invito a quien me da la gana. Y tú la última también, que quiero cerrar enseguida.
—Claro, cuando jode oír las verdades…
—Oye, bermeano, no me busques la boca que me la vas a encontrar, te lo advierto por las buenas.
En el momento en que Cosme servía al bermeano anís y mal coñac en la misma copita de balón en que ha bebido antes, se abrió la puerta y entró la pareja de la Guardia Civil: el cabo y un número envueltos en los capotes chorreando agua, con el naranjero y el máuser a la espalda respectivamente y el charol de los tricornios brillante por la lluvia y el reflejo de los tubos fluorescentes de escasos vatios que iluminaban la espartana taberna con una luz blanca y triste que no producía sombras.
—Buenas noches, por decir algo —saludó el cabo antes de sacudirse el agua del bigotón.
Cosme y los parroquianos contestaron al saludo en castellano; hasta ese momento hablaban entre ellos en vascuence, en vizcaíno.
—Mal tiempo para andar por los caminos. ¿Una copita para entrar en calor? Están invitados —dijo Cosme a la pareja al tiempo que pasaba por la barra de apolillada madera, cubierta con una chapa de zinc llena de pequeñas abolladuras, el paño matamoscas.
—Con esta noche de perros se agradece. Que sea un coñac. ¿Tú qué quieres?
—Cazalla si hay.
—No me queda. Orujo.
—Es igual.
Los guardias bebieron sin quitarse los capotes ni descolgarse las armas. Con rapidez, cada copa despachada de pocos tragos casi seguidos. Cosme y el otro aldeano de caserío les miraban de reojo, todos en incómodo silencio. El contrabandista bermeano hizo mutis y se fue al retrete, un casetín adosado a la trasera de la sencilla edificación que albergaba la taberna. El cabo y él ni se miraron, aunque sospecharan ambos que en el pueblo se sabía de sus arreglos para asegurar la tranquilidad de los desembarcos de tabaco rubio americano en la larga playa de Baquio.
—Gracias, Cosme. Seguimos a lo nuestro, que nos queda todavía la ronda por la playa.
—Con la que está cayendo y la mar que habrá, hoy no asoma ni el gato.
—Ya, pero el servicio es el servicio. Son las doce y cuarto. ¿No te toca cerrar ya?
—Ahora mismo. En cuanto acaben éstos.
Los guardias civiles salieron de la taberna con rutinaria parsimonia para caminar en dirección al bar Josemari, con la esperanza de que también siguiera abierto y gorronear otra copilla. Al abrir la puerta se magnificó el sonido de la fuerte lluvia. Sonaba como si alguien vaciara cántaros desde el cielo o como una constante meada desde un décimo piso.
El bermeano volvió a la barra. Nadie hizo el mínimo comentario acerca de la benemérita visita. Retomaron la hostil conversación en vizcaíno trufado de expresiones en castellano donde la habían dejado, como después de una forzada pausa por un repentino ruido que impide entenderse.
—Para que te enteres, que ya estás trompa, como siempre, y no te enteras; éste, Cosme Arriola, Arriola el de Deva, levantó en Guernica la cúbica de ciento ochenta y un kilos catorce veces. Catorce alzadas, chorra. ¿Quién más ha hecho eso? A ver, di —dijo al bermeano el casero mientras le daba molestos golpecitos en la pechera de la pelliza comprada aprovechando un sucio negociete en Burgos con un capitán de intendencia.
—Oye tú, sin faltar, ¿eh? ¿En cuánto tiempo las catorce?
—En dos tandas de siete minutos cada una —intervino el ex levantador de piedras.
—Si eso es verdad, no está mal.
—Oye, contrabandista muerto de hambre, lo que yo digo no lo pone en duda ni Cristo —se enfadó Arriola—. Vino en los papeles. Si sabes leer, lo miras. Por ahí estará.
—Vale, vale, te creo. No hace falta cabrearse. Pero eso habrá sido hace mucho.
—No tanto.
—Cosme, enséñale a este chorra lo que haces todavía con una patata.
—Como me vuelvas a llamar chorra te parto la cara, Ormaeche —advirtió el bermeano antes de apurar la copa de sol y sombra de una enérgica corpada.
Se hizo el silencio. Cosme vació su vasazo de vino, les dio la espalda para coger de la alacena la botella de coñac Soberano, llenó la copa del contrabandista, su vaso, y preguntó al aficionado a llamar chorra si quería más tinto u otra cosa.
—Ahora sí te invito porque ahora quiero —dijo al bermeano con hosquedad.
Se fue al almacén-bodega-cocina-carbonera y volvió con una patata cruda y con piel del tamaño del puño de un chaval.
—¿No me echas el anís?
—Calla y mira —dijo Ormaeche.
Cosme Arriola sopesó la patata en la palma abierta de su manaza derecha, bebió un largo trago de coñac con la izquierda, cerró el puño con la patata dentro, se le tensaron los músculos de antebrazo y brazo, los anchos y marcados nudillos como de árbol se le tornaron blancos y la faz roja, apopléjica. La mano tembló unos segundos como si sufriera una tensión telúrica y la patata se desintegró con un sonido de pedete de niño descompuesto. Un puré amarillento asomó por entre los dedos gruesos como zanahorias del antiguo campeón.
El contrabandista no pudo evitar poner cara de asombro antes de trasegar el coñac. Cosme arrojó la patata triturada sobre la barra, se sacudió la mano pringosa, se la limpió con el paño multiusos y se quitó con el dorso el sudor de la frente.
—¿Qué? ¿Qué te ha parecido eso, bocazas? —voceó Ormaeche con tanto orgullo como si fuera el protagonista de la hazaña.
El contrabandista no dijo nada y miró cavilante su copa, otra vez vacía.
—Bueno, yo me voy ya para casa, que si no luego la mujer arruga el morro —anunció Ormaeche.
—Cuánto hablas, pesao. Espera un poco. ¿Tanto miedo le tienes a la mujer? Le cuentas una trola y santaspascuas —dijo burlón el contrabandista.
—La mujer y yo nos lo contamos todo.
—Pues qué infierno. Así se te ha quedado la cara… Ahora invito yo a una ronda. A todos —añadió el contrabandista con la lengua espesa y la mirada elevada para sostener la de Cosme—. Nunca había visto nada igual, lo reconozco.
Cosme sonrió como el niño que acaba de ganar una pelea y tácitamente lo nombran jefe de la banda. Rellenó de nuevo vasos y copa. Esta vez sí le echó al contrabandista anís y él se puso sólo un poco menos de coñac que antes. Bebieron los tres en silencio. El péndulo del pequeño carillón de pared se detuvo por falta de cuerda; la hora que quedó congelada fue las doce y veinte. Los ojos de Cosme se enrojecieron con el nuevo trago como si hubiera llorado.
—Pero para poder seguir levantando piedras de las de verdad no basta con tener todavía fuertes los brazos y las manos, hace falta también cintura, y un vientre duro, con músculos. Tú ahora estás muy gordo de tanta jamada. Con esa andorga de tripero que gastas ya no podrías levantar con fuste —volvió a la carga el contrabandista—. Reconócelo.
—Tú traeme una piedra de ciento ochenta kilos y te demuestro.
—Claro, qué fácil; traeme.
—Me cago en Dios y la Virgen, me estás poniendo otra vez de mala hostia, amigo. Eres el tío más vinagre y más desconfiado que me he echado a la cara.
Cosme Arriola se sacó del pantalón con dificultad, por la presión de la panza, los faldones de la camisa blanca, se soltó con dedos torpes y nerviosos los botones, metió tripa lo que pudo y se palmeó reciamente el vientre velludo e hinchado.
—Te apuesto lo que quieras a que esta andorga de tripero, como tú la llamas, aguanta lo que le echen. A ver. ¿Cuánto pesas, bermeano?
—No sé… Ochenta o así —respondió el bermeano—. ¿Por qué?
—Te apuesto veinte duros, si los tienes, claro, a que aguanto que me saltes encima de la tripa. Desde aquí, desde lo alto de la barra —el manotazo sobre el zinc sonó como el bofetón dado por un gigante—. Yo tumbado en el suelo, debajo tuyo.
El bermeano se quedó dubitativo. Enarcó su única ceja de un modo que recordaba a una golondrina en vuelo vista de frente.
—Igual mejor nos vamos ya todos a casa, que es tarde, y nos dejamos de más bobadas, ¿no? A esta hora el que habla es el vino —dijo Ormaeche con expresión temerosa.
—Tú quieto ahí. Eres testigo —ordenó Cosme—. ¿Qué? ¿Es mucho dinero? ¿No tienes las perras o es que sabes que vas a palmarlas? —añadió retador.
El bermeano dio un sorbito al sol y sombra y miró de abajo a arriba la altísima barra de la tasca. Medía un metro treinta y cinco centímetros y necesitaba un nuevo barnizado. A los parroquianos pequeñajos les llegaba casi a los hombros.
—Pero, ¿cómo te salto? ¿De pie sobre la tripa? ¿Con los zapatos puestos?
—Sí. De pie. Y hasta con las herraduras puestas, si quieres.
Cosme sacó del bolsillo un rollito de billetes sujetos con una goma, separó uno marrón de cien pesetas y lo depositó con violencia delante de donde estaba Ormaeche.
—Venga —se decidió el contrabandista—. Pero si te pasa algo, luego yo no quiero saber nada, ¿eh? Éste es testigo de que tú has querido apostar.
—No te preocupes por eso. No va a pasar nada. Sólo que me voy a quedar con tus veinte duros y que me voy a descojonar tuyo.
El bermeano puso su billete sobre el de Cosme, que volvió a coger la botella de coñac ya terciada, dio un largo trago a morro y se la pasó a su contrincante, que bebió del mismo modo.
—Yo también quiero —pidió Ormaeche con cara de impotencia, de ser incapaz de parar el desarrollo del despropósito.
—Venga, pues arreando. Que yo sí tengo porqué ir enseguida a casa, que está una vaca a punto de parir —atajó Cosme mientras salía de detrás de la barra.
El bermeano se encaramó a la plancha de zinc con una dificultad que se repartía a medias entre la altura del mueble y su ya franca trompa. Trastabillante, se puso de pie sobre la barra, con la punta de los zapatones al borde.
Cosme Arriola se abrió del todo la camisa, pero sin quitársela, y se tumbó boca arriba en el suelo de rojizas baldosas hidráulicas cubiertas de serrín sucio y colillas.
—Cosme, si es una broma, vale ya: para. Esto no me gusta nada —balbuceó Ormaeche.
—Cállate de una puta vez y deja de incordiar. Estoy preparado —dijo Cosme con las manos en la nuca a modo de almohada. Tensó los poderosos músculos del tórax y los que asomaban por entre la grasa del abdomen—. Cuando quieras, cabrón.
El bermeano saltó a plomo, con los pies juntos, sobre el vientre de Cosme; perdió el equilibrio tras el impacto, cayó de rodillas al suelo y después de bruces, lastimándose la nariz.
Cosme se levantó con cierta agilidad antes de que lo hiciera el perdedor, respiró profundamente, se limpió la suciedad que le habían dejado las suelas y cogió los dos billetes. Ormaeche se volvió invisible.
—Como la caricia de una madre. Si quieres probar otra vez, por mí encantado. Siempre me ha gustado el dinerito fácil. Además, por lo que veo te has hecho tú más daño que yo. Eso sí que tiene gracia —la carcajada de Cosme anuló el sonido de la constante lluvia.
El bermeano, ya de pie, se restañaba la sangre de la nariz con un pañuelo que fue blanco. Miró a Cosme con cara torva y rencor manifiesto.
—Eres como una pluma. Ni me he enterado. Pesas menos que un mocordo de vaca, bermeano —añadió Cosme antes de finiquitar la botella de coñac.
También estaba ya bastante borracho.
—Vale, la revancha. Pero que sean cuarenta duros y yo con ese saco encima.
El bermeano señaló un saco de alubias de Guernica que había visto cuando estaba subido a la barra y que pesaba medio quintal.
—¿Ya puedes tú sostener ese saco? Yo creo que ni con ayuda de los cuernos puedes —se burló Cosme Arriola, que estaba crecido.
—Estáis locos —dijo el asustado Ormaeche antes de salir por la puerta lo más rápido que pudo.
Los apostantes le dejaron marchar. Ni siquiera le dijeron nada. Tampoco hubo apenas más palabras entre ellos hasta el final.
Pusieron cada uno sus doscientas pesetas sobre la barra. El bermeano se las sacó de un fajo oculto en el calcetín. Cosme abrió otra botella de coñac a la que le dieron un par de buenos viajes cada uno. El bermeano se subió a la barra de nuevo y se puso de rodillas para facilitar el que Cosme le cargara el saco de cincuenta kilos sobre los hombros. El tasquero, también sobre la barra, tuvo que ayudar al bermeano a erguirse con la carga, como si fuera su botillero en vez del rival. Después, Cosme descendió al suelo y ocupó la posición bajo el otro como lo había hecho anteriormente, en paralelo a la barra.
El bermeano se tambaleba con el saco encima, a punto de doblar las rodillas, como Cristo con la cruz camino del Gólgota. Cosme se preparó para el impacto.
Un segundo antes de que el bermeano saltara, o más bien se desplomara, porque al fin se le doblaron las rodillas antes de que pudiera saltar, entró a la taberna José Luis, el hijo de Cosme, su único hijo, que contaba a la sazón catorce años y venía a buscar a su padre porque la vaca ya iba a parir y hacía falta su presencia y más vino para darle al animal porque el de casa se había agotado.
Desde la puerta, envuelto en lluvia fría, José Luis Arriola vio cómo aquel bermeano malcarado y nada querido en el pueblo reventaba a su padre con las rodillas. Una le estalló el hígado, la otra le quebró dos costillas y se las clavó en un pulmón.
Cosme exhaló un bufido formidable como de toro herido de muerte, giró la cabeza porque adivinó la presencia del hijo y sus ojos alucinados se encontraron con los atónitos del muchacho. Antes de que la boca se le llenara de sangre, musitó una petición de perdón por aquella estupidez que le dejaba huérfano.
XLV
Baquio, Vizcaya. 26 de febrero de 1957.
Cementerio.
José Luis Arriola observó atentamente el rostro de Esperanza Bengoa, su madre, la viuda. No mostraba vestigio de lágrimas, ni pasadas ni presentes. Tan sólo un rictus de pesadumbre, de acostumbrada infelicidad y bovino aburrimiento, no demasiado distinto al de cualquier otro día de su vida autista. Quizá, como mucho, dos nuevas rayas profundas y verticales, dos nuevas franjas sobre la nariz con forma de quilla de barco, delataban su preocupación. Los rudimentarios pensamientos de la abúlica viuda se centraban en cómo hacer frente al caserío y la taberna con un único hijo, y todavía de catorce años. No había en ella más pena ni recuerdo por el muerto que en esos términos de egoísmo y supervivencia. Eso sí, una paletada más de rencor hacia él, nacida al unísono de la que ahora caía con escaso fragor, porque era puro barro, sobre el féretro. Todavía un poco más de rencor por la consciencia de la gran putada que les había hecho a su hijo y a ella aquel imbécil, aquel mal marido, con su machada de patético gordinflón que todavía se las da de forzudo.
Encima, como tuvo que salir disparada a la taberna, la vaca parió sola, hubo problemas y el ternero se asfixió.
No pudo evitar bisbisear la palabra «mamarracho»; su hijo creyó que rezaba para que aita fuese derechito al cielo.
Cuando ya estaba encinta de José Luis, Esperanza descubrió a su marido metiéndosela a su hermana, la de ella, contra la pared del establo, entre dos vacas.
Su hermana pequeña, que era coja de nacimiento y calentona, y se ponía en marcha sola por la diferencia de altura de las piernas.
Cosme se estaba tirando con ganas a «la cojitranca cachonda», había que reconocerlo. Cuando se corrió, las vacas mugieron. Ellos no la vieron y ella nunca dijo nada a nadie de lo que había visto. Sin dar ninguna explicación, desde ese día no volvió a dirigir la palabra a su hermana ni dejó que Cosme, que entonces era el gran campeón de levantamiento de piedra y de la fanfarronería, volviera a tocarla; por eso no tuvieron más hijos. Por supuesto, en vida de Cosme, no tuvo relaciones con ningún otro hombre; tampoco después. En 1957, Esperanza Bengoa tenía treinta ocho años, pero aparentaba cincuenta.
Desde la noche de la absurda tragedia en la taberna Arriola, no había dejado de llover.
Cosme era apreciado por la gran mayoría y casi todo el pueblo se congregaba en el pequeño cementerio debajo de las setas negras de los paraguas. Al cura, con una mano ocupada por el hisopo y la otra por el libro de rezos, le tapaba el monaguillo, pero a él nadie, y el pobre chaval estaba como una sopa.