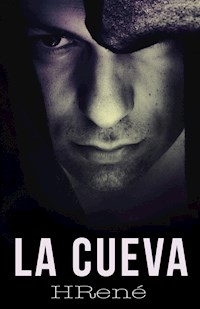
3,49 €
Mehr erfahren.
La Cueva es tragedia y muerte, es terror y violencia, es droga y asesinato, es cuchillo y palo, es ruido y sangre, es corrupción y codicia. Carlos lo sabe bien porque lo ha vivido desde siempre, y desde siempre ha querido salir de ahí y no ser más que un herrero.
En ese reino de miedo, todos quieren su trozo del pastel, pero hay que arrebatárselo a otros y eso requiere trabajar en la calle. Las bandas reclutan a los chamacos, que saben que no tienen elección. Tobías quiso elegir y la muerte lo esperó en la esquina; entonces se truncaron las esperanzas de su hermano Carlos. Ya ni él puede escapar del rencor y el rencor tiene nombres y caras. No hay inocentes. Nadie en la Cueva es lo que quiere ser. La Cueva dice quién eres y sella tu destino.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
LA CUEVA
© HRené, 2021
Imagen de cubierta: Engin Akyurt
Diseño y maquetación: Maquetatulibro.com
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
Para Ángela, Andrea y René
—Júrame que saldrás de esta cueva llena de odio. —Habla con un hilo de voz cada vez más débil.
—Nos iremos juntos, mamá.
—No, hijo. Vete y olvida este podrido lugar. —Su voz se ahoga.
—Mañana estaremos lejos.
—No hay mañana.
—No digas eso, mamá, hay vida para nosotros.
—La mía se aleja, abandona mi cuerpo. —Se oye casi imperceptible.
—No, mamá, siempre estarás conmigo.
Doña Juana deja ir el último aliento.
Carlos se traga el llanto amargo. Lo destroza una profunda tristeza. Abraza con amor el cuerpo inerte tendido sobre la cama del viejo cuarto de madera. Sufre los estragos de la soledad dentro de su ser. Permanece en la penumbra arrodillado sobre el piso de tierra. A sus dieciocho años siente el silencio de la orfandad. Aprieta los puños con rabia. Le laceran el cuerpo las espinas del rencor, el odio y la venganza.
La maldad ha terminado con su familia.
Afuera del jacal, las vecinas han colocado veladoras y ramos pequeños de nubes y margaritas. Se han organizado con profundo pesar para rezar por el alma de su conocida, a la que todas querían porque compartía generosa con ellas lo poco material que tuviera.
La melancolía le hace recordar las palabras de su madre, que maldecía la miseria y el hambre que los había obligado ocho años atrás a abandonar el pueblo y embarcarse en una desdichada aventura:
—A tu padre lo engatusó un conocido hace ocho años y luego se contagiaron otros del pueblo. Dejamos la casita y rentamos la tierra que nos daba maíz. Teníamos poco, pero vivíamos en paz.
»El tipo que lo encandilóle hizo creer muchas cosas a tu padre. Asíque vinimos, nos metieron en una vecindad amontonados mientras nos daban la casa prometida, de la que ya habíamos pagado una parte. A los pocos días le dieron una golpiza a Doroteo, le quitaron los dineros que habíamos juntado y nos aventaron a la calle. Caminamos mucho esa noche los cuatro juntos y, al díasiguiente, nos dejaron entrar a este lugar.
La desdicha los ha perseguido sin tregua. Seis años atrás, unos asaltantes acribillaron a tiros a su padre, Doroteo, dentro de un autobús de pasajeros cuando iba a su trabajo de mesero. Hace dos semanas, su hermano Tobías murió picoteado por los puñales de los pandilleros en La Cueva.
Y esta tarde ha fallecido su madre. Ya la había vencido el cáncer que la consumía lentamente, pero tras la muerte de su hijo Tobías el mal aceleró sus despiadados efectos y se la comió hasta los huesos. Indefensa, ella se entregó a la voluntad del Supremo, agobiada de angustia y dolor en el alma.
Cuando murió doña Juana, al panteón de la ermita acudieron, discretas, tres vecinas cercanas a ella que los vieron llegar y construir su cuarto con desechos de maderas recogidas entre escombros de la construcción, y juntar láminas de cartón usadas que recolectaron en los pequeños comercios de la zona para techar el frágil cuarto.
Carlos conoció el relato de un vecino que presenció lo ocurrido aquella aciaga noche cuando su hermano regresaba de la preparatoria:
—Doña Juana, venga, que han atacado a su hijo —gritó una señora en el umbral de la choza.
Doña Juana abrazó a Tobías. Lo vio morir tinto en sangre en su regazo, rodeada de los asesinos y de los vecinos que habían presenciado el artero crimen.
—Dios mío, ayúdanos. No nos castigues más. Apiádate, Señor —gritaba con el corazón roto—. Malditos asesinos. Cobardes. Pagarán con su sangre, sí, con su vida —se desahogaba furiosa. A cambio recibía el cinismo de los sicarios, que ostentaban muecas de burla. Los vecinos mirones guardaban silencio, haciéndose cómplices.
En La Cueva comentan entre dientes la tragedia de Carlos y algunos no descartan padecer el mismo destino por imposición de los criminales.
—Ese, ese Carlos. ¿Te vas de La Cueva? —dice Raúl.
—¿Por qué preguntas? —responde Carlos.
—Pues por la mochila y los candados en la puerta.
—Me alejo un rato y regreso.
—Claro, aquí están tus recuerdos.
—Mis amores están en el panteón. Aquí están los asesinos.
—Pues uno menos, mi Carlos. Amaneció muerto el Bocón. Lo cazaron por el basurero del mercado de San Pedro.
El Bocón era uno de los dos que asesinaron a su hermano Tobías. Ni el asesino ni el asesinado tenían más de quince años.
—Sabes, mi buen Carlos, que estoy contigo para borrar del mapa al Sapo —dice Raúl refiriéndose al otro asesino—. Lo tengo en la mira. —Habla con énfasis de perdonavidas. La gente lo conoce porque es un fajador violento con sus puñetazos. No usa armas y es desafiante de los más valientes del barrio.
—Va, mi Raúl. Cerrado.
La Cueva es un lugar sombrío. Un asentamiento improvisado en la periferia sur de la ciudad, enclavado entre San Pedro y San Juan, dos pueblos que han sufrido cambios en los servicios urbanos y comerciales con la llegada de gente de clase media amante de las tradiciones campiranas.
Se trata de un campamento sórdido; el microcosmos de la gran ciudad, del país.
Sus moradores se refugiaron en jacales que ellos mismos levantaron con pedazos de madera; muchos con el techo de cartón recubierto de chapopote, otros galvanizados y algunos hechos de láminas sujetas por clavos, piedras y desperdicios de fierros pesados.
Se iluminan con luz robada a través de alambres multicolores que cruzan anárquicos el caserío, como una gigantesca telaraña que se amontona en enjambres en los postes de luz clavados sobre la vía pública.
Al lugar de tierra salitrosa llegaron familias de campesinos engañados por estafadores que les habían arrebatado sus tierras y otras a las que en la gran ciudad les habían robado los escasos ahorros de toda su vida. Allí, se refugiaron también expresidiarios y delincuentes buscados por la justicia.
Al poco tiempo esa mezcla de gente arrojó la peste depredadora de animales salvajes. El núcleo delictivo lo crearon dos policías en activo que impusieron la intimidación como recurso para apropiarse del lugar y exponer sus horrores.
La Cueva es el refugio blindado de la delincuencia. Es criadero de infantes delincuentes, formador de adolescentes violentos y asesinos juveniles. Son dueños de adornarse la cabeza rapada para mostrarse rudos, duros y pertenecientes a un núcleo salvaje. Lo mismo se tatúan la piel con imágenes del inframundo, objetos letales, que se perforan las orejas, la nariz, la lengua o las cejas para colgarse aros, pendientes, piercing de metal, plásticos o cristal.
Es un nido que engendra maldad y nutre la ira. La policía no entra a la pocilga porque sus moradores los enfrentan, por voluntad propia o bajo amenaza, con armas de todo tipo. Allí los criminales gozan de impunidad.
Cualquier resquicio de esperanza en los miserables trabajadores se transforma en agujero pestilente de sometimiento. Solo sus medrosos ojos son libres de escudriñar por las grietas de palos apolillados sin que adquieran identidad.
Los dueños del lugar y de la gente son los Chulos; su divisa, la crueldad. Todos ellos deben la vida varias veces, presumen de haber pasado temporadas en la cárcel y llevan la contabilidad de los tipos que se han cargado en las calles. No olvidan las encerronas a cuchillo en prisión que han doctorado su vida criminal, pues asesinan y los guardias no los pillan nunca. Es la cadena perversa de la complicidad.
Hay dos padrinos.
El jefe es el Gordo Manuel. Domina la manada con su retorcida inteligencia, vive enamorado de su esposa, tiene dos hijos y es ferviente devoto de su madre. Es el pensante de fechorías y el más cercano a la mafia policial. Les reparte dinero a cambio de proteger la mercancía robada, que es el contrabando ingresado en las fronteras, y regenta lupanares, droga y mujeres. Su tiempo de policía activo terminó al ser sorprendido en posesión de relojes de oro, collares de diamantes, pulseras de esmeraldas y rubíes sacados sigilosamente de una lujosa residencia propiedad del ministro de Finanzas. Al cabo de tres años recuperó la libertad y retomó el mando de los Chulos.
El segundo en la línea de mando es Abel. Porta chapa de policía investigador en activo, luce sus armas, sus costosos trajes de telas inglesas, deja en los sitios más concurridos su auto deportivo y sale con las mujeres del barrio. Exhibe su poder económico con sonoras carcajadas para hacer brillar las muelas recubiertas de oro amarillo. Es el jefe operativo, la envidia de muchos y el modelo que copian otros.
Carlos cruza con su mochila al hombro el solar central tierroso del arrabal de torcidas calles, aire viciado de olores fétidos proveniente de dos grandes letrinas y basura podrida, a lo que se une el hedor emanado de los hacinados jacales impregnados de humo de carbón o leña.
Es el tétrico semblante del purgatorio, cuyo testigo de la desdicha es el altar del santo milagroso de lo imposible, san Judas Tadeo, levantado en la plaza central, a donde van los miserables habitantes a venerarlo.
Sin detener el paso, a la mente de Carlos acuden las imágenes del encuentro nocturno con el Bocón. Tras seguirlo a distancia algunas calles, lo vio atacar por la espalda a un obrero. Lo sujetó por el cuello con ambos brazos y le cortó el flujo de oxígeno al cerebro hasta provocarle el desmayo. Hurgó en sus bolsillos y se llevó el teléfono móvil y el dinero. Luego se ocultó en la oscuridad del basurero para contar el dinero robado.
—Ya se te apareció el diablo —le gritó Carlos con rencor cerca del oído derecho a su presa, clavándole varias veces la daga de cuatro cantos en el hígado y los riñones.
La furia la descargó a golpes impactando ambos puños en el rostro del moribundo, que expiró cuando Carlos le estrelló una piedra en el cráneo. «Aún siento el odio y la emoción del zarpazo; luego viene el remanso de paz», se saborea Carlos.
«El pinche Sapo tiene los días contados. Los demás, en su momento», se dice en silencio mientras sale del gueto. Ese es el siguiente paso: eliminar al Sapo, el otro asesino de su hermano, un delincuente juvenil que aprendiódesde niñoa matar.





























