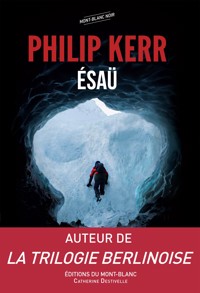9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther
- Sprache: Spanisch
«El hecho es que resulta fácil reconocer a un hombre malvado a simple vista: tiene el mismo aspecto que ustedes o yo». Cuando Joseph Goebbels da una orden directa no se le puede decir que no. Y, para su desgracia, Bernie Gunther lo sabe mejor que nadie. Esta vez se ve obligado a viajar a Yugoslavia, donde los nazis croatas dan a la palabra «crueldad» una nueva dimensión, y a una Suiza engañosamente neutral. Pero no todo van a ser penalidades para Gunther. Va a conocer a toda una estrella de cine. Una mujer como no existe otra igual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
La dama de Zagreb
philip kerr
La dama de Zagreb
Traducción de
eduardo iriarte
Título original inglés: The Lady from Zagreb.
© Thynker Ltd, 2015.
© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2016.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2016.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2016.
ref: odbo004
isbn: 978-84-9056-963-4
depósito legal: b. 14.644-2016
Impreso en España · Printed in Spain
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
este libro es para ivan held, sin cuyo aliento no habría llegado a existir.
Y si vuelves a preguntar si hay justicia en el mundo, tendrás que conformarte con la respuesta: «De momento, no; por lo menos, no hasta el viernes».
alfred döblin
Había venido a Yugoslavia para ver lo que significaba la historia en carne y hueso.
rebecca west
… estaba escrito que debía ser fiel a la pesadilla que yo mismo eligiera.
joseph conrad
Índice
Índice 9
Prólogo 11
1 15
2 32
3 46
4 53
5 58
6 71
7 78
8 96
9 104
10 115
11 121
12 130
Intermedio 137
13 140
14 151
15 162
16 169
17 177
18 188
19 195
20 202
21 211
22 218
23 230
24 244
25 255
26 262
27 267
28 275
29 283
30 291
31 302
32 312
33 320
34 327
35 334
36 346
37 353
38 361
39 364
40 375
41 387
42 395
43 405
44 412
45 417
46 427
Epílogo 431
Nota del autor y agradecimientos 441
Prólogo
riviera francesa, 1956
Los lobos suelen nacer con los ojos de color azul oscuro. Se les aclaran y luego adquieren gradualmente su color adulto, que acostumbra a ser amarillo. Los huskies, por el contrario, tienen los ojos azules y, debido a ello, la gente cree que también debe de haber lobos de ojos azules; sin embargo, en el sentido estricto, no los hay. Si te topas con un lobo de ojos azules, lo más probable es que no sea un lobo de pura raza, sino un híbrido. Dalia Dresner tenía los ojos más extraordinariamente azules que había visto en una mujer; pero me jugaría algo a que había en ella una pequeña parte de loba.
Dresner había sido una estrella del cine alemán allá en las décadas de los treinta y los cuarenta, que fue cuando tuve una relación con ella, aunque breve. Ahora tiene casi cuarenta años, pero, incluso en implacable Technicolor, sigue siendo pasmosamente hermosa, sobre todo esos ojos azules que parecían lanzar rayos, parpadeaban con lentitud y tenían todo el aspecto de poder destruir más de un edificio con un simple y despreocupado vistazo o con una mirada especialmente intensa. Desde luego abrieron un orificio candente en mi corazón.
Al igual que el dolor de una despedida, en el fondo nunca se olvida el rostro de una mujer a la que se ha amado, sobre todo si es el de una mujer a la que la prensa se había referido como la Garbo alemana. Por no hablar de su manera de hacer el amor; de algún modo eso también tiende a quedarse en la memoria. Quizá sea lo mejor cuando el recuerdo de hacer el amor es prácticamente todo lo que a uno le queda.
«No pares», gemía en las pocas ocasiones en que intenté complacerla en la cama. Como si tuviera la más mínima intención de parar; habría seguido gustosamente haciéndole el amor a Dalia hasta el final de los tiempos.
La estaba viendo de nuevo en el cine Eden, en La Ciotat, cerca de Marsella, supuestamente el cine más antiguo del mundo y es posible que el más pequeño. Allí fue donde los hermanos Lumière proyectaron su primera película, en 1895, y está en primera línea de mar, delante de un puerto deportivo donde hay amarrados barcos y yates carísimos todo el año, y a la vuelta de la esquina del miserable piso en el que había estado viviendo desde que me fui de Berlín. La Ciotat es un antiguo pueblo de pescadores al que da vida un importante astillero de la Marina francesa (si es que se puede utilizar la palabra «importante» en la misma frase que «Marina francesa»). Hay una bonita playa y varios hoteles, en uno de los cuales trabajo.
Encendí un pitillo y, mientras veía la película, intenté recordar todas las circunstancias que propiciaron nuestro primer encuentro. ¿Cuándo fue exactamente? ¿En 1942? ¿1943? De hecho, nunca pensé que Dalia se pareciera mucho a la Garbo. A mi modo de ver, la actriz a la que más se asemejaba era Lauren Bacall. Lo de la Garbo de Alemania fue idea de Josef Goebbels. Me contó que la sueca solitaria era una de las actrices preferidas de Hitler, y Margarita Gautier una de las películas favoritas del Führer. Cuesta trabajo imaginar que Hitler tuviera una película favorita, sobre todo una tan romántica como Margarita Gautier, pero Goebbels aseguraba que cada vez que el Führer veía esa película le asomaban lágrimas a los ojos y luego tenía el rostro encendido durante horas. No dudo que relanzar a Dalia como la respuesta del cine alemán a Greta Garbo había sido para Goebbels otra manera de ganarse el favor de Hitler, y naturalmente de la propia Dalia; Goebbels siempre estaba intentando congraciarse con alguna actriz. Tampoco le reprocho que intentara congraciarse con Dalia Dresner. Lo intentaban muchos hombres.
Había pasado buena parte de su vida en Suiza pero nació en Pula, Istria, que, después de 1918 y la disolución del Imperio austrohúngaro, fue cedida a Italia. Sin embargo, esta península siempre había sido una parte natural de Yugoslavia —de hecho, todos los antepasados de Dalia eran croatas— y, para huir de la italianización obligatoria y la supresión cultural por parte de los fascistas de Mussolini, la llevaron a vivir a Zagreb a muy temprana edad. En realidad, se llamaba Sofia Brankovic.
Una vez terminada la guerra decidió abandonar su casa cerca de Zúrich y regresar a Zagreb en busca de lo que quedara de su familia, si es que quedaba algo. En 1947, fue detenida por el gobierno yugoslavo bajo sospecha de colaborar con los nazis durante la guerra, pero Tito —de quien se aseguraba que estaba encaprichado de ella— intervino en persona y dispuso que Dalia quedase en libertad. De nuevo en Alemania, ella intentó volver a los platós, pero las circunstancias dificultaron su regreso. Por fortuna para ella, le ofrecieron trabajo en Italia y apareció en varias películas que tuvieron gran aceptación. Cuando Cecil B. DeMille estaba buscando intérpretes para Sansón y Dalila en 1949, se planteó contratar a Dalia Dresner antes de decantarse definitivamente por Hedy Lamarr, más aceptable desde el punto de vista político. Hedy era buena —desde luego era muy hermosa—, pero estoy convencido de que Dalia hubiera resultado más convincente. Hedy interpretaba el papel como una colegiala de treinta y cinco años. Dalia lo hubiera interpretado como si fuera ella misma: una mujer seductora con tanto cerebro como músculos tenía Sansón. En 1955, cuando ya estaba trabajando de nuevo en el cine alemán, ganó la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia por una película titulada El general del diablo, en la que daba la réplica a Curd Jürgens. Pero fueron los ingleses los que ofrecieron a Dalia sus papeles de mayor éxito y, en particular, la compañía British Lion Films, que la contrató para protagonizar dos películas junto a Dirk Bogarde.
Saqué toda esta información del programa que adquirí en el diminuto vestíbulo del Eden antes de empezar la película, solo para ponerme al día de los detalles de la vida de Dalia. Aunque menos interesante que la mía —y por la misma razón—, también parecía mucho más divertida.
La película en la que la estaba viendo ahora era una comedia con Rex Harrison titulada, en francés, Un mari presque fidèle. Era curioso oír una voz que no era la suya y en francés. El alemán de Dalia siempre había estado aderezado con miel y cigarrillos. Quizá la película surtiera efecto en inglés pero desde luego en francés no, y no creo que tuviera nada que ver con que estaba doblada ni con que se me hizo un nudo en la garganta al verla de nuevo. Sencillamente era una película mala, así que, poco a poco, los ojos se me cerraron en la cálida penumbra de la Riviera, y empecé a tener la sensación de que era el verano de 1942…
1
Desperté de un sueño largo pero inquieto para encontrarme un mundo que era blanco y negro pero sobre todo negro, con ribetes plateados. Había hurtado un poco de Luminal de la casa de campo del general Heydrich que estaba a las afueras de Praga para que me ayudara a dormir. Él no lo necesitaba por la sencilla razón de que estaba muerto, y sin duda no se lo habría robado de no ser así. Las pastillas eran aún más difíciles de conseguir que el alcohol, que escaseaba como todo lo demás, y yo las necesitaba porque, en tanto que oficial del Servicio de Seguridad, ahora estaba mucho más involucrado que Heydrich en el horror. Él estaba muerto, había sido enterrado el mes anterior con todos los honores militares, un diente de ajo en la boca y una estaca clavada en el corazón. Había tenido suerte de librarse de todo, de sus últimos deseos de venganza contra sus asesinos checos, todavía suspendidos en el interior de su cabeza alargada al estilo del Greco como otros tantos montones de fango gris helado, y ya no podía hacerle daño a nadie. En cambio, en mis miserables esfuerzos por seguir con vida casi a cualquier precio, yo aún podía hacer daño y salir herido al mismo tiempo, así que, mientras el negro organillo de la muerte siguiera tocando, tendría que bailar al ritmo de la sombría y funesta melodía que giraba inexorablemente en su tambor, igual que un mono con librea, un rictus aterrado en la cara y una taza de estaño en la mano. Eso no me convertía en alguien fuera de lo común, solo en alemán.
Berlín tenía un aire encantado ese verano, como si detrás de cada árbol y a la vuelta de cada esquina hubiera una calavera ululante o un alp, un duende de forma cambiante con los ojos abiertos de par en par. A veces, al despertar en la cama del piso de Fasanenstrasse empapado en sudor, era como si tuviera un demonio sentado sobre el pecho, aplastándomelo e impidiéndome respirar; apurado por recuperar el resuello y comprobar que seguía vivo, a menudo me oía gritar y alargaba la mano hacia el aire acre que exhalaba durante el día, que era cuando dormía. Y por lo general encendía un pitillo con la presteza de quien necesitaba el humo de tabaco para respirar un poco mejor y vencer el regusto omnipresente a asesinatos en masa y putrefacción humana que se me quedaba en la boca como una muela vieja y cariada.
El sol estival no traía consigo ninguna alegría. Parecía ejercer un efecto siniestro, volviendo irritables a los berlineses con el calor achicharrante porque no había nada más que agua para beber, y recordándoles siempre que probablemente hacía mucho más calor aún en las áridas estepas de Rusia y Ucrania, donde nuestros muchachos libraban una batalla que ya tenía visos de ser mucho peor de lo que esperábamos. El sol de media tarde proyectaba largas sombras en las calles residenciales en torno a Alexanderplatz y provocaba ilusiones ópticas, de tal modo que todos los fosfenos de las retinas —consecuencia de la luz implacablemente intensa— parecían convertirse en las auras verdosas de otros tantos muertos. Era entre las sombras donde tenía mi lugar y me encontraba más a mis anchas, igual que una vieja araña que solo quiere que la dejen en paz. Pero en mi caso no había muchas posibilidades de que ocurriera tal cosa. Siempre salía a cuenta tener cuidado con lo que a uno se le daba bien en Alemania. Llegué a ser un buen detective en la policía criminal, la Kripo, pero eso había sido hacía tiempo, antes de que los criminales vistieran elegantes uniformes grises y prácticamente todos los que estaban encerrados fueran inocentes. Ser poli en Berlín en 1942 era algo así como dedicarse a poner ratoneras en una jaula llena de tigres.
Por órdenes de Heydrich había estado trabajando en el turno de noche en la Jefatura de Policía en Alexanderplatz, lo que ya me iba bien. No había ninguna tarea policial propiamente dicha que realizar, pero no me apetecía lo más mínimo estar en compañía de mis colegas nazis ni de su conversación insensible. La Comisión de Homicidios, o lo que quedaba de ella, me dejaba a mi aire, como un prisionero olvidado cuyo rostro equivalía a la muerte si alguien era lo bastante imprudente para atisbarlo. A diferencia de lo que ocurría en Hamburgo y Bremen, no había bombardeos nocturnos destacables, lo que dejaba la ciudad sepulcralmente silenciosa, muy distinta del Berlín de los años de la República de Weimar, cuando fue la urbe más ruidosa y fascinante sobre la faz de la tierra. Todo aquel neón, todo aquel jazz, y en particular toda aquella libertad cuando nada estaba oculto y nadie tenía que esconder quién o qué era: costaba creer que todo hubiera sido así alguna vez. El Berlín de Weimar era más de mi gusto. La República de Weimar había sido la más democrática de las democracias y, aun así, como todas las grandes democracias, se había descontrolado un poco. Antes de 1933, todo estaba permitido porque, como averiguó Sócrates a un alto precio, la auténtica naturaleza de la democracia es fomentar la corrupción y el exceso en todas sus variantes. A pesar de ello, la corrupción y los excesos de la República de Weimar seguían siendo preferibles a las abominaciones bíblicas perpetradas ahora en nombre de las Leyes de Núremberg. Creo que en realidad no supe lo que era el pecado mortal hasta que viví en la Alemania nazi.
A veces, cuando miraba por la ventana del despacho por la noche, veía mi propio reflejo escrutándome: igual pero diferente, como otra versión desdibujada de mí mismo, un alter ego más oscuro, mi gemelo diabólico o quizá el heraldo de la muerte. De vez en cuando oía a ese doble espectral y desvaído hablarme en tono desdeñoso: «Dime, Gunther, ¿qué tendrás que hacer y a quién tendrás que lamerle el culo hoy para salvar tu miserable pellejo?».
Era una buena pregunta.
Desde mi despacho, un nido de águilas en la torre del rincón este de la jefatura de policía, era muy habitual que oyera el estruendo de los trenes de vapor entrando y saliendo de la estación de Alexanderplatz. Se veía apenas el tejado —lo que quedaba— de la antigua sinagoga ortodoxa de Kaiser-Strasse que, según creo, llevaba allí desde antes de la Guerra Franco-prusiana y era una de las sinagogas más grandes de Alemania, con cabida para una congregación de hasta mil ochocientos fieles. Es decir, judíos. La sinagoga de Kaiser-Strasse estaba en mi ronda de patrulla cuando era un joven Schupo a principios de los años veinte. En ocasiones hablaba con los alumnos que asistían a la Escuela Judía para Chicos y acostumbraban a ir a la estación para ver los trenes. Una vez, otro poli de uniforme me vio charlar con esos muchachos y me preguntó: «¿Qué tienes tú que hablar con esos judíos?». Y yo le contesté que no eran más que críos y que hablábamos de lo que se habla con otros niños cualesquiera. Naturalmente, todo eso fue antes de descubrir que corrían unas gotas de sangre judía por mis venas. Aun así, quizá explique por qué era amable con ellos. Aunque prefiero pensar que no explica gran cosa.
Hacía tiempo que no veía a ningún chico judío en Kaiser-Strasse. Desde principios de junio estaban deportando a los judíos berlineses desde un campo de tránsito en Grosse Hamburger Strasse hacia algún lugar en el este, aunque empezaba a saberse que esos destinos eran más definitivos que un mero punto nebuloso de la brújula. Las deportaciones se llevaban a cabo sobre todo de noche, cuando no había nadie para verlo, pero una madrugada, a eso de las cinco, cuando estaba ocupándome de un robo de poca monta en la estación de Anhalter, vi que metían a unos cincuenta judíos entrados en años en los vagones cerrados de un tren impaciente. Parecían representar una escena que hubiera podido pintar Pieter Bruegel en una época en la que Europa era un lugar mucho más bárbaro de lo que es ahora: cuando reyes y emperadores cometían sus negros crímenes a plena luz del día y no a horas en que nadie se había levantado de la cama para verlos. Los vagones no parecían tan malos, pero al verlos me hice una idea bastante aproximada de lo que les iba a pasar a esos judíos, seguramente más aproximada de la que ellos tenían: de otro modo nadie puede entender que hubiesen subido a esos trenes.
Un viejo Schupo de Berlín estuvo a punto de ordenarme circular hasta que le enseñé mi placa de latón y le dije se fuera a tomar por saco.
—Lo siento, señor —dijo, al tiempo que se llevaba la mano rápidamente al chacó de cuero—. No sabía que era de la Oficina Central de Seguridad del Reich.
—¿Adónde van todos esos? —pregunté.
—A algún lugar en Bohemia. Creo que han dicho que se llamaba Theresienstadt. Casi le dan pena a uno, ¿eh? Pero supongo que en realidad saldrán mejor parados que nosotros, los alemanes. Allí llevarán una vida mejor, vivirán entre los suyos en un nuevo pueblo, ¿verdad?
—En Theresienstadt no, desde luego. Acabo de volver de Bohemia. —Y luego le conté todo lo que sabía sobre ese lugar y de propina algo acerca de lo que estaba pasando en Rusia y Ucrania. El gesto de horror que dibujó la cara rubicunda de aquel hombre casi mereció la pena el riesgo que corrí al contarle la verdad sin adornos, tan difícil de aceptar.
—No puede hablar en serio —repuso.
—Pues me temo que sí. El hecho es que estamos asesinando sistemáticamente a miles de personas allí, en las marismas al este de Polonia. Lo sé. Lo he visto con mis propios ojos. Y cuando digo «nosotros» me refiero a nosotros, la policía. La RSHA: la Oficina Central de Seguridad del Reich. Somos nosotros quienes nos encargamos de asesinar.
El Schupo parpadeó con fuerza y me miró como si hubiera dicho algo incomprensible.
—No puede ser verdad lo que acaba de decir, señor. Seguro que está bromeando.
—No bromeo. Lo que acabo de contarle es probablemente lo único cierto que oirá hoy. Pregunte por ahí, pero hágalo con discreción. A la gente no le gusta hablar de ello, por razones evidentes. Podría meterse en líos. Podríamos meternos en líos los dos. Se lo aseguro, esos judíos van en un tren lento hacia el infierno. Y nosotros también.
Me alejé sonriendo con sadismo para mis adentros; en la Alemania nazi la verdad es un arma poderosa.
A pesar de todo, fue uno de esos asesinos de la Oficina Central de Seguridad del Reich quien me permitió regresar del frío. Se llamaba Ernst Kaltenbrunner, un austríaco de quien se rumoreaba que sería el siguiente inspector jefe de la RSHA, aunque esos mismos rumores decían que su nombramiento no sería aprobado por Hitler hasta que no hubiera acabado de desintoxicarse de su adicción al alcohol en un sanatorio de Coira, Suiza. Eso dejaba la Kripo —la Policía Criminal— en las manos capaces desde el punto de vista forense pero abiertamente homicidas del general Arthur Nebe, quien, hasta el mes de noviembre anterior, había estado al mando del Grupo de Operaciones B de las SS en Bielorrusia. El Grupo B estaba ahora dirigido por otra persona, pero, si lo que se rumoreaba por el Alex era cierto —y tenía buenas razones para creer que así era—, los hombres de Nebe habían acabado con más de cuarenta y cinco mil personas antes de que él se ganara por fin su billete de vuelta a Berlín.
Cuarenta y cinco mil. Resultaba difícil comprender la magnitud de un número semejante en el contexto del asesinato. El Sportpalast de Berlín, donde los nazis celebraban algunos de sus actos multitudinarios, tenía una capacidad para catorce mil personas. Tres Sportpalast llenos a rebosar de gente que había ido a vitorear un discurso de Goebbels. Eso eran cuarenta y cinco mil personas, solo que ninguno de los asesinados había vitoreado su ejecución.
Me preguntaba qué les habría contado Nebe a su mujer, Elise, y a su hija, Gisela, sobre lo que había estado haciendo en las marismas de los Ivanes. Gisela era una joven preciosa que por entonces tendría dieciséis años, y yo sabía que Arthur la adoraba. Además era inteligente. ¿Le preguntaría alguna vez por su trabajo en las SS? Tal vez veía algo esquivo en los ojos zorrunos de su padre y entonces se limitaba a hablar de otra cosa, como acostumbraba a hacer la gente cuando salía a relucir el tema de la Gran Guerra en una conversación. Nunca había conocido a nadie que se sintiera cómodo hablando de ello; desde luego yo no. Si alguien no había estado en las trincheras no tenía sentido esperar que llegase a imaginar cómo era aquello. Aunque Arthur Nebe no tenía nada de lo que avergonzarse por aquel entonces: cuando era un joven teniente con el 17.º Cuerpo de Ejército (el 1.º de Prusia Occidental) en el frente oriental, había sido gaseado en dos ocasiones y se había ganado una Cruz de Hierro de primera clase. De resultas de ello, Nebe no les guardaba mucho aprecio a los rusos, pero era impensable que alguna vez hubiera comentado a su familia que dedicó el verano de 1941 a asesinar a cuarenta y cinco mil judíos. No obstante, Nebe sabía que yo lo sabía y, aun así, de algún modo era capaz de mirarme a los ojos. Aunque no hablábamos de ello, lo que me sorprendía a mí más que a él era que aún conseguía tolerar su compañía, pero a duras penas. Supuse que si yo era capaz de trabajar para Heydrich, podía trabajar para cualquiera. Tampoco diría que Nebe y yo llegáramos a trabar amistad. Nos llevábamos bien, aunque nunca entendí que alguien que había conspirado contra Hitler en 1938 pudiera haberse convertido en un asesino de masas con tan aparente ecuanimidad. Nebe intentó explicármelo cuando estábamos en Minsk. Me contó que tenía que mantener bien limpia su narizota el tiempo suficiente para que sus amigos y él tuvieran otra oportunidad de matar a Hitler; el caso es que no vi cómo justificaba eso el asesinato de cuarenta y cinco mil judíos. No lo entendí entonces y sigo sin entenderlo.
A instancias de Nebe, quedamos para comer un domingo en una sala privada de Wirtshaus Moorlake, un poco al sudoeste de Pfaueninsel, en Wannsee. Con una atractiva terraza y una orquesta, el local parecía más bávaro que prusiano y en verano solía ser muy popular entre los berlineses. Ese verano no era una excepción. Nebe vestía un terno de tweed de pata de gallo gris claro con la chaqueta de espalda entallada y los pantalones holgados, bolsillos con botones y solapas de pico. Con los calcetines gris claro y los zapatos de cuero lustrosos, parecía que tuviera intención de disparar contra algo con plumas, lo que sin duda habría supuesto un agradable cambio. Yo llevaba mi traje de verano, que era el mismo terno azul oscuro de raya diplomática que lucía en invierno, solo que no me había puesto el chaleco como concesión al tiempo más cálido; tenía toda la elegancia de una pluma de gaviota, pero me traía sin cuidado que alguien se diera cuenta.
Comimos trucha de lago con patatas, y fresas con nata, mientras disfrutamos de dos buenas botellas de Mosela. Después de comer, salimos a navegar en una especie de barca o cáscara de nuez alargada. Debido a mi amplia experiencia marítima, Nebe me dejó remar, claro, aunque su actitud quizá tuviera que ver con que yo era capitán y él general. Mientras yo me afanaba con los remos, él se fumó un puro habano bien grande y se dedicó a contemplar un impoluto cielo azul prusiano como si no le preocupara nada en absoluto. Puede que así fuera. La conciencia era un lujo que pocos oficiales de las SS y la SD podían permitirse. Wannsee parecía un cuadro impresionista que representaba una escena idílica en el Sena a finales del siglo pasado, una de esas obras que parecen sufrir un grave sarpullido. Había canoas y botes con batanga, veleros y balandras, pero ninguna embarcación que requiriera combustible: la gasolina era incluso más difícil de conseguir que las pastillas y el alcohol. También había muchas chicas —una de las razones por las que a Nebe le gustaba ir allí—, pero ningún hombre joven; todos lucían uniforme y probablemente estaban luchando por salvar la vida en algún cráter de bomba en Rusia. Las mujeres en las embarcaciones largas y estrechas lucían camisetas de tirantes blancas y pantaloncitos cortísimos, toda una mejora respecto de los corsés y los polisones franceses porque dejaban sus pechos y traseros a la vista de cualquiera que, como yo, estuviera interesado en esas cosas; estaban bronceadas y llenas de energía y a veces tenían un aire coqueto también; después de todo, eran de carne y hueso y ansiaban la atención masculina casi tanto como ansiaba yo la oportunidad de prestársela. Algunas remaban a nuestro costado un rato y trababan conversación hasta que caían en la cuenta de lo mayores que éramos: yo tenía cuarenta y tantos, y calculo que Nebe debía de estar cerca de los cincuenta. Pero una chica me llamó la atención. La reconocí porque vivía no muy lejos de mi casa. Sabía que se llamaba Kirsten y era maestra en el instituto Fichte, en Emser Strasse. Viéndola remar, decidí que me pasaría más a menudo por Emser Strasse y quizá, gracias a un afortunado accidente, tropezaría con ella. Después de que ella y sus ágiles compañeras se alejaran, seguí el bote con la mirada, por si acaso: nunca se sabe cuándo una chica hermosa caerá al agua y necesitará ser rescatada.
Otro motivo por el que a Nebe le gustaba Wannsee era que se podía tener absoluta seguridad de que nadie estaba escuchando lo que dijeras. Desde septiembre de 1938 y el atentado fallido de Oster, del que Nebe había sido una pieza fundamental, sospechaba que sospechaban de él, por algún motivo. Y a pesar de ello, siempre se mostraba franco conmigo, aunque solo fuera porque sabía que de mí sospechaban todavía más. Yo era el mejor amigo que podía tener alguien como Nebe, un amigo de los que podías denunciar a la Gestapo y lo harías sin pensarlo si con ello salvabas tu propio pellejo.
—Gracias por la comida —dije—. Hacía tiempo que no empinaba el codo para beber algo tan rico como ese Mosela.
—¿Qué sentido tiene estar al mando de la Kripo si no se pueden obtener cupones extras de comida y bebida? —respondió.
Hacían falta cupones para acceder al sistema de racionamiento alemán, que cada vez parecía más draconiano, sobre todo si eras judío.
—Pues lo que hemos comido era de aquí —dijo—. Trucha de lago, patatas, fresas. Si no se puede conseguir eso en Berlín durante el verano, más vale que nos rindamos ahora mismo. La vida no sería digna de vivirse. —Suspiró y expulsó una nubecilla de humo de puro hacia el cielo sobre su cabeza de tono gris plateado—. ¿Sabes? A veces vengo aquí y salgo en bote yo solo, suelto amarras y surco el lago sin fijarme adónde voy.
—No hay adonde ir. No en este lago.
—Lo dices como si eso fuera malo, Bernie. Pero así son los lagos. Son para contemplarlos y disfrutarlos, no para nada tan práctico como lo que sugieres.
Me encogí de hombros, levanté los remos y miré por un costado del bote el agua tibia.
—Cuando estoy en un lago como este, no tardo mucho en empezar a preguntarme qué hay bajo la superficie. ¿Qué crímenes sin descubrir yacen ocultos en las profundidades? ¿Quién estará en el fondo calzado con un par de botas militares de hierro? Tal vez haya un submarino judío escondiéndose de los nazis. O algún izquierdista al que lanzaron ahí los del Freikorps en los años veinte.
Nebe se echó a reír.
—El detective siempre sale a relucir. Y te preguntas por qué sigues resultando útil a nuestros jefes.
—¿Por eso hemos venido? ¿Para que me halagues asegurándome que soy de utilidad?
—Es posible.
—Me temo que los tiempos en que resultaba útil a alguien quedaron atrás, Arthur.
—Te infravaloras, como siempre, Bernie. El caso es que yo siempre te veo un poco como esos coches diseñados por el doctor Porsche. Un poco bruscos, quizá, pero de mantenimiento económico y muy efectivos. Fabricados para que duren, además, hasta el punto de que son casi indestructibles.
—Ahora mismo, a mi motor le vendría bien enfriarse un poco —comenté, apoyándome en los remos—. Hace calor.
Nebe dio unas chupadas al puro y dejó arrastrar una mano por el agua.
—¿Qué haces tú, Bernie, cuando quieres alejarte de todo? ¿Cuando quieres olvidarte de todo?
—Lleva una temporada olvidarlo todo, Arthur. Sobre todo en Berlín. Lo he intentado, te lo aseguro. Tengo la horrible sensación de que me llevará el resto de mi vida olvidar todo esto.
Nebe asintió.
—Te equivocas, ¿sabes? Es fácil olvidar si pones el empeño suficiente.
—¿Cómo te las apañas tú?
—Gracias una cierta visión del mundo. Se trata de un concepto que sin duda resulta familiar a todos los alemanes. Mi padre, que era maestro, decía: «Averigua en qué crees, Arthur, qué lugar ocupas en ello, y luego cíñete a eso. Sírvete de esa visión del mundo para ordenar tu vida, pase lo que pase». Y he llegado a la siguiente conclusión: en la vida todo es cuestión de azar. De no haber sido yo el que estaba en Minsk, a cargo del Grupo B, habría sido otro. Ese cabrón de Erich Naumann, probablemente. Es el cerdo que me relevó. Pero a veces creo que en realidad no estuve allí. Al menos no estuvo mi yo real. Podría decir que apenas tengo recuerdos de ello. No, no los tengo.
»Allá por 1919 busqué trabajo en Siemens vendiendo bombillas Osram. Incluso intenté llegar a ser bombero. Bueno, ya sabes cómo eran las cosas por entonces. Cualquier clase de trabajo merecía la pena. Pero no pudo ser. El único sitio dispuesto a aceptarme después de dejar el ejército era la Kripo. A eso me refiero. ¿Qué tiene la vida que lleva a un hombre por un camino, vendiendo bombillas o apagando incendios, o que lleva a ese mismo hombre por otro camino totalmente distinto, de tal modo que acaba convirtiéndose en un verdugo del Estado?
—¿Así los llamas?
—¿Por qué no? Es verdad que yo no llevaba capucha, pero el trabajo era el mismo. El hecho es que a menudo esas cosas tienen muy poco que ver con el hombre en sí. No acabé en Minsk porque fuera un mal tipo, Bernie. Lo creo sinceramente. Si acabé allí, fue por accidente. Así lo veo yo. Soy el mismo hombre de siempre. No fue más que el destino lo que me llevó a la policía en lugar de al cuerpo de bomberos de Berlín. El mismo destino que acabó con tantos judíos. La vida no es más que una serie fortuita de acontecimientos. Nada de lo que ocurre sigue lógica alguna, Bernie. A veces creo que ahí estriba tu auténtico problema. Sigues buscando alguna clase de sentido en las cosas, pero no lo hay. Nunca lo ha habido. Todo aquello fue un sencillo error de categoría. E intentar resolver cosas no resuelve nada en absoluto. Después de lo que has visto, seguro que a estas alturas ya lo sabes.
—Gracias por el seminario de filosofía. Creo que estoy empezando a verlo.
—Deberías estarme agradecido. He venido a hacerte un favor.
—No tienes aspecto de ir armado, Arthur.
—No, hablo en serio. Te he conseguido un puesto en la Oficina de Crímenes de Guerra que está en el Bendlerblock, para empezar en septiembre.
Reí.
—¿Me tomas el pelo?
—Sí, ya sé que tiene gracia, si piensas en ello —reconoció Nebe—. Que, de todos los puestos posibles, precisamente yo te consiga uno allí. Pero hablo totalmente en serio, Bernie. Es un chollo para ti. Sales del Alex y vas a un sitio donde apreciarán de veras tus habilidades. Sigues en la SD, y no puedo hacer mucho al respecto. Pero según el juez Goldsche, ante quien rendirás cuentas, tu uniforme y tu experiencia como investigador te abrirán puertas a la hora de llevar a cabo indagaciones que sé ahora están cerradas para los que trabajan allí. La mayoría son abogados llamados Von tal o Von cual, tipos de esos con cuello de puntas que consiguieron sus cicatrices en sociedades universitarias en lugar de en el campo de batalla. Qué demonios, hasta ganarás más dinero. —Soltó una carcajada—. Bueno, ¿no te das cuenta? Intento que vuelvas a ser una persona respetable, amigo mío. O por lo menos semirrespetable. Quién sabe, igual hasta ganas lo suficiente para comprarte un traje nuevo.
—Hablas en serio, ¿verdad?
—Claro. No pensarás que iba a perder el tiempo comiendo contigo sin una razón de peso. En caso contrario, habría traído a una buena chica, o incluso a una que no fuera demasiado buena, no a un guripa como tú. Ahora ya me lo puedes agradecer.
—Gracias.
—Bueno, ahora que te he hecho un favor, quiero que hagas algo por mí a cambio.
—¿A cambio? Igual has olvidado nuestro turbio fin de semana en Praga, Arthur. Fuiste tú quien me pidió que investigara la muerte de Heydrich, ¿no? ¿Hace menos de un mes? No te gustaron mis conclusiones. Cuando nos encontramos y tuvimos una conversación en el hotel Esplanade, me advertiste que nunca tuvimos esa conversación. No llegué a cobrarme ese favor.
—Fue un favor para ambos, Bernie. Para ti y para mí. —Nebe se rascó el eccema que tenía en el dorso de las manos. Era la señal de que empezaba a estar irritable—. Esto es distinto. Esto puedes hacerlo hasta tú sin causar problemas.
—Lo que me hace dudar de si soy la persona adecuada para hacerlo.
Se llevó el puro a la boca y se rascó un poco más, como si bajo la piel pudiera haber una solución mejor para su problema. El bote viró lentamente en círculo, de tal modo que la proa quedó señalando en la dirección por la que acabábamos de venir; ya estaba acostumbrado a esa sensación. Mi vida entera había estado describiendo un círculo desde 1939.
—¿Se trata de algo personal, Arthur? ¿O es lo que los detectives llamamos humorísticamente «trabajo»?
—Te lo contaré si cierras el pico un momento. De veras que no lo entiendo. ¿Cómo se las ha apañado alguien con una bocaza como la tuya para seguir con vida tanto tiempo?
—Yo me he hecho esa misma pregunta.
—Se trata de trabajo, ¿de acuerdo? De algo para lo que casualmente estás mejor capacitado que nadie.
—Ya me conoces, estoy mejor capacitado que nadie para toda clase de trabajos que por lo visto la mayoría de los hombres no tocarían ni con unos alicates pringosos.
—Te acuerdas de la Comisión Internacional de la Policía Criminal, ¿verdad?
—¿La IKPK? No me estarás diciendo que todavía existe, ¿verdad?
—Soy el presidente interino —reconoció Nebe con amargura—. Y si se te ocurre hacer algún chiste mordaz de los tuyos, te pego un tiro.
—Me sorprende un poco, nada más.
—Como debes de saber, tuvo su sede en Viena hasta 1940, cuando Heydrich decidió trasladar la jefatura aquí, a Berlín.
Nebe señaló en dirección oeste, hacia un puente al otro lado del lago que franqueaba el Havel, un trecho al sur del Pabellón Sueco.
—Por allí, más o menos. Y con él al mando, claro. No era más que otro escaparate con luces de neón del Show de Reinhard Heydrich. Yo esperaba que ahora que ese cabrón está muerto, lo pudiéramos utilizar como excusa para liquidar la IKPK, que ya no tiene ninguna utilidad, si es que alguna vez la tuvo. Pero Himmler no es del mismo parecer y quiere que se celebre el congreso. Sí, así es: dentro de una o dos semanas se va a celebrar un congreso. Las invitaciones a los diversos jefes de policía europeos ya se habían enviado antes de que Heydrich fuera asesinado. Así que tenemos que apechugar.
—Pero estamos en mitad de una guerra —objeté—. ¿Quién coño va a venir, Arthur?
—Te va a sorprender. La Sûreté francesa, por supuesto. Les encanta asistir a un buen festín y tener ocasión de airear sus opiniones. Los suecos. Los daneses. Los españoles. Los italianos. Los rumanos. Hasta los suizos van a venir. Y la Gestapo, claro. No podemos olvidarlos. A decir verdad, prácticamente todos menos los británicos. No hay escasez de delegados, eso te lo aseguro. El problema es que me han encargado la tarea de organizar un programa de conferenciantes. Y estoy seleccionando algunos nombres.
—Ah, no. No querrás decir…
—Pues sí. Me temo que en esta ocasión tiene que arrimar el hombro todo el mundo. He pensado que podrías hablar de cómo atrapaste a Gormann, el estrangulador. Es un caso famoso incluso fuera de Alemania. Cuarenta minutos, si te las puedes apañar.
—Esto no es seleccionar, Arthur. Esto es rebuscar en la basura. Lo de Gormann fue hace casi quince años. Mira, tiene que haber alguien más en ese nuevo edificio de la policía que está en Werderscher Markt.
—Claro que hay alguien más. Ya he reclutado al inspector jefe Lüdtke. Y antes de que los sugieras, también cuento con Kurt Daluege y Bernhard Wehner. Pero aún nos faltan un par de conferenciantes para un congreso que dura dos días enteros.
—¿Qué hay de Otto Steinäusl? Fue presidente de la IKPK, ¿no?
—Murió de tuberculosis, en Viena, hace un par de años.
—¿Y ese otro tipo de Praga? Heinz Pannwitz.
—Es un bestiajo, Bernie. Dudo que sea capaz de hablar cinco minutos sin ponerse a maldecir o a golpear el atril con una porra.
—¿Schellenberg?
—Muy reservado. Y demasiado distante.
—Vale, ¿qué me dices de ese tipo que atrapó a Ogorzow, el asesino del S-Bahn? Eso fue el año pasado. Heuser, Georg. Ese sí que te conviene.
—Heuser está al mando de la Gestapo en Minsk —repuso Nebe—. Además, desde que Heuser atrapó a Ogorzow, Lüdtke le tiene una envidia terrible. Por eso va a quedarse en Minsk de momento. No, me temo que te ha tocado.
—Lüdtke el Segundón tampoco me tiene mucho aprecio. Ya lo sabes.
—Ese hará lo que yo le diga. Además, a ti no te tiene envidia nadie, Bernie. Y menos que nadie Lüdtke. No supones una amenaza para nadie. Ya no. Tu carrera no va a ninguna parte. Podrías haber sido general a estas alturas, como yo, si hubieras jugado bien tus cartas.
Me encogí de hombros.
—Te aseguro que el primer decepcionado soy yo mismo. Pero no soy ningún orador, Arthur. He dado más de una rueda de prensa en mis tiempos, claro, pero no era nada parecido a lo que me pides. Se me da fatal. Mi idea de hablar en público consiste en pedir a gritos una cerveza desde el fondo del bar.
Nebe mostró una sonrisa torcida e intentó insuflar vida a su puro a fuerza de chupadas; requirió bastante esfuerzo pero al final consiguió que el puro tirase. Saltaba a la vista que estaba pensando en mí mientras daba caladas.
—Cuento con que lo hagas fatal —dijo—. De hecho, espero que todos y cada uno de nuestros ponentes sean desastrosos. Espero que toda la conferencia de la IKPK sea tan aburrida que no tengamos que organizar otra en la puta vida. Es ridículo hablar de crímenes internacionales mientras los nazis están cometiendo el crimen internacional del siglo.
—Es la primera vez que te oigo llamarlo así, Arthur.
—Te lo he dicho a ti, así que no cuenta.
—Supón que se me escapa algo fuera de lugar. Algo que te deje en evidencia. Bueno, piensa en quién estará presente. La última vez que me topé con Himmler, me dio una patada en la espinilla.
—Ya me acuerdo. —Nebe sonrió burlón—. Fue impagable. —Meneó la cabeza—. No, no te preocupes por meter la pata y resbalar con mantequilla alemana. Cuando hayas escrito la conferencia tendrás que enviar todo el texto al Ministerio de Propaganda e Ilustración Nacional, donde lo traducirán a un alemán políticamente correcto. Gutterer, el secretario de Estado, ha accedido a revisar los discursos de todo el mundo. Es de las SS, conque no tendría por qué haber ningún problema entre nuestros departamentos. Le interesa que todo resulte más aburrido incluso que él.
—Eso me tranquiliza. Dios santo, vaya farsa. ¿También va a hablar Chaplin?
Nebe negó con la cabeza.
—Sabes que algún día alguien te pegará un tiro de verdad. Y entonces ya te puedes despedir, Bernie Gunther.
—No hay una despedida más efectiva que un balazo de una Walther de nueve milímetros.
A lo lejos, en la orilla reluciente del lago, alcancé a distinguir a Kirsten, la maestra. Ella y sus atractivas amigas desembarcaban en el muelle delante del Pabellón Sueco. Volví a coger los remos y empecé a remar de nuevo, solo que esta vez le eché ganas. Nebe no lo había preguntado y yo no se lo dije, pero me gustan las chicas bonitas. Esa es mi visión del mundo.
2
Desde el Segundo Reich, los arquitectos urbanos de Berlín han estado intentando que los ciudadanos se sientan pequeños e insignificantes, y la nueva ala del Ministerio de Propaganda e Ilustración Nacional del Reich no era una excepción. Ubicada en Wilhelmplatz, y a tiro de piedra de la Cancillería del Reich, la construcción era muy parecida al Ministerio de Aviación en el chaflán de Leipziger Strasse. Tanto se parecían que, al verlos uno al lado del otro, cualquiera habría dicho que el arquitecto, Albert Speer, había confundido de algún modo sus planos de los dos inmensos edificios de piedra gris. Desde el mes de febrero, Speer era ministro de Armamento y Guerra, y yo esperaba que desempeñara su papel mejor que como arquitecto oficial de Hitler. Se dice que Giotto era capaz de dibujar un círculo perfecto con un solo movimiento de muñeca; pues Speer era capaz de dibujar una línea perfectamente recta —al menos con regla— y poco más. Saltaba a la vista que lo que se le daba bien dibujar eran las líneas rectas. Yo antes dibujaba bastante bien elefantes, pero no hay mucha necesidad de ello si eres arquitecto. A menos que se trate de un elefante blanco, claro.
Había leído en el Volkischer Beobachter que a los nazis no les gustaba mucho el modernismo alemán: edificios como el de la Universidad Técnica de Weimar o el edificio sindical de Bernau. Consideraban que el modernismo era antialemán y cosmopolita, aunque a saber qué quería decir eso. De hecho, creo que probablemente significaba que los nazis no se sentían cómodos viviendo y trabajando en oficinas urbanas diseñadas por judíos que eran en buena medida de cristal, por si de pronto tenían que defenderse de una revolución. Habría sido mucho más fácil defender un edificio de piedra como el Ministerio de Propaganda e Ilustración Nacional que defender la Bauhaus de Dessau. Un historiador de arte alemán —seguramente otro judío— dijo una vez que Dios estaba en los detalles. A mí me gustan los detalles, pero para los nazis un soldado apostado en una ventana alta con una ametralladora cargada resultaba mucho más reconfortante que algo tan caprichoso y poco de fiar como un dios. Desde cualquiera de las ventanas pequeñas y uniformes del nuevo ministerio un hombre con una MP40 no tenía obstáculos para cubrir toda Wilhelmplatz y podría haber mantenido cómodamente a raya a una muchedumbre ebria tanto tiempo como nuestro flamante ministro de Armamento y Guerra fuera capaz de seguir suministrándole munición. Sea como fuere, me habría gustado ser testigo de semejante enfrentamiento. No hay nada como una muchedumbre enfervorizada en Berlín.
El interior del ministerio tenía un aire menos anticuado y más parecido a un moderno y elegante transatlántico: todo era de nogal rojizo, con paredes de color crema y gruesas alfombras marrón claro. En el vestíbulo, de las dimensiones de una sala de baile, debajo de un enorme retrato de Hitler —sin el que ningún ministerio alemán podría haber desempeñado debidamente su trabajo—, había un inmenso jarrón festoneado abarrotado de gardenias blancas que perfumaban el edificio entero y sin duda ayudaban a disimular el olor a mierda de cabra que arrastra inevitablemente la ilustración nacional en la Alemania nazi, y que en caso contrario hubiera ofendido el olfato de nuestro glorioso líder.
—Buenos días, caballeros —saludé, al tiempo que doblaba a la derecha por las gruesas puertas y entraba en lo que supuse era el antiguo palacio de Friedrich Leopold.
Detrás de una sólida mesa de recepción de roble que se podría haber utilizado como reducto para ofrecer una segunda línea de defensa contra una turbamulta, un par de funcionarios en silencio con el cuello de la camisa terso y las manos más tersas aún me vieron avanzar a paso lento por su suelo haciendo alarde de una indiferencia bien ensayada. Pero se la agradecí: la única ventaja de lucir el uniforme de oficial de la SD era saber que, de no llevarlo, tendría que soportar una humillación mucho peor por parte de los burócratas de rostro pétreo que dirigían este país. A veces incluso tenía ocasión de humillarlos yo un poco. Es un juego berlinés sumamente sádico del que por lo visto no me hartaba nunca.
Los dos funcionarios eran unos mindundis y no parecían especialmente ocupados, pero aun así representaron la rutinaria comedia que habían llegado a perfeccionar para dar la sensación de que lo estaban. Transcurrieron varios minutos antes de que uno de los dos se dignara a prestarme atención.
Y luego transcurrió otro minuto.
—¿Ya está listo? —pregunté.
—Heil Hitler —saludó.
Me llevé un dedo a la visera de la gorra y asentí. Paradójicamente, sin guardias de asalto cerca dispuestos a patearte el trasero, prescindir del saludo hitleriano no entrañaba peligro en un lugar como un ministerio del Reich.
—Heil Hitler —dije, porque solo se puede forzar la situación hasta cierto punto. Levanté la vista hacia el techo pintado y asentí en señal de aprecio—. Precioso. Es el antiguo palacio ceremonial, ¿no? Debe de estar bien trabajar aquí. Dígame, ¿aún está la sala del trono, donde el káiser imponía las medallas y las condecoraciones importantes? Mi Cruz de Hierro no está a la altura de nada semejante, claro. Me la concedieron en las trincheras y a mi oficial al mando le costó encontrar un trozo de guerrera que no estuviera cubierto de barro y mierda para colgármela al pecho.
—Seguro que es una historia fascinante —comentó el más alto de los dos—. Pero esto es el edificio de prensa del gobierno desde 1919.
Llevaba quevedos y se puso de puntillas mientras hablaba, igual que un policía dando indicaciones. Me sentí tentado de darle yo unas cuantas indicaciones de mi propia cosecha. El clavel blanco que llevaba en el ojal de su chaqueta de verano negra con botonadura doble era una pincelada amigable, pero el bigote encerado y el pañuelo en el bolsillo eran típicamente Wilhelmstrasse. Fruncía la boca como si alguien le hubiera puesto vinagre en el café esa mañana. Seguro que su mujer, suponiendo que la tuviera, hubiera escogido algo más letal.
—Si es tan amable de ir al grano… Estamos muy ocupados.
Noté que la sonrisa se me quedaba reseca en la cara igual que una mierda cagada el día anterior.
—No lo dudo. Y unos personajes como ustedes, ¿venían con el edificio o los instalaron a la vez que los teléfonos?
—¿En qué podemos ayudarle, capitán? —preguntó el más bajo, que no era menos estirado que su colega y tenía todo el aspecto de haber salido del útero de su madre con pantalones de raya diplomática y polainas.
—Comisario de policía Bernhard Gunther —dije—. De la jefatura de Alexanderplatz. Tengo una cita con el secretario de Estado Gutterer.
El primer funcionario ya estaba buscando mi nombre en una tablilla y llevándose el auricular del teléfono a la oreja de tono rosado. Repitió mi nombre a la persona al otro extremo de la línea y asintió.
—Tiene que subir al despacho del secretario de Estado de inmediato —indicó a la vez que dejaba el teléfono en la horquilla.
—Gracias por su ayuda.
Señaló un tramo de escaleras que podría haber servido de escenario para representar Lullaby of Broadway.
—Saldrán a recibirlo, en el primer rellano —advirtió.
—Eso espero —dije—. No me gustaría presentarme y que me ignoren de nuevo.
Subí las escaleras de dos en dos, con un aire mucho más enérgico de lo que se había visto por ese palacio desde que el káiser Guillermo II alzó su última condecoración Max Azul de la almohadilla de seda, y me detuve en un enorme descansillo. No había salido nadie a recibirme, aunque sin unos prismáticos con los que ver hasta el otro extremo no podía estar seguro. Volví la vista hacia la balaustrada de mármol y descarté la idea de llamar con un silbido a los dos zoquetes trajeados del vestíbulo. Así pues, encendí mi último cigarrillo y planté mis posaderas en un sofá francés dorado que quedaba demasiado bajo, incluso para un francés; pero unos momentos después me levanté y fui hacia una puerta de dintel alto que daba a lo que supuse era la antigua Galería Azul. Había frescos y arañas de cristal, y tenía todo el aspecto de ser el lugar perfecto para dejar en dique seco un submarino y repararlo. Los frescos que cubrían las paredes eran sobre todo de gente desnuda haciendo cosas con liras y arcos, o estaban encima de pedestales a la espera de que alguien les alcanzara una toalla de baño. Todos tenían pinta de estar aburridos y de preferir encontrarse en la playa nudista de Strandbad Wannsee tomando el sol en lugar de posando en un ministerio gubernamental. Yo sentía lo mismo.
Una joven esbelta con falda de tubo oscura y blusa blanca apareció a mi lado.
—Estaba admirando el grafiti —comenté.
—Se llaman frescos, en realidad —señaló la secretaria.
—¿Ah, sí? —Me encogí de hombros—. Suena italiano.
—Sí, se llaman así porque se pintan sobre yeso todavía fresco.
—Lógico. Personalmente, creo que si se ponen demasiadas personas en plan fresco en la pared de un sitio, la cosa empieza a parecerse más a un baño marroquí. ¿Qué cree usted?
—Es arte clásico —dijo—. Y usted debe de ser el capitán Gunther.
—¿Tan evidente es?
—Aquí sí.
—Buen apunte. Supongo que tendría que haberme desnudado para pasar un poco más inadvertido.
—Venga por aquí —contestó ella sin asomo de sonrisa—. El secretario de Estado Gutterer le está esperando.
Avanzó en medio de una nube de Mystikum y la seguí como tirado por una traílla invisible. Le miré el trasero y lo calibré bien mientras caminábamos. Era un poco demasiado delgado para mi gusto pero lo movía bastante bien. Supongo que hacía bastante ejercicio yendo de punta a punta de ese edificio. Para un ministro tan pequeño como Joey el Cojo era un ministerio muy grande.
—Lo crea o no —dije—, estoy disfrutando.
Se detuvo un momento, se ruborizó levemente y echó a andar de nuevo. Estaba empezando a caerme bien.
—Lo cierto es que no sé a qué se refiere, capitán —aseguró.
—Claro que lo sabe. Pero procuraré ilustrarla si quiere quedar conmigo para tomar una copa después del trabajo. Eso hace la gente por aquí, ¿no? ¿Ilustrarse unos a otros? Mire, no pasa nada. Tengo el graduado de secundaria. Sé lo que es un fresco. Estaba bromeando un poco. Y el brazalete negro tan terrible que llevo es solo para guardar las apariencias. En realidad soy un tipo muy amigable. Podemos ir al Adlon y tomar una copa de champán. Antes trabajaba allí, así que tengo enchufe con el camarero.
No dijo nada. Simplemente siguió caminando. Es lo que hacen las mujeres cuando no quieren decirte que no: no te hacen caso y esperan que desaparezcas hasta el momento en que no desapareces, y entonces buscan una excusa para decir que sí. Hegel se equivocaba de medio a medio: las relaciones entre sexos no tienen nada de complicado: son un juego de niños. Por eso son tan divertidas. Los jóvenes no lo harían si no lo fuesen.
Sonrojada a esas alturas, me llevó por lo que parecía la biblioteca del Herrenklub hasta donde se encontraba un hombre fornido y lampiño de unos cuarenta años. Tenía una buena mata de pelo entrecano, más bien largo, los ojos castaños y perspicaces y una boca en forma de arco que ningún hombre común y corriente hubiera sido capaz de curvar en una sonrisa. Decidí no intentarlo. El aire de prepotencia era todo suyo pero el perfume con el que estaba aderezado era pomada Tarr de Scherk, en tales cantidades que debía de estar pugnando por salir a través de los cristales superiores de los ventanales dobles. Lucía una alianza en la mano izquierda y un montón de hojas de coliflor en las insignias de las solapas de su guerrera de las SS, por no hablar del distintivo dorado del Partido en el bolsillo izquierdo de la pechera. Sin embargo, la franja de galones encima del bolsillo era de las que se compraban como si fueran golosinas en Holter, donde confeccionaban el uniforme. En un día tan caluroso, llevaba la camisa de un blanco radiante tal vez demasiado ceñida al cuello para que resultase cómoda, pero estaba planchada a la perfección, lo que me llevó a sospechar que quizá estaba felizmente casado. Estar bien alimentado y con toda la ropa en su sitio es lo que buscan en realidad la mayoría de los hombres alemanes. Yo por lo menos lo buscaba. En ese momento, él tenía una pluma de oro grande entre los dedos y algo escrito con tinta roja en un papel delante de sí; la letra manuscrita se veía más pulcra que la mecanografiada, que era mía. No había visto tanta tinta roja en mis deberes desde que fui al colegio.
Me indicó un asiento frente a él; al mismo tiempo, miró un reloj Hunter de oro encima de la mesa como si ya hubiera decidido cuánto rato iba a hacerle perder el tiempo. Me ofreció una sonrisa que no se parecía a ninguna que hubiera visto fuera de una jaula de reptiles y se retrepó en la silla mientras esperaba a que me acomodase. No lo conseguí, lo que no tuvo la menor trascendencia para alguien tan importante como él. Me miró fijamente con una expresión de lástima casi cómica y negó con la cabeza.
—No se le da a usted muy bien escribir, ¿verdad, capitán Gunther?
—No creo que el comité del premio Nobel vaya a llamarme en un futuro inmediato, si a eso se refiere. Pero Pearl Buck cree que puedo mejorar.
—¿Ah, sí?
—Si ella puede salirse con la suya, todos podemos, ¿no?
—Quizá. Por lo que me ha dicho el general Nebe, va a ser la primera vez que se enfrente al público detrás de un atril.
—La primera y, con un poco de suerte, la última. —Indiqué con un gesto de cabeza la caja plateada en la mesa delante de mí—. Además, por lo general hablo mejor con un cigarrillo en la boca.
Abrió la caja con un golpe de muñeca.
—Sírvase.
Cogí uno, me lo llevé a los labios y lo prendí enseguida.
—Dígame, ¿cuántos delegados se espera que asistan a esta conferencia de la IKPK?
Me encogí de hombros y le di una calada al pitillo. De un tiempo a esa parte, había empezado a dar dos chupadas a los cigarrillos antes de inhalar; así el efecto era más intenso cuando el tabaco de mierda me llegaba a los pulmones. Pero era tabaco bueno, lo bastante para disfrutarlo, demasiado bueno incluso para malgastarlo hablando de algo tan trivial como lo que tenía él en mente.
—Por lo que me ha comentado el general Nebe, estarán presentes representantes del gobierno de alto rango —dijo.
—No sabría decirle, señor.
—No me malinterprete: estoy seguro de que todo lo que cuenta es fascinante y usted es un individuo de lo más interesante, pero por lo que he leído aquí, desde luego tiene mucho que aprender acerca de hablar en público.
—Era algo que había logrado eludir sin problemas hasta la fecha. Como se suele decir, no se puede pedir peras al olmo. Si llega a ser por mí, Bruto y Casio se habrían salido con la suya y la primera cruzada no habría llegado a ponerse en marcha. Por no hablar de Porcia en El mercader de Venecia.
—¿Porcia?
—Con mi labia, no habría conseguido librar a Antonio de las garras de Shylock. No, ni siquiera en Alemania.
—Entonces tenemos suerte de que no trabaje en este ministerio —concluyó Gutterer—. Shylock y su tribu son la especialidad de nuestro departamento.
—Eso creo.
—Y del suyo también.
Di unas caladas a su cigarrillo. Eso es lo bueno que tiene el tabaco, a veces permite escaquearse. Lo único que hay que expulsar por la boca es humo y no te pueden detener por eso. Al menos, no todavía. Esas son las libertades que importan.
Gutterer juntó las hojas de papel trabajosamente mecanografiado en un pulcro montoncito que luego deslizó por la mesa como si fueran una especie peligrosa de bacilos. A mí estuvieron a punto de matarme, desde luego; se me daba fatal escribir a máquina.
—He reescrito su ponencia y mi secretaria la ha vuelto a pasar a máquina —explicó.
—Qué amabilidad por su parte —dije volviéndome hacia ella—. ¿De verdad ha hecho eso por mí? —Sonreí efusivamente a la mujer que me había conducido hasta Gutterer. Situada detrás de una lustrosa máquina Continental Silenta del tamaño de la torreta de un tanque, adoptó un aire exasperado e hizo todo lo posible por ignorarme, pero el ligero rubor que asomó a sus mejillas me dio a entender que no estaba consiguiendo su objetivo—. No tenía por qué hacerlo.
—Es su trabajo —repuso Gutterer—. Y le he encargado que lo hiciera.
—Aun así. Muchas gracias, señorita…
—Ballack.
—Señorita Ballack. De acuerdo.
—¿Podemos seguir, por favor? —me instó Gutterer—. Le devuelvo su original, para que pueda comparar las dos versiones y ver qué he mejorado o censurado de lo que escribió, capitán. En varias ocasiones, se había puesto un poco sentimental acerca de cómo eran las cosas en la antigua República de Weimar… Por no decir frívolo. —Frunció el ceño—. ¿De veras llegó a visitar Charlie Chaplin la jefatura de policía de Alexanderplatz?
—Sí. La visitó. En marzo de 1931. Lo recuerdo bien.
—Pero ¿por qué?
—Eso se lo tendría que preguntar a él. Creo que igual estaba haciendo eso que los norteamericanos llaman «investigación». Después de todo, la Comisión de Homicidios era famosa. Tan famosa como Scotland Yard.
—Sea como sea, no lo puede mencionar.
—¿Puedo preguntarle por qué? —Aunque ya sabía perfectamente por qué: Chaplin acababa de filmar una película titulada El gran dictador, en la que interpretaba a un remedo de Hitler que se llamaba como nuestro ministro de Cultura, Hinkel, cuya vida de lujo en el hotel Bogotá era la comidilla de todo el mundo.
—Porque no puede mencionarlo sin mencionar a su antiguo superior, el que fuera inspector jefe de la Kripo. Ese judío, Bernard Weiss. Cenaron juntos, ¿verdad?
—Ah, sí. Me temo que se me había olvidado eso de que era judío.
Gutterer pareció dolido un momento.